3
Mensajeras
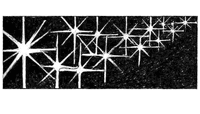
3
Mensajeras
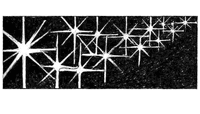
Aeriel estaba echada en un diván en la sala principal de los aposentos que le había destinado la Dama. No había nadie más en ellos. Había despedido a todos los sirvientes, mandando recado a la Dama con el ruego de que la excusara de acompañarla en la cena.
La estancia hallábase a oscuras, en absoluto silencio, sin lámparas encendidas tampoco en otros cuartos. La luz de las estrellas que entraba por las ventanas proyectaba cuadros de tenue claridad en el suelo. Aeriel seguía con los dedos el pulido y desigual relieve de la madera de uno de los lados del diván. Estaba mojada. Sus mejillas estaban mojadas Aeriel se incorporó, suspirando. Parpadeó, momentáneamente mareada por haber estado tumbada tanto tiempo.
—Esto es insensato —se dijo—. Estoy agotada de tanto llorar. Debería dormir.
Cerró los ojos y se recostó en la fría piedra de la pared. Notó que se iba quedando tranquila, muy tranquila, y que algo, una especie de hilo, salía de ella y penetraba en la noche.
La luz empezó a cambiar a su alrededor. Sin volverse, podía percibir el cielo de la noche sobre Isternes. A escasa altura sobre la línea del oeste, el círculo de estrellas amarillas formó como una corona, o doncellas en danza, comenzó a desplazarse y perdió su figura. Trece puntitos de luz áurea avanzaban hacia ella por encima del Mar de Polvo.
Llegaron calladamente, lo mismo que luciérnagas, y penetraron en la estancia por los amplios ventanales que abrían a sus lados. Vacilantes llamitas doradas, no mayor que una mano cada una, posáronse en el oscuro suelo formando un corro, con Aeriel a la cabeza.
Y entonces, como alguien que hiciera subir las mechas de trece lámparas a la vez, los fueguecillos crecieron, su resplandor se hizo más intenso, hasta que se irguieron espigados y altos como mujeres. Aeriel sintió un soplo cálido, casi una presión en el hombro. Abrió los ojos y vio trece doncellas de luz dorada.
Sólo tres días-meses aquellas mujeres eran los espectros, las novias raptadas por el vampiro. Aeriel las había socorrido, había hilado para sus vestidos en un huso que extraía el hilo del corazón mismo de la hilandera. Luego había estado con los espectros en la torre del ángel oscuro, viendo cómo sus cuerpos marchitos se desmoronaban y sus almas ascendían, libres, a los cielos. A su derecha estaba la primera a quien salvó, la llamada Marrea, y a su izquierda, la última novia del ícaro antes de Aeriel.
—Eoduin —dijo Aeriel.
La doncellaluz sonrió.
—Sí, compañera.
—Habéis vuelto conmigo.
—Por un ratito —dijo otra—. Hemos seguido el hilo que hilaste para nosotras.
Y dio un tironcito de algo que Aeriel no pudo ver, aunque sintió un raro y sutil estironcillo en el corazón.
—No he hilado ningún hilo.
—Quien una vez supo manejar el huso de oro —dijo Marrea—, no pierde nunca el tino.
Aeriel movió la cabeza, sin comprender.
—He estado tan sola… ¿Por qué no habéis venido antes?
Eoduin se arrodilló.
—Sólo podemos venir por el camino que tú tiendes, y hasta el momento tu corazón no había hilado ninguna hebra lo bastante larga para alcanzarnos ni lo bastante recia para sostenernos.
La doncella que estaba a su lado suspiró, enredando con algo que tenía entre los dedos.
—La desesperación es una hebra pesada, aunque muy fuerte.
—La próxima vez tienes que hilar alegría, Aeriel —dijo otra doncella.
—Sí, alegría.
—Mirad ahí un hilo.
Aeriel se llevó ambas manos al pecho, como para aliviar un dolor. Sentía el corazón contuso.
—Fuera, dejad eso ya —dijo Marrea de pronto, con tono severo. Las doncellas cesaron precipitadamente en sus enredos y se dirigieron entre sí miradas de culpabilidad.
—¿Por qué habéis venido? —preguntó Aeriel.
A su lado, Marrea se arrodilló como había hecho Eoduin.
—La región etérea es un sitio como no hay otro. Nos encanta. Allí todo es luz y libertad sin trabas, y podemos danzar juntas cuanto queremos.
—Pero vimos que tú eras desdichada —dijo otra.
—Aquí en un país extraño.
—Con el hijo de tu soberana.
—Nunca le quisimos.
Aeriel se incorporó entonces y dejó caer las manos que tenía sobre el pecho.
—Ya no es el mismo que os raptó. No es ya el ángel oscuro.
—Eso sí es cierto —dijo una doncella.
—Pero todavía la Bruja Blanca le susurra palabras…
—En sueños.
—Sueños —musitó Aeriel—. ¿Conocéis sus sueños?
—Sueña —dijo Eoduin, poniendo las manos a Aeriel sobre las rodillas—, con una sala larga y angosta, toda del frío cristal de roca de que está hecha la casa de la bruja.
—La bruja espera sentada frente a él, al fondo de la sala —dijo otra doncella—, en un trono blanco como la sal.
—Tiene en la mano una fina cadena de plata que amarra la muñeca del joven. «Vuelve a mí, amor mío, hijito de mi alma», repite sin cesar.
—Y empieza a tirar de la cadena de plata.
Aeriel se echó hacia atrás, estremecida.
—No quiere contármelo. Nunca me ha contado lo que sueña.
Ninguna doncella despegó los labios.
—¿Vuelve con ella? —dijo Aeriel en un soplo—. ¿Qué pasa en el sueño?
—No lo sabemos —dijo una doncella.
—No lo sabe él mismo.
—No puede saberlo, Aeriel.
—Hasta…
—Hasta —dijo Aeriel—. ¿Hasta?
—Hasta que concluya el sueño —repuso Eoduin—. Hasta que tú le dejes.
—Cada vez que sueña, se despierta… o le despiertas tú.
—Debes dejarle que sueñe —dijo Marrea.
—Debes dejarle —repitió otra como un eco.
Aeriel volvió el rostro, bajó la vista, intentó mirar a otra parte, pero las doncellas la rodeaban. Ardían silenciosamente, cual pálida lumbre áurea, observándola.
—Lo sé —dijo Aeriel—. Lo sé.
No dijo nada más por el momento. Las doncellas tampoco hablaron. Al cabo de un buen rato, Aeriel preguntó:
—¿Adónde iré?
—Al otro lado del Mar de Polvo —dijo Eoduin—. Te aguarda allí una misión.
—¿Una misión? —Aeriel movió la cabeza—. Mi parte en esto ya está cumplida. El resto corresponde a Irrylath.
Las doncellas negaron con sendos movimientos de cabeza. Todas estaban ahora de rodillas.
—Estás equivocada, cariño —dijo Eoduin. Sus dedos de luz dorada descansaban aún sobre las rodillas de Aeriel—. Repítenos los versos que aprendiste para la destrucción del ángel oscuro.

Aeriel la miró y trató de hacer memoria. Se acordó del duaroc, que le había enseñado aquellos versos. Un hombrecillo de sólo la mitad de su estatura, con sus ojos gris piedra y su luenga barba enroscada… Aeriel volvió los ojos a otra parte. Las palabras de la estrofa del duaroc le venían muy despacio a la memoria, pero las sabía demasiado bien para olvidarlas.
En la llanura blanca de Avaric, donde el ícaro con su negra estela.
Desde la Torre de los Reyes a las escarpas de Terrain vuela.
Y de catorce púberes ha hecho sus desposadas: Lejísimos del cielo y aún más de sus moradas…
La imperiosa pezuña del corcel sideral ha de consagrarle en secreta misión. Si el filo de diamante ha de extraer su corazón.
Sólo entonces podrán el Caballo de Guerra y el Guerrero Levantarse y juntar las legiones y atronar los espacios con ímpetu fiero…
Marcó una breve pausa para tomar aliento.
—Deshice el embrujo que pesaba sobre el ángel oscuro valiéndome de una copa hecha de la pezuña del corcel sideral —dijo Aeriel con voz apagada e indiferente—, y consagré su corazón en misión tan secreta que ni yo misma la hubiera sospechado; haciéndole mortal de nuevo. Irrylath será el Guerrero, y Avarclon el Caballo de Guerra, que personas dotadas de sabiduría trabajan por restaurar.
—Escucha esto, entonces —dijo Marrea—. ¿Qué significa esto para ti?
Pero antes han de unirse aquellos que los ícaros reclaman,
una novia en el templo ha de entrar en la llama,
y a los segundogénitos, allende el Mar de Polvo,
hay que hallarles bridón, contar con nuevas flechas, dar alas a un bastón…
Y así, cuando haya probado del árbol una princesa real,
entonces, lejos de la ciudad de Esternesse, sucederá:
una junta de gárgolas, en la piedra un festín,
derrocada la arpía de la Bruja por fin.
Aeriel movió la cabeza.
—Nada. No significa nada para mí. Es la primera vez que lo oigo —arrugó levemente el entrecejo—. Tiene la misma cadencia que los versos del enigma, pero no le veo ningún sentido.
—Tampoco se lo veías a la primera parte, la primera vez que la oíste —dijo Eoduin.
—Esto es lo que faltaba del poema —dijo una de las doncellas.
—Parte de lo que falta —le corrigió su hermana.
De alguna manera, todas se habían acercado más a ella, advirtió Aeriel. Y, sin embargo, no recordaba que se hubieran movido. Los espíritus la contemplaban con sus ojos fluctuantes y dorados.
—Pero yo creía que sólo los Iones conocían el enigma que Ravenna recitaba al crearlos —objetó Aeriel—, y el duaroc, por el Libro de los Muertos.
—Nosotras alcanzamos a ver muy lejos desde nuestra ventajosa atalaya de las alturas —respondió Marrea—, medio mundo, y gran parte del firmamento.
—Vemos en el alma de las mujeres.
—Y en el corazón de los hombres.
—En arcas cerradas con candado y en aposentos bajo llave.
—En los sueños del príncipe.
—O en el libro de Ravenna.
Aeriel temblaba, pero aún sentía el extraño letargo que paralizaba sus miembros.
—Eso es un sueño —murmuró—. No puede ser el resto del poema.
—Lo es —dijo Eoduin—, y así te lo confirmaría el pequeño mago, si tuvieras tiempo para esperar su venida.
—Pero el tiempo apremia.
—Ya la bruja ha enviado sus observadores.
—Sus exploradores.
—Exploradores —dijo Aeriel—. ¿Qué buscan?
Y las doncellas contestaron:
—Los Iones de aquellas tierras que hoy detentan los hijos de la bruja.
—Pero esos Iones están muertos —dijo Aeriel—. Los mataron los ícaros cuando llegaron al poder.
—No los mataron —respondieron al punto las doncellas—. No los mataron.
—Los derrocaron.
—Los dejaron inermes.
—Para que los hijos de la sirena pudiesen reinar y despojar.
—Y saquear.
—Y regalarse.
Aeriel meneó la cabeza.
—¿Cómo es posible que vivan? La bruja no lo habría consentido. Es despiadada.
—Ah, despiadada —dijo una doncella—, pero también astuta.
—Los Iones muertos son peligrosos… Se les puede restituir la vida.
—Alguien tiene que encontrar a los Iones perdidos, Aeriel —dijo Marrea—. Alguien tiene que congregarlos…
—Porque se han escabullido de las garras de la bruja.
—Sus ícaros están ya buscando.
—«Pero antes han de unirse aquellos que los ícaros reclaman» —murmuró Aeriel—. ¿Dónde están?
—Dispersos por ahí —dijo una.
—Escondidos.
—Tú deberías saberlo.
—¿Y por qué iba a saberlo yo? —objetó Aeriel.
Pero ya Eoduin estaba recitando:
—«Allende el Mar de Polvo…».
—El verso dice que «a los segundogénitos hay que hallarles bridón…», monturas… —comenzó Aeriel.
—¡Chitón! —dijo de pronto Marrea, y Aeriel se dio cuenta de que ahora hablaban todas en voz baja. Las doncellas se miraron unas a otras—. ¿Qué va a montar tu príncipe en el curso de un año —preguntaba Marrea, diligente—, cuando salga a pelear contra la bruja?
Aeriel meneó la cabeza. Nada de aquello tenía sentido para ella.
—El Avarclon.
Eoduin asintió con un gesto.
—Un Ion. El Ion de Avaric.
—¿Un solo jinete… contra seis ícaros? —dijo Marrea.
Aeriel sintió que el peso de infinita fatiga que embargaba sus miembros empezaba a aliviarse.
—Sus hermanos —murmuró—. Los hijos segundogénitos de la Dama han dicho que se unirían a él si tuvieran los medios…
—«Hay que hallarles bridón» —concluyó Eoduin—, una montura para cada segundogénito.
—Y «contar con nuevos flechas…» —empezó a decir otra, pero Aeriel apenas le prestó oídos. Estaba mirando a Eoduin.
—¿Tú crees que los Iones perdidos son los bridones de que habla el enigma?
—Sí —respondieron a coro las doncellas, algunas levantándose.
—Sí.
—Sí.
—¿Y cómo podré encontrarlos?
Pero los espíritus movieron todos la cabeza y bajaron la vista al suelo.
—No alcanzamos a ver tan lejos.
—¿Pero qué significa el resto del enigma? —dijo Aeriel—. ¿La princesa y la novia?
—No es necesario que lo comprendas todo —contestó una doncella.
—Sólo que emprendas en seguida la travesía del Mar de Polvo.
—Y encuentres a los Iones antes que la bruja.
Los espíritus se habían levantado todos ya.
—Nuestro tiempo es breve; nuestras formas, demasiado etéreas para aguantar mucho rato en este lugar de pesantez.
—Ya flaquea el hilo que hilaste para nosotras.
Aeriel se puso una mano en el pecho y comprobó que apenas sentía ya aquel leve e insistente tironcito de antes. Cosa rara: notaba el corazón más ligero de lo que en días-meses lo había sentido.
—No podemos esperar más —dijeron las doncellas.
Marrea sonrió y se tocó el vestido.
—Aunque hemos venido por amor a ti.
—Por amor a ti —repitió su hermana como un eco, a su lado.
Cada una de las doncellas del círculo repitió estas palabras, tocándose a su vez el vestido, hasta que, por último, Eoduin se tocó el suyo y dijo:
—Por amor a ti, Aeriel querida.
Y Aeriel vio que habían empezado a menguar y a levantarse en el aire. Las vio perder sus formas de doncella, amortiguar su brillo, hacerse menos doradas y más blancas. Se iban alejando de ella poco a poco. Aeriel se puso en pie de un brinco, las siguió al aposento interior: el dormitorio de Irrylath.
Alrededor de su lecho, los trece lampadarios montaban su guardia, pero todos a oscuras ahora, apagados. Algún servidor se había olvidado de repostarlos.
Ya algunas de las doncellas habían menguado lo suficiente para lucir sobre los pabilos. La que estaba a la izquierda de Aeriel comenzó a fluctuar.
—Eoduin, espera —clamó, pues había empezado a invadirla un temor frío—. El poema habla de «en la piedra un festín». En Terrain, en el alto templo de Orm, hay un altar al que llaman la Piedra del Festín.
—Lo recuerdo —dijo Eoduin, volviéndose a medias y haciendo una pausa—. Mi padre y yo fuimos una vez allí a sacrificar cuando mi madre se puso enferma. Tú no nos acompañaste, pero te hablé de ello.
—Me hablaste de una sibila que estaba sentada, envuelta en un velo —dijo Aeriel.
La doncella asintió con la cabeza.
—Para resolver enigmas e interpretar oráculos.
Aeriel tragó saliva, tenía la garganta seca. ¿Debía requerir la ayuda de la sibila entonces? ¿Era eso lo que el verso aconsejaba? Pero una vez en Terrain, su cabello claro y el tinte malva pálido de su tez la señalarían a los ojos de cualquier tratante de esclavos: no había nacido libre.
A su memoria volvió el recuerdo de las ferias de esclavos de Orm: los gritos y burlas y ofertas de los compradores, empellones del mayoral de esclavos, sus compañeros y compañeras cargados de cadenas. Aeriel movió la cabeza. No, no debía pensar en ello. Tenía que ir a Orm. Las doncellas habían dicho que la necesidad era apremiante.
—Iré a ver a la sibila —dijo Aeriel—, a interrogarle sobre el significado del enigma y preguntarle dónde puedo encontrar a los guardianes perdidos.
—Ten cuidado, corazón mío —dijo Eoduin. Ya su perfil se había tornado indistinto, y su voz como viento. Sus dedos de oro pálido acariciaron la mejilla de Aeriel.
—No vayas…, todavía no —se sorprendió Aeriel, musitando.
Pero ya Eoduin se alejaba, comenzaba a desvanecerse. Aeriel alargó el brazo tras ella, sin tocar nada sólido; sólo sintió una corriente ascendente, persistente y cálida, donde había estado la figura. Las otras doncellas habíanse achicado hasta el tamaño de llamitas minúsculas que lucían sobre los lampadarios. La llama de Eoduin se unió a las demás, se hizo muy pequeña. Y luego también su forma se disipó.
Aeriel se quedó contemplando las luces sobre los pabilos. Menguaban y menguaban, tornábase azuladas, y una tras otra se fueron apagando. El aposento iba quedándose más y más oscuro, sombra por sombra, hasta que al fin la última desapareció también, dejando sólo un soplo de humo dulzón en el aire, y a Aeriel sola en la oscuridad.