2
Irrylath
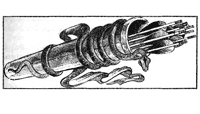
2
Irrylath
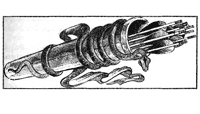
Aeriel asintió con un gesto. La Dama se levantó y se marchó, y ella se quedó sentada a solas, una vez más, en la estancia del alto palacio. La sombra de la noche se extendió a galope tendido sobre la ciudad. El aposento se había quedado de pronto a oscuras. Allá a lo lejos refulgía el mar, inquieto a la luz de las estrellas, reflejando su propio fuego interior.
No surcaba Oceanus los cielos. El planeta, cual un inmutable ojo azul, habíase escabullido tras el borde del mundo antes de que Irrylath y ella llegaran a Isternes. Contempló Aeriel el negror que envolvía las estrellas y tuvo la misteriosa sensación de algo sin terminar, de una misión que quedara por cumplir. Sentía como si hubiera perdido algo.
Se levantó, dejó la mandolina y cruzó el pulido piso de piedra hasta el vestíbulo. Caminando aprisa por los largos y desiertos pasillos, encontró una puerta que daba al jardín. Allí, sinuosas veredas se perdían entre montecillos de ginerios, hierbafina y uña-de-gato.
Aeriel se encontró de improviso a la orilla del riachuelo de aguas claras y oyó que alguien la llamaba por su nombre. Levantando la vista, descubrió a los seis hijos segundogénitos de la Dama bajo los sauces de hoja en encaje. Eran los hijos que había tenido después de Irrylath, después de que el rey de Avaric la repudiara y regresara ella a Isternes.
—¡Hermana! —llamaron Arat y Nat—. ¡Aeriel! —eran los dos mayores, de veinte y veintiún años. Estaban los dos plantados, los brazos en jarras, con sus largos capisayos negros y rojos.
Syril y Lern, mellizos, de diecinueve años, estaban sentados en cojines azul y verde pálido.
—Ven —gritaron, enrollando su pergamino de cantos dorados—. Estamos hartos de las historias de los libros.
El estudioso Poratun, de dieciocho abriles, arrodillado junto a los otros, le rogó:
—Cuéntanos una de las tuyas.
—Porque si no vamos a morirnos —concluyó Hadin, el benjamín de sólo diecisiete, tumbado cuan largo era en el suelo, todo de amarillo, apoyado el mentón en las palmas de las manos.
Aeriel no pudo menos de sonreír. Lern y Syril se corrieron a un lado para dejarle sitio entre ellos.
—Háblanos de Ravenna —dijo Poratun.
Aeriel suspiró. ¿No se cansaban nunca de esa historia? Apenas había transcurrido un año desde que ella la supo: en días remotos, los antiguos, procedentes de Oceanus, habían surcado los cielos en carros de fuego para despertar a la vida a este mundo, satélite de su planeta, trayéndole el agua y el aire y dando el ser a brutos y plantas y criaturas humanas que lo poblasen.
Luego, pasado cierto tiempo, los antiguos habían regresado a su mundo azul de agua y de nubes: sólo unos pocos se quedaron, enclaustrados en sus ciudades de cristal. De estos, Ravenna fue la última en retirarse, pues antes dedicó un tiempo a modelar y dar vida a los Iones, un formidable animal para cada territorio: el corcel sideral Avarclon para la llanura blanca de Avaric, el basilisco de Elver, el grifo de Terrain. Estos Iones, guardianes del mundo, estaban llamados a vigilar y preservar la vida, en nombre y representación de su creadora, hasta un ignoto futuro en el que Ravenna había prometido volver.
Pero a partir de entonces había irrumpido en el mundo una bruja, una sirena que tenía por «hijos» ángeles oscuros. Seis de estos ícaros campaban ya por sus fueros, y seis Iones, además del Avarclon, habían caído ya bajo su atroz imperio. Perdidos…, seis de los guardianes de Ravenna ya no existían. Dónde yacían sus huesos, no lo sabía nadie.
Sin embargo, el séptimo, Avarclon, el último en caer, podía ser traído nuevamente a la vida. Aeriel había encontrado sus restos en el desierto, y había traído a Isternes una pequeña parte suya: una pezuña. Era suficiente. Las sacerdotisas del gran templo estaban ya trabajando para devolver al corcel sideral al mundo de los vivos. Les llevaría un año —¡un año entero!—, decían, hacer regresar del vacío el alma del corcel sideral y crear para él carne, sangre y huesos nuevos.
Aeriel sentía escalofríos, aun en el aire templado del jardín. Una vana impaciencia la corroía. Nada más había que pudiese hacer ella para remediar el mal. No pasaba de ser una muchachita iletrada, que no sabía ni palabra de brujería y artes antiguas. Si había derrotado al ángel oscuro fue sólo gracias a una buena suerte muy grande. Sin duda su papel en la lucha contra la bruja estaba ya cumplido. Lo único que podía hacer ahora era esperar.
—Sí, háblanos de Ravenna —decía Syril—. Es una historia que no habíamos oído nunca antes de que tú vinieras.
Pero Aeriel continuaba dominada por el desasosiego.
—Nada de historias, os lo ruego —les dijo—. En otra ocasión. Pero ¿por qué no estáis los seis en el templo?
Arat, a esto, se echó a reír.
—Nos vamos de juerga a la ciudad.
Hadin tomó a Aeriel por el brazo.
—Ven con nosotros, hermana. Se ve que necesitas algo que te alegre los ánimos.
Pero Aeriel negó con la cabeza y se soltó de un tirón.
—No, no. Tengo que ir a ver a Irrylath —y sólo entonces se percató de que era esa la verdad. Había salido al jardín en busca de Irrylath.
—Nuestro hermano está en el templo —saltó Lern—. Siempre está allí.
—Espera ver renacer al corcel sideral —dijo Syril—. Nada le da satisfacción sino eso, saber que pronto tendrá a su disposición un corcel alado.
—Si hubiera más corceles alados en el mundo —oyó murmurar a Nat—, me uniría a nuestro hermano en su campaña contra los ícaros.
—No está en el templo —les interrumpió Hadin—. Le he visto aquí, en el jardín, hace un rato.
Aeriel se puso en pie.
—Dime dónde puedo encontrarle.
Hadin se había levantado con ella.
—Allí —dijo—; le vi a través del seto, al otro lado de la hierba de lis. Le llamé, pero no me contestó; se alejó con paso rápido. Llevaba un arco en la mano.
Aeriel volvió el rostro, siguiendo la línea del brazo del muchacho. Incurrió en la descortesía de despedirse abruptamente, como si el mundo dependiera de su marcha. Tenía que encontrar a su esposo, Irrylath. Dando las gracias a Hadin y a los otros con una inclinación de cabeza, salió a escape por el jardín.

El príncipe estaba de pie, tendido el arco, la aljaba en la cadera, frente a una diana plantada a unos cien pasos de distancia. La cuerda del arco se soltó, zumbó y las flechas centellearon como rasgos de luz. Al acercarse Aeriel, Irrylath se volvió.
—Tu madre vino a verme hace un momento —dijo ella con voz queda—, y me ha hablado de ti.
Irrylath contuvo el aliento.
—¿Qué te ha dicho?
—Me ha pedido que hablara de… antes de nuestra venida.
Le vio palidecer, con vivo fulgurar de sus ojos azules.
—¿Y tú qué le has contado?
—Nada —dijo Aeriel—, que no le haya referido ya en tu presencia. Sabe que sueñas.
La mirada del joven pasaba a través de ella sin verla y su expresión se había tornado sombría. Se sintió respirar lentamente dos veces, tres. Era como si el príncipe hubiese olvidado que estaba allí.
—Cuando me hallaba bajo el hechizo de la bruja —dijo al fin, quedamente—, y oí tus relatos de cosas mortales que crecían y vivían y cambiaban, me asaltaron sueños acerca de esas cosas y me volvieron medio loco, pues quería tenerlas de nuevo y no podía.
Aeriel le contempló con pausada sorpresa. Aquello era lo más que le había dicho de una sola vez desde que llegaron a Isternes. Un temblorcillo aleteó en su pecho.
—Y ahora —musitó ¿qué sueñas?
Silencio. Nada. Finalmente:
—Seño… —comenzó, y se quedó callado. La miró. Luego desvió rápidamente la mirada, como si la vista de los ojos de ella de alguna manera le asustara—. No —susurró—, no lo voy a decir.
Aeriel entrelazó los dedos, se acercó más a él.
—¿Acaso sueñas —comenzó—, acaso sueñas, ahora que estás de nuevo entre las cosas vivas, con la mansión de la sirena?
El joven espiró el aire con fuerza, casi con un gemido.
—Aquella casa es fría —dijo—, todo tan inmóvil. Allí nada cambia nunca. No se oye más que el silencio o el estrépito. Jamás música alguna, salvo el extraño canturreo de la bruja. Su casa está hecha toda ella de piedra cristalina, tan seca que las prendas de vestir que se rozan con ella se quedan pegadas. Si la tocas se te lleva la piel de los dedos.
Había cerrado los ojos. Aeriel meneó la cabeza.
—Ahora estás en casa de tu madre. Ya no estás en la mansión de la bruja.
—Cuando era pequeño —dijo Irrylath—, la sirena se llamaba ella misma mi madre. Me ponía la fría mano en el pecho y me llamaba «hijo» —su semblante aparecía ojeroso y adusto a la luz de las estrellas.
—Ya no la perteneces —clamó Aeriel—. Yo deshice al ángel oscuro.
—Hay momentos —murmuró él—, en que quisiera que se lo hubieses contado a Dama Syllva todo, desde el principio…, librándola de sus ansias de saber y a mí de esta… simulación —hablaba con los dientes fuertemente apretados—. No me conoce.
Aeriel se le quedó mirando. Se sentía rodar como en una caída sin término que le apartara de él. Le escocían los párpados.
—Eres su hijo.
—Tú tampoco me conoces —escupió casi, abriendo la boca como si se ahogara.
—Esposo mío —consiguió articular, con voz quebrada y balbuciente. Los ojos de él, azules y furiosos, ardían como lámparas mortecinas a punto de extinguirse por falta de aire.
—¿Tu esposo yo? —clamó—. ¿Yo tu esposo, Aeriel? ¿Crees que un brindis de boda puede unirnos?
Y con esto se alejó de ella a grandes pasos, cruelmente, sin mirar atrás. Aeriel se mantuvo en una inmovilidad casi absoluta. Sentía de pronto el corazón todo de piedra y temía que si se movía con demasiada presteza o respiraba demasiado profundo, se le deshiciera en polvo.
Le vio arrancar las saetas de la diana, allá en el fondo. Cuando dio media vuelta, se sobresaltó al verla, y ella comprendió que había esperado que le siguiese. Al cabo de un momento, el príncipe vino de nuevo a su lado; sus vestiduras, pálidas, fulgían en contraste con la noche. Por un instante, Aeriel casi creyó que volvía a ser el ángel oscuro.
Al acercarse a ella, ensombreció sus rasgos un ceño pasajero. Esto la arrancó de su inmovilidad. Giró sobre sus talones. —Espera —le gritó él.
Se detuvo en el acto, de pura sorpresa, al sentir su mano en el brazo. Era la primera vez que la tocaba desde que llegaron a Isternes.
—Estás llorando.
Su tono era mucho más benigno ahora; no se había sosegado aún su respiración. Aeriel parpadeó, y sólo entonces notó las lágrimas, deslizándose cálidas por sus mejillas.
—Aeriel —dijo él—, Aeriel, no llores.
Apenas le oyó. El desaliento le hacía flaquear todos los miembros. Intentó hablar pero las palabras se le atragantaban, brotaban entre sollozos. Sintió apretarse la mano del príncipe en torno a su brazo. Esposo mío, dijo en su pensamiento. ¿Qué he hecho yo? La bruja hizo de ti un ángel oscuro en otro tiempo. ¿Qué he hecho yo de ti, que eres tan cruel?
—No quería causarte ningún daño —consiguió decir al fin—, cuando te saqué el corazón. Sólo quería librarte del poder de la sirena.
No era capaz de mirarle. Estaba temblando toda, de la cabeza a los pies.
—Tu novia, no —dijo con voz entrecortada—. Ahora lo veo. ¿Qué soy entonces…, tu atormentadora? —él dijo algo. Le estaba magullando el brazo—. ¿Es por eso por lo que me aborreces? —preguntó con vehemencia.
Se desprendió de él y huyó a través del inmenso jardín, que se extendía en todas direcciones, quimérico y lujuriante, a la débil luz de las estrellas. No acertaba con el camino y añoró desesperadamente sus tierras del oeste, la luz espectral de Oceanus derramándose desde las alturas. Aquellas tierras de Istern a las que había llegado eran sin duda un mundo más tenebroso y sombrío.
Si Irrylath fue tras ella, llamándola, no le oyó. No quería oír. Se tapó los oídos con las manos y corrió, corrió.