16
La Esfinge
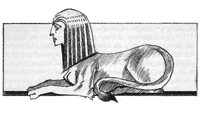
16
La Esfinge
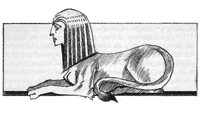
Estaba todo muy oscuro. Aeriel no veía ni sentía nada. Se hallaba suspendida en un vacío, tan extenuada que apenas podía hilvanar las ideas. Lo que más deseaba era dormir.
—Aeriel, despierta.
Llamas vacilantes en la oscuridad. Llamitas de luz de oro.
—Despierta, Aeriel —dijo Marrea.
Las doncellas la rodeaban, en corro, como lucíferos. Lo mismo que estrellas. Las que otro tiempo fueran marchitos espectros, las novias del vampiro. Todas tan bellas ahora.
—Hemos seguido tu hilo —le dijo Eoduin.
—¿Estoy en el cielo? —preguntó Aeriel. No tenía cuerpo ya, pero se sentía todavía con peso, grávida como tierra.
—No —respondió Marrea—. Estamos a muchísima distancia de allí. El cielo profundo está todo lleno de luz.
—Pero podemos ir allá —dijo otra doncella.
—Si quieres venir.
Aeriel frunció el entrecejo… o hizo intención de ello, pues comprobó que no tenía cara ni cejas que mover.
—¿Irme con vosotras? —murmuró.
—Sí —contestaron las doncellas—. Sí.
Marrea no había despegado los labios. Aeriel la miraba. Se sentía tan cansada…
—Es que no quiero ir.
—Pero debes venir —clamaron las otras—. Debes venir.
—No tienes familia, nadie que te ampare en el mundo.
—Roshka —murmuró Aeriel—. Roshka es mi hermano.
—Eso tú no lo sabes.
—No es seguro.
—Pero Dirna dijo… —protestó ella.
—Dirna estaba loca —aseguró Eoduin.
—Prometí a Erin… —comenzó Aeriel.
—¿La quieres más que a mí?
—Las otras doncellas le tendieron los brazos.
—Nosotras te amamos, Aeriel.
Marrea continuaba sin decir palabra. Aeriel resistía el impulso de irse con ellas.
—Hadin —susurró—, los príncipes de Isternes y la Dama me quieren.
—Pero Irrylath no te quiere.
Aeriel se estremeció traspasada por un dolor lancinante, terrible, en el lugar donde debía haber tenido el corazón, pues temía que estaban diciendo la verdad, y anhelaba volverse, cerrar los ojos, cerrar los oídos a sus palabras. Pero no tenía cuerpo, ni oídos, ni ojos. No podía dar la espalda a las doncellas ni apartarse de ellas en modo alguno.
—No —susurró Aeriel al fin. No podía resistírseles más—. No me quiere.
Sintió entonces grandes deseos de renunciar al mundo, de irse con ellas, dejar atrás la amargura de aquel dolor y todo lo demás. A punto estuvo de darles el «sí»…, pero se contuvo a tiempo. Alguien le hablaba, le decía algo desde una grandísima distancia. Las doncellas se sobresaltaron y se miraron entre sí.
—No escuches —dijo Eoduin.
—No es nada —le aseguró otra.
Aeriel sintió que comenzaba a regresar su cuerpo. La sensación de su propia sustancia era insoportablemente abrumadora, sofocante. Casi contra su voluntad, empezó a pelear, a resistirse.
—Alguien me llama —dijo a las doncellas.
—No te llama nadie.
—Ven con nosotras.
—Aprisa, Aeriel.
—No —terció inopinadamente Marrea.
Eoduin se había acercado mucho, hasta tocar a Aeriel la mejilla: ahora tenía mejilla, sentía el contacto.
—Compañera, deseo con todo el alma que te vengas con nosotras.
Aeriel la miró, recordando cuánto la había querido en la infancia, y le entraron ganas de irse con ella. Pero Marrea se interpuso entre las dos. Eoduin titubeó, pero al fin se retiró, no muy conforme.
—No ha llegado aún el momento —dijo Marrea.
—Pero se nos ha prometido… —clamaron las doncellas.
—Que tendríamos a nuestra Aeriel.
—Con nosotras.
—Pronto.
—Todavía no —les respondió Marrea—. Ni es esta la manera. La Bruja Blanca sigue aún en el mundo. Aeriel no puede unirse a nuestra compañía hasta que haya sido aniquilada la sirena.
—Que se nos una ya —protestó Eoduin—, y no le importará nada más de lo que pase en el mundo. Pero la luz y las voces de las doncellas iban debilitándose. Alguien le hablaba, la zarandeaba. Zumbaba algo en sus oídos, había un olor acre. Sentía su cuerpo, de nuevo, por entero: envolviéndola, amarrándola a la tierra. No habría podido seguir ya a las doncellas, aunque lo hubiera deseado. Su carne estaba entumecida, fría como agua de pozo.
—Aeriel, Aeriel —decía la voz—. Vuelve conmigo. Vuelve.
La oscuridad no era ya una oscuridad absoluta. Las doncellas se habían ido. La superficie sobre la que yacía temblaba ligeramente. Aeriel oyó cavar, escarbar. Otra voz:
—Deja. Vas a echar a perder ese filo.
—Pues que se fastidie —clamó la voz primera—. Hay que sacarla de ahí.
—Tengo un medio mejor.
Aeriel oyó entonces un repique sonoro, o martilleo tintineante, como de metal precioso contra la piedra. Alguien tiraba de ella, la levantaba en vilo. La superficie se estremeció bajo su cuerpo. Su fuerza de sujeción se debilitaba. A esto sintió un dolor muy agudo y profirió una queja.
—Ahí. Todavía está sujeta ahí.
Otra vez el repiqueteo de metal. Oyó saltar esquirlas, luego el chasquido seco de una fractura súbita. Una vaharada acre. El zumbido de la Piedra chisporroteó en un último destello mortecino, crepitante. Alguien la levantaba en alto y la retiraba de allí.
—Aeriel —dijo la voz masculina—. Aeriel.
Se acordó de respirar. Algo le rozó los labios, los ojos. Los abrió, pestañeó con sorpresa. Era Irrylath, inclinado sobre ella. Tenía una mano suspendida sobre su mejilla, los labios ligeramente entreabiertos, los ojos medio en arrebato. Ella estaba tendida en el suelo del templo, y no ya sobre la Piedra.
El duaroc se hallaba de pie a escasos pasos de distancia, junto a la Piedra, que todavía crepitaba, hasta que finalmente cesó. Su zumbido se extinguió del todo. Una finísima hoja de acero berneano yacía hecha trizas en el suelo. El pequeño mago sostenía en la mano el martillo de plata que había traído Aeriel de los subterráneos de Pirs.
Irrylath vio entonces que ella le miraba. Retiró rápidamente la mano y se apartó de la muchacha con sobresalto. Aeriel tiritaba de frío. Sentía la piel como la sombra de la noche. A excepción de la espalda y el dorso de los brazos: todas aquellas partes de su cuerpo que habían estado en contacto con la Piedra le ardían.
Extendió una mano hacia Irrylath. Apenas podía mover los dedos ni despegar los labios. ¿Me ha besado?, pensó para sus adentros. Y sintió casi quería morir si no.
Pero él se había echado atrás.
—No —musitó, mirándola con ojos atónitos, como si de pronto le asustara.
Aeriel se llevó una mano a la cara.
—He sentido algo —murmuró.
Algo en su interior protestaba la negativa de él.
Me quiere…, tiene que quererme. Ay, que me quiera, lo necesito tanto. Pero una inmensa sensación de desesperanza la dominaba. ¿Había imaginado simplemente su contacto? Se sentía desfallecer.
Irrylath se apartó de ella, estremecido. Se puso en pie con dificultad, como si el dejarla fuese arduo para él en algún sentido, y volvió el rostro.
—Yo no. No he sido yo.
Aeriel se incorporó penosamente y consiguió sentarse. Estaba demasiado agotada, demasiado abrumada para llorar. Había oscuras esquirlas de piedra cristalina dispersas por el suelo. El recinto del templo se hallaba muy en penumbra, pues Solstar se había ocultado. Talb había dejado a un lado el zapapico de plata. Ahora estaba arrodillado junto al hoyo de fuego, echando combustible sobre las brasas.
Llegaban sones horribles de las gárgolas, allá abajo en el despeñadero. Aeriel todavía temblaba. Alguien la había envuelto en paño de oro pálido, varas y más varas de paño, muy ligero y fino. No guardaba el calor. El duaroc hizo una infusión de té sobre las brasas y se lo dio a beber, pues estaba blanca de frío.
El dolor que le atenazaba los hombros y la espalda era cruel. El pequeño mago rasgó algo en tiras y le vendó el brazo, que a lo largo de su cara inferior parecía gravemente erosionado. No tenía ungüento. Durante todo este tiempo Irrylath se mantuvo a distancia. La luz del fuego ahondaba las cuencas de sus ojos.
En el hoyo, las llamas se extinguieron, reduciéndose a ascuas. El pequeño mago los dejó para ir en busca de leña. Irrylath había sacado la mandolina del hatillo de Aeriel y estaba de rodillas mirando el instrumento. Sus dedos acariciaban las cuerdas, al principio como prueba y ensayo, luego con gran belleza y maestría.
Aeriel reconoció la melodía: las notas dulces, persistentes, casi dolorosas para sus oídos. ¡Que fuera capaz de tan delicada hermosura y, sin embargo, se mantuviese aún apartado…! Sin duda, jamás podría ella alcanzarle.
—Qué bien tocas —murmuró Aeriel al fin—, mucho mejor que yo. ¿Cómo es que no te había oído nunca tocar?
Irrylath dejó la mandolina. No miraba a su interlocutora.
—En casa de la bruja —dijo—, olvidé estas cosas. Sólo ahora, desde que estoy en Isternes, he comenzado a recordar —guardó silencio un momento y luego, con violencia casi, dijo—: Esta era mi mandolina, que mi madre se llevó de Avaric. No tenía derecho a dártela. —Aeriel bajó la vista, sorprendida y algo herida en sus sentimientos. Llevaba puesto su sari de boda. Se daba cuenta ahora. Tomó una punta entre los dedos y alzó de nuevo la mirada—. ¿Has traído esto de Isternes? —preguntó.
Irrylath hizo una inspiración profunda, como si estuviera enrareciéndose el aire.
—Cuando Hadin me contó que te habías ido —dijo—, zarpé en una barca en pos tuyo —sus palabras eran ahora más firmes y seguras, ya no tan entrecortadas—. Me sorprendió una calma chicha. Estuve a punto de morir de hambre. Pero me encontró Marelon, la Serpiente del Mar de Polvo, y dijo que te había visto a salvo en las costas de Bern.
Entonces Aeriel recordó la gran cabeza emplumada que había surgido de entre las olas y se había quedado mirándola. ¿Conque no había sido un sueño? Contempló a Irrylath. ¿Así que había venido en seguimiento suyo? ¿Estaba aquí en Orm por ella?
Movió la cabeza. No se le había ocurrido antes. Le temblaba la mano, según jugueteaba con una piedrecilla al borde del hoyo de fuego.
—En Bern conseguí ayuda de mi prima, Sabr —continuó Irrylath—. No se hablaba en todo el país de otra cosa más que de la hechicera de ojos verdes que se había llevado una bestia extraña de la ciudad de los ladrones y desaparecido por el paso del demonio.
—Sabr —dijo Aeriel, tratando de recordar dónde había oído ese nombre. Poco a poco le vino a la memoria: unas palabras de Nat en la hostería de Talis—. La reina de los bandidos.
Irrylath le dirigió una mirada furtiva.
—Es hija de una hermana de mi padre y capitanea una banda de fugitivos de las llanuras. Algunos la llaman la reina de Avaric, creyéndome muerto.
De nuevo quedó en silencio, apartando la mirada.
—Perdí tu pista en Zambul —murmuró. Tenía la boca tensa. Le palpitaban las cicatrices de la mejilla—. ¿Dónde has estado? He pasado en Terrain dos días-meses, buscándote.
—Estuve en Pirs —dijo Aeriel.
Irrylath tomó asiento.
—¿Por qué te marchaste de Isternes? ¿No imaginaste que la bruja lo sabría en seguida?
Ella asintió con la cabeza.
—Lo sabía —la vehemencia de él la desconcertaba. ¿Qué había importado que lo supiera o no?
El príncipe volvió a la carga.
—¿Por qué, entonces? ¿Por qué te fuiste? Yo te tenía a salvo en casa de mi madre.
Aeriel suspiró, de puro cansancio.
—Tenía una misión que cumplir —aun eso carecía ya de importancia. La sibila había muerto. Ahora ya no podría encontrar a los Iones de Westernesse antes que la bruja. La sirena había vencido—. Vine en busca de corceles alados.
Apartó la mirada. Luego rio un poquito, amargamente.
—Pero he encontrado gárgolas, en vez de corceles —volvió la mirada de nuevo hacia él—. No puede derrotar una sola a seis ángeles oscuros.
Irrylath la miraba ahora como si no la creyera, como si no diera crédito a lo que acababa de decir o no creyese que se atreviera a acometer semejante empresa. ¿Era sólo una niña para él, todavía? ¿Y eso qué importaba ya, de todos modos? El mundo estaba perdido.
Pero se limitó a decir:
—Siete ángeles oscuros, si la bruja consigue raptar otro niño.
Una mínima esperanza se encendió de pronto en Aeriel. Se atrevió a respirar.
—¿Qué fue de los Iones del oeste? —le preguntó—, ¿los que los ícaros derrocaron?
Pero la esperanza chisporroteó y murió al negar Irrylath con la cabeza. Habló con dificultad: sabía ella cómo aborrecía el príncipe recordar nada que tuviera que ver con la bruja.
—No lo sé —dijo distantemente—. Cuando yo capturara al Ion de Avaric, tenía que llevárselo a ella. Pero el Ion supo esquivarme, murió en el desierto —nuevamente se estremeció—. Los Iones había que llevárselos a ella. Eso es todo lo que sé.
Aeriel abatió la cabeza. Estaba tan cansada, tan cansada. Le dolían el cuerpo y el alma. Pero no podía dejar de preguntar.
—¿Por qué viniste? ¿Qué se te da a ti lo que pudiera ocurrirme? —Hablaba con voz queda, poco más que un susurro—. Eres mi esposo nada más que de nombre. No eres ni mi amante ni mi amigo.
Aeriel miraba ahora fijamente al suelo, no podía verle la cara. Como no contestaba, creyó que era porque no había oído. Pero por fin habló, y con palabras mesuradas.
—Antes de salir de Isternes, revelé a Syllva lo que tú sabías que era mi deber revelar, que el ángel oscuro de Avaric que tú derrocaste no era otro que yo mismo.
Aeriel alzó la mirada. Él había vuelto la cabeza.
—A lo cual me puso la mano en la mejilla —se palpó las cicatrices—, aquí exactamente, y dijo que ya se lo había figurado —se le ensombreció la voz. Miró hacia arriba—. Syllva lo supo desde el primer momento.
Aeriel le observaba, hallando que, extrañamente, nada de todo aquello la sorprendía.
—Por supuesto que lo sabía —¿cómo no lo iba a saber? La Dama era su madre, ¿cómo no lo iba a saber?—. ¿Es que creías que era tonta?
Irrylath dejó escapar el aliento en un breve y vago siseo, como si sus palabras, involuntariamente, le hubieran herido. Pareció luchar consigo mismo un momento; luego se volvió y la miró de cara.
—Le revelé también otra cosa —dijo—, lo que era yo en casa de la bruja antes de que hiciese de mí su ángel oscuro.
Su voz habíase tornado ahora absolutamente firme y muy tranquila. Aeriel le miraba curiosa, meneando la cabeza.
—¿Qué le revelaste? —murmuró. Su desesperación acababa de vislumbrar un indicio: de repente, había algo que importaba de nuevo. ¿Qué cosa le había revelado?
—Eras Irrylath.
El príncipe meneó la cabeza y se estremeció, como si aborreciera el contacto de la ropa con su piel, el de su propia carne con los huesos. Estaba sentado con el torso echado hacia atrás, mirándola como si se encontrase a leguas de distancia, separada de él por un mundo.
—Era su amante, Aeriel.
A Aeriel se le secó de pronto la garganta. En el templo ya no había aire ni luz. Aeriel no encontraba la voz.
—¿Qué quieres decir? —susurre—. Si eras un crío, un chico…
—Y luego un mozo —dijo—, como ahora.
No le veía la cara. No podía verle ya. Todo estaba en tinieblas ahora.
—Y por eso no puedes amarme.
Le sentía respirar, una respiración inconsistente y difícil.
—No puedo amar a ninguna mujer mortal mientras ella viva. Conserva ese poder sobre mí todavía. Es con la Bruja Blanca con la que sueño, Aeriel. Sigo soñando con ella.
Aeriel pugnó por levantarse. Necesitaba su bastón para sostenerse en pie. Se sentía aturdida, vacía interiormente, como si la Piedra hubiera devorado alguna parte de su persona que no hubiese de tornar jamás. El frío la traspasaba, al igual que la noche.
—Oh —suspiró—, ya sabía eso. Su amante…, lo sabía. Las espectros me lo dijeron una vez, en Avaric. No les prestaba atención. Hace tantísimo tiempo, lo había olvidado.
Le sangraba la piel. Sintió la sangre. Y se apartó de Irrylath, hacia la puerta, hacia lo abierto, hacia la noche. No podía respirar. No podía soportar seguir pensando en todo ello. Tocó el vendaje que le cubría el brazo. El dolor era lumbre en su carne.
—Ámbar gris —dijo con un hilo de voz—. Duele.
Aeriel se detuvo en el estrecho pórtico. La noche en derredor suyo era negra. El cielo se desplegaba en lo alto acribillado de estrellas, y sobre las escarpas se cernía Oceanus, alabastrino y azul. Aeriel se apoyaba en su bordón. Ante ella se extendía Orm, oscuro, iluminado con antorchas. Sentía los huesos como descoyuntados. Y tenía muchísimo frío.
Poco a poco se dio cuenta de que junto a las lejanas luminarias de Orm había otra luz. Alzó la cabeza, que tenía reclinada sobre el puño del bastón. Una llama azul oscilaba en la vasija de las ofrendas. Pasaba rauda sobre guirnaldas y tesoros. Los rollos de paño de seda comenzaban a arder.
La llama cambió de azul a púrpura, luego a rosa, intensificando su fulgor. Aeriel vio desaparecer bizcochos y flores, consumirse el paño. La llama se tornó ambarina, áurea, verde, luego blanca. Las monedas de plata, las copas de oro-zinc blanco empezaron a fundirse. En la cima del montón, el bloque de ámbar gris burbujeó, humeante, llenando el aire con su delicado aroma.
Aeriel se acercó al recipiente. La llama se levantaba ahora más alta que ella. Arrimó las manos al fuego, pero la ingente llamarada no parecía dar calor. Tocó la lumbre. Se arremolinó en torno a su mano, con una sensación de ardor suave, saturada de energía, pero no quemaba. Entonces sintió algo que entraba en ella, que la llenaba nuevamente.
Aeriel incrustó la contera de su bastón en el suelo, junto a la vasija de las ofrendas, y pasó sobre el borde de este, manteniéndose erguidos en mitad del gran plato llameante. El fuego se agitaba a su alrededor como una nube ardiente. La alborotaba el pelo, hacía ondear su vestimenta, pero el sari nupcial no se quemaba.
El tesoro había formado una poza de plata líquida que hervía en remolino, a la temperatura de la sangre, alrededor de sus pies. El vendaje de su brazo se prendió fuego. Vio la sangre que había en él ennegrecerse y consumirse. Sintió que el frío salía de ella. El aroma del ámbar gris lo llenaba todo en torno.
—¿Eres tú la sibila? —dijo alguien.
Aeriel se volvió y observó que la leona con cara de mujer que estaba echada sobre el tejado del templo se movía. Ahora era de color leonado, y no ya de piedra. Arqueó el lomo igual que un gato y desplegó las garras.
—La sibila ha muerto —repuso Aeriel, sorprendida de que aún fuera capaz de experimentar sorpresa.
—Tú debes de ser la nueva, entonces —dijo la leona, bostezando—. Sólo los que han bebido la sangre de la Piedra pueden entrar en mi fuego sin quemarse. Únicamente mis sibilas hacen tal cosa. Les confiere longevidad y ensueños.
Bostezó de nuevo.
—Qué amodorrada estoy. Debo de llevar dormitando una edad entera.
Aeriel se acercó a ella y se arrodilló al borde de la vasija ardiente.
—¿Quién eres tú? —preguntó.
—Me llaman la esfinge.
Aeriel sintió algo, cierta esperanza insólita que renacía.
—¿Eres un Ion?
La leona negó con la cabeza.
—No, aunque me hicieron los Antiguos. Era su portavoz en estas tierras y guardaba la Piedra del Festín.
—¿Y la Piedra qué es? —inquirió Aeriel.
—Una especie de acceso de los Antiguos en sus ciudades —respondió la esfinge—. Las ofrendas aquí depositadas les eran remitidas. Ellos estudiaban estas cosas.
—El duaroc ha destruido la Piedra, para rescatarme —dijo Aeriel.
La leona se encogió de hombros.
—No importa. Ya no servía para nada. Los Antiguos han muerto todos o se han ido…; por lo menos, llevan años y años sin hablarme.
Observó a Aeriel con detenimiento.
—¿No eres mi sibila, entonces? El sátrapa siempre me enviaba una para que atendiese la luz. Es la llama lo que me nutre…, aunque llevaba sin arder cien años.
Aeriel empezaba a sentir ahora el calor del fuego, a través del frío. Y algo más había empezado también a arder en ella, cierta esperanza a la que no osaba dar nombre.
—¿Pero por qué arde ahora —se sorprendió preguntando—, mientras que antes no lo hacía?
La esfinge abatió lánguidamente los hombros.
—Si, como dices, la Piedra ha sido destruida, entonces esa llama no bebe ya de la fuente del fuego; pero supongo que, si arde ahora, es porque alguien ha alimentado alguna de las otras llamas con una semilla del árbol del mundo.
Suspiró.
—En otro tiempo esta llama tenía también su árbol, pero mi sibila no lo atendió como es debido y se secó —frunció el entrecejo, oteando el panorama tras el precipicio—. ¿Qué es lo que veo en mi ciudad, allá abajo?
Aeriel se volvió para mirar y sintió que un temblor la traspasaba.
—El mercado de esclavos —dijo.
—¿Mercado de esclavos? —murmuró la esfinge—. ¿Cómo es que mi sátrapa trafica ahora con esclavos? —descendió del tejado con un elástico salto gatuno. Aún tenía enarcadas las cejas leoninas—. Tengo que ocuparme de eso —y se lanzó hacia adelante.
—Aguarda —dijo Aeriel, con una mano sobre la sien. El calor de la vasija ardiente la estaba haciendo marearse—. Esfinge, he comenzado a sentir el fuego.
—Pues sal de ahí —respondió la leona.
Lo dijo sin volverse. Sus ojos exploraban la ciudad, allá en lo hondo. Aeriel se bajó del recipiente donde ardía la llama. El aire de la noche se deslizó, deleitosamente fresco, por su piel. Ahora sabía ya qué era lo que esperaba.
—Tengo un enigma —comenzó, pero se quedó cortada. Su expectativa de respuesta se había visto frustrada antes tantas veces que hubo de hacer un esfuerzo para obligarse a hablar—. He venido para exponérselo a la sibila, pero la sibila ha muerto.
—¿Un enigma? —dijo la esfinge, mirando atrás ahora por encima del hombro—. A mí se me dan bien los enigmas. Cuando era portavoz de los Antiguos venía gente a verme en busca de respuestas a lo que no sabían.
Aeriel sintió acortársele la respiración.
—La mitad del enigma ya la sé —dijo—. Es la segunda parte lo que necesito:
Pero antes han de unirse aquellos que los ícaros reclaman,
una novia en el templo ha de entrar en la llama,
y a los segundogénitos, allende el Mar de Polvo,
hay que hallarles bridón, contar con nuevas flechas, dar alas a un bastón…
Y así, cuando haya probado del árbol una princesa real,
entonces, lejos de la ciudad de Esternesse, sucederá:
una junta de gárgolas, en la piedra un festín,
derrocada la arpía de la Bruja por fin.
—Es el poema de Ravenna —repuso la esfinge—. Una parte de él.
Aeriel la miraba sin pestañear. La esperanza la subyugaba ahora hasta hacerla estremecer.
—¿Puedes revelarme su significado?
La esfinge la contempló con calma.
—Casi todos los que proponen enigmas, según mi experiencia, ya conocen las respuestas a lo que preguntan. ¿Quiénes son esos que los ícaros reclaman?
—Son Iones —dijo Aeriel—. Los Iones perdidos del oeste.
—¿Y la novia? —preguntó la leona.
Aeriel calló un momento, fijó la vista en el templo, en la llama que ardía como faro en la noche, en su sari de boda.
—La novia soy yo —dijo con voz queda.
—¿Los bridones y los segundogénitos?
—Los segundogénitos son los hermanastros de Irrylath, los seis hijos menores de la Dama de Isternes. Los bridones son los Iones también.
—¿Las flechas y el bastón?
Aeriel movió la cabeza.
—Las flechas no sé lo que son: algo con que batallar contra los ángeles oscuros, supongo. El bastón… —se interrumpió de nuevo—. El bastón es mi báculo de viaje.
Se volvió y lo vio, erecto donde lo había plantado junto a la vasija de las ofrendas. Era distinto en cierto modo: todavía de madera oscura y delgado como antes, pero ahora parecía extrañamente retorcido, nudoso, como el tronco menudo de un árbol.
Del puño habían brotado ramitas, hojuelas. Aeriel lo miró con ojos atónitos.
—Ámbar gris —observó la esfinge, venteando el aire—. Las ballenas del polvo viven muchos miles de años y cuanto proviene de ellas es prodigioso.
Aeriel se adelantó a tocar su bastón. Había echado raíces en la tierra.
—Pero volvamos al poema —continuó la leona—. ¿Quién es la princesa real? ¿Qué árbol es ese árbol? Aeriel calló de nuevo. Se acordó de Roshka y de las palabras de Dirna.
—La princesa real soy yo —dijo—. Y el árbol es el del faro de Bern.
—El árbol cuya raíz alcanza al corazón del mundo —repuso la esfinge—. Quizá la raíz de este árbol, con el tiempo, haga lo mismo.
Las ramas del delgado arbolillo se habían hecho más largas; su tronco, más recio. Sus hojas susurraban al rozarse. Aeriel vio un fruto formándose en una rama.
—¿Y las gárgolas se han juntado? —le preguntó la esfinge.
—Sí.
—¿Ha comido la Piedra?
Aeriel asintió con la cabeza, estremecida de espanto. Aunque toda señal de aquello sobre su cuerpo había sido ya borrada por la llama.
—¿Y la arpía de la bruja?
—Dirna —musitó Aeriel—. Derrocada por el precipicio abajo.
—Pues ya está resuelto tu enigma, entonces —dijo la leona—. Mira, el sátrapa ha visto la señal. Se acerca una procesión de antorchas.
Asomándose al barranco, Aeriel distinguió una hilera de luminarias que ondulaba desde el palacio hasta los riscos. La esfinge se levantó.
—Voy a su encuentro —dijo.
Aeriel negó con la cabeza, tendió los brazos tras ella desesperadamente.
—No, aguarda —clamó, llena de desaliento—. Las flechas, los Iones…, el poema no tiene sentido si no consigo encontrarlos.
La esfinge la miró un momento, y Aeriel observó por vez primera que los ojos de la mujer felina eran de un intenso violeta. Le latía desenfrenadamente el corazón.
—Pero si ya tienes a los Iones —respondió la esfinge—. Han venido contigo.
La leona desapareció con un elástico brinco gatuno, esfumándose por la senda abajo en dirección a las antorchas que subían. Un momento después aparecieron: Grisela, y Gatavolanda, y Terneralunera, y Pajaranguila, y Monalagarta, y también la Rapaz.
Rondaron por delante de ella al borde del barranco, ululando y armando bulla. Aeriel las miró con asombro, como si no las hubiera visto nunca, todas enardecidas y macilentas en la luz. Un ave blanca descendió volando de la oscuridad y se posó en las ramas del árbol. Aeriel dejó a las gárgolas y se dirigió a ella.
—Bastón-con-Alas —murmuró.
La garza exhaló un suspiro.
—Ah, al fin me has llamado por mi nombre correcto.
—¿Llevaste una vez a una niña de ojos verdes…? —preguntó Aeriel.
—¿Desde Pirs? —concluyó la garza por ella y asintió con un gesto—. Sí, en cierta ocasión. Ya hace años. Me lo suplicó encarecidamente su madre. Tenía que llevar a la criatura a cierta familia del norte, pero me persiguió un ángel oscuro y la pequeña se me escurrió de las manos. Cuando volví, ya no logré encontrarla.
—La encontraron unos tratantes de esclavos —dijo Aeriel—. Me llevaron a Terrain.
En la rama estaba creciendo un albérzigo. La garza se inclinó y lo arrancó, dándoselo a Aeriel. Esta se volvió y llamó suavemente:
—Rapaz. Rapaz, ven aquí.
La última de las gárgolas acudió entonces y Aeriel le dio a comer el fruto rojo-dorado. Con ello, el animal perdió algo de su escualidez. Al igual que las otras, pronto tuvo un aspecto menos famélico. Aeriel se sorprendió pensando en las palabras de la esfinge. Esta había dado el enigma por resuelto. ¿Resuelto? Aeriel apretó los dientes.
Los versos esenciales —las flechas y los Iones—, seguían sin significar nada para ella. ¡Nada! La frustración se apoderó de su ánimo. Después de haber estado tan cerca… Tenía en la mano el hueso de la fruta, limpio. Llena de desaliento, se volvió y lo arrojó al fuego; luego sacó de su hatillo el resto de las semillas de forma acorazonada e hizo lo mismo con ellas.
—No sé por qué las he tenido tan guardadas —dijo—, ni por qué el torrero del faro me pidió con tanto empeño que las conservara.
Pero no había terminado de pronunciar estas palabras cuando las gárgolas rompieron a ulular y aullar todas a una. Primero la rapaz, luego las otras, saltaron por delante de ella y entraron en la llama. Aeriel lanzó una exclamación, precipitándose hacia adelante, mas en seguida se contuvo, pues observó que permanecían en el fuego como ella había hecho y no daban muestra de sentir el calor.
Los collares de las gárgolas empezaron a fundirse: el latón derretido corría por sus pelambres grises igual que sangre dorada. Pero las clavijas de plata que los sujetaban no se derretían. Bien al contrario, acrecentaban su brillo con el calor. Los collares terminaron por desaparecer, disueltos. Las gárgolas agitaron la cabeza y seis alfileres de plata salieron disparados por el aire, cayendo como relumbrantes estrellas en el suelo, a cierta distancia de la vasija.
Las semillas de albérzigo flotaban sobre el tesoro fundido y no ardían. Habían comenzado a hincharse, como el grano en el caldo. Cada gárgola tomó en la boca una de estas semillas, que habían alcanzado el tamaño de dos puños y la forma exacta de un corazón revestido de oro. El perfume del ámbar gris ascendía en la noche.
Las gárgolas se las tragaron enteras, sin masticar, y luego bebieron a lametones la plata líquida como si fuera leche. Aeriel las vio que comenzaban a transformarse. Sus miembros cambiaban de forma y disposición, su pelaje y sus plumas se suavizaban; sus pellejos o escamas de contextura rugosa tornábanse pulidos y tersos.
Entonces Grisela salió del recipiente, apeándose del fuego, y no era ya Grisela, sino una loba negra con el cuello, el vientre y las extremidades de plata.
—Bernalon —susurró Aeriel.
—Yo soy la que nombras —contestó el lon—, y nosotros todos los que vienes buscando.
Siguió Gatavolanda, una pantera con alas, pálida con manchas de plata oscura.
—Zambulon —dijo Aeriel.
—La Bruja Blanca nos derrocó, uno tras otro, valiéndose de sus hijos —dijo el felino pálido.
Un soberbio venado, todo de color de bronce, con ojos, pezuñas y astas de oro, fue el tercero en aparecer.
—Terneralunera —clamó Aeriel, pero rectificó en seguida—. Pirsalon.
—Nos arrancó el corazón y nos puso collares para ahogar nuestras fuerzas, y nuestros pensamientos, y nuestras palabras —dijo.
Emergió entonces un ave del paraíso color de cobre, con cola de serpiente verde oscuro.
—Pajaranguila —dijo Aeriel—. Elverlon.
—Pero tú nos has dado corazones nuevos, sangre nueva y nos has quitado los collares de la bruja.
A continuación salió una salamandra alada, dotada de largos miembros y de figura casi humana. Su piel era tan negra como la tez de Erin, salpicada toda ella de manchas rojizas.
—Ranilon —dijo Aeriel.
—El mundo no está perdido mientras nosotros vivamos —aseguró este último—. Iremos contigo a Isternes de buen grado, para servir de corceles contra la bruja.
Aeriel sintió renacer sus ánimos, respiró el aire de la noche. Una intensa alegría comenzó a surgir en ella, impregnando todo su ser. Los he encontrado, pensaba. No he fracasado, y la sirena no ha ganado aún la partida.
Advirtiendo movimiento con el rabillo del ojo, se volvió y vio a Irrylath de pie en la puerta del templo. Su expresión parecía preocupada por una idea fija, a la luz pura de la llama. La miraba como si no la conociera, y miraba también con asombro a los Iones.
Aeriel vio asimismo al Duaroc, arrodillado junto a una de las clavijas de plata. Aún resplandecía. El hombrecillo la golpeaba con el lado romo de su zapapico, dándole forma. Sus golpes eran más seguros y expertos a medida que la relumbrante clavija se aplanaba, adquiriendo un filo como el de una navaja barbera.
—Singular metal es este —murmuró el artífice—, bien duro y fino. Plata de los Antiguos, creo que lo llaman. Ningún fuego mortal puede fundirlo, dicen.
Ahora está bastante caliente, sin embargo, para moldearlo. Podrían hacerse puntas de flecha con estas clavijas.
En este momento salía del fuego el último de los Iones, un grifo de color leonado, con figura de gerifalte la parte delantera y de gato corpulento la trasera.
—Terralon —rio Aeriel. Se sentía llena de arrojo, radiante con la euforia del triunfo. Todo parecía posible.
—Tenemos que celebrar un consejo de guerra en Isternes —dijo el grifo.
—Y quedan por congregar aún los Iones libres —dijo Bernalon—. Marelon, y Pendarlon, y más.
El ave blanca que descansaba sobre el árbol nudoso se irguió.
—Yo les pediré que se reúnan con vosotros en Esternesse —respondió. Y desplegando sus alas, voló sobre el borde del precipicio y se alejó sobre los picos de la montaña. Aeriel se quedó mirando a línea descrita por su velo, de un pálido espectral que destacaba sobre las laderas ensombrecidas por la noche.
—Aprisa, aprisa —dijo el ave del paraíso—. También nosotros debemos volar.
Aeriel se retrajo un poco, refrenada su exultación.
—Hay una muchachita en Pirs —comenzó—. Prometí volver por ella.
—La bruja ha llamado ya a sus hijos a palacio —avisó la pantera—. Habrá guerra.
—Tenemos que trazar los planes para atacarla, y pronto —añadió Pirsalon—. Antes de que la Bruja Blanca secuestre otro niño para volver a tener siete ángeles oscuros.
Irrylath había descendido del pórtico del templo. Aeriel le sentía tras ella en la oscuridad. El persistente tintineo del martillo del duaroc, haciendo flechas, llenaba la noche. Irrylath se detuvo. Aeriel se volvió, y luego se echó hacia atrás sorprendida, pues el príncipe estaba tendiéndole la mano.
—Ven, Aeriel —dijo suavemente—. Nuestra misión no ha hecho más que empezar. Hemos de volver a Isternes y reunir en cónclave a los Iones.
Con mucha pausa, Aeriel se llegó a él, observándole cuidadosamente, pues todavía la miraba como si fuera una cosa rara, motivo de pasmo. Tenía sangre en el pelo, donde le había golpeado el huso de Dirna. Sin pensarlo, alargo Aeriel el brazo para tocarlo… y, para asombro suyo, él no se apartó ni rehuyó su mirada.
—Tenemos que volver por Pirs —se sorprendió diciéndole—, pues Roshka y Erin están esperándome.
—Sube a mi lomo —dijo el grifo, e Irrylath la aupó, acomodándola entre las grandes alas color de ante de Terralon. Aeriel buscó el rostro de su esposo, pero ahora no la miraba, aunque ya no la rehuía como antes.
—Adelante —oyó decir al duaroc, deteniéndose un momento en su trabajo—. Dejadme una montura y os seguiré en cuanto haya terminado con esto.
Las puntas de flecha fulgían con blancor de plata. La pantera Zambul fue a sentarse al lado de Talb. El martillo del pequeño mago resonaba y resonaba. Irrylath saltó sobre el lomo del ave del paraíso. Aeriel le contemplaba desde su montura. Quizá no puedas amarme todavía, pensó. Pero al menos ahora podemos trabajar juntos, hasta que nuestro cometido se cumpla. Después, ¿quién sabe?
El grifo se remontó en el aire, seguido por la salamandra y por el basilisco del príncipe. El Ciervo y la Loba, carentes de alas, se lanzaron por el borde del precipicio, pegando unos saltos vertiginosos que ninguna criatura mortal habría podido imitar. Aeriel se agarró al suave y tupido pelaje de su montura mientras pasaban volando sobre Orm y su iluminación de antorchas. Ante ellos se extendía el cielo inmenso y estrellado, y aceleraron hacia el este, en dirección a Isternes.
