15
La Sibila
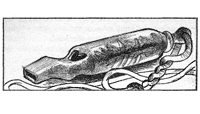
15
La Sibila
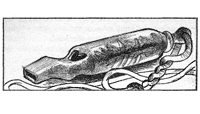
Aeriel se dio la vuelta, pero no había nadie delante del templo. Ahora vio que la entrada era una abertura natural en las rocas, desprovista de puertas. Dentro comenzó a oírse un extraño canturreo sin palabras, muy suave.
—¿Sibila? —dijo. No hubo respuesta. En el recipiente de las ofrendas, el contenido se removía, echando humo. La leona de piedra yacía inmóvil, de frente al sol. La manipulación del ámbar gris había dejado a Aeriel la mano impregnada de cera. Se restregó en un brazo la olorosa sustancia. La salmodia continuaba. Aeriel entró.
El interior de la cueva no era mayor que una habitación. La luz de Solstar penetraba de lleno por la puerta. Al fondo del recinto, dispuesta horizontalmente, había una laja de piedra, oscura como la obsidiana, y lisa. Un débil zumbido parecía provenir de ella, y una leve emanación acre.
Delante de esta piedra había un pequeño cráter incandescente, al lado del cual estaba sentada una mujer hilando. Su enorme huso era de hierro negruzco. Su lana gris amarillenta procedía de ortigas contundidas. La mujer tenía vuelto el rostro para evitar el sol, y era ella la que murmuraba la tonada sin palabras.
—¿Eres tú la sibila? —preguntó Aeriel.
La mujer alzó la cabeza. Tenía la cara llena de arrugas. No llevaba velo; sólo una venda que le cubría los ojos.
—¡Eh! ¿Hay alguien ahí?
Su voz era suave, cual papel sobre arena. El fulgor de las brasas daba a sus rasgos insólitos relieves. Aeriel se postró de rodillas.
—Sibila —dijo—, necesito tu ayuda. Vengo desde Isternes a exponerte un enigma. Me llamo Aeriel.
—¿Aeriel? —susurró la anciana. Tenía el cabello desgreñado, los dedos manchados de jugo de ortiga—. ¿Aeriel, la que fue compañera mía en casa del síndico?
Sus flacas, encallecidas manos buscaban a tientas por el aire. Aeriel se sobresaltó violentamente, reconociéndola de pronto. Recordó sus años en casa del síndico, en compañía de una mujer loca de Avaric que le contaba horripilantes historias, como la de haber empujado una vez al hijo de su soberana arrojándolo a un lago del desierto como tributo pagado a una sirena.
—Dirna —dijo Aeriel en un soplo.
Unas manos coriáceas se fueron derechas a su rostro.
—Eres tú —exclamó la ciega—. Mi pequeña Aeriel. ¿Pero qué haces aquí, amor mío? Todos oímos comentar que te habías escapado… Oh, hace muchísimo tiempo.
Aeriel asintió con un gesto.
—Sí. Volví a las escarpas donde raptaron a Eoduin. El ángel oscuro se presentó de nuevo y me llevó con él. ¿Pero tú qué haces aquí? Tengo que hablar con la sibila.
—Oh, nunca te traté con cariño —gimoteó Dirna—, pero no te quería mal. En otro tiempo era maligna y rencorosa, pero ahora sirvo en el templo. Tuve que huir, lo mismo que tú —sus dedos de araña se apartaron de la cara de Aeriel—. El síndico montó en cólera cuando descubrió tu fuga, dijo que alguien tenía que haberte ayudado.
—No me ayudó nadie —respondió Aeriel—. ¿Fuiste tú quien me habló ahí fuera?
Los dedos de Dirna se agitaron en el aire.
—¿Yo te hablé? —movió la cabeza, frunciendo el entrecejo—. No recuerdo —sus ojos vendados parecían buscar los de Aeriel—. Ya sabes cómo me olvido algunas veces…
—¿Está aquí la sibila? —preguntó Aeriel.
Volvió a negar la otra con la cabeza.
—Aquí no…, pero aguarda —y agarró por la muñeca a Aeriel cuando esta hizo intención de levantarse—. Volverá. Quédate un ratito conmigo.
Aeriel dejó su bastón apoyado en un ángulo junto a la laja de piedra oscura. Esta era casi negra, pero tenía en cierta manera la apariencia de ser clara y diáfana, como si sólo si la miraba bastante tiempo le fuera dado verla en profundidad, como cuando se mira en el agua de un pozo. Continuaba emitiendo su zumbido, casi inaudible para ella, y el olor que exhalaba era levemente como de alquitrán o como el del rayo. Aeriel se sentó de nuevo. Dirna seguía también sentada, devanando su lana en la bobina.
—¿Qué es esa venda? —inquirió Aeriel.
Dirna tocó la gasa.
—La luz de Solstar me hace daño en los ojos —murmuró—, a pesar de que soy ciega.
Aeriel paseó la mirada por el recinto. No se ofrecía nada a la vista, ni siquiera una cama. La cueva estaba desnuda. La mano de Dirna frotaba una ortiga desperdigada, comenzaba a retorcerla.
—Pero escucha, ahora recuerdo. Había una cosa que quería decirte. ¡La pobre Bomba!
—¿Qué le ha pasado a Bomba? —dijo Aeriel, alzando la mirada.
La otra dejó a un lado su huso.
—¿No tienes hambre, cariño? —preguntó vagamente, como en un sueño—. La subida hasta aquí es larga y dura.
Pasando los dedos sobre el hoyo de fuego, encontró un cucharón y una taza. Algo cocía allí a fuego lento en una marmita. Sacó un poco en el cucharón, lo sirvió en la taza y se lo puso a Aeriel en las manos. La cosa aquella sabía a vinagre, bayas silvestres y harina de cebada. Aeriel lo dejó a un lado sin apenas tocarlo.
—No tengo hambre —dijo—. Háblame de Bomba. ¿Está enferma?
—¿Que no tienes hambre? —canturreó Dirna—. ¿Después de esa subida? Vamos, bebe. Te vas a desmayar si no tomas algo. ¿Pero de qué te estaba hablando?
Aeriel suspiró, tomó unos sorbos más de la taza. Jugueteaba con una piedrecilla que había en el suelo. Las manos de la mujer que tenía delante se agitaban ciegas, buscando algo. Dirna estaba loca, siempre lo había estado desde que Aeriel la conocía. Suspiró de nuevo. De nada serviría apremiarla.
—Ah, sí —dijo la otra, agarrando un puñado de tierra. Soltó una risa inconsistente y frágil—. Ahora me acuerdo. De Bomba. Estaba hablando de Bomba. Tu vieja nodriza; la nodriza de Eoduin. Sí. Ha muerto.
—¿Qué? —clamó Aeriel. Para entonces se había bebido casi toda la taza. La dejó en el suelo; derramó el resto.
—El síndico la mató —afirmó la ciega—; la mató después de escaparte tú. Dijo que si alguien sabía dónde te habías ido, sería ella.
—Yo no le confié a nadie adonde iba —protestó Aeriel—. Nadie lo sabía.
Con prontitud y destreza, Dirna desenrolló la burda lana del huso y la pasó a una lanzadera. En el suelo, a su lado, había un telar de mano. Se volvió hacia él y comenzó a tejer.
—La encerró en un almacén vacío —los dedos de Dirna se movían con agilidad, pasando la lanzadera por la urdimbre al tacto. A poco, la pieza de paño grande y tosco estaba casi concluida—. Dijo que no la dejaría salir hasta que revelase dónde estabas.
Aeriel se sintió desfallecer. Se le iba la cabeza.
—No comprendo —murmuró—. Si le daba de comer, ¿cómo…?
Dirna dejó oír un ruidito que bien podría haber sido un lloriqueo. Aeriel no podía verla ya con claridad.
—Bueno, se le olvidó llevarle agua, ¿no? —susurró Dirna con tono entre burlón y perverso. Hizo chascar la lengua—. Bomba era una vieja gordinflona: podría haber vivido un día-mes sin una miga. Pero no sin agua. Apenas había cubierto Solstar la mitad de su carrera al cénit cuando murió. Fue una lástima. El síndico nunca tuvo intención de matarla. Había sido también nodriza suya, antes de serlo de Eoduin.
Aeriel sintió vértigo de pronto, y mucho frío. Temblaba de firme. Le castañeaban los dientes. Dirna levantó la cabeza.
—¿Tienes frío? —preguntó—. Pobrecilla; anda, ponte esto. Lo he terminado ahora mismo. Llevaba días-meses tejiéndolo, desde que vine aquí.
Aeriel alzó la mirada. Sentía pesadez en la cabeza. Se le nublaba la vista. Entrevió a Dirna retirando el paño del telar. La envolvió con él, ciñéndoselo bien a los hombros. Aquella tela era áspera y viscosa al tacto, parecía casi adherírsele a la carne. Aeriel hizo un débil intento de quitárselo.
—¿Cómo? —murmuró la otra—. ¿Es que vas a rechazar el Chal de Dirna? Lo he confeccionado para ti.
Aeriel pugnó por levantarse, pero las piernas no la sostenían. Cayó pesadamente sobre Dirna. La ciega estaba envolviéndola en el Chal de nuevo, con más fuerza.
—¿Estás muy cansada? —dijo—. Ven, tengo un sitio para que descanses.
Aeriel se sintió medio levantada en vilo, medio arrastrada, y luego notó un extraño y frío contacto a lo largo de la espalda. La superficie sobre la que yacía se agitaba en temblores. Un zumbido sordo llegaba hasta sus oídos. Dirna la había acostado sobre la laja de piedra, percibió oscuramente, intentando resistirse, moverse. Dirna se inclinaba sobre ella.
—¿Qué me has hecho? —musitó Aeriel. Apenas podía rebullirse. El chal la retenía con firmeza como si se lo hubieran cosido, al cuerpo.
—¿La bebida? —dijo la otra—. Le llaman la sangre de la piedra, para sosegarte. No dormirás. Las sibilas la toman para procurarse visiones y ensueños.
—Tengo que ver a la sibila —dijo Aeriel, sin aliento.
—Tontuela, aquí no hay ninguna sibila. La maté yo y se la di a la piedra. Aquí viene poca gente y la sibila siempre iba cubierta por un velo. ¿Quién podía distinguirme a mí de ella? Estate quieta.
Aeriel forcejeaba por desasirse. La piedra en la que estaba echada era dura y al mismo tiempo resbaladiza. Su zumbido, la trepidación que la agitaba, parecían ir haciéndose más fuertes. El pelo se le pegaba a su superficie, y otro tanto ocurría con su sayo del desierto y con el paño de la túnica de Hadin.
—Pues mira. Bomba, la vieja borrega chocha —murmuraba Dirna—. Cómo la odiaba. Era yo la encargada de llevarle el agua.
—Malvada —jadeó Aeriel—. Arpía…, ¿por qué? —el chal que le ceñía los hombros la oprimía de tal modo que comenzaba a asfixiarla.
Dirna se apartó de ella.
—Te mantenía alejada de mí, ¿o no? Decía que yo estaba loca. Y fuiste siempre su predilecta. Se preocupaba por ti como una gallina, desde los tiempos en que eras tan chiquitina que la única palabra que sabías decir era: «¡erryl, erryl!». Alguna palabra extranjera. No permitía a Eoduin llamarte Sissa, diciendo que debías de tener un nombre mejor. Así que lo único que consintió fue que te llamase Aeriel.
«¡Aeriel!». ¿Qué clase de nombre es ese? Oh, deja de forcejear. No te servirá de nada. Es la Piedra del Festín, el lecho donde estás tendida.
Aeriel cesó en sus forcejeos, mirando atónita a la mujer de los ojos vendados.
—Sí —dijo Dirna. Su rostro carniseco y marchito se resquebrajó en una sonrisa—. La Piedra del Festín. La hicieron los antiguos. ¿Quién sabe para qué la emplearían? —Dirna se acercó de nuevo, inclinándose sobre Aeriel—. La sibila ha muerto, pero la Piedra todavía se regala con sus buenos banquetes. Las víctimas que se depositan sobre ella se convierten en polvo, que al cabo de un tiempo se filtra a través de los poros de la roca y desaparece. Como tú vas a pulverizarte y a desaparecer, amor mío…, pronto, pronto. Y yo lo contemplaré.
Entonces la invidente alzó una de sus correosas manos y se quitó la venda de los ojos.
Los ojos de aquella mujer eran de color rojo vivo: el color de los carbunclos. Lisos y pulidos como cristal; sin iris, ni pupila, ni córnea. Dirna se quedó un momento parpadeando a la luz de Solstar. Aeriel miraba con asombro. En el desierto de Pendar, los chacales de la Bruja Blanca tenían unos ojos idénticos.
—Así que eres una de las criaturas de la sirena —susurró Aeriel.
Dirna asintió con la cabeza.
—Sí, cariño. Mis lindos ojos. Un año después de tu fuga el emisario de la dama blanca vino a verme y me trajo estos ojos. Dijo que su señora no se había olvidado de mí, de cómo le entregué al principito en el desierto hace ya años. Sus ojos encarnados relucían, destellaban en la luz. Parecía como si estuviesen iluminados por dentro. Dirna juntó las manos, se las frotó de gusto, soltó una risita alborozada.
—Su orgullo, me llamó. Su alegría. Tenía que servirla de nuevo, dijo…; lo único que había que hacer, por estos lindos ojos, era ir a Orm y esperarte. No dejarías de venir, dijo. Y traerías gárgolas.
Se inclinó un poco más sobre su víctima.
—Gárgolas —repitió—. ¿Dónde las has escondido? Debes de tener ya cinco a estas alturas. Pues, como ves, la sexta se encuentra ya bajo mi custodia.
Volvió el rostro y Aeriel distinguió entonces una grieta en la pared. La luz de Solstar la dejaba en la sombra, y no había reparado antes en ella. Aeriel apenas podía volver la cabeza: tenía el cabello pegado a la roca. El zumbar de la piedra murmuraba en sus oídos. Dirna se sacó una cadena de debajo del manto, y de ella pendía un silbato de plata.
Se llevó el pito a los labios y dio un pitido tan desaforado y agudo que Aeriel apenas alcanzó a oírlo, aunque le hizo trepidar la cabeza. Al otro lado de la grieta se sintió un gemido.
—Sal de ahí —ordenó la mujer de ojos encarnados—. Sal de ahí, so esperpento, o daré un pitido que te rompa los tímpanos.
Levantó de nuevo el silbato, y Aeriel se estremeció al oír otro grito detrás de la hendedura. Entonces, reptando a través de ella, apareció una criatura gris como la piedra, tan desmedrada y esquelética que a duras penas pudo adivinar Aeriel que en tiempos había tenido la forma de un gerifalte.
—Rapaz —susurró Aeriel—. Gárgola. Rapaz.
El animal ululó al verla, se abalanzó hacia ella, pero se detuvo acobardado, gimoteando, al interponerse Dirna en su camino.
—La tenía la sibila —dijo la mujer de ojos como carbunclos—. Le había dado de comer. Pero el silbato la enloquece. Tiene que obedecerme. Me lo envió la dama blanca para ayudarme a dominar a sus compañeras, como me envió el huso para hacer tu chal —miró a la gárgola y chascó la lengua—. Pobre animal. Se ha quedado en los huesos. Lo último que comió fue el corazón de la sibila.
Aeriel probó a moverse, a gritar, pero no tenía ni fuerzas para moverse ni aliento para gritar. Algo muy fino y filamentoso salía de ella y penetraba en la piedra.
—¿Dónde están sus compañeras? —preguntó Dirna—. La dama las quiere.
La gárgola, en el rincón, se quejaba y chillaba. Emitiendo un silbido, la mujer de ojos encarnados se volvió y la agarró por el collar. La clavija de plata que sujetaba el aro de latón brillaba con vivos destellos. Dirna la zarandeó. La rapaz se retorció de dolor, bufando, amagando con sus garras…, pero no descargó el golpe.
—No, no te atreves —rio Dirna—. Tengo el silbato.
Aeriel se debatía, pugnaba por levantarse. Sus vestiduras la mantenían sujeta a la Piedra, pero el chal se había deslizado un poco y comprobó que podía respirar. El brazo en el que se había restregado el ámbar gris resbalaba, estaba suelto, pues el tejido no se adhería a él. La piel de ese brazo no se pegaba a la Piedra.
Aeriel alargó el brazo libre para asir su bastón, que estaba arrimado a la pared al lado de la Piedra, fuera de su alcance. La gárgola siseó, escabullándose por delante de Dirna. Aeriel probó a extirpar una pierna, rozando su bastón con el pie.
—¿Dónde están las otras gárgolas? —preguntó Dirna bruscamente, en son de amenaza.
Aún tenía agarrada a la rapaz por el collar, en alto el silbato. A Aeriel ni siquiera la miraba. Aeriel logró dar al bastón un leve puntapié, haciéndolo caer hacia ella. Intentó atraparlo según caía, pero se le escapó.
—Garza —gritó—. Garza, vuela…, ¡ve en busca de Talb! Dile que mantenga las gárgolas bien guardadas.
En el momento en que el bastón, al caer, pasaba por su lado, la garza se había estremecido con un brillo tenue. De pronto su forma perdió la rigidez y echó a volar. Dirna giró en redondo. Con un gruñido de cólera, se abalanzó en pos de aquel ser alado, pero el ave blanca salía ya por la puerta del templo. Fijos los ojos en Dirna, la gárgola se agachó presta para saltar.
—Pobre idiota —vociferó Dirna, volviéndose hacia Aeriel—. ¿Así que se las has confiado a alguien para que te las guarde? No importa. Si están lo bastante cerca para oír mi silbato, vendrán a mí. Tienen que venir.
Se llevó el pito a los labios y lo hizo sonar de nuevo. La rapaz, que ya avanzaba despacio detrás de ella, volvió a acurrucarse en el suelo con un gemido.
Aeriel sintió cómo se le arrancaba el cabello al torcer bruscamente la cabeza para otro lado, pues la nota perforaba los tímpanos, ensordecedora, hasta dar la impresión de que iba a venirse abajo la montaña.
Luego cesó, y en el silencio alcanzó Aeriel a oír el gañir de las gárgolas, muy débil y como distante. La tarasca sonrió.
—Conque ya vienen de camino. Muy bien —se envolvió el cuerpo con los brazos, riéndose—. Ah, la dama quedará complacida. ¿Qué me dará en recompensa? Algo poco común, sin duda. Algo con mucho poder y muy hermoso…
Aeriel oyó entonces un arrastrar de pies. La mujer de ojos encarnados se volvió.
—¿Eh? —voceó—. ¿Qué es eso? ¿Quién anda ahí? —Aeriel no veía nada. La arpía miraba perpleja a su alrededor—. ¿Eres un emisario de mi señora? ¿Dónde estás?
De pronto lanzó un grito y se cogió la muñeca. Agarrando el silbato con más fuerza, se puso a dar fieros golpes al aire. Luego, como si se hubiera soltado de repente, aunque no había nada de qué soltarse, retrocedió dando traspiés. La gárgola gimoteaba en el rincón. Dirna buscaba a tientas con las manos, propinaba golpes al tuntún.
Un puñado de tierra surgió de la nada, se dispersó en el aire. La tarasca chilló, restregándose los ojos. Un guijarro lanzado al ras del suelo cruzó el recinto. La arpía se dio la vuelta. Luego se detuvo, giró hacia atrás de nuevo. Se echó a reír. Cerró los ojos.
—¿Pretendes cegarme? —dijo—. ¿Confundirme con embrujos? Fui ciega en otro tiempo. ¿Crees que no voy a localizarte por el son de tu propia respiración…, un duaroc con una capadiurna?
Súbitamente saltó, hizo presa de nada y pegó un fuerte tirón. Una capa gris apareció en su mano. Y también apareció el duaroc, por supuesto, en pie frente a ella, a su sombra, medio alzados los brazos, con un gesto de asombro en el semblante. Aeriel se esforzaba por gritar, por advertirle del peligro.
Mientras permaneció en la sombra, la mano del duaroc se introdujo veloz bajo su ropa, pero ya Dirna se apartaba de un brinco. La luz de Solstar cayó sobre él, y el hombrecillo que por un instante había sido carne se petrificó: el color de la piedra lo anegó como una ola, todavía metida la mano bajo su vestimenta.
Aeriel oyó de nuevo el gañir de las gárgolas, muy diminuto y débil. Dirna escrutaba la estatua que tenía delante.
—Maese guardián del tesoro —exclamó—. Al cabo de tanto tiempo, nunca hubiera esperado volver a verte. Di por cierto que te irías con aquella mujer del rey cuando se marchó de Avaric a su tierra de Esternesse.
Arrojó entonces la capadiurna lejos de sí, sobándose los ojos con las manos.
—No veo bien. Esa tierra…, si me has estropeado mis preciosos ojos, pequeño Belcebú, voy a machacarte y convertirte en cascajo antes de que se ponga Solstar.
El sol estaba ya muy bajo, bajísimo.
—No —musitó Aeriel. Sus fuerzas se desvanecían. El temblor de la Piedra se había hecho terriblemente fuerte. Sentía sus vestimentas deshacerse en polvo—. Él no te ha causado ningún daño…
La tarasca no le hizo caso. Sentándose en cuclillas, se sacó los carbunclos de debajo de los párpados y se puso a limpiarlos y suavizarlos frotándolos contra la palma de la mano. Luego comenzó a sacarles brillo concienzudamente con el faldón de su saya de arpillera.
—¿Están rayados? ¿Están rayados? En seguida lo veremos. Haré que la dama me regale un par nuevo a cambio de las gárgolas. Me he ganado un par nuevo.

Una sombra se proyectó sobre su engibada figura. Sin ojos ahora, no la pudo advertir. Y en ese mismo punto le fueron arrebatadas rudamente de las manos las dos preciadas alhajas. La mujer acuclillada lanzó un grito, se dio la vuelta, tanteando con las manos.
La garza se deslizó por la puerta del templo, posándose al lado de Aeriel.
—No he podido encontrar a tu invisible duaroc con esa capadiurna que lleva puesta —dijo—, así que he traído a otra persona que dice que andaba buscándote.
La primera reacción de Aeriel fue de incredulidad, seguida de una loca alegría. Una exclamación se escapó de sus labios. La figura que se erguía junto a Dirna la miró un momento, pero su rostro viril era duro, muy pálido y demacrado, y Aeriel no acertaba a interpretarlo.
Su atuendo era el traje blanco de Avaric, muy remendado en el hombro y polvoriento del viaje. Su tez era dorada y llevaba la negra cabellera sujeta por detrás en una larga cola de caballo. Cinco cicatrices le cruzaban una mejilla. Sus ojos eran de un frío azul corindón.
—Muy bien, aya —dijo Irrylath, que tenía los maltrechos ojos de la mujer en la mano—. Al cabo de tanto tiempo, nunca hubiera esperado volver a verte. ¿Qué tal te ha ido? No parece haberte ido muy bien, por lo que está a la vista. Tampoco me ha ido bien a mí, en estos veintitantos años, diez de ellos pasados en casa de la bruja y catorce más como ángel oscuro…, por culpa tuya.
—¿Irrylath? —susurró la mujer sin ojos—. ¡Irrylath!
—Conque me reconoces, ¿eh?
Dirna se agarró el borde del sayo.
—Mi chiquitín guapo. Mi querido príncipe… ¿Dónde estás? No puedo verte —sus manos se agitaban ahora desesperadamente a un lado y a otro, pero Irrylath se escabullía de ella. Dirna susurró—: Pero estás vivo, cariño mío. ¡Vivo! Te daba por ahogado en un lago del desierto.
—Tú me empujaste al agua.
La mujer sin ojos lanzó una exclamación, mordiéndose un nudillo.
—No…, no, yo nunca…
Se contuvo de pronto, dejando truncas las palabras. Luego hizo una inspiración profunda. Su voz sonó más sosegada, más dulce.
—Te caíste. ¿No te acuerdas? Yo te llevé al lago para enseñarte el lamelodo —sus manos rastreaban ahora el suelo, buscándole—. Te escurriste. Yo intenté agarrarte. Tendí la mano…, ¿no lo recuerdas?
Irrylath dio vuelta a los carbunclos sobre la palma de la mano. Su rostro había perdido toda dureza. Cuando habló, su voz no sonaba muy firme.
—Eso no es lo que contaste una vez a esta muchacha y que luego ella me refirió.
A lo cual Dirna, volviéndose hacia Aeriel, dijo con acento sibilante:
—¿De qué la conoces?
Aeriel lo miraba todo sin poder moverse. Irrylath tenía ahora la cara enteramente en sombra, apartada del sol. Sólo el tenue resplandor del pequeño cráter le iluminaba fantasmagóricamente desde abajo. Aeriel casi sintió temor de él entonces.
—Estoy casado con ella —musitó—. Es mi esposa.
—¡No! —chilló, gargarizó, carraspeó Dirna—. No. Es una moza malvada y astuta, amor mío. Son mentiras lo que te ha contado.
Irrylath no contestó. Tenía la mirada fija en Aeriel, ligeramente separados los labios, como si estuviera a punto de decirle algo. Pero no hablaba. Junto a él, Dirna se deshacía en quejas, se arañaba las mejillas.
—Dame mis ojos.
El joven se apartó entonces, reteniendo los carbunclos bien apretados en sus manos.
—Tú vendiste mi vida a la Bruja Blanca —dijo con voz queda—, por un sorbo de agua inmunda.
—¡Por nuestras vidas! —clamó Dirna—. Habríamos perecido en el desierto si no te hubiera entregado a ella. Qué cruel te has vuelto —la mujer sin ojos gemía, retorciéndose las manos—. No eras antes tan cruel con tu vieja aya, con tu Dirna…
El príncipe se estremeció, mirándola de hito en hito.
—Tú me arrancaste de quienes podrían haberme enseñado a ser bueno y amable —dijo con desprecio—, y me pusiste en manos de la que me enseñó otras cosas.
Las manos de Dirna le encontraron por fin. Esta vez no se soltó.
—¿Quieres un ojo? Toma, aquí lo tienes. Alargó el brazo. Los dedos de Dirna recorrieron a tientas el brazo tendido. En el momento en que llegaban a la mano, Irrylath la abrió, dejando caer un carbunclo. Vino a dar entre las brasas del cráter abierto en el suelo. Dirna lanzó una exclamación.
—Al fuego, no —chilló—. El calor lo hará trizas.
—Pues sácalo —musitó Irrylath.
Dirna echó mano a un atizador que estaba al borde del fuego y empezó a remover febrilmente entre las brasas…, momento en el que Aeriel oyó un crujido, vio alzarse del hoyo una vaharada de humo amarillo y percibió un olor a azufre.
—¡Destruido! —gritó Dirna—. Lo has destruido…, mi ojo.
—Todavía queda otro —le recordó el príncipe, levantándolo en la mano. Dirna hizo presa en ella, pero los dedos de su oponente se cerraron aún con más fuerza—. Y con uno basta para ver por dónde se anda, ¿no?
Se desasió entonces de ella, corrió a la puerta del templo y arrojó fuera la piedra, que emitió destellos rojos a la luz blanca de Solstar. El sol estaba ya medio oculto tras las montañas. Volando sobre el borde del precipicio, el carbunclo desapareció. Dirna avanzó a tropezones hasta la entrada de la cueva.
—Las rocas —gimió—. Jamás lo encontraré entre las rocas.
—Quizá lo encuentres —respondió cruelmente el príncipe—. Anda a buscarlo —y cruzó a paso largo junto a ella, dirigiéndose a Aeriel.
—¡Mala peste te lleve! —chilló la tarasca—. ¡Mala peste te lleve, por haber destrozado mis ojos!
Se arrastró detrás de él, tanteando con una mano por el suelo. Sus dedos hicieron presa en el huso de hierro. Lo blandió, asestándolo con fuerza, y alcanzó al joven en la nuca. Este, pillado por sorpresa, lanzó un grito y se volvió, cayendo sobre una rodilla.
Dirna pasó como una exhalación por su lado.
—Verás si voy a tener ojos nuevos —dijo—. ¿Crees que la vas a sacar de la Piedra? Demasiado tarde, príncipe mío. Está perdida…, pero tendré sus ojos antes de que se pulverice.
Dirna había soltado ya el huso y avanzaba a trompicones hacia el fondo de la cueva. Aeriel gritaba, resistiéndose a la tracción de la Piedra. El zumbido de esta era más intenso y la trepidación más fuerte. Sentía la piel como polvo; su ropa iba quedando reducida a ceniza. El pegajoso chal se desprendía en jirones.
La sombra de Dirna pasó sobre el duaroc. En ese instante, el brazo del hombrecillo completó su movimiento: extraer de debajo del sayo la bolsa de terciopelo negro. Aeriel vio el saquito bullir y contorsionarse, oyó el gañir de las gárgolas, muy débil y como lejano todavía. La rapaz, acobardada en el rincón, gruñó, pareció recobrar el perdido coraje.
Los dedos del duaroc, carne y hueso por un instante, manipularon el cordón de la bolsa…, pero ya la sombra de la tarasca había pasado, y el pequeño mago volvió a petrificarse, bañado de nuevo por el color de la roca a la luz de Solstar.
Aeriel hacía esfuerzos desesperados por alcanzar su bastón, que yacía en el suelo más allá del alcance de su brazo atrapado. Irrylath, tambaleándose, había conseguido ponerse de pie. La garza levantó el vuelo y se lanzó sobre la arpía, pero la mujer sin ojos se agachó a tiempo y la espantó de un manotazo.
Dirna tropezó contra la piedra. Sus manos palpaban el aire, buscando a Aeriel. Aeriel lanzó un grito, rehuyéndola, forcejeando. Sentía cómo iba desmenuzándosele, rasgándosele la piel. Una humedad caliente rezumó de debajo de su hombro sobre la Piedra. El brazo de ese lado y parte de la espalda quedaron libres. Logró incorporarse. Logró volverse.
Aeriel arrebató su bastón del suelo. Las uñas de Dirna le rasguñaron la mejilla. Aeriel la golpeó, volvió la cara. Con la otra mano, la arpía asió el bastón. Aeriel dio puntapiés, le agarró la muñeca.
Vio a la rapaz saltar, pero no sobre Dirna, sino hacia el mago. Cogió la bolsa de terciopelo con los dientes, forcejeando contra la recia presa de la mano de piedra. Y entonces, de repente, sobrevino un frenesí de gárgolas: chillando y ululando, gruñendo y embistiendo. El saquito se hacía jirones, conforme las bestias grises pugnaban furibundas por salir.
Dirna gritó. Dio media vuelta. Irrylath la agarró del brazo, pero ella forcejeó y se soltó. Escabullándose por detrás de él, salió huyendo de la cueva. Las gárgolas se abalanzaron tras ella, en un torbellino de gritos y alaridos.
La tarasca salió del pórtico del templo. Al borde del precipicio se detuvo y giró en redondo. La sombra de Irrylath daba sobre el duaroc ahora, y el hombrecillo volvía a ser carne una vez más. Dirna les plantaba cara, blandiendo un objeto pequeño y plateado. Las gárgolas frenaron su turbulenta embestida.
—Quietos ahí, monstruos —vociferó la arpía—. Todavía tengo el silbato de la bruja. Matad al príncipe de Avaric y a su duaroc y a su esposa; luego buscad mi ojo entre las peñas. Yo sirvo a la dama blanca y vosotros tenéis que servirme a mí.
Tenía levantado el flaco y correoso brazo, se llevaba ya el silbato a los labios…, cuando algo blanco y alado se deslizó por la puerta del templo. Era la garza, planeando suavemente. La luz de Solstar fulgía en sus alas. El ave cruzó en su vuelo frente a la tarasca y le arrebató el silbato de la mano.
La arpía profirió una exclamación, giró, tendió los brazos en un esfuerzo desesperado por atraparla. El canto del precipicio se desmoronó bajo uno de sus talones, deshaciéndose en polvo. Por un momento pareció quedar suspendida en el espacio, luego cedió también la tierra debajo de su otro talón. Con un alarido terrible, se tambaleó y desapareció tras el borde de los riscos del sacrificio. Y con un aullido como el de una jauría tras de su presa, las gárgolas se precipitaron tras ella por el hondo barranco.