14
El mago
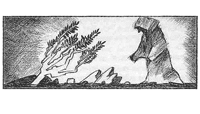
14
El mago
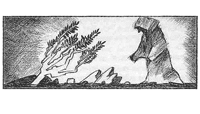
Un tercio de su recorrido hacia el cénit llevaba ya cubierto Solstar cuando Aeriel supo que había cruzado la raya de Terrain. Las rocas eran ahora color crema, en vez de grises. Acá y allá los aludes habían dejado cicatrices en la quebrajosa superficie de los barrancos.
El camino orientaba su rumbo muy aproximadamente hacia el norte. La viajera no se encontraba con nadie, evitaba las poblaciones. Allá abajo, en los valles donde se recogía el aire más denso, crecían tupidamente el abeto frondoso y la recia avena rastrera, y en las laderas altas, el lampo de estrella y el piorno de mírame y no me toques. Caminaba Aeriel con la capucha subida para escudarse del sol, firme y rápido el paso, y se tomaba poco descanso.
Hasta que se dio cuenta de que estaba terriblemente hambrienta. Y cansadísima. Se sentía además aterida de frío, por haber marchado la última hora a la sombra de un precipicio. Se detuvo en una vuelta que daba la carretera en torno a un peñasco y se sentó al sol. Dos de sus gárgolas estaban echadas, jadeantes, a la sombra del peñasco. La tercera ramoneaba a la orilla del camino, más adelante. Aeriel tenía un hambre canina.
Y no llevaba nada de comer, comprobó, registrando su hatillo. Debía de haber acabado con lo poco que traía de Pirs en su última acampada. Contempló un instante los dos últimos albérzigos, los acarició…, pero no.
Los volvió a guardar y se puso a otear el árido camino, preguntándose qué raíz o simiente podría rebuscar allí. Una vez más, como le aconteciera en la playa de Bern, se sorprendió añorando a Talb el duaroc y su saquito de terciopelo, fuente de exquisiteces.
Aeriel salió con sobresalto de sus cavilaciones. Una figura doblaba el recodo del camino, allá delante. La terneralunera se espantó, pero el viajero pasó casi rozándola sin dar muestras de haberla visto. La figura venía envuelta en un largo sayal oscuro con un gran capuchón que le tapaba la cara y los ojos. Las mangas le cubrían hasta la punta de los dedos. El faldón arrastraba por tierra.
El viajero era de muy corta estatura, advirtió Aeriel al acercársele, poco más de la mitad de la suya propia. A punto estuvo de desviarse y caer por el barranco, pero enderezó a tiempo su rumbo. La muchacha rubia no le quitaba ojo. Las gárgolas que le flanqueaban habían empezado a gruñir.
La figura tropezó con el faldón de su sayal y cayó de bruces en mitad del camino. Al cabo de un momento se levantó y avanzó en diagonal por la vereda.
No tardó en darse contra la ladera, deteniéndose con una maldición ahogada.
—¡Mala peste se coma este sayo! Así se lo lleve la bruja…, ¡qué asco le tengo! ¡Uf!
Volvió a chocar con la ladera, frente a la muchacha, que lo observaba todo boquiabierta.
—Eh, amigo —le dijo, poniéndose de pie—, ¿qué te propones? Quítate esa caperuza o te vas a matar.
La figura giró en redondo, con vivo sobresalto, palpando el aire con las manos totalmente cubiertas por las mangas.
—¿Qué es eso? ¿Quién está ahí? —inquirió una voz sofocada en paño. Grisela había comenzado a farfullar y Gatavolanda a ulular—. Te aviso —gritó la figura—, soy un hechicero, y más te valdrá serlo tú también si piensas hacerme algún mal.
Aeriel agarró a la Grisela por el pellejo de la cerviz y la zarandeó para aquietarla. Gatavolanda se escabulló por detrás de ella.
—No soy hechicera —respondió—, y no pienso hacerte ningún mal. Sólo quería prevenirte de que el mal te lo vas a hacer tú si no miras por dónde andas.
Soy Aeriel.
—¿Aeriel? —exclamó la figura, forcejeando con su caperuza—. ¿Has dicho Aeriel? No oigo bien con este saco. ¿Dónde hay una sombra?
Tanteó con los brazos un momento hasta que toparon con la sombra del peñasco. La figura se zambulló en la sombra de la roca y se echó atrás la capucha. Aeriel soltó una pequeña exclamación, pues había reconocido la cara amojamada, los ojos gris piedra y la larga barba retorcida. El duaroc estaba allí parado, parpadeando.
—Talb —dijo alborozada—. Pequeño mago de Downwending.
El duaroc miró a un lado y a otro.
—¿Aeriel? —dijo—. ¿Dónde estás, chiquilla?
—Aquí —dijo Aeriel, directamente delante de él ahora.
El pequeño mago frunció el entrecejo, enfocó la vista derecho a través de ella, más allá. De pronto reparó en las gárgolas. Grisela se puso a gañir y Gatavolanda a bufar. Terneralunera, encaramada en la falda del monte, envió para abajo un diluvio de piedrecillas.
—¡Basta ya! —exclamó el pequeño mago—. Acabad de una vez, monstruosidades. Aeriel, sal y apacigua a tus bestias. ¿Pero dónde estás? Bonita salutación es esta.
Aeriel aquietó a las gárgolas con una palabra.
—Estoy aquí mismo —contestó, arrodillándose delante del hombrecillo—. ¿Es que no me ves? —se echó atrás la capucha para verle a él mejor.
Los ojos del duaroc la descubrieron de súbito, por fin. Miró un momento con asombro y luego se echó a reír.
—Claro que te veo, hija…, ahora. ¿Dónde conseguiste una capadiurna, si se puede saber? Bien podía yo haber llevado una estos últimos días-meses, en vez de este desdichado ropón.
Señaló con un gesto el sayo que vestía y que tan mal le sentaba, y luego pasó los dedos apreciativamente por la textura de la capa de ella.
—Es una simple capa de viaje —dijo la muchacha, confundida—. La conseguí en Bern hace cuatro días-meses. ¿Qué tiene de particular?
—¿No me irás a decir —exclamó el duaroc—, que has hecho todo el recorrido desde Bern hasta aquí con una capadiurna y no te has dado cuenta?
Aeriel miró y remiró la prenda, palpó el material ella misma. Le pareció como siempre le había parecido, muy suave, claro por fuera, más oscuro por dentro.
—Son los míos los que hacen estas capas —dijo el hombrecillo—. No podemos soportar la luz de Solstar, porque los Antiguos nos hicieron para habitar el mundo subterráneo. Podemos viajar de noche sin dificultad, por supuesto, pero cuando nos vemos precisados a salir a la superficie de día, tenemos que vestir una capadiurna. Eso, o envolvernos por completo en otra cosa.
—¿Pero en qué se diferencia mi capa de la tuya? —preguntó Aeriel.
El pequeño mago se despojó entonces de su capa polvorienta, con mucho cuidado de permanecer enteramente a la sombra del peñasco. Debajo llevaba la vestimenta que recordaba bien Aeriel: un traje gris, holgado, con muchos pliegues.
—Dame tu capa —dijo, y Aeriel así lo hizo. El duaroc la extendió de una sacudida—. La fibra y la textura son de tal naturaleza (un arte antiguo, que lamento no haber aprendido) que hacen invisible de día al que lleva puesta la capa, porque es invisible a la luz de Solstar.
—¿Invisible? —dijo Aeriel, y se echó a reír—. Yo nunca me esfumé.
—Ante tu propia vista, no, desde luego —repuso el hombrecillo—. Los que llevan capadiurnas siempre se ven a sí mismos —se puso la capa.
—Pues yo te veo ahora —dijo Aeriel.
—Naturalmente —respondió el mago—, porque tengo la capucha bajada. Pero levántala… —lo hizo así. No sucedía nada. Aeriel continuaba viéndole, total y perfectamente, a la sombra de la roca—. Y apártate de la sombra… —pasó a la luz de Solstar, entonces, y se esfumó.
Aeriel se llevó un buen susto. Las gárgolas gimotearon. Oía la risita del duaroc y un rumor como de alguien que andaba medio arrastrando los pies. Del camino se alzaban nubéculas de polvo. Vio huellas de pasos, pero ninguna sombra, ninguna forma. Hasta que el pequeño mago reapareció, al pasar de nuevo a la sombra del peñasco.
—Naturalmente, no se me ocurrirá echarme atrás la capucha a pleno sol —dijo—. Entonces me haría visible, como tú…; pero como soy un duaroc, me convertiría en piedra.
Pero Aeriel apenas si le escuchaba ya.
—La capucha —murmuraba—. ¿Únicamente obra a la luz del sol, dices? Por eso porfiaba Erin que me aparecí como si saliera del aire —clamó—, y por eso Roshka y ella me miraron de pronto tan asustados cuando los dejé…; por eso se sobresaltó Nat de aquella forma la primera vez que me vio. El zagal de las cabras me llamó hechicera…
Volvió a fijar la atención en el duaroc, sin saber qué decir.
—Te sienta bien —las palabras le salieron solas, al fin, pues efectivamente la capa le venía pintiparada, amoldándose a su cuerpo mucho más bajo y rechoncho exactamente como se había ajustado al de ella, alto y esbelto.
El duaroc asintió con la cabeza.
—Es una virtud de las capadiurnas, el ser siempre de la talla justa del que las lleva.
—¿Por eso es por lo que no tenía sombra? —preguntó Aeriel—. Incluso por la noche, con luz artificial, no tengo sombra —pero mirándose los pies, vio con súbito alivio que proyectaba sombra de nuevo, porque ahora no tenía puesta la capadiurna.
El duaroc volvió a asentir con el gesto.
—Quien lleva una capa diurna no proyecta sombra con ninguna luz —se sentó, recostándose en la peña—. ¿La has llevado con la capucha levantada durante las horas de sol, hija mía? —y cuando Aeriel movió la cabeza afirmativamente, una vez más el hombrecillo se echó a reír—. Entonces no es de extrañar que la Bruja Blanca no haya logrado encontrarte todavía.
Aeriel le miró.
—Oh, sí. Lleva todos estos días-meses persiguiéndonos, a ti y a mí, y supongo que al príncipe Irrylath también, aunque él se encuentra a salvo en Esternesse.
La mención del nombre de su esposo produjo a Aeriel una dolorosa sensación en el pecho. Volvió el rostro para que el pequeño mago no la viera.
—¿Qué sabes tú de la persecución de la Bruja Blanca? —le preguntó con voz queda.
El otro cambió de postura en su asiento, estirando los miembros como quien está muerto de cansancio tras un largo viaje. Empezó a hurgar en los innumerables bolsillos de su traje. Aeriel recordó de pronto lo hambrienta que estaba.
—Pienso ponerte al corriente, hija —respondió al cabo—. Pero tengo apetito. Vamos a comer primero. Y se pusieron a comer. El duaroc sacó meloncitos del tamaño de puños, zarzapomas gordas y sonrosadas, raíz licorosa, amarilla, envuelta en binzas, gajos de nuez sin cascara y las suculentas setas blancas a las que era tan aficionado, junto con un ramito de hojas aromáticas secas.
Aeriel recogió unos palitos y el pequeño mago encendió lumbre. Asaron los melones hasta que se abrieron, crujiendo y siseando sobre las llamas, bajas y lamedoras. Asaron también la raíz licorosa, bañándola con el jugo de las zarzapomas, y se comieron las setas entre puñados de gajos de nuez.
Luego, con no poca sorpresa de Aeriel, el duaroc sacó de uno de sus bolsillos un perol chiquitín, que llenó de agua de una cantimplora, y puso las hojas en infusión hasta obtener un té de color verde oscuro que olía a jengibre y sabía a lima. Lo bebieron despacito, saboreándolo, en medias cortezas de melón a guisa de tazas.
El hombrecillo refirió a Aeriel todo lo que había acontecido desde que se separaron en Avaric medio año atrás. El viaje que hizo hasta el palacio de la bruja, de fría piedra blanca, fingiendo ser sirviente de su «hijo», a fin de que Aeriel y su príncipe tuvieran tiempo de tejer su vela con las plumas del ángel oscuro y huir a Isternes.
Contó a Aeriel el grito que pegó la bruja cuando al fin supo que Irrylath se había perdido para ella y la fuga que él hubo de emprender en aquel mismo momento, forzado a evitar ya siempre desde entonces a los sabuesos de la bruja. Finalmente su relato concluyó; habían comido hasta no poder más. El hombrecillo escrutó a Aeriel un momento, sorbiendo su té.
—¿Te sentías muy desdichada en Esternesse?
Aeriel suspiró. ¿Se le notaba tanto?
—Irrylath aborrece mi presencia —dijo.
—¿Tú crees? —preguntó afablemente el pequeño mago—. El único aborrecimiento que vi en él fue el de sí mismo, cuando nos separamos.
Aeriel se abrazó a Grisela, temblando levemente. No quería pensar en Irrylath.
—Se me presentaron unas doncellas —dijo—, las que fueran esposas del vampiro en Avaric. Me recitaron la segunda parte del poema de Ravenna —miró al duaroc—. Por eso me puse en camino.
El mago enarcó las cejas.
—¿Ah, sí? —murmuró—. A ver, recítamelo.
Y Aeriel dijo:
Pero antes han de unirse aquellos que los ícaros reclaman,
una novia en el templo ha de entrar en la llama,
y a los segundogénitos, allende el Mar de Polvo,
hay que hallarles bridón, contar con nuevas flechas, dar alas a un bastón…
Y así, cuando haya probado del árbol una princesa real,
entonces, lejos de la ciudad de Esternesse, sucederá:
una junta de gárgolas, en la piedra un festín,
derrocada la arpía de la Bruja por fin.
El hombrecillo hizo un gesto de asentimiento.
—Te lo has aprendido a la perfección —dijo—. No te lo habría enseñado mejor yo mismo.
Aeriel rio, reclinando la cabeza en Grisela.
—Esa parte que se refiere a encontrar monturas, bridón…, es lo único que comprendo —dijo—. ¿Lo entiendes tú?
Pero el duaroc negó con la cabeza.
—Apenas entendía la primera parte, hija.
Aeriel miró para otro lado. ¿Es que nunca iba a encontrar la respuesta? ¿No había nadie capaz de ayudarla más que la sibila de Orm? Le daban escalofríos sólo de pensarlo. Tan fatigada y tan harta de viajar como estaba, y la misión apenas había comenzado siquiera.
—Voy a Orm —le dijo—, a preguntar a la sibila el significado.
—Iré contigo —respondió el pequeño mago, y Aeriel sintió elevársele el ánimo un poquito. Le sonrió agradecida—. Pero cuéntame lo que ha sucedido para traerte hasta aquí —dijo el duaroc.
Y Aeriel habló entonces de la travesía del Mar de Polvo, del guardián de la luz y de la ciudad de los ladrones. Le contó la plaga que asolaba Zambul, el encuentro con Erin y Roshka, y le habló del soberano de Pirs y de las cavernas del pueblo subterráneo que allí existen. Al llegar a este punto, le enseñó el pequeño zapapico que había encontrado.
El duaroc pasó los dedos por él, probando el astil. Se adaptaba perfectamente a su mano, más pequeña.
—Una piqueta de minero, o un martillo de herrero —murmuró—. No puedo asegurarlo —lo guardó en el bolsillo de la capadiurna—. Pero es extraño. En todo el viaje desde Avaric no he visto a ningún otro de mi especie. Sus galerías están desiertas, abandonadas hace mucho tiempo, y la única contestación que he obtenido de los superficiales que todavía nos recuerdan es: «Los pobladores subterráneos se han marchado».
Se quedó pensativo, acariciándose la larga barba gris.
—Es raro, muy raro. Y me preocupa mucho.
Por último, Aeriel habló de los lucíferos, y de la Antorcha resplandeciente, y del ángel oscuro que la había mirado a los ojos, y había gritado, y huido.
—¿Por qué lo haría? —le preguntó. Movió la cabeza—. No lo comprendo.
—¿No lo comprendes? —repuso el mago—. Tú eres una exterminadora de ángeles oscuros, chiquilla. Has escamoteado al último «hijo» de la bruja y le has devuelto a la mortalidad. Llevas su santo corazón en el pecho. ¿Crees que un serafín no es capaz de ver eso cuando te mira al fondo de los ojos?
El duaroc meneó la cabeza.
—La sirena ha sido una estúpida intentando asustarte con ángeles oscuros, y ahora los ha convocado a todos a su palacio. Cuando salía de Elver, al cruzar la frontera vi al ángel oscuro de ese territorio volando al nordeste hacia Pendar, y se le unió el ícaro de Terrain. Dos borrones de tinieblas sobre las estrellas… Y me chocó. Pero si la bruja ha mandado llamar a esos dos, entonces los ha convocado a todos sin duda alguna. Puedes tener la seguridad de que todavía nos persigue, pero no creo que vuelva a emplear ángeles oscuros contra ti.
Aeriel cerró los ojos. No se le alcanzaba el sentido de nada de aquello. Estaba todo más allá de su comprensión.
—Talb —dijo—, la bruja da caza a mis gárgolas. ¿Por qué?
El hombrecillo que tenía delante se encogió de hombros.
—No lo sé. Son un misterio para mí. De dónde proceden o qué son, lo ignoro. Una cosa es cierto, sin embargo. Cualquiera que sea el designio de la bruja a su respecto, no puede ser nada halagüeño. Menos mal que están casi todas ya en nuestras manos y no en las de ella.
—¿Casi todas? —dijo Aeriel—. Yo tenía seis gárgolas en Avaric. Sólo he dado con tres…
El otro se había puesto de pie, sacudiéndose las migas de la ropa. Se disponía a guardar el perolito, pero se detuvo en mitad de la operación.
—Caramba, ¿no te lo había dicho? Qué distraído me he vuelto —comenzó a rebuscar en su traje—. ¿Dónde las he puesto? Aquí está.
De una manga sacó un taleguito de terciopelo negro con cierre de cordón no mayor que su mano. Aeriel lo reconoció en seguida. Cuando emprendió su viaje en busca del Avarclon, aquel saquito contenía todos los alimentos que ella necesitó por espacio de días-meses. Ahora lo miraba fascinada, perpleja.
—Cuando supe que la bruja andaba persiguiendo a tus gárgolas —decía el duaroc—, me puse a buscarlas y reunirlas. Me ha llevado días-meses y sólo he capturado dos, pero con las tres que tú tienes…
Aeriel estaba de pie antes de darse cuenta de ello.
—Mis gárgolas —clamó—. Tú las tienes…, ¿dónde?
Miró a su alrededor, al camino, a las rocas. El pequeño mago alzó la vista hacia ella.
—Toma…, pues aquí dentro —respondió, sosteniendo el saquito en alto—. Para mayor seguridad. Y desde luego, lo que se dice domadas no están, realmente.
Aeriel le miró.
—Son mansas —dijo.
—Contigo puede que lo sean, hija —el duaroc tiró de los cordones anudados, puso el saquito boca abajo y lo sacudió—. Salid de ahí —dijo—, pareja…
Aeriel vio el saquito moverse y agitarse. Algo muy pequeño cayó de él al suelo. En un primer instante, no mayor que dos dedos, para alcanzar al instante siguiente la corpulencia de dos personas. Aeriel retrocedió precipitadamente. Tenía el aspecto de un ave de largo pescuezo sin patas ni plumas timoneras, pues su cuerpo se alargaba formando una enorme cola de anguila que se extendía y enroscaba detrás. Sus raídas plumas eran de color gris piedra y su cuerpo de sierpe exactamente lo mismo. Lanzaba chillidos contra el mago, amenazando morderle. Un collar de latón ceñía su cuello.
—Apártate, so espantajo —ordenó el hombrecillo—. Ya tienes a tu ama para que te atienda.
Aeriel se abalanzó entonces hacia ella, clamando:
—Pajaranguila, Pajaranguila…
La Pajaranguila se dio la vuelta y súbitamente se apaciguó al descubrir su presencia.
—Les has puesto nombres, ¿eh? —inquirió el duaroc.
Aeriel movió la cabeza, riéndose.
—Bah, unos nombres bobos. Nombres infantiles.
Acarició las deslucidas plumas de la nueva gárgola, sus ásperas escamas. La Pajaranguila batía sus alas, restregándose contra ella y lanzó un grito fantástico y extravagante.
—Esa la encontré en Elver —decía entretanto el duaroc—. La gente de la comarca estaba aterrada con ella, la tenía por un dragón…, ¿pero dónde anda la otra?
Sacudió el taleguito de terciopelo, lo frotó con las manos.
—¿Es que no quieres salir? —murmuró, hurgando dentro con la mano, aunque por lo que Aeriel alcanzaba a ver, el saquito, inerte y lacio, parecía tan vacío como antes—. Aquí está.
El pequeño mago soltó un quejido de pronto y sacó precipitadamente la mano. Aeriel distinguió una miniatura de gárgola, agarrada con los dientes al pulgar del mago, antes de convertirse, visto y no visto, en una enorme criatura lampiña con alas como de murciélago, cola de reptil y miembros flexibles a medio camino entre los de lagarto y hombre.
—Suéltame —gritó el duaroc. La gárgola dejó oír un silbido entre los dientes.
Aeriel corrió a acariciarla. Tenía la piel fría y seca. El arete de latón que le ceñía el cuello brillaba con brillo apagado y mate.
—Lagarta —murmuró Aeriel—. Mona-lagarta, basta ya.
El animal se estremeció, soltando al mago, y se volvió con un grito de reconocimiento. Su bífida lengua gris se adelantó, oscilante, al encuentro de su mano. Aeriel le rascó la piel fría y granulosa.
—A esta la encontré en Rani —dijo el pequeño mago.
Aeriel echó una mirada a la bolsa de terciopelo negro y preguntó:
—¿Cuánto tiempo las has tenido ahí dentro?
El duaroc se encogió de hombros, curándose la mano.
—Un día-mes o dos nada más.
—Están medio muertas de hambre —exclamó Aeriel, paseando la mirada por las dos. Eran todo huesos.
—Ya lo veo —respondió el mago, flexionando los dedos. No parecían sangrar. Al cabo de un momento añadió—: No querían comer lo que les daba.
—Tomad —dijo Aeriel, suavizando el tono. Hablaba a las gárgolas—. Comed esto. Comed estos…
Y metiendo la mano en el hatillo sacó los dos últimos albérzigos que quedaban y dio uno a cada animal, guardando las semillas. Cuando se los comieron, vio Aeriel rellenarse un poco sus deprimidos costillares y hacerse más flexible y más suave su costroso pellejo. Se pusieron a dar vueltas alrededor de ellas y de las otras gárgolas. Aeriel se volvió de nuevo hacia el duaroc.
—Ahora ya sólo falta una —le dijo—, la que yo llamaba Rapaz, porque tenía traza de ave de presa por delante y de fiera cuadrúpeda por detrás —frunció levemente el entrecejo—. ¿Por dónde andará? ¿Qué habrá sido de ella? —Movió la cabeza—. No me quedan más albérzigos.
—Vamos —dijo el duaroc, recogiendo y guardando sus últimos utensilios. Echó tierra con el pie sobre su fogata, que ardía con llama azul, y se puso la caperuza de la capadiurna antes de salir a la luz de Solstar—. La sibila sabrá, y todavía queda mucho camino para Orm.
Viajaron hacia el norte, hacia la capital. El duaroc llevaba la capadiurna puesta; Aeriel sólo le veía cuando su camino pasaba por alguna sombra. Utilizó el capotón viejo del mago para hacer su hatillo y se puso la túnica de Hadin, toda fuego amarillo en el fulgor sin sombra del mediodía.
Tomaban por caminos de montaña y evitaban el encuentro con otros viajeros. Por dos veces Aeriel divisó, allí abajo, caravanas de esclavos: cautivos harapientos que andaban a tropezones detrás de sus apresadores, con las manos atadas y unidos todos por una misma cuerda.
El terror y la angustia la invadían entonces. Casi sentía las asfixiantes ligaduras en sus carnes. Jamás podría vivir otra vez así, pensaba. Si me cogieran los tratantes de esclavos, me moriría. Aeriel no podía soportar la vista de las caravanas. El duaroc y ella tomaban por otros derroteros.

Solstar estaba ya bajo en el este, casi poniéndose, cuando llegaron a Orm, una ciudad de casas de adobe blanco que se extendía en una depresión entre tres alturas escarpadas. Talb insistió en que las gárgolas volvieran a ocultarse en la bolsa de terciopelo negro.
Así lo hicieron, las cinco, pero sólo tras muchos ruegos y halagos de Aeriel.
—Ahora debemos ir lo más discretamente posible —dijo el pequeño mago—. La Bruja Blanca puede haber llamado a los ángeles oscuros a su palacio, pero tiene otros agentes en persecución tuya. Bien, háblame de esa sibila que buscas.
Aeriel movió la cabeza, intentó aclarársela, no pensar en nada.
—Sé poco de ella, lo que he oído contar únicamente. Es una ermitaña que vive en el templo más alto que se yergue sobre los riscos del sacrificio, más allá de Orm. Es muy anciana, sacerdotisa de los Desconocidos sin Nombre. Tiene el rostro oculto por un velo. Todo el que se presenta ante ella debe depositar una ofrenda en su escudilla, y sólo recibe a interpelantes de día. Pasa la larga noche en ayuno y oración.
Con esto entraron en la ciudad y el duaroc guardó silencio. Aeriel echó a andar, aparentemente sola, por las anchas y empedradas calles de Orm. A ambos lados se alzaban edificios de adobe de hasta cuatro y cinco pisos. No habló ya nada más con el pequeño mago, que caminaba invisible a su lado, pues quería él que su presencia se mantuviera de incógnito.
Algunos transeúntes, al ver a Aeriel descalza, la creían una esclava. Gritaban palabras de mofa y escarnio u ofertas a sus amos imaginarios. Otros, observando la finura de la capa de Hadin, la tomaban por alguna extranjera llegada para comprar esclavos y le daban voces invitándola a examinar sus mercancías.
Y otros, en fin, fijándose en su bordón alado, murmuraban que debía de ser alguna sacerdotisa y la dejaban ir en paz sin más. A ninguno de ellos prestaba Aeriel la menor atención. El miedo la hacía caminar tensa y rígida. Aun con el duaroc a su lado, temía detener el paso o volver la cabeza…, excepto para mirar a los que se acercaban demasiado.
A estos sí los miraba, y casi todos retrocedían de inmediato, algunos murmurando: «Ojos verdes, ojos verdes», y en una ocasión uno dijo a media voz: «Hechicera».
Tuvo que pasar muy cerca del mercado de esclavos, en el centro de la ciudad, pues todas las vías públicas conducían, como los radios de una rueda, al palacio del sátrapa, frente al cual se montaba el mercado. Aeriel tomó por calles laterales, intentando soslayarlo, aunque pudo ver el tejado del palacio que descollaba sobre todos los demás tejados. Hubo de taparse los oídos con las manos para no ensordecer con el vocerío de las subastas y de la multitud.
Quedó atrás el centro de la ciudad, y por fin llegaron al límite septentrional de Orm. Aeriel sintió como si le quitaran un gran peso de encima. Respiraba de nuevo. Alzábanse allí altos riscos: blancos, escarpados, desmoronadizos, salpicados de santuarios y capillas. Por la ladera casi vertical subían trochas. Aeriel tuvo que empinarse y alargar el cuello para divisar el templo de la sibila allá en lo alto. El duaroc y ella iniciaron la escalada.
Mediada la estrecha y tortuosa senda, Aeriel sintió al hombrecillo detenerse. Paró ella también, un poco ya sin aliento: habían sostenido una marcha muy recia. Su sombra recayó sobre el mago y pudo verle recostarse en la peña, enjugándose el sudor de la frente. El hombrecillo le hizo seña con la mano de que siguiera adelante.
—Sigue tú, hija —jadeó—. Mi naturaleza no está hecha para estos esfuerzos en un aire tan tenue de superficie. Déjame descansar un poco, iré detrás.
Pero tú debes darte prisa. Solstar ya casi está rozando el horizonte.
Aeriel miró a su espalda y, en efecto, el sol flotaba a escasa altura sobre los picachos. Tras un momento de vacilación, dejó al pequeño mago y continuó subiendo hasta que por último la senda se hizo tan abrupta y empinada que no veía ya el templo, allá arriba, y hubo de valerse del bastón en la dura escalada. Todo Orm se extendía a sus pies. Distinguió el tejado del palacio, la plaza del mercado. Se esforzó hasta coronar otra pendiente más y se encontró delante del santuario de la sibila.
Estaba excavando en la roca misma, tallada la piedra de encima a semejanza de un tejado. Columnas exentas se alzaban en un estrecho pórtico de piedra, flanqueando la entrada. Tendida sobre el tejado, una leona de piedra con cara y pecho de mujer parecía vigilar desde arriba un gran cuenco humeante en el que se apilaban las ofrendas.
Aeriel se quedó parada un momento, sin saber qué hacer. Nunca en su vida había entrado en un templo. Siempre la habían aterrado. De niña, en casa del síndico, había oído relatos acerca de esclavos inmolados en los riscos del sacrificio de Orm.
Contempló el recipiente depositado en el suelo ante el pórtico del templo, el enorme montón de flores y de frutos, monedas de plata, piezas de seda y copas de oro-cinc tachonadas de gemas preciosas. Ella no tenía nada que ofrecer.
Entonces se acordó de algo que llevaba consigo. Arrodillándose, metió mano en su hatillo y sacó el terrón de ámbar gris verde pálido. Lo sostuvo sobre el montón humeante. Salía calor de allí como de un brasero de carbón que se consume soterrado y lento.
Dejó el terrón sobre las otras ofrendas.
—Entra en el templo —dijo alguien detrás de ella—. Te esperaba.