13
Los lucíferos
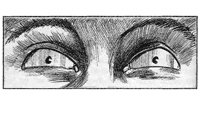
13
Los lucíferos
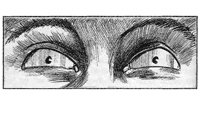
La ladera era elevada, descollando por encima de otras. Oceanus, como un enorme ojo nebuloso, se cernía en el firmamento frente a ellos. Allá abajo, al otro lado de los árboles, distinguió Aeriel la quinta del soberano. Su piedra blanca rielaba al pálido fulgor de la Tierra.
Algo rebulló entonces junto a la boca de la cueva. Erin se asustó y se echó atrás, apretándose contra Aeriel. La mano de Roshka se fue derecha al cinto, aunque no llevaba ningún arma. Pero Aeriel reconoció la figura nívea. El largo cuello se desplegó hacia arriba, sacando el pico de debajo de un ala. Flexionó las dos.
—Garza —exclamó Aeriel.
—Por fin —suspiró la garza, levantándose—. Llevo qué sé yo las horas a la espera de que aparecieses. Aquí está tu bastón.
Aeriel distinguió algo alargado, de madera oscura, bajo los pies del ave blanca. Lo asió y levantó con una exclamación de asombro, y tan rápidamente que hizo bailar a la otra para quitarse de en medio.
—¿Dónde…? —comenzó Aeriel.
La garza se encogió de hombros.
—Tu soberano, con la mayor negligencia, lo dejó sin custodia. Pensé que tal vez lo necesitaras.
Aeriel pasó los dedos por la madera nudosa y oscura.
—¿Cómo supiste dónde tenías que esperarnos?
El ave blanca esponjó las plumas, se las acicaló con el pico.
—Soy una mensajera —dijo—, y puedo seguir todas las rutas que existen. También sé encontrar el principio y el fin de cualquier camino. Esta es la salida más próxima de las vías que corren bajo la quinta del soberano. Sabía que tendríais que aparecer por aquí, si es que aparecíais.
Aeriel vio a Erin torcer el gesto.
—Qué gusto, saber que estabas tan segura de nuestra buena fortuna —la garza se volvió y fijó los ojos en ella—. Ya podías haber acudido en busca nuestra —clamó Erin—. Ya podías…
—¿Bajo tierra? —exclamó el ave blanca—. Soy una garza, no un murciélago.
La muchacha morena empezó a decir algo más, pero Roshka se interpuso entre ellos.
—Mirad.
Aeriel siguió la línea de su brazo. Se advertía gran movimiento en los terrenos de la quinta, allá abajo. Aeriel vio guardias, figuras que corrían, y en el silencio del aire nocturno percibió débilmente exclamaciones y gritos. La garza ensayó sus alas.
—Parece que han descubierto tu fuga —dijo—. Más vale que nos larguemos. El soberano no tardará en enviar a sus cazadores, me figuro yo.
Aeriel oyó entonces un son retumbante y profundo que ahogó las últimas palabras del ave blanca. Sintió a Roshka contener el aliento.
—El gong —dijo en voz baja—. El gong de Pirs.
—¿Y eso qué es?
El príncipe no se volvió. Su voz era tensa.
—En otros tiempos se empleaba para convocar al pueblo a las armas o para que el soberano volviese de la montería si llegaba algún mensaje urgente. Pero mi tío le da otro uso…, es para lo único que lo utiliza ahora.
Aeriel le miró expectante.
—Para llamar al ángel oscuro.
La garza se lanzó a los aires.
—Vamos —dijo—. Tenemos que huir. Yo puedo enseñaros caminos ocultos para los cazadores, pero no para los ícaros, me temo.
Erin tiraba a Aeriel del brazo.
—Vamos —le rogaba—. Aeriel, vamos.
Aeriel permaneció parada sólo un momento más, observando a los soldados que pululaban allá abajo, en las posesiones del soberano. Parecían tan distantes, ahora, tan pequeños. Luego se volvió y se unió a los otros, que seguían a la garza y bajaban ya por la ladera opuesta.
Corrieron a la luz de las estrellas, a la luz de la Tierra, bajo las sombras de los árboles. El ave blanca planeaba delante de ellos, a poca altura sobre los montes. A veces, allá muy lejos, Aeriel creía ver al fanalvolante revoloteando.
La garza los guiaba a través de quebradas entre colinas, por detrás de alturas y elevaciones y a lo largo de cauces por donde no corría el agua. Pero tras ellos oían siempre perseguidores; unas veces más cerca y otras menos: el resonar de los cascos de los caballos, los gritos de los jinetes, las llamadas de los cuernos de caza entre los árboles.
En una ocasión se acurrucaron en un barranco seco mientras una docena de jinetes pasaban con estrépito. En otra, vieron encontrarse dos partidas, muy detrás de ellos; una, mandada por el propio soberano, caballero en su soberbio bridón negro. La garza los conducía a la sazón por un paso entre dos montañas.
—Aquí no hay más camino que este —dijo—. ¡Chisss! Aprisa…, que no se destaquen los cuerpos sobre el cielo.
Entonces, volviéndose y mirando atrás, oyó Aeriel a uno de los jinetes dar la alarma y le vio señalar con el dedo hacia ellos. El soberano lanzó un grito y espoleó su montura. Los jinetes se precipitaron en tromba hacia adelante. Aeriel salió disparada con los demás. Oía perfectamente a los caballos patear entre la tupida maleza del monte, en su persecución. Su respiración se hizo anhelante y dificultosa.
Pero no mucho después pareció como si hubiesen burlado a sus perseguidores. Aeriel creyó oír, atrás en la distancia, unos raros maullidos, gañidos y berridos, pero también ese ruido se desvaneció pronto.
Ella y los otros prosiguieron su carrera, en silencio, durante todo el tiempo que sus exhaustas fuerzas les permitieron. Luego hicieron un alto para dormir.
Erin montó la guardia, y luego Roshka. Cuando Aeriel se despertó pocas horas más tarde y ellos la apremiaron a seguir la marcha, se dio cuenta, en su atontamiento, de que la habían dejado dormir. Reanudaron la caminata, a trompicones y traspiés. Iba transcurriendo, lenta, la noche. A veces, allá atrás en la lejanía volvía a sonar el runrún de los cazadores.
Entonces corrían, y dormían tan sólo cuando ya no podían correr más.
No tenían ya comida ni agua, pero Roshka les enseñó una especie de piedras que había en los cauces secos y que no eran piedras ni muchísimo menos, sino plantas de corteza lisa y cérea que podían abrirse golpeándolas con un canto. Vivían de ellas y de los frutos que encontraban.
De improviso, la tierra por donde discurrían empezó a mostrarse árida y yerma. Roshka explicó que habían salido de las posesiones privadas del soberano.
—Esta es la traza que tiene el resto de Pirs —dijo el príncipe heredero—, desde que mi tío detenta el poder.
A partir de entonces ya no volvieron a oír ruidos de persecución, y Aeriel imploró que ojalá hubieran descaminado definitivamente a los cazadores.
Habían transcurrido ya tres cuartos de la noche cuando allá detrás de ellos, a poca altura sobre el horizonte, creyó vislumbrar Aeriel que algunas estrellas momentáneamente se eclipsaban. Pequeños retazos de firmamento desaparecían, volvían a aparecer: un borrón de tiniebla avanzaba, destacándose sobre la oscuridad.
A Aeriel se le paralizó la sangre en las venas. Se acordó de otra ocasión en que había visto un ángel oscuro. Plantada sobre las altas escarpas de Terrain. Le vio venir de lejos aquel día sobre la llanura blanca de Avaric, borrando las estrellas en su avance hacia donde ella le aguardaba.
Aeriel se volvió hacia Roshka con un nudo en la garganta. Iba a cogerle del brazo, hacía esfuerzos por hablar…, pero fue Erin la que súbitamente agarró a Aeriel por el brazo, murmurando:
—Mira.
Lo dijo con voz tan queda, con tal ausencia de temor, que Aeriel, sorprendida, no comprendía al principio. Luego advirtió que la muchacha morena tenía la mirada puesta delante, no detrás. Frente a ellos estaba posándose la garza.
Acababan de coronar una loma. Ante su mirada se abría un valle ancho, de empinadas laderas, que se perdía serpenteante en la distancia. Llenando todo el valle de un lado a otro, deslizábase un río de bullidoras estrellas.
Una de estas luminarias pasó junto a Aeriel en su rumbo hacia abajo, hacia sus compañeras. Eran fanalvolantes, comprobó Aeriel y algunos venían revoloteando desde los cerros, de acá y de allá, para unirse a la corriente principal. Había miles y miles, millares de millares, más…, todos volando, todos encendidos en un inmenso torrente aéreo.
En la lejanía ardía una gigantesca hoguera. Aeriel no alcanzaba a verla: sólo distinguía sus resplandores en el cielo. Hacia ella corría el caudal de criaturas aladas, siguiendo los meandros del valle.
—Los lucíferos —exclamó Roshka, deteniéndose—. Han vuelto. No había ninguno en Pirs desde que vino el serafín.
Sus palabras conmovieron a Aeriel. También ella se había detenido. Ahora se puso en marcha, recordando.
—Tantos —murmuraba Erin—. Tan brillantes…
Aeriel la interrumpió en seco.
—El ángel oscuro… —empezó a decir, pero, sobreponiéndose a sus palabras, el grito del ícaro desgarró el aire. Erin y Roshka giraron en redondo. La garza remontó el vuelo, planeando en descenso hasta confundirse con el torrente de fanalvolantes. Flotó entre ellos, blanca en mitad de su fulgor.
—Pronto —gritó Aeriel—. Debemos hacer lo mismo.
Empujó a Erin delante de ella, por la cuesta abajo, y oyó que Roshka venía detrás. Cuando llegaron al fondo del valle, los fanalvolantes los envolvían por completo. Aeriel miró atrás, pero las estrellas aladas le quitaban toda visibilidad. No podía ver dónde estaba el ángel oscuro.
De pronto le oyó chillar, casi encima de ellos. Erin soltó una exclamación, se tiró de bruces al suelo. Aeriel sintió el viento de las alas del ícaro. Los fanalvolantes giraron, aceleraron su vuelo, para seguir luego su curso como si nada. Aeriel le había visto, abatiéndose desde lo alto, vuelta la cara a un lado y haciendo pantalla con un brazo para protegerse los ojos de la luz de los fanalvolantes.
—No ha llegado a… —comenzó Erin, levantándose. La caída le había cortado el resuello—. Ha pasado de largo.
Aeriel acudió en su ayuda.
—No nos ha visto —dijo—. Los ángeles oscuros tienen ojos penetrantes para la oscuridad, pero no pueden soportar la luz —calló y ayudó a Roshka a ponerse de pie—. Pero vamos, aprisa —dijo—. Estaremos a salvo sólo mientras nos mantengamos en el torrente.
Continuaron sin más demora.
—No nos ha visto —murmuró el príncipe—, pero de algún modo tiene que haber percibido que andamos por aquí.
—¿Nos oye? —inquirió Erin en voz baja.
Aeriel movió la cabeza.
—Tal vez. Y nos huele, quizá. O nos siente por algún medio del que no tenemos idea.
Siguieron con paso dificultoso y lento su camino.
Horas y horas… Aeriel no podía llevar la cuenta. No se atrevían a dormir. La garza se deslizaba, espectral, delante de ellos. Los lucíferos flotaban y revolaban alrededor. El alarido del ángel oscuro rasgaba de cuando en cuando el silencio. Delante. Detrás.
Estridente y salvaje.
Aeriel se pasó la mano por los ojos. Se iba quedando dormida mientras caminaba sin poder más.
—Mira —musitó, zarandeando a Erin—, allá delante. ¿Qué es eso?
Los otros salieron de su modorra. Frente a ellos, en la lejanía, las montañas se separaban. Sobre una altura escarpada que dominaba el valle, alzábase una soberbia torre toda coronada de lumbre resplandeciente. Era aquel fuego el que proyectaba en el cielo el resplandor hacia el que los fanalvolantes orientaban su rumbo.
—La Antorcha —musitó Roshka—. La Antorcha está encendida.
Cuando llegaron más cerca, Aeriel vio que la torre estaba hecha de piedra negra. Su vivo fulgor habría rivalizado con el de Solstar. Todo el valle estaba inundado por su luz. Llegaron al pie del peñón y subieron por la breve y abrupta pendiente hasta la base de la torre.
Todo alrededor de este faro los fanalvolantes giraban en torbellino, dando vueltas unos en torno a otros por turnos y parejas. La garza se posó un poco más allá. Aeriel y sus compañeros se dejaron caer, exhaustos, al pie de la torre.
—Pero aquella mujer dijo —murmuraba Roshka—, la campesina dijo que hasta que el heredero legítimo no… —de pronto se pasó la mano por los ojos, como percatándose de lo fatigadísimo que estaba.
Contemplaban la danza de los fanalvolantes. No habían oído el grito del vampiro desde que entraron en la luz de la torre. Aeriel se figuraba que no podría soportar tanta claridad, y suspiró aliviada por haberse librado de él. Dirigió una mirada a Erin y Roshka y vio que se habían quedado traspuestos, reclinados en la piedra.
Aeriel se quitó la capa de viaje y se la echó por encima a Erin, que tiritaba de frío. Continuó mirando la danza, con escaso sentido de las muchas horas que pasaban. Los fanalvolantes empezaron a dispersarse. Uno tras otro, dejaban de girar en torno a la torre, revoloteaban sin dirección fija y mucho más despacio, como exhaustos. La luz de sus alas comenzó a amortiguarse.
Aeriel lanzó una exclamación entonces, pues los fanalvolantes estaban cayendo, descendían, fluctuantes y lentos, al suelo. Unos pocos se le posaron en los hombros, muchos otros a sus pies. La garza la observaba encaramada sobre las rocas. Aeriel se arrodilló para examinar a los fanalvolantes más de cerca.
Ahora reptaban por el suelo como gusanos, pues no tenían patas. Sus alas oscilaban inútilmente. Los que habían aterrizado sobre los hombros de Aeriel se lanzaban al aire de nuevo, revoloteando hasta tierra.
Cada uno excavaba una depresión en el terreno y descansaba sobre ella, haciendo pausados esfuerzos hasta haber depositado en el suelo una perla del tamaño de un garbanzo. Luego dejaba poco a poco de moverse. La luz de sus alas se extinguía.
Aeriel sintió rebullir algo en su hombro y vio sobre él un fanalvolante que se movía débilmente.
Intentó sacudírselo a fin de que pudiese revolotear hasta el suelo como los demás, pero se agarraba a ella, sin patas, por algún medio que no se alcanzaba.
Lo tomó delicadamente en las manos. Su cuerpo era dúctil como el más flexible de los guantes. Sus alas, aterciopeladas y levemente cálidas, desprendían un polvillo de plata sobre sus dedos. El fanalvolante se contorsionaba, dando una vuelta y otra en sus manos juntas con las palmas hacia arriba. Aeriel vio en ellas una perla.
—¿Eres mi polvolangostín? —preguntó con voz queda.
La minúscula criatura apenas se movía ya. Sus alas se oscurecían, comenzaban a enfriarse. Aeriel ahuecó las manos, echándole el aliento con el propósito de calentarlo, pero el cuerpecillo se puso rígido y acabó por quedar inmóvil. Una de sus quebradizas alas se rompió y desprendió en su mano. A Aeriel se le nubló la vista. Tuvo que parpadear.
Dejó el animalillo en el suelo. La perla destellaba en su mano, en tanto que a su alrededor los lucíferos iban descendiendo a tierra. Se guardó la perla en el seno. Sentía zumbidos en la cabeza. Le temblaban las piernas por falta de sueño.
Erin y Roshka estaban despiertos. Aeriel lo comprobó en seguida, al volver a la torre. Pestañeaban y miraban con asombro, como desconcertados por haberse dormido. Erin se quitó de encima la capa de Aeriel y se incorporó, desperezándose como un gato.
Roshka bostezó. Aeriel se apartó de la torre y se estremeció con violento sobresalto.
—Tengo sombra —musitó, mirando con ojos atónitos. La sombra se extendía en el suelo como un retal de paño negro—. Tengo sombra, con esta luz. —Se volvió hacia Erin y Roshka. El príncipe estaba desperezándose—. Tengo sombra —clamó.
Erin alzó la mirada, comenzó a hablar. De pronto se quedó boquiabierta de pasmo. Soltó una exclamación, fija la vista más allá de Aeriel, abajo en la ladera. Con una mano asía el brazo de Roshka; con la otra, señalaba.
—Aeriel, Aeriel —gritó.
Aeriel se volvió, miró y sintió escogérsele el corazón en el pecho con la impresión de un alfilerazo.
Se le hizo un asfixiante nudo en la garganta. La sangre corrió de pronto por sus venas fría como agua de pozo. Miraba sin respirar siquiera. Al pie de la pendiente, amparada en la oscuridad de su sombra, se erguía una figura.
Oyó a Roshka detrás de ella gritar y ponerse precipitadamente en pie. Aeriel extendió una mano indicándole que se mantuviese atrás. Erin y él se hallaban los dos a sus espaldas, a mayor altura en la ladera. Sus sombras no se proyectaban tan lejos. La torre, que descollaba por encima de ellos, no arrojaba sombra alguna sobre la pendiente. Los fanalvolantes habían caído ya todos.
La sombra de Aeriel se alargaba ante ella como un camino. La figura que se alzaba en su extremo avanzó un poco, despacio, sin salirse ni un ápice de su sombra. Vestía los andrajos de lo que en otro tiempo debieron de ser hermosas galas. Su piel era gris como ramaje muerto, sin color alguno. Mantenía un brazo cruzado sobre los ojos, protegiéndolos de la luz.
Con la otra mano tanteaba el aire ante él, como si percibiese la sombra de Aeriel por el tacto. Cada vez que sus dedos se acercaban a la luz, retrocedían con presteza. Las alas negras que cubrían sus hombros se agitaron. Dio otro paso.
Roshka se tiró de bruces al suelo, arrastrando a Erin consigo. Aeriel vio encogerse sus sombras.
—Aeriel —gritó el príncipe—, vuelve atrás; tírate al suelo…, camina sobre tu sombra.
—Ya lo sé, Roshka —la firmeza de su voz la sorprendió.
—Es el serafín —chilló Erin—. ¡Debemos huir!
—¿Adónde? —preguntó Aeriel. No se volvió; no podía apartar los ojos de aquel ser que avanzaba a tientas hacia ella—. Queda un poco de noche todavía. Tres docenas de horas para que salga Solstar. Estamos en la luz más viva que hay, y a pesar de todo, viene.
Aeriel sentía mucho frío y una paralización extraña: demasiado agotada para huir, si aquella avanzaba otro paso. Sentía las piernas como si estuvieran convirtiéndosele en polvo.
—Me ha encontrado por mi sombra, y no hay ningún sitio adónde escapar.
—No —musitó Roshka—. Apártate.
—Vosotros dos debéis huir —dijo Aeriel—. No viene por vosotros.
Vio la sombra de Erin alargarse de pronto en el suelo, oyó a la muchacha morena levantarse con precipitación.
—No permitiré que te lleve —dijo, jadeante—. Que me lleve a mí en vez de a ti.
Su sombra se inclinó veloz, cogió algo del suelo. Aeriel oyó silbar una piedra… La vio herir el brazo del ángel oscuro. Pero aquel ser no se inmutó, no mostró reacción alguna. Su carne blanquecina no se dignó sangrar.
—¡Erin, no! —oyó Aeriel gritar a Roshka.
No podía apartar los ojos de aquella cosa gris que tenía enfrente. La sombra de la mano de Roshka aferró la de la muñeca de Erin. Sus sombras contendieron. Al parecer, la muchacha morena intentaba abalanzarse hacia adelante.
El ángel oscuro avanzó un paso más. Curiosamente familiar: tan semejante a aquel otro ángel oscuro que ella conociera, el que se la llevó en las escarpas de Terrain. Pero aquel ícaro era hermoso: singularmente vibrante, bello y perfecto como de otro mundo. Erin estaba chillando ahora, y Roshka daba gritos que resonaban por encima de sus chillidos.
—¡No le mires a los ojos, Aeriel! Dicen que mata con la mirada…
Todavía tenía un brazo cruzado sobre el rostro. Aeriel le veía hacer muecas, como si hasta la escasa luz que llegaba amparado en su sombra le resultara penosa. Con el otro brazo tanteaba el camino hacia ella, las negras alas en reposo.
Recordaba Aeriel bien a lo vivo aquel otro ángel oscuro, desplegando sus alas ante ella sobre las escarpas de Terrain para descubrir un rostro tan hermoso que le hizo perder todo su temple, toda su voluntad, y habría caído postrada ante él sin otra súplica que la de servirle o morir.
El serafín de Pirs se erguía ya a menos de dos pasos frente a ella, todavía en la sombra. Aeriel aferró con fuerza su báculo, latiéndole el corazón a tal punto que parecía querer salírsele por la boca, y se preguntó si la mirada del serafín la mataría antes de poder asestar un golpe.
El ángel retiró el brazo de sus ojos. Por un momento, los párpados permanecieron cerrados, y Aeriel vio con estremecimiento que su semblante era gris, más calavera que carne, todos los músculos marchitos bajo la piel traslúcida.
Lentamente, el ícaro abrió los ojos: incoloros, extrañamente aplanados, como los de un pez o como culos de vaso. Sólo las pupilas eran negras, intensas y parecían ir a sumirse a las tinieblas para la eternidad. Por un instante, Aeriel casi tuvo la sensación de que podría perderse en ellas, flotando en su vacío hasta quedarse también en nada.
Pero el momento pasó. Luego, Aeriel se sintió a sí misma extrañamente impávida. Ninguna fuerza que la atrajese ya, ningún acceso de debilidad en sus piernas. Ni siquiera el miedo la dominaba ahora. Sólo experimentaba repugnancia. Pues, a diferencia de aquel ícaro joven, inacabado, que había ella rescatado en Avaric, este era un verdadero ángel oscuro: un ente vacío. No tenía alma.
La criatura fijó en ella su mirada. Aeriel levantó de golpe su bastón, sosteniéndolo con la contera hacia adelante como una jabalina. La expresión del ángel cambió de pronto: de hostilidad a extrañeza, y luego a pasmo. Hizo una rara mueca, mirándola con estupor. Separó los labios. Abrió la boca… y soltó un alarido.
El ángel oscuro alzó los brazos, cubriéndose con ellos el rostro, agachó la cabeza, como si la visión de los ojos de la muchacha fuese algo demasiado terrible de soportar. Chilló de nuevo y, dando media vuelta, huyó a escape, con estertores de asfixia, cual si el aire que a ella la envolvía fuese de alguna manera veneno para él.
Aeriel se quedó como paralizada, todavía con el bastón en alto, sin poder salir de su sorpresa. El hijo de la bruja huía despavorido de ella, trompicando ladera abajo por el camino de su sombra; agitando descompasadamente sus alas negras. Cuando llegó a la punta de la sombra, saltó desde la pendiente con un tremendo azotar de alas.
Hasta que al fin estas recobraron su ritmo y le elevaron por los aires. Se alejó veloz sobre las montañas, llenando la noche con sus alaridos. Finalmente, los ecos se desvanecieron. Volvió a serenarse el aire, oscuro, fluido y fresco. El valle quedó de nuevo en silencio.
Cuando Aeriel se cercioró de que otra vez podía moverse, bajó el brazo. Este parecía pender inerte y fláccido de su hombro. El bastón colgaba flojamente de su mano. Apareció el príncipe detrás de ella.
—Y decías que no eres una hechicera.
Ella negó con la cabeza, sin dejar de mirar al ícaro, aunque se hallaba ya muy lejos.
—No lo soy.
—Has ahuyentado al serafín —clamó Roshka—. ¿Qué has hecho?
De nuevo negó ella con la cabeza.
—Nada. Le he mirado.
Se volvió y echó a andar, dejando atrás al príncipe y a Erin. La muchacha morena la siguió con la vista. Aeriel se desplomó de cansancio, junto a la torre, y se puso la capa de viaje, porque tenía frío, mucho frío.
—No tengo sombra —susurró de pronto. Miró por el suelo, buscándola, pero no la encontraba por ninguna parte. No lo entendía—. Otra vez me he quedado sin sombra.
Erin había llegado a sus pies.
—¿Este sitio qué es? —preguntó—. ¿Esta torre?
Se dirigía a Aeriel, pero fue Roshka quien respondió.
—La llamamos la Antorcha y señala el camino a Terrain. Dicen que en otro tiempo resplandecía con una luz semejante a la de Solstar. Pero con los años se fue amortiguando, porque la gente no recorría ya los caminos en peregrinación —se interrumpió un momento para mirar hacia arriba—. Ahora luce de nuevo.
En Aeriel despuntó un recuerdo.
—Cuando vine a través del mar de Polvo —dijo—, desembarqué junto a una torre como esta. Su Torrero me dijo que había muchas así, todas conectadas de algún modo, de suerte que cuando se alimentaba una llama se alimentaban todas —se acordó de la semilla de albérzigo que había arrojado a la luz, haciéndola esplender.
Hablaba Roshka:
—Pero la vidente dijo…, dijo que todo Pirs estaba en tinieblas a causa de mi tío y de su serafín. La luz no volvería, dijo, hasta que el heredero legítimo volviese… Volviese al poder, pensé yo que querría decir. El heredero legítimo soy yo, porque mi hermana ha muerto.
Súbitamente miró a Aeriel. La miró de un modo muy intenso, bien abiertos los ojos verdes en su afán escrutador, inquisitivo. Ella le devolvió la mirada y el príncipe apartó la suya de pronto. Aeriel supo lo que se le había pasado por las mientes en ese momento con la misma certeza que si lo hubiera pensado ella misma.
A su alrededor, el silencio era frío y estático. Entonces se levantó el viento de la noche, barriendo los fanalvolantes muertos. Subían y se arremolinaban lo mismo que hojas transparentes. Sólo quedaron las perlas.
Aeriel se sentía abrumada por un intenso cansancio. Se recostó en la torre.
—Debo dormir.
Cerró los ojos, se tendió en el suelo, reclinando la frente en un brazo. Oyó al príncipe exclamar de pronto: «¡Perlas! Erin, mira…», como si hasta ese momento no hubiese reparado en ellas.
Erin vino a arrodillarse al lado de Aeriel. La muchacha morena la tocó y dijo algo, pero Aeriel estaba ya en los umbrales del sueño.
Cuando despertó, lo primero que vio fue a Roshka recogiendo perlas. Se había quitado el turbante de la cabeza y atado las puntas. Tenía el cabello corto y rubio. Erin le ayudaba en la faena.
—¿Por qué hacéis eso? —preguntó Aeriel, incorporándose.
—Son aljófares —dijo Roshka.
—Son huevos de fanalvolante.
El príncipe movió la cabeza.
—Los lucíferos proceden del Mar de Polvo. Dentro de estas perlas no hay crías. Sólo sal mineral…
—Corindón —dijo Aeriel.
—Debemos recogerlas —dijo Roshka—, y llevárselas a las grandes familias. Donde se siembren estas perlas, la tierra será fértil de nuevo.
Erin dejó la recolección y trajo a Aeriel algo de comer. Y estaba Aeriel masticando sin interés el seco y amargo liquen, cuando súbitamente se detuvo, haciendo visera con la mano sobre los ojos. En la parte alta del valle habían aparecido unas figuras grises: no humanas, sino de cuatro pies.
—Mis gárgolas —exclamó.
Grisela y Gatavolanda bajaban brincando hacia ella por la ladera, doblando y jugando sus miembros extrañamente articulados y moviendo sus esqueléticos cuerpos con una gracia fantástica. La otra figura se mantenía apartada, con cierto remilgo, una maraña de cuernos en la cabeza.
—Terneralunera —la llamó Aeriel—, Terneralunera.
Entretanto, Grisela y Gatavolanda llegaron a su lado, jadeando revolcándose y mordisqueándose juguetonas, Aeriel se puso de rodillas, les pasó las manos por el huesudo pellejo. Ellas gañían y lloriqueaban. Había sangre reseca en el belfo de la Grisela y en una de las garras de la Gatavolanda. Aeriel se sobresaltó.
—¿Qué habéis hecho?
La sangre era añeja y no de ellas.
—Nos traen una montura —clamó Roshka. Y silbó.
Aeriel alzó la vista y reparó en la terneralunera que descendía por la pendiente arreando delante de ella un arrogante y esbelto caballo negro, ensillado y embridado, pero sin jinete. A la llamada del príncipe, el animal relinchó.
—¡Nocherniego! —la terneralunera brincó a un lado, desviando su trayectoria, pero el corcel del soberano se vino derecho a hocicar al príncipe. Este le acarició la larga crin—. Nocherniego. El bridón de mi padre.
—Terneralunera —repitió Aeriel suavemente.
Erin entretanto acariciaba a las otras dos, les quitaba la sangre de la piel. La terneralunera se acercó un poco más, arrimándose del todo por fin. Tocó a Aeriel con su morro gris. Roshka quitó el bocado y la brida de la boca del caballo, la silla de su lomo.
—Nocherniego nos llevará cuando partamos —dijo—. Las grandes familias están al norte de nosotros, ahora, y un poco al este.
Aeriel no contestó. Dejó pasar en silencio las horas de la quincena de sombra. Tañía su mandolina, pensando en el poema de las doncellas, y se preguntaba cuánto les quedaría aún para Orm. La garza desapareció en su bordón, diciendo que estaba cansada y quería descansar.
Roshka continuó su recogida de perlas para llenar las alforjas de Nocherniego. Erin hizo provisión de matas acuíferas, con sus gruesos tallos semejantes a piedras. Aeriel rebuscó semillas y líquenes para la comida, mientras que el caballo negro y la terneralunera pacían en la yerma ladera del valle. Las otras gárgolas desaparecían de cuando en cuando, seguro indicio de que se sustentaban cazando por su cuenta. Iba transcurriendo la quincena de noche. Por fin rayó el alba en un resplandor blanco que cubría toda la extensión del valle. La luz de la torre se atenuó mucho, por contraste. Roshka ensilló y embridó a Nocherniego.
—¿Por qué me miras de esa manera? —le preguntó Aeriel al fin. Estaba sentada, un poco apartado de él el rostro, bebiendo a sorbos de una matadepiedra—. Llevas mirándome así desde que llegamos a este sitio.
El príncipe bajó rápidamente los ojos. Se puso a tensar la cincha de Nocherniego.
—Miraba sin intención, te lo aseguro.
—Crees que soy ella, ¿verdad? —dijo Aeriel—. Porque la Antorcha luce. Porque tengo los ojos verdes —le miró—. El soberano opinaba que me parezco a tu madre.
El joven dejó de simular que ajustaba la cincha.
—Tu pelo —dijo con voz suave—, y tu piel son muy semejantes a los míos, aunque mucho más pálidos. Tu voz es como la mía, y tu complexión —se apartó entonces del caballo negro—. Hasta tu nombre…
—Mi nombre es Aeriel.
—Ese te lo daría algún tratante de esclavos —exclamó Roshka—. Tu nombre auténtico es Erryl, el nombre de mi hermana.
—Fue Bomba quien me puso mi nombre —contestó Aeriel, más forzadamente de lo que se proponía—. Mi vieja nodriza en casa del síndico. La quería mucho —quedó un momento en silencio—. Tu hermana murió.
El príncipe se arrodilló frente a ella.
—La doncella de Erika dijo que vio cómo se llevaban a mi hermana…
—¿Se la llevó un pájaro blanco? —Clamó Aeriel—. Yo procedo de Terrain. Nací allí… o debí de nacer. No tengo recuerdo de parientes de ninguna clase. No tengo familia y mi nombre es Aeriel.
Roshka desvió la mirada.
—Cuando nos presentemos ante las grandes familias —dijo—, dejaremos que sus mujeres videntes decidan.
Aeriel pasaba los dedos por su bordón con aire malhumorado.
—Al comienzo, cuando emprendí este viaje, hace muchos días-meses —le dijo—, me guiaba por unos versos:
Pero antes han de unirse aquellos que los ícaros reclaman,
una novia en el templo ha de entrar en la llama,
y a los segundogénitos, allende el Mar de Polvo,
hay que hallarles bridón, contar con nuevas flechas, dar alas a un bastón…
Y así, cuando haya probado del árbol una princesa real,
entonces, lejos de la ciudad de Esternesse, sucederá:
una junta de gárgolas, en la piedra un festín,
derrocada la arpía de la Bruja por fin.
Aeriel suspiró.
—Casi se me habían olvidado —echó una mirada a Roshka—. ¿Tienen algún significado para ti?
El príncipe negó con la cabeza. Aeriel miró entonces a Erin. La muchacha morena se había acercado y estaba escuchando. También ella movió la cabeza negativamente. Aeriel bajó los ojos, resignándose.
—Entonces tendré que preguntar lo que significa a la sibila de Orm —alzó la mirada, encontrándose de nuevo con los ojos de sus interlocutores—. Id con las grandes familias y esperadme allí.
Erin, frente a ella, reaccionó con vivo sobresalto.
—No —musitó—. Yo no me separaré de ti.
—Hermana —clamó Roshka—. Pirs necesita a su soberana.
—Tú eres su soberano —dijo Aeriel. Y luego, con voz más suave—: Yo no soy tu hermana.
Erin la asió por la manga.
—No me abandones —dijo.
Aeriel se volvió.
—Y tú, Erin —dijo—. ¿Tú crees que soy la princesa de Pirs, también?
—No lo sé ni me importa —clamó la muchacha morena—. Tú eres Aeriel. Llévame contigo. Quiero ir contigo adonde tú vayas.
Aeriel le acarició la mejilla.
—Terrain es un país de tratantes de esclavos —dijo—. Allí no estaré segura y tampoco lo estarías tú. La Bruja Blanca me persigue. Ahora estoy convencida de ello. Vete con Roshka.
La muchacha morena se apartó de ella, le soltó la manga, pero sus ojos brillaban con vehemente resolución y su voz sonó muy tranquila.
—No me iré con él —dijo—. Te seguiré a ti.
—No debes hacer eso —exclamó Aeriel—. ¿Cómo te volveré a encontrar si no estás con Roshka?
—Prometiste llevarme —dijo Erin—, cruzando el mar, a esas islas donde habita la gente morena.
—Y te llevaré, te llevaré —dijo Aeriel—. Volveré por ti.
—No me dejes —imploró Erin. Tenía las mejillas humedecidas.
Aeriel se inclinó y la besó en los ojos.
—Volveré por ti —la muchacha morena se aferró a ella y se resistía a soltarse—. Roshka —murmuró Aeriel con voz ahogada, forcejeando por librarse de los brazos de Erin—, no consientas que me siga.
El príncipe enlazó con sus brazos a la muchacha morena, reteniéndola. Erin se debatió contra él, que miraba a Aeriel.
—Eres mi hermana —dijo Roshka—. Sé que lo eres. Yo tampoco puedo retenerte, pero tienes que prometer que volverás.
—No tardaré mucho —dijo Aeriel, y esperó que fuese verdad.
—No, no me abandones —decía Erin con voz entrecortada—. Aeriel, no te vayas.
La muchacha morena forcejeaba en los brazos del príncipe. Aeriel se apartó de ella. Sentía en la garganta un nudo que la estrangulaba. La vista se le borraba, se le iba.
—No puedo llevarte conmigo —susurró—. No me atrevo.
Finalmente se volvió y se desprendió del todo. Silbó a sus gárgolas, que brincaron y acudieron al galope. Aeriel se echó al hombro su hatillo y recogió su bastón. Se levantó la capucha para protegerse del blanco resplandor solar.
Detrás de ella sintió a Erin y a Roshka soltar una exclamación al unísono. Volvió la cabeza y los vio a los dos patidifusos. Miraban hacia ella, hacia el sol, pero su vista se tendía más allá de ella, como a su través, con una expresión de estupor tan enorme que Aeriel se quedó perpleja.
Era como si no la viesen, como si hubiera desaparecido súbitamente de su campo de visión. Erin exhaló un leve gemido, se deslizó de los brazos de Roshka al suelo. Se cubrió el rostro con las manos.
—Volveré con vosotros —voceó Aeriel, caminando de espaldas, alejándose de ellos, y Erin dio un grito, prorrumpió en llanto. Roshka se arrodilló, temblando violentamente, y la estrechó junto a él. Con la otra mano, asió la brida de Nocherniego. El caballo se movía de lado, desorbitaba los ojos.
Aeriel dio media vuelta mecánicamente y siguió a las gárgolas. Gatavolanda y Grisela caminaban a sus flancos, y la Terneralunera iba delante, a la descubierta. Y así emprendió Aeriel su viaje, sin sombra, entre la luz de la torre y la de Solstar, por el camino abajo hacia Terrain.
