12
Prisionera
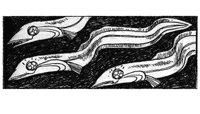
12
Prisionera
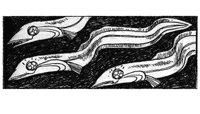
Aeriel tuvo noción de una frialdad en la espalda. Abrió los ojos y se encontró recluida en un pequeñísimo espacio. Por la ventana enrejada del muro de piedra, tras ella, irrumpía la luz de la mañana.
Delante mismo de sus narices se alzaba una pared de albañilería, sin puerta alguna, sólo con un hueco estrechito, a media altura, en el que no habían puesto ningún ladrillo. A su derecha, la otra pared caía en declive: tierra y piedra de alguna ladera, sin duda, casi toda ella en sombra.
Tenía un brazo amarrado al muro de la ventana por medio de una cadena. Intentó incorporarse, pues se sentía muy entumecida. Notaba un vivo hormiguillo por las piernas, de la rodilla para abajo. Las flexionó y se las frotó, y luego hizo lo mismo con el brazo. Se encontraba aturdida y un poco mareada. Asomándose a la ventana, estimó que debían de haber transcurrido unas doce horas desde el alba y que llevaba muchísimas sin comer. Se pasó la mano por la sien y por la coronilla. Las tenía doloridas.
Aparecieron dos ojos en la hendedura, frente a ella.
—Vaya, la pequeña bruja —dijo el soberano—, despabilada por fin. Cómo has dormido, igual que un tronco, mientras tabicaban este pasadizo sin salida.
Aeriel identificó entonces el leve olor que percibía: argamasa fresca.
—¿Qué te propones hacer conmigo? —preguntó.
El otro se echó a reír.
—Me propongo tomar contigo las mayores precauciones.
—¿Por qué me has emparedado?
—Las cerraduras pueden forzarse —repuso el soberano—. Pero esta celda no tiene puerta que descerrajar. Pequeña hechicera, no soy tan tonto.
—No soy una hechicera —dijo Aeriel.
El soberano sonrió. Lo supo por los pliegues que se le formaron en la piel inmediata a los ojos.
—Y tu bastón no se convirtió en un pájaro, pongo por caso, ¿eh? Buen cuidado pusiste en ocultarme tus poderes mágicos. Pero ahora, sin tu bastón, poca de esa virtud puede quedarte, me figuro yo.
Aeriel se sintió temblar: de ira, no de frío.
—Oh, menos mal que eres un hombre sin nombre, porque no se me ocurre nada que llamarte que pueda ser más inmundo que tu nombre.
—Mozuela impertinente —respondió el hombre del otro lado del tabique. Sus ojos desaparecieron. Empujó a través de la hendedura un mendrugo de pan—. Llénate con esto la boca. Quizá cuando haya atrapado a mi sobrino y a ese mozo que te acompaña no te muestres tan insolente.
Aeriel sintió subírsele la sangre al rostro.
—Roshka y Erin hace ya tiempo que se marcharon.
El soberano no pareció haberla oído.
—Con el tiempo me darás el sí —dijo—. Si te dejo sola mucho tiempo seguido terminarás por apreciar mi compañía. Dirás que sí.
—Eryka —dijo Aeriel—, no dio el sí.
Oyó una exclamación al otro lado del tabique, que se estremeció violentamente del golpe que le propinó.
—Bruja —vociferó—. ¡Bruja maldita!
Entrevió su marcha, oyó alejarse sus pasos por el corredor. Se desvanecieron. La celda quedó tranquila, Aeriel se dio cuenta de que continuaba temblando.
Jamás podría ser tu novia, pensó —y luego, casi contra su voluntad—, porque ya soy la novia de otro. Irrylath. El recuerdo de él era, de pronto, lo único a que agarrarse que tenía frente al soberano. Le flaqueaban las piernas. Se sentó bruscamente y sintió el tirón del grillete en la muñeca. La mirilla se abría como una boca inútil. Estaba sola.
Aeriel dejó el mendrugo mucho tiempo en el suelo antes de tocarlo. Por último, lo limpió con la mano y lo probó con suma cautela, pero no pudo descubrir en él nada anormal, ninguna especia del hambre. Entonces comió con apetito voraz. Un movimiento en el hombro la sobresaltó. Se volvió a mirar y vio a su polvolangostín allí plantado. ¿Había permanecido oculto entre los pliegues de su ropa todo aquel tiempo?
Le ofreció una migaja del mendrugo, pero no quiso tomarla. Corría inquieto por su brazo. Al cabo de un rato descendió al suelo y comenzó a explorar la exigua celda, investigando todas sus grietas y concavidades. Finalmente encontró una rendija en la pared de tierra y se quedó allí quieto, rechazando todas las migas de pan que se le daban. En su inmovilidad, parecía perfectamente feliz. Sus ojillos sobre pedúnculos la contemplaban.
Aeriel dio algunos pasos por su reducida celda en la medida que la cadena se lo permitía, pues empezaba a afectarla tanto la falta de actividad que se sentía como amodorrada todo el tiempo. Ensayaba relatos, sin la mandolina, y miraba lo que alcanzaba a ver a través de los barrotes del ventanuco. A veces llegaban a sus oídos pisadas recias de soldados y resonar de cascos de caballos, o el gemir de las enormes verjas, al ser abiertas o cerradas.
El soberano solía presentarse ante la celda de cuando en cuando. La informaba sobre la marcha de la búsqueda, con referencias de soldados que peinaban el jardín, de cazadores que galopaban por los bosques. Le hablaba a través de la hendedura horas enteras, suplicándole, amenazando a veces. Aeriel no decía ni palabra, no le miraba siquiera. En más de una ocasión se limitaba él a arrojarle un mendrugo y largarse con paso muy digno.
Había transcurrido la mitad del día-mes cuando la cautiva sintió un garabateo detrás de ella, se dio vuelta y vio a la garza en la ventana, destacándose blanca sobre el cielo negro del mediodía.
—¡Ala! —exclamó, pero en seguida se contuvo—. ¿Por qué no estás con Roshka y Erin?
El ave blanca se balanceaba, agarrándose torpemente a los barrotes de la ventana.
—Es que no se han ido. Roshka llevó a Erin en una barca a una isleta que hay en mitad del estanque del jardín. Hasta ahora no se les ha ocurrido a los soldados mirar allí.
—Pero si siguen ahí los atraparán —protestó Aeriel—. ¿Por qué no huyeron inmediatamente como yo dije?
—Erin no quiso irse sin ti.
Aeriel guardó silencio.
—¿Y de qué viven? —preguntó al cabo.
La garza se encogió de hombros.
—De lo que yo puedo llevarles: fruta del jardín, algún pez. ¿Y tú qué tomas?
—Lo que el soberano me trae —suspiró Aeriel—. Pan mohoso. Y sorbo el agua que puedo de un chorrito que rezuma por la pared.
El ave blanca ladeó la cabeza.
—¿Tan sólo pan y agua? No es de extrañar que estés tan paliducha. No puedes vivir con eso. Aguarda un poco —dijo, sin pensarlo más, con lo que Aeriel estuvo a punto de echarse a reír. La garza se alejó con lento batir de alas.
Casi de inmediato ya estaba de vuelta, con un melondurazno en cada pata y un ramito de suculentas grosellas en el pico. Aeriel tomó la fruta y comió. Los melones amarillos eran de un dulce delicioso; las grosellas, suaves de piel y ácidas.
—Tienes el brazo encadenado —dijo la garza. Aeriel miró. Se había acostumbrado al grillete de tal modo que casi lo había olvidado—. Pon la muñeca ahí encima.
Aeriel hizo como le decía, acercando el brazo al ave blanca todo lo que pudo. Inclinando la cabeza, la garza insertó el pico en el ojo de la cerradura y lo hizo girar. Aeriel sintió un clic y el grillete se soltó y cayó al suelo.
—No he podido venir antes —decía la garza—, porque había un centinela apostado bajo tu ventana pero hace un rato que se largó a hurtadillas al jardín con un paje de palacio.
Aeriel se frotó la muñeca.
—¿Fue así como me localizaste, por el centinela?
—Roshka tuvo un barrunto. Chitón, tengo que irme —dijo el ave de pronto—. Tu centinela vuelve, estaré aquí de nuevo la próxima vez que se vaya.
—Dile a Erin —suplicó Aeriel—, dile a Erin que debe irse ya, sin mí. Roshka y ella deben huir.
El ave blanca se encogió de hombros.
—Se lo diré. No me va a hacer caso. De todos modos no se atreven a moverse ahora, en pleno día. El soberano está registrando los bosques palmo a palmo.
Y la garza voló.
La próxima vez que acudió el soberano con un mendrugo, Aeriel se lo tiró a la cara a través de la abertura del tabique. Asomándose por ella, el visitante la miró sorprendido.
—¿Dónde está la cadena? —clamó—, ¿la cadena con que te amarré?
—Me cansé de llevarla.
—Alguien te ha dado la llave —se lamentó él. Aeriel le observaba. Desapareció de la hendedura; le oyó pasear, desazonado—. Alguien te ha traído comida y una llave —murmuró—. ¿Es que los míos me traicionan? De ahora en adelante tendrás centinelas apostados aquí también.
Reaparecieron sus ojos, inyectados en sangre, con grandes ojeras oscuras.
—¿Qué tal has dormido estas últimas horas —preguntó Aeriel—, con el pájaro negro picoteando en tus sueños?
—¡Guardias! —gritó el soberano. Oyó sus pasos por el corredor.
Al pronto sintió Aeriel un momento de pánico, comprendiendo que si los centinelas del soberano la vigilaban por la mirilla, la garza ya no podría volver.
El temor se desvaneció en seguida, sin embargo, porque aunque de entonces en adelante tuvo Aeriel centinelas delante de su celda, pasada la primera hora de vigilarla con inquietud asomándose de cuando en cuando, los sentía alejarse por el corredor, llegaban hasta ella sus cuchicheos y el repiqueteo de las fichas en los tableros cuando jugaban a los dados.
El soberano no volvió más. La comida se la traían los centinelas. Siempre que venía la garza con su carga de fruta, Aeriel y ella hablaban en voz baja. Aeriel comía la fruta y sentía que empezaban a volverle las fuerzas.
El día-mes iba transcurriendo poco a poco. Aeriel intercambiaba mensajes con Erin y el príncipe por medio del ave blanca. Roshka mandó recado de que había descubierto una cavidad en la isla, con la entrada cubierta enteramente por la vegetación del cenador. Investigando, había encontrado un túnel que se prolongaba, en profundidad, por debajo del estanque. Erin y él habían comenzado a explorarlo, con la esperanza de hallar adonde conducía.
Las sombras se alargaban. Solstar descendía más y más. En sesenta horas llegaría a su ocaso. El ave blanca se presentó a Aeriel entonces, diciendo que Roshka y Erin habían bajado de nuevo al subterráneo y no habían salido todavía. Aeriel sintió una punzada de temor. Antes nunca habían faltado tanto tiempo.
La punzada fue ya una conmoción cuando la garza volvió, como doce horas después, y dijo que Erin y el príncipe no habían salido aún del subterráneo.
Aeriel empezó a desesperarse cuando, momentos antes de la puesta del sol, el ave blanca apareció por tercera vez sin noticia alguna. Comenzó a darles por perdidos.
No mucho tiempo después se presentó el soberano. Le oyó abroncar furioso a sus soldados por jugar a los dados en el cruce del pasillo en lugar de montar la guardia junto a la celda. Aparecieron sus ojos por la abertura.
—Vengo, pequeña bruja, a decirte adiós.
Aeriel alzó la mirada, dejó de roer el último mendrugo que le habían traído los centinelas. Sintió una penosa contracción en el estómago. El soberano sonreía.
—He decidido que me causas más molestias de lo que vales. La dama blanca me ha hecho saber que me devolverá mi nombre cuando capture a tus gárgolas…
Aeriel se sintió bañada por un sudor frío.
—Es una embustera. Jamás te devolverá tu nombre.
—Eres una bruja —gritó el soberano—. No quiero una bruja por esposa. He visto a tu avechucho en la ventana. La última vez que te visité estuve observando. Bien —rio con crueldad—, ya no te volverá a encontrar.
Aeriel giró en redondo. Por fuera de su ventana maniobraba uno de los guardias de palacio suspendido en una cuerda. Metió la mano en un saco que llevaba colgado al cinto y extrajo un ladrillo. Con ojos atónitos, Aeriel le vio arrojar sobre el vano una pared argamasa, ajustar el ladrillo y echar mano a otra.
—Vas a matarme —dijo sin aliento—. Si tabicas el respiradero ya no tendré aire.
—Me da lo mismo —dijo el soberano—. Ya no te necesito.
—Pues entonces déjame marchar —clamó.
El soberano soltó la carcajada.
—No puedo. La señora no lo permite.
—Mátame tú mismo, entonces, cobarde —gritó Aeriel.
—Ah, pequeña bruja —respondió el soberano—, eso te gustaría, ¿eh? Que echara abajo esta pared y me abalanzara sobre ti… Pero ya he probado lo suficiente de tu fuerza mágica. No pienso enzarzarme otra vez contigo.
En el exterior, el guardia puso en la ventana el último ladrillo. Toda luz desapareció de pronto de la pieza, excepto aquella fisura de claridad en torno a los ojos del soberano. Y entonces Aeriel le vio aplicar algo a la hendidura, comenzar a apretarlo. La luz no era ya más que un filo de cuchillo. Aeriel dio voces, arremetió contra él. Oyó su risa detrás de la mirilla.
—Adiós, pequeña bruja —dijo el soberano, e introdujo la cuña en la última rendija que quedaba.
Aeriel se encontró en tinieblas. Todo clamor había expirado en su garganta. La pared ya no tenía fisuras. La palpó a tientas, frenéticamente, y halló la cuña que cerraba la grieta. La empujó con fuerza, intentó apalancarla, pero estaba bien firme.
Avanzó a ciegas hasta el sitio de la ventana. Ya el aire comenzaba a oler a viciado. Tentó los barrotes; los ladrillos recientes, detrás. En los intersticios, la argamasa aún estaba blanda. La raspó con las uñas y empujó los ladrillos entre los barrotes; pero debían de estar reforzados por fuera, pues no cedían. Jadeando, sin aliento, Aeriel se dejó caer al suelo, contra la pared. No podía tenerse en pie. Le temblaban los miembros. ¿Cuánto tiempo había pasado? La cabeza le daba vueltas; sentía opresión en el pecho.
Apretó la mejilla contra la fresca pared de piedra, clavados los ojos en la oscuridad sin aire.
Mucho, muchísimo tiempo después, distinguió una luz. Era pequeñita, muy distante: aunque, cosa extraña, brillaba sin duda alguna allí mismo, delante de la pared de la minúscula celda, iluminándola. De un amarillo pálido, como una llama, se acercaba y acercaba, iba creciendo despacio. Hasta que, por último, se irguió frente a ella, alta y oscilante, y Aeriel pudo discernir que tenía figura humana.
—Eoduin —exclamó casi sin voz—. Eoduin.
La otra sonrió.
—No me has olvidado en todos estos días-meses.
—Eoduin —imploró Aeriel—. No puedo salir.
—No puedo quedarme —dijo la doncella—. Sólo he venido a despertarte.
—¿Despertarme? —Aeriel movió negativamente la cabeza—. No he dormido.
—Sí que has dormido —dijo la otra—, llevas ya horas durmiendo. El último mendrugo que trajo el centinela contenía una droga.
Aeriel abrió la boca en un esfuerzo por tomar aliento.
—Me ha encerrado en…
—Escúchame bien —dijo Eoduin—. No estás en una trampa mortal. El soberano no pretende que mueras. Sólo quiere asustarte.
—El aire está viciado —dijo Aeriel con un gesto de asfixia.
La doncella movió la cabeza.
—No lo está. Es el miedo el que te produce esa opresión en el pecho. Ya se ha pasado el efecto de la droga. Respira hondo.
Aeriel inspiró lenta, profundamente… y, cosa extraña, ya no sentía aquella especie de corsé apretándole las costillas ni le temblaban los miembros. Podía respirar y el aire de la celda era ahora más fresco, más húmedo.
—La argamasa —dijo Aeriel—. Se ha resquebrajado y deja pasar el aire.
La otra negó otra vez con la cabeza.
—La ventana está cerrada a cal y canto, lo mismo que la mirilla. La droga que venía en aquel mendrugo tenía por objeto hacerte dormir tan profundamente que pudieras permanecer emparedada en esta pieza doce horas sin asfixiarte. Pero sólo comiste una cortecita del mendrugo. Si esta mazmorra tan chica estuviera realmente tabicada y sellada, habrías muerto mucho antes de que el soberano venga a sacarte de ella. Pero hay una fuente de aire en esta pieza de la que el soberano no sabe nada. Este aire fresco que percibes procede de esa fuente. Tienes que descubrirla. Despierta; despierta. Date prisa o perderás la luz.
—¿Despierta? —dijo Aeriel—. Despierta estoy…
Pero ya Eoduin se alejaba de ella, empequeñeciéndose y palideciendo.
—Pues abre bien los ojos.
Aeriel parpadeó. Eoduin ya se había ido, pero la exigua celda continuaba iluminada; iluminada por un fulgor tenue…, si bien ahora la luz era blanca en vez de amarilla. Incluso aquella débil iluminación la obligaba a entornar los párpados. Encima mismo de ella, ante la bloqueada ventana de la celda, revoloteaba un diminuto animalillo no mayor que su mano.
Tenía el cuerpo alargado en forma de dedo y de aspecto blando. Sin patas. Dos pares de alas sutiles como de encaje, de figura ovalada, despedían una luz fresca y clara. Cada blando aleteo intensificaba brevemente el resplandor. Revoloteaba en torno al ventanuco tapiado, como buscando algo.
Al cabo de un rato pareció desinteresarse de la ventana y se puso a revolotear por el rincón opuesto de la celda, siguiendo las resquebrajaduras. Examinó por completo el resquicio condenado. Aeriel, por su parte, renovó sus intentos en la mirilla y la ventana: ni una ni otra cedían. El animalillo no se asustaba de ella, volaba lentamente, dando vueltas y vueltas sin cesar. Luego se dirigió a la pared de tierra, explorando las fisuras una por una.
Aeriel se acercó a esa pared. En aquel rincón el aire parecía más fresco, más puro. Quedándose muy quieta, notó una leve corriente en la mejilla. Entonces escarbó en la pared de tierra. Allí había un respiradero, en alguna parte.
De pronto se acordó del polvolangostín. El fanalvolante se cernía sobre su hoyito. Aeriel lanzó una exclamación de desaliento, al descubrirle. Luego se contuvo. No era su polvolangostín lo que veía, sino únicamente su caparazón, rajado a todo lo largo de la espalda y vacío, ahora, como si hubiera servido de alojamiento a otra criatura que acabara de liberarse.
El fanalvolante describía círculos en torno a la cabeza de Aeriel. Esta pudo ver que tenía muchos y largos bigotes. Sus ojos estaban dispuestos sobre diminutos pedúnculos.
—¿Eres tú mi polvolangostín? —inquirió con voz queda.
La criatura de alas de encaje se alejó revolando, de vuelta hacia la pared. Y justo en el ángulo donde pared y techo se encontraban, distinguió Aeriel una fisura. Era de sólo dos palmos de larga y medio de alta, pero el aire que salía por ella era puro. Aeriel atacó la tierra, removiéndola y trayéndola hacia sí. El fanalvolante se puso a revolotear en torno al hoyo ensanchado.
Aeriel cavó. El fanalvolante pasó volando por la abertura. Se empleaba Aeriel con todas sus fuerzas, empujando con los hombros para vencer la resistencia de la tierra. El pasadizo tenía el techo de dura roca. Aeriel forcejeaba y se iba introduciendo con habilidad. Ecos de deslizamientos de tierra le decían que, más allá, el espacio era amplio.
El suelo, flojo y movedizo, cedió inesperadamente.
Se sintió resbalar por un suave declive, hasta venir a parar a un suelo de fría piedra. El fanalvolante revoloteaba en el espacio que se abría encima. Aeriel se enderezó, se sacudió la tierra. Le llevó un instante recobrar el aliento. Parpadeando, se irguió en toda su estatura y oteó alrededor.
Se hallaba en una cámara natural toda de piedra. La luz de las alas de encaje era muy tenue e iluminaba sólo una pequeña esfera de aire a su alrededor. Aeriel entreveía paredes a unos veinte pasos de distancia. Parecían lisas, como pulidas por el agua, pero el suelo estaba seco bajo sus pies.
El fanalvolante se alejó revoloteando a través de la gruta. Aeriel le siguió. La lucecita desapareció por una estrecha abertura del lado opuesto de la cueva.
Aeriel vio aberturas semejantes a cada lado, pero la corriente de aire fresco que procedía de la del fondo parecía más fuerte. Aeriel se volvió de costado y se deslizó por ella.
Al otro lado se extendía un túnel angosto y oscuro, de paredes oblicuas que se juntaban por arriba. El fanalvolante llevaba la delantera, y Aeriel seguía.
Al cabo de un tiempo, el túnel se abrió en una cueva más amplia. El fanalvolante se detuvo un momento en el aire, luego escogió una salida.

Este pasillo era más ancho, pero más bajo. Aeriel tenía que caminar despacio, medio doblada. Empezó a dolerle la espalda y a agarrotársele las piernas. El fanalvolante se le adelantaba más y más. Aeriel tuvo que trotar, encorvada y todo, para alcanzarla de nuevo.
A poco el túnel se volvió a ensanchar, dando paso a una cámara mucho mayor que la de antes. Aeriel se enderezó, estirándose hasta hacer crujir la espalda.
Se agachó a frotarse los tobillos y las pantorrillas. El fanalvolante se cernía inmóvil sobre su cabeza. Se dejó caer de hinojos un momento para descansar.
No había comido nada desde aquel último mendrugo con el narcótico, muchas horas antes. Debía de ser de noche, pensó. Debía de hacer ya tiempo que se había puesto Solstar.
El fanalvolante reanudó su vuelo. Parecía volar con más apremio ahora. De mala gana, Aeriel trompicó tras él. Considerando la altura del techo, tuvo la impresión de hallarse en subterráneos muy profundos. Tendrían que volver a subir para emerger al aire.
Hacia la mitad del ancho recinto tropezó con algo.
Miró a ver qué era y vio un pico diminuto, todo de metal pálido, bastante pesado cuando lo levantó del suelo, pero corto y rechoncho, como hecho para manos más pequeñas y vigorosas que las suyas.
Se lo metió en el bolsillo del sayal y siguió al fanalvolante por un plegamiento de la roca. Aquí los túneles cambiaban. Parecían en su mayor parte naturales, irregulares, pero corrían rectos, como si los hubieran ensanchado adrede en determinados puntos. El suelo parecía más llano y más liso.
Y la galería era amplia. Aeriel podía extender los brazos y no tocar ambas paredes a la vez. El techo no era alto, sin embargo. Lo tocaba sin estirar el brazo. El fanalvolante seguía volando delante de ella.
El suelo comenzó a bajar en marcado declive. Aeriel caminaba apoyándose con la mano en la pared.
A intervalos aparecían pasillos transversales. También estos corrían derechos, como los corredores de una casa o las calles de un pueblo. Acarició el pequeño y pesado zapapico que llevaba en el bolsillo interior del sayal y se preguntó qué clase de gente podría haber vivido allí. ¿Qué los había llamado Roshka? El pueblo subterráneo.
Con sobresalto, se percató de que el relieve de la piedra había cambiado bajo su mano. Dirigiendo la mirada a la pared, vio figuras esculpidas que se extendían en un amplio friso. Todas ellas eran anguilas: algunas lisas, otras con escamas, con estrías o branquias, y algunas con aletas. De vez en cuando, la luz del fanalvolante hacía destellar una gema pulida y abrillantada que figuraba un ojo.
El friso se elevaba en arcos sobre las puertas por donde pasaban. Al cabo de un rato, las anguilas dieron paso a un surtido de peces, y luego a elegantes golondrinas de mar con la cola ahorquillada. Después, lagartos; a continuación, escarabajos y cangrejos, salamandras y estincos. Diminutos murciélagos parecían hervir a lo largo de la piedra, tan delicadamente talladas sus alas que Aeriel temía se rompiesen si las tocaba.
Eran todos criaturas que vivían en el subsuelo, como en otro tiempo los pobladores del mundo subterráneo. ¿Pero dónde estaban ahora esos pobladores? Emigrados, había dicho el príncipe.
No mucho después, los relieves tallados en las paredes se hicieron más toscos y, por último, dejaron de verse. El túnel descendía en pendiente más escarpada y se hacía tortuoso. Aeriel tuvo que aminorar el paso. El hambre la extenuaba. La fatiga era como plomo en sus miembros. Los ojos empezaron a cerrársele solos mientras caminaba. Tenía la garganta terriblemente seca.
El fanalvolante, sin trabas de ningún género, continuaba delante. El corredor daba una vuelta brusca a la derecha, luego otra vez a la izquierda. Aeriel se metió, a tropezones, por el estrecho recodo, y de repente se encontró en tinieblas. La luz del fanalvolante sólo era visible, muy débilmente, tras la vuelta del recodo. Aeriel oyó movimiento delante de ella, más abajo, en la oscuridad. Una voz, lenta al principio, como por agotamiento, murmuró:
—¿Qué es eso? —y luego, en un susurro más vivo, más bronco—: Una luz… ¡Una luz!
Le contestó otra voz, apagada, no más que un rumor gutural.
La primera voz graznó:
—Levántate. He visto una luz.
—No hay luz que valga —musitó el otro—. Te estás quedando dormida, será un sueño.
—Allí, allí —siseó la primera voz—. A la vuelta del recodo. Tú eres quien se está durmiendo. ¡Levanta!
Una inspiración súbita, de sorpresa; ruido de algo que se pone precipitadamente en pie. Aeriel estaba tan asustada, tan reventada de cansancio, tan hecha a avanzar sin tregua, y el declive del piso era tan pronunciado, que no se detuvo. Chocó con algo, oyó un grito de alarma. Gritó ella misma. Algo la golpeó. Se agarró a ello.
—¿Qué es? —inquirió la voz inicial, que por primera vez hablaba alto ahora.
—¡Corre, Erin! Me tiene cogido por el brazo…, no puedo soltarme.
Entonces reconoció Aeriel las voces, por fin. El mareo, el enervamiento, la dominaban. Rompió a reír. Doblado el cuerpo, inclinada sobre el brazo que tenía agarrado, no podía parar.
—No, no te abandonaré —protestó Erin, y comenzó a aporrearla—. ¿Qué es esto…? ¿Un trasgo de las cavernas?
A trompicones, llegaron los tres a la revuelta del túnel, a la luz del fanal volante otra vez. El príncipe la llevaba a remolque, forcejeando por soltarse, mientras que la muchacha morena, haciendo muecas, ofuscada por la luz, la arañaba y molía.
—Basta —boqueó Aeriel, sin aliento, soltando a Roshka para agarrar a Erin por las muñecas—. Basta —repitió—. Si soy yo. Aeriel.
La muchacha morena escudriñó, luego puso ojos de asombro, dejó de pelear. Roshka hizo visera con la mano para protegerse de la luz. El fanalvolante se hallaba ahora a pocos pasos ante ellos.
—Aeriel —susurró Erin—. Aeriel, ¿cómo…? —ahora era ella la que se agarraba al brazo de la muchacha rubia.
—Me escapé de la celda del soberano cavando un túnel…, pero démonos prisa o perderemos la luz. El resplandor del fanalvolante se percibía ya muy lejano y tenue. Se apresuraron por la galería abajo, sin hablar al principio. Erin llevaba puesta una mano en la manga de Aeriel, como temerosa de que pudiera desvanecerse de pronto.
El corredor era ya completamente natural. Estrecho, lleno de recovecos. El techo se elevaba a veces, abriéndose en fisuras cavernarias. Pronto dieron alcance al fanalvolante, y Aeriel pudo ver mejor a sus compañeros. Roshka la miraba y remiraba.
—Intentábamos ir en busca tuya —balbució—. Yo descubrí un túnel una vez, de niño, en una de las bodegas próximas a la cocina. Se me ocurrió que el pasadizo subterráneo de la isla podría conducir hasta él. Pero daba mil vueltas y revueltas, y había tantos ramales… Perdimos todo sentido de la orientación y encima se nos apagaron las antorchas.
Quedó en silencio un momento. Aeriel miró a Erin.
La muchacha morena caminaba a su lado, sin decir palabra. Estaba llorando. Aeriel la enlazó con un brazo, la besó y la atrajo hacia sí.
—No sé cuánto tiempo hemos pasado aquí abajo —dijo el príncipe.
—Más de setenta horas —dijo Aeriel—. Hace ya tiempo que se puso Solstar. Debéis de estar hambrientos.
Erin negó con la cabeza, secándose los ojos.
—No hemos pasado hambre. Roshka traía provisiones.
—¿Tenéis comida? —clamó Aeriel. Sintió debilidad de repente. Tenía el estómago engurruñido y hecho una pelota—. Lo último que comí fue un mendrugo de pan drogado antes de la puesta del sol.
El príncipe alzó algo que acarreaba consigo y empezó a hurgar en ello. Aeriel no había prestado atención antes, pero ahora lo reconoció: la seda amarilla en que envolvía su mandolina. Roshka sacó dos frutarazos verdes y un puñado de sarmientos comestibles.
—Es todo lo que nos queda.
Aeriel lo aceptó de buenísima gana. La pulpa verde del frutarazo era resbaladiza y henchida de jugo; los pámpanos, correosos y dulces. Pero Aeriel se atragantó de pronto. ¿Todo lo que quedaba, había dicho Roshka? Le arrebató el hatillo y se puso a registrarlo como una desesperada.
Palpó su mandolina, el terrón de ámbar gris, las tres semillas de albérzigo… Su pánico se disipó cuando tentó los dos albérzigos restantes. Roshka y Erin no los habían descubierto o no habían querido tocarlos. Aeriel suspiró con alivio. Había prometido al Torrero conservar aquella fruta.
El camino comenzaba ahora a subir. Se hacía más escabroso. Siguieron al fanalvolante por las galerías ascendentes. El techo se elevaba y elevaba, interminablemente al parecer, perdiéndose en la lobreguez de las alturas. Aeriel tenía la sensación de que se hallaba ahora a mayor altitud que en ningún otro punto desde que penetrara en las cavernas.
El camino, de pronto, se alzaba en una pendiente brusca; luego daba una vuelta cerrada. El fanalvolante dobló el recodo y su luz pareció desvanecerse de repente. Aeriel se esforzó por seguirla, volvió la esquina y vio un arco que daba paso a otro corredor.
Se detuvo, mirando con ojos atónitos Allá delante, en la oscuridad, oscilaban dos luces. Sintió en la mejilla un golpe de aire fresco, lleno de la fragancia de los bosques y de la noche. Una de las luces se mantenía fija, titilando. Una estrella.
El arco referido era una abertura. Aeriel se encontraba en una ladera escarpada. Allá abajo se extendían los bosques. La segunda luz, el fanalvolante, seguía su marcha revoloteando, pero Erin y Roshka se detuvieron junto a ella. Permanecieron así un momento, mirando a su alrededor, respirando el aire deliciosamente embalsamado.