10
La especia del hambre
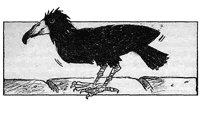
10
La especia del hambre
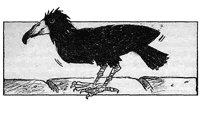
Cuando Aeriel se despertó, hacía ya dos horas que Solstar estaba en el cielo y se cernía medio grado sobre el horizonte del oeste. Sentía un malestar difuso. Le dolía la cabeza. Aeriel estaba sentada junto a la ventana, inmóvil, con cara de no haber dormido.
Recordó que la muchacha morena le había hablado de algo unas horas antes…, de que había encontrado ciruelas en el jardín del soberano.
—No creo que vuelva a beber vino en mi vida —dijo Aeriel, levantándose—. Me atonta el sueño.
Erin no dijo ni palabra. Aeriel frunció el entrecejo, esforzándose por pensar. Había algo más que se le olvidaba, al parecer. Una misión, un propósito por el que se había puesto en camino…, ¿camaradas que la esperaban en el bosque?
Qué raro. La memoria no acudía. Lo cierto es que aún no tenía la cabeza muy despejada: sólo nebulosamente recordaba cómo habían llegado a la mansión del soberano. Suspiró y meneó la cabeza, resolviendo pensar sobre todo ello más tarde.
Las horas del día-mes iban pasando. Siempre que el soberano dispensaba a Aeriel su compañía, la interrogaba incesantemente sobre su persona, su familia y el lugar de su procedencia. Ella no tenía familia, le confesó; era huérfana según todas sus referencias. Procedía de Terrain.
Pero el pensamiento de Terrain la desazonaba sin saber por qué. Se apartaba de él. Al cabo de un tiempo se acordó de Isternes, de lo que las doncellas le habían dicho, y de su poema. Pero de algún modo todo parecía muy lejano, de muy atrás en el tiempo.
—Pronto habré de irme —dijo en una ocasión al soberano, al principio, no sabía bien por qué, pero él le puso la mano en el brazo.
—Todavía no. Quédate algún tiempo más. Pirs es un territorio pequeño al que raras veces llegan viajeros, y tengo tan escasos visitantes…
El soberano continuó enseñándole sus jardines, sus fuentes, con surtidores que se alzaban en estanques con peces rojos y dorados. Aeriel reía y les echaba golosinas, olvidándose a veces por completo de su polvolangostín, hasta que el animalejo le daba tironcitos de la ropa y pinchacitos a través de la tela.
El soberano le mostró también todas las estancias de su palacio, la inmensa biblioteca con sus muchos rollos y libros. El soberano desenrollaba o abría algunos para ella, para que viese las ilustraciones, ya que no sabía leer.
A menudo, como por casualidad, mientras andaban sin rumbo por las veredas del jardín o los salones del palacio, venían a dar con alguna mesa ricamente servida y con todo dispuesto, pero sin ningún camarero a la vista. Entonces el soberano era su servidor, le llenaba la copa y le tendía la bandeja. Nunca volvió a aceptarle nada de vino, sin embargo, de suerte que, pasado un tiempo, también él bebía sólo agua clara en su presencia.
Con esto, no podía menos de asaltarle el recuerdo de Irrylath: aquel que jamás había paseado, ni comido, ni conversado con ella amenamente sobre nada en absoluto. Y ahora el soberano se esmeraba por ajustar en todo su talante al de ella. Aeriel ahuyentaba los recuerdos.
No obstante, sin saber bien por qué, en compañía del soberano experimentaba siempre una singular congoja. Algo la esperaba más allá de los muros del palacio. Y a Erin no le gustaba su anfitrión, lo cual preocupaba mucho a Aeriel, pues ella no le encontraba nada como para disgustar.
Tampoco conseguía disfrutar de veras con los festines que él le ponía delante a cada paso, pues aunque los manjares estaban siempre deliciosamente condimentados, sus pensamientos parecían divagar cuando comían, y volvía a sentir hambre sólo un ratito después. Entonces cogía fruta en el jardín, cuando estaba sola, pero el comer nada que no le fuera ofrecido la hacía sentirse ridículamente culpable.
La quincena nocturna llegó. Todo el día-mes, y ahora en la noche, había oído trompas de caza y el ladrar de los galgos en el bosque. A veces veía a los jóvenes de la corte del soberano salir montados en sus corceles negros.
—¿Qué es lo que cazan —preguntó al soberano—, que no hacen más que galopar por ahí, de día y de noche?
El soberano se encogió de hombros.
—Nada en particular. Son cazadores. Tienen que cazar.
Pero en otra ocasión le dijo:
—El pasado día-mes había sólo una Becerra Gris en mis bosques. Ahora mis caballeros me dicen que hay tres: todas distintas en planta y figura, pero del mismo color gris piedra con collares de latón.
Algún recuerdo despuntó en Aeriel entonces, pero lo perdió de nuevo antes de poder atraparlo. Oyó que el soberano se decía a sí mismo:
—¿Qué podrán ser, me pregunto yo?
Y se sorprendió respondiendo: «Gárgolas», sin saber por qué. La palabra no significaba nada para ella. El soberano no pudo menos que reír.
En una ocasión le ofreció dar un paseo a caballo con él más allá de los terrenos de la finca, pero ella declinó la invitación diciendo que estaba ya un poco harta de caballos. Sólo algún tiempo después, hallándose a solas, comprendió que se había negado porque habría tenido que dejar desamparado su bastón.
Entonces se dio cuenta de que desde su llegada a la mansión del soberano se había aferrado a su bordón como a un arma. No se había separado de él ni un momento. Cuando paseaban lo llevaba consigo, y cuando estaban sentados se lo ponía de través sobre las rodillas.
Una vez que él le ofreció llevarla en una barquita a una isla que había en el mayor de los estanques, ella se negó diciendo que no sabía nadar. Sólo ahora se daba cuenta de que la negativa se debió más a que no habría podido llevar su bastón.
A través de una especie de niebla, comenzó a percatarse de que él le pedía constantemente que hiciera todo aquello que pudiera obligarla a separarse de su báculo. La hacía subir por angostos e inseguros escalones para pasear por el antepecho del muro, o bajar por intrincados senderos en el jardín, o recorrer enormes salas del palacio donde la contera de su bastón producía un estruendo que despertaba las resonancias y ecos.
Únicamente procedía así cuando Erin no estaba con ella, aunque esto ahora sucedía con frecuencia. Su anfitrión había empezado a arrimarse más a ella cuando estaban solos, y entonces le hablaba más cálida y familiarmente. Al principio la muchacha morena se había mantenido muy cerca de Aeriel casi todo el tiempo. Ahora tendía cada vez más a escabullirse y desaparecer.
Aeriel nunca se daba cuenta precisa del instante en que se iba, tan sigilosa era su marcha. Sólo notaba su ausencia después, cuando, al volver a su cuarto, se encontraba a la chica morena allí sentada, muy quieta. Erin no le decía dónde había estado.
La quincena de noche tocaba a su término: sólo faltaban doce horas para que amaneciese, comprobó Aeriel con sobresalto. Estaba sentada con el soberano en uno de sus grandes salones. Acababan de dar fin a un ágape en el que las viandas se habían servido más picantes de condimentos y especias que nunca. Aeriel se había bebido medio jarro de agua para refrescar el ardor de su gaznate. Se sentía aturdida y, cosa extraña, con más hambre todavía.
Un sirviente había traído a su señor una mandolina. Era de madera de ébano, con las cuerdas de plata, adornado el mástil de nácar y marfil. El soberano la estaba afinando.
—¿Por qué vuelves siempre la vista a otra parte? —le preguntó él de improviso—. Siempre que nos sentamos juntos o charlamos, jamás me miras.
El tono no se ajustaba aún al diapasón por un pelo.
—En Terrain, de donde vengo —dijo Aeriel—, no es costumbre mirar fijo a la cara.
—¿Y te miro yo así? —preguntó el soberano.
—Sí —repuso ella, buscando su vaso. Todavía le ardía la garganta.
—Cuando viniste tenías una mandolina —dijo él—. ¿Cómo es que no te he oído nunca tocar?
—Toco para pagarme el sustento —el agua límpida y fría no le apagaba la sed—. ¿No soy tu invitada?
El soberano se echó a reír.
—Tocaré yo para ti, entonces —respondió, rasgueando las cuerdas. Aeriel se estremeció. El tono del bordón era todavía demasiado alto. El otro paró y lo corrigió. Aeriel conocía ya la letra de la canción.
Cansado el mundo camina;
la bruma pesa en el mar.
Cuándo llegará ese día
en que me quieras mirar…
A Aeriel le resbaló el vaso entre los dedos y se volcó. Sin darse cuenta apenas, se había puesto de pie. El soberano dejó de tocar.
—¿Qué ocurre? —dijo.
Aeriel parpadeó y meneó la cabeza. No sabía lo que le había pasado. Sentía los miembros extrañamente ingrávidos, como huecos.
—Te ruego que no interpretes esa canción.
El soberano dejó su mandolina a un lado.
—Perdóname. Creí que te gustaría…
—No. No, no es por eso —se oyó decir a sí misma. Cosas así me encantarían, pensó, sólo con que…, sólo con que esto fuera Isternes. Y tú fueras Irrylath. Miró de soslayo al soberano y se sintió estremecer. Se había apoderado de ella un extraño y vehemente anhelo de estar con Irrylath. El soberano se había levantado.
—¿Te encuentras mal? Siéntate. Llamaré a mis herboristas… —la había cogido del brazo. Aeriel se soltó y apartó de él torpemente; hizo por serenarse.
Dominó su voz para que dejara de temblar.
—No hace falta. Es que estoy muy fatigada. Debo irme a mi cuarto y descansar.
Y le dejó apresuradamente, casi a la carrera. En un primer momento él la siguió; luego pareció cambiar de idea. Le oyó detenerse. Huyó por el vestíbulo, llena de inmenso alivio. No la seguía.
Encontró a Erin sentada junto a la ventana, jugueteando con algo que tenía en las manos. Aeriel se dejó caer pesadamente en la cama.
—¿Dónde has estado? —preguntó Erin.
—Con el soberano —repuso Aeriel. No había recobrado aún el aliento.
—¿Comiendo y bebiendo? —inquirió la muchacha morena. Aeriel asintió con un gesto. Erin alzó el rostro por fin, y Aeriel pudo ver lo que tenía en la mano: un disco de plata bruñida. La muchacha morena dijo—: Y ¿qué te da de comer que te estás quedando tan delgada?
Aeriel la miró, confusa. Erin se levantó y se le planto delante con un espejo en la mano para que pudiera verse. Aeriel se sorprendió, contuvo el aliento. La cara que tenía ante sí era una cara demacrada. Se palpó las costillas bajo la piel, marcadas y prominentes.
—Pero —balbució—, he comido bien…
—¿Y cómo te sientes? —preguntó Erin, dejando a un lado el disco de plata.
—Mareada —murmuró Aeriel.
—Desfallecida de hambre —dijo Erin.
—Pues sí —murmuró Aeriel—. Estoy hambrienta. Es raro.
La muchacha morena trajo una fuente de fruta y pan.
—Come esto.
Pero Aeriel volvió el rostro a otra parte. La fragancia de las ciruelas le daba náuseas.
—No puedo comer eso.
—¿Por qué no? —dijo Erin, arrodillándose, decidida a no llevarse la fuente—. Es comida sana y sencilla como la que tú y yo tomábamos antes de venir aquí. Ahora no quieres comer nada más que lo que el soberano te sirve.
—No puedo —dijo Aeriel, quitándose la fuente de delante—. No tiene aliciente ni sazón…
—Es la especia del hambre lo que te está dando en las comidas —clamó Erin—. Roshka me ha hablado de ello. Te embrollará las ideas, hará que te olvides de ti misma, te producirá un hambre insaciable que no podrá satisfacerse con nada.
Aeriel la miraba atónita.
—¿De qué estás hablando?
—¿Crees que no sé qué eres una especie de maga? —dijo la muchacha morena—. No me has dicho ni media palabra sobre la misión que te ha lanzado al camino o te requiere con tanto apremio, pero sé que no tiene nada que ver con ese hombre ni este lugar. ¡Llevamos aquí un día-mes entero!
Aeriel le echó una mirada fulminante, pero advirtió con sobresalto que desde que anocheció no había siquiera pensado en partir. ¿Qué había hecho de ella el soberano, con sus agasajos y su palacio de fuentes y jardines? ¿Cómo se había quedado tanto tiempo?
—¿Maga? —murmuró, sorprendiéndose ahora irritada sin razón alguna—. Maga…, ¿qué quieres decir?
—¿Crees que no lo había observado? —repuso Erin—. ¿Y te figuras que él tampoco? —se tocó las muñecas—. Ningún mortal anda por ahí con un emplasto que lo cura todo.
—Era ámbar gris —repuso Aeriel, brusca y tajante—. Ya te hablé de ese remedio.
—Y en el huerto te me apareciste como salida del aire.
—Yo nunca me aparezco de esa manera —gritó Aeriel, levantándose. Jamás en su vida había sentido semejante acceso de cólera. Su voz era un puro chillido—. Estabas aterrorizada y no me viste llegar.
—Aeriel —dijo Erin. De pronto la voz se le había calmado de nuevo. Sus ojos negros la miraban—. Tú no tienes sombra. No la tenías en el huerto. Por eso te tomé por un duende.
Aeriel se detuvo, jadeando. Se bamboleó un poco donde había quedado parada. Le flaqueaban las rodillas. Intentó sosegar la voz, hablar con firmeza.
—¿Qué quieres decir?
—Mira, mira —clamó Erin entonces, tomando una lámpara y sosteniéndola cerca.
Aeriel miró hacia el suelo. Bajo sus pies no había sombra alguna. Dio un salto, miró detrás de ella, miró a su alrededor. Cada objeto que había en la habitación tenía su sombra, vacilante e inquieta en la luz blanca de la lámpara…, todo la tenía menos ella.
Aeriel sintió que las rodillas empezaban a doblársele. Se llevó las manos a la cara. Su cuerpo entero comenzó a agitarse en un arrebato de llanto irreprimible.
—¿Dónde está mi sombra? —jadeaba—. ¿Por qué no tengo sombra? Cuando atravesaba el Mar de Polvo la tenía. ¿Dónde se ha ido?
Erin dejó la lámpara en el suelo, trajo de nuevo la fuente de fruta y pan.
—Toma —dijo—. Come esto. Come esto antes de que te caigas desmayada.
Por fin, para complacerla, Aeriel comió. Al principio, la pulpa de las ciruelas le amargaba terriblemente en la boca. Pero poco a poco, cosa extraña, le quitó la especia de la lengua. Pudo así probar la fruta de nuevo y luego el pan. Dejó de arderle la garganta, y se encontró con un apetito voraz. Le dolía todo el cuerpo. Pronto dio buena cuenta de lo que había en la fuente de la muchacha morena.
—Tienes que hablar con Roshka —dijo Erin—. Me ha referido algo acerca del soberano, pero dice que tiene que verte.
—¿Quién es Roshka? —musitó Aeriel, enjugándose los ojos enrojecidos y echando una mirada furtiva a ver si descubría su sombra.
—El joven con quien me encontré —repuso Erin—. El del ciruelo. Es el sobrino del soberano. Le he dicho que no soy un chico, pero me ha aconsejado que no deje que lo descubra nadie más. Es él quien ha sospechado que su tío debía de estar dándote en las comidas la especia del hambre…, pero dejaré que te lo cuente él mismo.
Erin se volvió entonces hacia el amplio ventanal que daba a los jardines y los bosques. Aeriel siguió la dirección de su mirada. El follaje del otro lado de la balaustrada había empezado a temblar, como si alguien lo escalara desde abajo.
Apareció un par de manos y a continuación la cabeza y los hombros de un mancebo. El joven saltó la balaustrada con facilidad. Su tez era malva, el mismo tono que tenía la de Aeriel antes de que el sol del desierto se la aclarara con el ardor de sus rayos.
Llevaba pantalones y borceguíes de punta vuelta, y un turbante como el de su tío. Erin acudió a ayudarle a pasar por la ventana y entrar en el aposento. El recién llegado se hincó de rodillas. Sus pestañas eran oro pálido con un cierto matiz verde. Su voz le resultó a Aeriel extrañamente familiar.
—Príncipe heredero Roshka para servirte, señora.
—Me llamo Aeriel y no soy señora —comenzó Aeriel, pero antes de darle tiempo a concluir, el joven respiró y se echó un poco hacia atrás, sorprendido.
—Tienes los ojos verdes.
—Y tú también —dijo Aeriel.
—¿Vienes de Esternesse? Dice Erin…
—He llegado recientemente de allí.
El joven hizo una pausa.
—Nunca había visto a nadie que tuviera los ojos verdes —dijo por fin—. Aunque dicen que mi madre los tenía de ese color. Era dama de Esternesse.
Aeriel puso un ceño de extrañeza.
—Allí no hay otra dama que la Dama de Isternes. Se llama Syllva y tiene los ojos violeta —el mancebo había vuelto a quedarse callado. Aeriel lo observaba—. Erin dice que deseabas hablar conmigo.
Alzó él la mirada y pareció regresar de sus pensamientos.
—Sé que aquí estás en peligro. Mi tío te ha dado especia del hambre.
Aeriel volvió el rostro a otra parte. La muchacha morena estaba sentada en silencio, observándolos a los dos.
—¿Y por qué me ha hecho tal cosa? —susurró Aeriel.
—Para retenerte —dijo Roshka—. Para que no te apeteciesen otros manjares más que los suyos, y no partieras.
—¿Por qué? —inquirió Aeriel.
Pero el joven movió la cabeza.
—Dime, ¿no has observado nada raro en esta mansión en todo el día-mes que llevas aquí?
Aeriel frunció un poquito el entrecejo, pensando.
Se le había aclarado algo la cabeza, ahora que había sido lavada de su boca la especia del hambre.
—Nada —murmuró—, salvo que…
—¿Qué?
—Que no he visto mujeres.
—No hay mujeres —dijo Roshka.
—¿Ninguna en todo el palacio?
—Ninguna con excepción de las dos herboristas, viejísimas…, ya inútiles para tener hijos, las dos. Es mucho tiempo ya. Señora.
Aeriel levantó una mano. No era capaz de seguir el hilo de su discurso.
—No soy señora —comenzó.
—¿Cómo se llama mi tío?
Aeriel se interrumpió en seco.
—No…, no lo sé —dijo, sorprendida—. No lo ha dicho. Pero por qué me preguntas…, ¿es que no sabes tú el nombre de tu tío?
Roshka negó con la cabeza.
—No. No lo sé. Ni nadie en este palacio lo sabe, ni en todo Pirs.
—¿No tiene nombre? —dijo Aeriel—. ¿Cómo puede una persona no tener nombre?
—En otro tiempo lo tenía —respondió el príncipe—. Le pusieron un nombre, como a todo el mundo…, pero ya no lo tiene. Lo ha vendido. Le han dejado sin él. No se llama nada ni le llama nadie de ninguna manera.
Aeriel sintió frío de repente.
—¿Qué quieres decir? —preguntó.
Roshka bajó la mirada.
—Voy a intentar explicártelo —dijo—, lo más claramente que pueda. Mi tío no es el señor legítimo de Pirs. Conforme a derecho debería ser sólo regente. Mi padre era el soberano, pero su hermano se adueñó del poder después de su muerte y de la muerte de mi madre. Mi hermana y yo teníamos sólo un año y algo.
—¿Mellizos? —dijo Aeriel—. ¿Tienes una hermana de tu misma edad?
El príncipe heredero asintió con la cabeza.
—Ella era la mayor por una diferencia de minutos, heredera de las tierras de mi padre…
—Ojos verdes —murmuró de pronto Aeriel—. La dama Syllva me dijo en una ocasión que su hermana tenía los ojos verdes. Ella fue Dama de la ciudad durante doce años mientras Syllva estaba en Avaric. Luego partió en viaje de negocios y ya no volvió nunca. Se llamaba Erika.
Roshka la miró.
—Ese era el nombre de mi madre. Y el de mi hermana, aunque nosotros la llamábamos Erryl, que es como decir «pequeña Eryka».
Aeriel le examinó de nuevo con atención, preguntándose si era a la Dama de Isternes a quien le recordaba. Todos sus movimientos y hasta su manera de hablar eran increíblemente parecidos a los de alguien que ella conocía.
—Tú eres sobrino de Syllva —dijo lentamente—, y con ello eres primo de m… —había estado a punto de decir «de mi esposo», pero había callado a tiempo.
Cualquier recuerdo de Irrylath le resultaba doloroso.
—¿Tienes tú algún parentesco con esa Dama de Esternesse? —preguntó Roshka.
Aeriel negó con la cabeza.
—Sólo un ligero parentesco.
—Debo llamarte prima, entonces —dijo el príncipe heredero.
Aeriel desvió la mirada.
—Pero estabas hablándome de tu tío, que no tiene nombre.
—Oh, sí —dijo Roshka—. Tenía nombre, un nombre por el que todos le llamaban, hasta que murió mi padre. En accidente de caza, según dicen. Pero voy a referirte lo que me contó en cierta ocasión el escudero de mi padre.
»Dijo que una quincena antes de que mi padre saliera de cacería, un pájaro negro se posó en la atalaya del torreón más avanzado de la muralla. Nadie supo qué clase de pájaro podía ser, todo negro, y al principio los centinelas trataron de ahuyentarle. Pero no quiso irse y no molestaba a nadie, de forma que pronto se desentendieron todos de su presencia.
»Todos menos mi tío, que miraba y miraba al torreón. Luego, a una hora tranquila, mi escudero dijo que alcanzó a ver a mi tío que iba a lo largo de la muralla. Un rato después, el pájaro negro levantó el vuelo y se fue en dirección norte y oeste, hacia Pendar y más allá. Mi tío bajó del torreón entonces y se le veía muy callado. Ni siquiera mi padre consiguió sonsacarle.
»Hacia la mitad de la quincena, el pájaro negro volvió, u otro de su misma laya, y mi tío acudió de nuevo a despacharle. Luego a mi tío se le vio aún más silencioso y meditabundo que antes, pero no dijo a nadie lo que había sucedido entre el pájaro y él.
»Y sólo unas seis horas antes de amanecer, cuando los servidores de mi padre hacían los preparativos para la cacería, volvió el ruc una vez más al torreón. Mi tío parecía saber que estaba allí antes de que se lo dijeran, y acudió sin mediar palabra.
»Esta vez el pájaro voló casi en seguida, pero mi tío no bajó en algún tiempo. Cuando lo hizo, con aspecto muy exánime y desencajado, dijo a mi padre que no se encontraba bien y que no iba a la cacería. Fue después de eso cuando ya nadie volvió a recordar su nombre. Le llamaban “señor” o “el hermano del soberano”.
El joven príncipe hizo una pausa y echó una mirada en torno a la habitación. Respiró hondo. La lámpara que Erin había puesto entre Aeriel y él daba muy buena luz. La muchacha morena escuchaba sentada en la sombra.
—Mi padre salió al monte a caballo al rayar el día —dijo Roshka—. La caza era óptima. Nocherniego, el corcel de mi padre, corría muy delante de los demás. Pero algo que salió de repente de la espesura le espantó e hizo respingar. Mi padre cayó violentamente al suelo y se mató. Nadie vio lo que había volado ante la cara misma de Nocherniego, pero lo oyeron alejarse entre los árboles con fuerte batir de alas.
»Mi tío se proclamó soberano entonces, y a partir de esa fecha no han dejado de venir pájaros negros al torreón. Mi tío acude a departir con ellos. Cada vez que lo hace vuelve con aspecto transido y descompuesto, para lo cual las herboristas le administran brebajes. Uno de esos rucs vino pocas horas antes de que saliera y te encontrara, aunque desde entonces no ha vuelto a aparecer ninguno.
Aeriel alzó la mirada. Estaba aterida de frío. La llama de la lámpara no le daba calor.
—No me gusta la pinta de esos pájaros —dijo—, ni el cuadrante hacia el que vuelan. ¿Ha mencionado tu tío alguna vez a la Bruja de la Laguna? ¿No ha hablado de una sirena?
—¿Bruja? —dijo Roshka—. Que yo sepa, no. Aunque he oído comentar a los criados que después de las venidas y las idas del pájaro, no puede dormir, se queda simplemente traspuesto y habla en sus sueños de una dama blanca.
Aeriel se echó atrás, sobrecogida, y apartó la mirada. Empezó a hablar y se interrumpió. ¿En los sueños de cuántos más hablaba la sirena? ¿Qué iba a ser del mundo si capturaba a los Iones perdidos de Westernesse antes de que Aeriel pudiese hallarlos?
Cerró los ojos y casi se le escapó un gemido. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensó. Para estas fechas podría haber estado en Orm. Abrió los ojos y volvió a fijarlos en Roshka.
—¿Pero qué ha sido de tu hermana? —dijo—. Dijiste que era la primogénita. ¿No debería ser ella, entonces, la legítima princesa heredera?
El joven asintió con la cabeza.
—A eso quería venir a parar. Cuando mi tío usurpó el trono, dijo que si la Dama Erika accedía a casarse con él, renunciaría a tener hijos propios y haría de los hijos de ella sus únicos herederos. Pero el escudero de mi padre había mostrado a la dama una enorme pluma negra que encontró en el lugar donde mi padre perdió la vida, y ella rechazó su proposición.
»Entonces él la recluyó en una torre, el torreón donde había tenido sus citas con el pájaro, y dijo que no la libertaría nunca como no fuese para ser su mujer. Le administró en las comidas la especia del hambre para hacerla olvidar su primer amor y anhelar sólo el de su carcelero…, y ella comió, fingiendo no sospechar nada, hasta que al fin se quedó tan flaca, tan flaca, que podía pasar a través de la estrecha ventana de la celda.
»Su doncella le había traído retazos de seda para hacer una cuerda, pero el antepecho de piedra rozó y partió el cordel antes de que ella llegara al suelo. No cayó desde mucha altura, pero como se había quedado tan delgada y endeble, no sobrevivió a la caída.
Roshka fijó los ojos en la lámpara que lucía entre Aeriel y él. Se habían tensado sus labios, y sus ojos verdes se habían oscurecido y endurecido.
—La doncella de mi madre dice que registraron la torre, pero no encontraron a la princesa real. A mí ya me habían arrebatado de la tutela de mi madre, pero mi doncella asegura que mi tío fue incapaz de quitarle a la niña de los brazos sin violencia, y que por eso la dejó, con el propósito de volver y llevársela mientras Eryka dormía.
»La doncella de mi madre jura que vio un gran pájaro blanco posarse en la ventana de su señora justo antes de que cayera, y llevarse a la niña. Pero yo creo que debía de estar enloquecida de dolor y que mi tío asesinó a la princesa heredera.
Aeriel se removió en su asiento. Tenía los hombros envarados de estar tanto tiempo sentada.
—¿Qué tiene nada de eso que ver conmigo? —preguntó—. Y si tu tío quería ser señor de Pirs, ¿cómo te ha dejado con vida?
Roshka sonrió a medias, con los labios tensos.
—No corro ningún peligro por ahora. Mi tío no tiene esposa.
—¿Esposa? —dijo Aeriel.
—Esposa que le dé un heredero —dijo el príncipe—. Hasta que eso ocurra, su único heredero soy yo. Todas las mujeres de esta mansión huyeron hace ya tiempo. Las hijas de las familias nobles se esconden en el subsuelo; las campesinas, también. Viven como vivía en otro tiempo el pueblo subterráneo, antes de su emigración. Nadie cuida ya de la tierra. Las cosas no podrán seguir así. La Antorcha se ha oscurecido. Los lucíferos no tienen ya faro que les guíe al interior…
—¿Lucíferos? —inquirió Aeriel. Había perdido el hilo. El mancebo continuaba arrodillado, sumida ahora la mirada en la distancia. Su voz había decaído hasta trocarse en su susurro. Fijó los ojos en Aeriel.
—Los perlificas —dijo—. Traían la sal azul del mar. En tiempos hicieron a Pirs tan esplendorosa que la llamaban la joya del oeste. Ahora, con excepción de los jardines privados y los terrenos de caza del soberano, todo ha quedado estéril.
—¿Porque el soberano no tiene esposa?
—Ninguna mujer le quiere, un hombre sin nombre. Mi tío envía a sus cazadores diariamente a buscarlas. En todos los años que lleva cazando ha capturado a cinco mujeres, pero todas han encontrado medios o de escapar de él o de morir. Y tiene otro procedimiento de darles caza por la noche.
—Otro procedimiento… —murmuró Aeriel.
—Un serafín alado —repuso Roshka—. Un regalo de la señora de sus sueños. Dicen que sus alas son más negras que las tiniebla mismas…
—Pero —dijo Aeriel—, si andaba ojeando a la Becerra Gris, de noche, cuando nos encontró —miró a Erin. La muchacha morena observaba con atención.
—Ah —asintió Roshka—. Tenía que habéroslo dicho. Estos últimos días-meses ha dado en perseguir a la Becerra Gris, y no a otra caza, porque el serafín de la dama blanca ha estado acosándola también.
—¿La quiere, la Bruja Blanca? —dijo Aeriel—. ¿Por qué?
—¿Quién sabe? Desde luego, mi tío no. Pero ella le da algún valor, de eso no cabe duda. Quizá si consigue él capturarla antes de que lo haga ella, podría emplearla para negociar la devolución de su nombre.
Aeriel no dijo nada. No acertaba a pensar, se sentía enmudecer como Erin, lo mismo que una sombra. Nada de cuanto el príncipe había dicho tenía sentido para ella más que esto: el soberano se había pasado el día-mes entero dando caza a sus gárgolas, y ella lo había sabido, y en cierto modo no le había importado. Especia del hambre. Se estremeció violentamente.
—Hay una profecía —decía el joven—. La última mujer que atraparon sus cazadores, hace cuatro días- meses, se la gritó en la cara momentos antes de quitarse la vida con una esquirla de hueso. Clamó que estaba escrito en las rocas, esculpido bajo las eras pretéritas por el pueblo subterráneo, que la Antorcha resplandecerá de nuevo, y Pirsalon volverá, y el heredero legítimo reinará otra vez en el país.
Aeriel se sobresaltó.
—¿Pirsalon…?
—El poderoso ciervo —dijo Roshka—, guardián de Pirs. Lo expulsó el serafín cuando llegó. Aeriel sintió volverle el calor a la sangre.
—Yo busco a Pirsalon —dijo—. Tengo que encontrarle.
Roshka no parecía prestar oído apenas.
—Yo tendré la edad dentro de un año —dijo—. Y mi tío teme ser derrocado. Las grandes familias no lo quieren. Saben que pesa sobre él alguna maldición. Sólo consiguiendo una esposa, un heredero, puede demostrarles que se equivocan…
—Pero ¿qué tengo yo que ver en todo esto? —volvió a inquirir Aeriel. Le dolía la cabeza de tanto escuchar.
El mancebo de ojos verdes se arrodilló, la miró y dijo:
—Se propone tomarte por esposa, Aeriel.
