1
Isternes
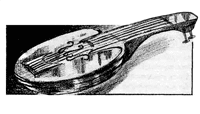
1
Isternes
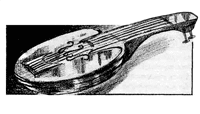
Aeriel estaba sentada en el poyete junto al ventanal. Casi quemaba la piedra, caldeada por la luz de Solstar, que pendía lejano sobre el horizonte a dos horas de su ocaso. Arriba se extendía el cielo negro tachonado de estrellas. Los chapiteles de la ciudad se desplegaban delante de ella, al otro lado de los muros del palacio. Abajo, por las calles, pasaban hombres de tez bruna con largos velos a la cabeza, mujeres con pantalones anchos de una pieza ceñidos a los tobillos. Aeriel escuchaba los largos y fluctuantes gemidos de los pregoneros que llamaban al pueblo a la oración.
Se levantaba el viento del crepúsculo que traía el aroma de la mirra. Siempre le había olido a eso la ciudad, siempre, desde el primer día, incluso el polvo que llegaba en ráfagas desde el mar. Llamaban a su ciudad Isternes, aunque allá en el remoto país de donde venía Aeriel la había conocido toda su vida por Esternesse.
—¿Hacía sólo tres días-meses que había llegado? Tres lentas pasadas de Solstar por el cenit, dos largas quincenas de oscuridad. La muchachita de tez clara cerró los ojos e intentó representarse una vez más el gigantesco chal que Irrylath y ella habían tejido con las plumas de un ángel oscuro.
Habían tomado ese chal, tendiéndolo a los vientos, y, al igual que una vela, los había transportado sobre la llanura blanca de Avaric. Y el alarido. Recordaba el alarido de la Bruja Blanca, resonando estridente en la lejanía, a sus espaldas, en tanto que las plumas de su vela, negras como la noche, se volvían blancas a medida que el joven príncipe y ella, surcando los aires, se alejaban y ponían a salvo de sus garras. El solo recuerdo la hacía estremecerse todavía.
Se habían dirigido al este, Irrylath y ella, por encima del mar de Polvo. Y sobre el árido mar en seco habíanse ofrecido a su mirada las ballenas del polvo, arrojando sus chorros y atronando el espacio con descomunales mugidos, y aves marinas como motas en la distancia, bañándose e inflando el buche en el fino y ondulante polvillo de arena. Hasta que divisaron la ciudad allá en la orilla opuesta del mar: Isternes. Todos sus edificios de piedra blanca.
Sonaron trompetas en las atalayas cuando el viento los trajo al fin hasta las puertas mismas de la ciudad, los levantó muy por encima de ellas y los depositó suavemente en mitad de la plaza mayor. La guardia de palacio y la de la ciudad acudieron a paso ligero. Mujeres con raros atuendos y hombres de ojos almendrados se agolparon curiosos a su alrededor.
La Dama salió del palacio y vino hacia ellos. Era alta y vestía una túnica de raso gris. A la cabeza llevaba un turbante de seda. Aeriel no podía verle el pelo, pero sus pestañas eran de color de hebra de lino. Tenía los ojos violetas.
—¿Eres Syllva? —preguntó Aeriel, envuelta todavía en su sari de boda. Juntó las manos y se inclinó en una reverencia como la habían enseñado en casa del síndico, tantísimo tiempo atrás—. ¿La reina de Avaric?
La Dama del turbante asintió con la cabeza.
—Fui la esposa del rey, en Avaric, hace veinte años o más. Pero ahora soy Dama de nuevo en Isternes. ¿Y quiénes sois vosotros, que habéis hecho esta larga travesía de la mar?
—Yo soy Aeriel —contestó la muchacha—, y vengo de Avaric para devolverte a tu hijo.
Irrylath se mantenía de pie junto a ella, sin rozarla, pero Aeriel sentía la presión de su mano sobre el chal volador, que se extendía en el suelo tras ellos cual vela en reposo con la que todavía forcejeaba el viento. El príncipe guardaba silencio. Los ojos de la Dama no se apartaban de Aeriel.
—Mi hijo cayó en un lago del desierto, en Avaric, y se ahogó.
Aeriel negó con un gesto.
—No se ahogó. Eso fue un embuste que te contó su aya —se le puso la carne de gallina con el recuerdo de Dirna: la que había sido aya del principito en Avaric fue posteriormente vendida en Terrain y pasó a ser sierva en casa del síndico, donde la había conocido Aeriel. La muchacha de Terrain fijó de nuevo la mirada en Syllva—. No se ahogó.
En el desierto, el aya de tu hijo, Dirna, se lo entregó a la sirena, una bruja acuática que lo tuvo diez años prisionero bajo el fondo del lago, y después…
Titubeó. ¿Qué iba a decir? Señora, tu hijo ha sido un ángel oscuro. La Bruja Blanca del lago Muerto roba niños y los convierte en ícaros: criaturas pálidas, sin sangre, con una docena de alas negras; luego los envía a hacer sus presas por el mundo. Yo le libré del hechizo, volví a convertir a tu hijo en criatura mortal, pero en los años que fue el «hijo» de la bruja robó las almas de trece doncellas, y se bebió su sangre, y las asesinó.
¿Cómo iba a decirlo? La Dama la miraba con atención. Aeriel bajó los ojos al suelo.
—Diez años cautivo de la bruja en el lago —dijo—, y luego catorce más bajo encantamiento en Avaric —no era una mentira…, pero tampoco la verdad entera. Cobarde, se reprochó a sí misma. Volvió a encontrarse con los ojos de la Dama—. Pero yo he deshecho ese encantamiento —ahora sí, la verdad—. Tu hijo es libre.
La Dama examinó detenidamente a Aeriel durante un largo momento. Luego respiró hondo, volvió los ojos a Irrylath… y se estremeció. En realidad no le había mirado hasta entonces. Aeriel sintió a su joven esposo adelantarse, pasando junto a ella. Se arrodilló. La Dama clavó la vista en él.
—Tienes la tez dorada de los habitantes de las llanuras —dijo con un soplo de voz—, y su cabello lacio y negro. Tus ojos son los ojos que mi Irrylath tenía —hizo una pausa—. Pero mi hijo murió cuando contaba seis años, hace ya veinticinco. De haber vivido, contaría ahora treinta y tú eres un mocito de no más de dieciséis.
Aeriel alcanzaba a ver el rostro del joven tan sólo un poco, desde el costado. Syllva había bajado la vista. Irrylath alargó de repente el brazo, tomando la mano de la Dama cuando esta hizo ademán de retirarse. Los guardias de la escolta se pusieron alerta, levantando sus arcos, pero aunque la Dama retrocedió una pizca, sorprendida, no se soltó la mano que el joven retenía en la suya.
—Señora —comenzó el príncipe—, cuando vivía con la Bruja Blanca bajo el fondo del lago, cambié de niño a mozo y me hice mayor. Pero cuando… —tomó aliento entonces y Aeriel advirtió que era incapaz de decirlo, como le había pasado a ella; no podía decir la verdad…, no toda la verdad al menos—. Pero cuando viví en Avaric me hallaba bajo el efecto de un hechizo y ya no cambié.
La Dama le observó con detenimiento, indecisa. Aeriel contuvo la respiración. Si no conseguían allí refugio, a salvo de la Bruja Blanca, no habría ya puerto seguro para ellos en todo el mundo.
—Madre —dijo el joven arrodillado ante ella—, mucho ha cambiado en ti desde que te vi la última vez, pero todavía te conozco. Mírame.
Aeriel vio a la Dama suspirar una vez más, en silencio, como poseída por un tremendo anhelo, y se estremeció, mientras la otra continuaba sin hablar.
—Dilo ya —clamó Irrylath de repente, soltando con despecho la mano de la Dama. Volvió la cabeza con gesto airado, señalando a los guardias—. Y ordénales que disparen. Di que no soy tu hijo, que no soy Irrylath.
La Dama continuaba guardando las distancias. Aeriel sintió un mareo; temió caer desmayada allí mismo. El joven seguía de rodillas perfectamente inmóvil. Entonces la Dama suspiró de nuevo y se le acercó. Tocó la camisa que colgaba hecha jirones de su hombro y a continuación le acarició la mejilla, recorriendo con los dedos las cinco largas cicatrices.
—No puedo decirlo —respondió suavemente—. Porque sí que lo eres. Mi hijo. Mi Irrylath.
Aeriel se reclinó en el respaldo de su asiento, al pie del ventanal. Aun a la luz de Solstar sentía frío. Los pregoneros del templo seguían con sus llamadas plañideras. Dejó el instrumento de madera de plata en equilibrio sobre las rodillas y trató de poner fin a los recuerdos. Pero estaba sola en el aposento del alto palacio y los recuerdos acudían.
Recordó los salones de los apartamentos de Irrylath y de ella: oscuros cortinajes impedían que entrase la luz de las estrellas. Sólo la alcoba estaba alumbrada por una luz difusa, pues el hijo de la Dama no podía dormir, ni siquiera a intervalos, en la oscuridad. Veintiún lampadarios rodeaban su lecho.
Aeriel, parada en el umbral, le observaba. Había transcurrido un día-mes desde que ambos llegaron a Isternes. El largo cabello del príncipe, ni trenzado ni recogido ahora, se extendía suelto sobre la almohada. Las lámparas ardían con llama muy baja.
Aeriel tenía en sus manos una aceitera. Su intención había sido pasarse por allí antes de que él llegara, reponer el aceite en las lámparas y marcharse. Pero había calculado mal el tiempo. Hacía ya un rato que el joven dormía, a juzgar por las apariencias.
Entró Aeriel en la alcoba y se arrodilló junto a él. El chal de plumas que les había transportado por el aire a Isternes desbordaba del lecho en grandes pliegues y se extendía hasta los pies mismos de los lampadarios. Aeriel pasó la mano por las suaves plumas blancas.
Sabía que tenía que irse. La respiración del joven se había hecho irregular. Oscilaban sus ojos bajo los párpados: estaba soñando. Aeriel le tocó la mejilla.
La tenía caliente. Su mano descendió hasta el hombro, y los dedos del joven se crisparon sobre la colcha. Aeriel se inclinó entonces, acercándose un poco más.
—Esposo —dijo con voz queda—, despierta —y luego, en voz aún más baja, ya un mero susurro—: Irrylath, Irrylath, vuelve a mí.
El joven se estremeció; se deslizó bajo el embozo de la cama. Aeriel se sintió dominada por un súbito anhelo. Se inclinó y le acarició los párpados con los labios.
—Irrylath —dijo—. Esposo, despierta.
Los labios del durmiente temblaron un poco, y por un momento Aeriel creyó que iba a despertarse. Pero no se despertó. Cerró ella los ojos y se puso a recordarle como en otro tiempo había sido: el ángel oscuro, aquel demonio alado de rostro blanco que la raptó en Terrain y se la llevó a su castillo de la llanura de Avaric.
Y al fin se había casado con ella, cuando aún era el hijo de la bruja por pura conveniencia, porque necesitaba una novia para completar la cuenta. Había yacido en el suelo igual que ahora en el lecho, aquella quincena última, envenenado por su licor nupcial.
Sostuvo ella entonces una daga sobre su pecho, dispuesta a matarle, pero no pudo descargar el golpe. Era tan hermoso. De modo que lo que hizo fue rescatarle, donándole su propio corazón, que extrajo de su pecho e introdujo en el del esposo en sustitución del de plomo que le había puesto la bruja. Y este corazón de plomo, hecho carne de nuevo, era el que ahora latía en el pecho de ella.
Ya era mortal, pues, el hijo de la Dama, el príncipe de Avaric, nunca más un ángel oscuro. Había jurado luchar contra la bruja, buscar un corcel alado que le sirviera de montura en esta guerra contra ella y contra sus otros «hijos», sus anteriores «hermanos», los ícaros. Aeriel contemplaba a Irrylath: su esposo, pero sólo de nombre. Se atrevía a tocarle únicamente cuando dormía.
Aeriel puso los labios en sus labios. Sintió su aliento cálido en la piel. Cayó una gota de aceite de la aceitera que sostenía en la mano. La sintió percutir en su mejilla y en la del durmiente. Retrocedió, alarmada, y cayeron dos gotas más. El joven contuvo el aliento un instante y se despertó.
Se incorporó sobresaltado, parpadeando, mirándola con extrañeza. Se había llevado una mano a la mejilla. La tenía manchada de aceite. Luego se pasó el dorso de la mano por los labios, por los ojos.
—Algo me ha tocado —murmuró, áspera la respiración. Sus ojos volvieron a encontrarse con los de Aeriel—. ¿Me has tocado tú?
Aeriel sintió que toda su audacia se desvanecía.
—He venido a repostar las lámparas —balbuceó y se echó atrás, sosteniendo la aceitera ante ella con ambas manos ahora.
El otro la siguió con la mirada.
—¿Me has besado? —-dijo en un susurro.
Aeriel negó con la cabeza. No se le ocurría nada.
—No —le dijo—. No.
De repente agarró el cubrecama, se envolvió en él y, levantándose, salió de la habitación. Aeriel dejó la pesada aceitera en el suelo y corrió tras él. En la penumbra del salón exterior, el chal blanco remolineaba ceñido a su cuerpo como una túnica. No le cubría del todo la espalda, y Aeriel pudo ver en ella las señales donde otrora estuvieron sus alas. Fui yo, se dijo a sí misma, fui yo quien se las quitó.
En el ventanal, Irrylath descorrió violentamente la cortina. Tendió la mirada sobre Isternes, iluminada por las estrellas, respirando con ansiedad la noche pura. Se apartó el pelo que le caía sobre los ojos sin volverse para mirarla.
—¿Por qué? —inquirió—. ¿Por qué viniste?

Aeriel se llevó ambas manos a la frente. Habría dado cualquier cosa por despertar de todo aquello. Por poder echar a correr.
—Tus sueños… —empezó a decir.
Entonces él se volvió.
—Mis sueños son mis sueños —casi le chilló—. No tienen nada que ver contigo.
Y entonces por un momento casi pareció que su expresión cambiaba, que la fogosidad de su mirada se dirigía hacia otra cosa. Dijo algo, en voz tan baja que Aeriel apenas lo captó. ¿Qué había dicho? «No puedes hacer nada por mí», o «nadie puede hacer nada por mí». Aeriel bajó las manos. Casi no le veía con la oscuridad.
—No puedes dormir dos horas seguidas; te despiertas estremecido a causa de tus sueños —empezó—. Permíteme que llame al sacerdote-médico de la Dama…
—No.
—Entonces déjame que llame a la Dama…
—¡No! —Su voz era bronca—. No le digas nada.
Aeriel se le acercó para verle mejor. Su semblante mostraba una expresión atormentada a la tenue luz de las estrellas. Se apartó de la muchacha. Ella comenzó de nuevo, suavemente, con insistente audacia:
—Cuéntame lo que sueñas.
Él se endureció aún más y no quiso mirarla. Tenía tan tensos los músculos del brazo que su carne parecía piedra.
—Vete. ¿Es que no puedes dejarme? —musitó—. Yo no te pedí que vinieras.
Aeriel se detuvo, pues había vuelto a fallar en su intento. Parecía como si él estuviese a muchas leguas, a medio mundo de distancia de ella. No podía tocarle, no podía hacerle hablar. Pasó junto a ella con brusquedad, retirándose. Las plumas de la túnica blanca rumoreaban y suspiraban.
Y desapareció en el interior de la alcoba. No pudo verle ya. El umbral quedaba muy oscuro. Las lámparas de dentro se estaban apagando. Aeriel volvió a llevarse las manos a los ojos. Brazos y piernas le temblaban.
Le habría hecho falta llorar, pero no pudo. Secos como el polvo del desierto, los ojos y la boca. Nada se oía en el silencio, salvo el chisporroteo de las mechas agonizantes. Aeriel dio la espalda a la alcoba y escapó de allí.
En los alminares del templo, los pregoneros habían dejado de plañir; allá abajo, en las calles, era mucho menor el tráfico de peatones. Aeriel abrió los ojos. En el liso banco de piedra donde estaba sentada, pasó los dedos por el mástil de su mandolina, las cuatro piedras melódicas y el bordón. Tres días-meses llevaba ya en Isternes.
Oyó un movimiento y se volvió hacia la puerta. Era la Dama Syllva la que entraba. Aeriel sonrió, un tanto sin ganas. Hubiera preferido estar sola. La Dama no llevaba turbante esta vez, y su cabello claro aparecía recogido en tupidas trenzas aseguradas con peinetas. Aeriel se corrió para dejarle sitio en el banco.
—Todo está en silencio —dijo la Dama, contemplando la plaza por el ventanal—. Todos han acudido al gran templo a oír las parábolas.
Aeriel dejó su mandolina.
—¿Y no te necesitan en el templo? —preguntó.
Syllva negó con la cabeza.
—Hasta que Solstar se ponga, no. Hay tiempo. Tócame tu mandolina.
Aeriel volvió a tomar el instrumento en sus manos. Aprendió a tocar hacía muchísimo, en Terrain. Le había enseñado su ama, Eoduin. A Aeriel le temblaron los labios. Tuvieron siempre más de compañeras que de ama y sirvienta, fueron casi como hermanas…, hasta que el ángel oscuro raptó a Eoduin.
Ángel oscuro. Irrylath. La muchacha de tez clara se mordió el labio hasta que dejó de pensar. Pulsó las cuerdas del pequeño instrumento.
Fatigado el mundo camina;
Sobre la mar pesa la bruma.
¡Si llegara al fin ese día
En el que tú no me rehuyas!…
Iban devanándose las palabras, con trinos y modulaciones, mientras que Aeriel pulsaba y rasgueaba.
—Es una canción triste —dijo la Dama Syllva cuando concluyó—, para que la cante una persona tan joven y recién casada.
Aeriel bajó la vista y guardó silencio. La Dama parecía estar observándola. Al cabo de un rato, dijo esta con cierta cautela:
—Cuéntame, si no te importa, cómo van las cosas entre mi hijo y tú.
Aeriel sintió un nudo en la garganta. Los nudillos de la mano con que asía el instrumento palidecieron.
Se puso a juguetear con la cenefa de su sari de boda.
—No dormís en el mismo cuarto —dijo la Dama muy afablemente.
Aeriel volvió el rostro y se puso a mirar por la ventana. Sentía unas ganas desesperadas de volar, de huir volando de Isternes, pero no podía abandonar a Irrylath, pues se sentía aún atraída por su belleza. Había elegido amarle, en vez de destruirle, y esta elección era un fuerte lazo que la sujetaba todavía.
Solstar yacía parcialmente escondido por las montañas del oriente. Aeriel se encontró de pronto hablando, sin habérselo propuesto; las palabras brotaban apagadas de sus labios.
—El no entra en una estancia donde esté yo durmiendo ni se acuesta donde yo me haya acostado. Conque le he dejado la alcoba de los apartamentos que nos diste y duermo fuera.
Syllva guardó silencio unos instantes.
—Mis servidores dicen que tiene sueños agitados.
Aeriel meneó la cabeza, no muy segura de dónde quería ir a parar, aunque comprendía que debía contestar de un modo u otro, y la voz la había abandonado. La Dama suspiró.
—Cuando llegasteis, hace tres días-meses, os pedí a los dos me refirieseis los sucesos que os habían traído aquí. Pero Irrylath no quiso hablar y dejó que lo contaras tú todo.
Aeriel no la miraba.
—Pero no nos contaste todo lo sucedido, entonces —dijo Syllva dulcemente—. Algunos hechos, me parece a mí, no los referiste. ¿En qué consistía el encantamiento que padeció mi hijo? ¿Cómo se hizo las cicatrices que tiene en el hombro y la mejilla?
El león se lo hizo, pensó Aeriel. El león de Pendar, al rescatarme. El ángel oscuro me habría matado si no llega a presentarse el león. Pero ya no es un ángel oscuro. Ahora es Irrylath. Mi esposo no es ya el ángel oscuro. Retornó la voz a sus labios.
—Señora, yo no puedo contároslo. Son cosas que corresponde decir a mi esposo, si lo estima conveniente.
De nuevo guardó silencio su interlocutora; la observó un momento, como quien considera las cosas, y luego pareció cambiar de idea.
—Qué ojos tan verdes tienes, chiquilla —dijo—, son como piedras de berilo. Me recuerdan a mi hermana melliza, que quedó aquí de regente cuando yo me casé con el rey de Avaric y le seguí, a través del Mar de Polvo, hacia occidente —la Dama dejó escapar un leve suspiro, entristecida—. Cuando regresé, ella se marchó en viaje de negocios. No he tenido noticia de ella en muchos años.
Aeriel sintió afluir el rubor a su tez clara. Durante toda su infancia, en Terrain, su ama Eoduin la había tomado el pelo inmisericordemente por el color tan singular de sus ojos. Pero ya Syllva hablaba de nuevo.
—Eryka —murmuró—. Mi hermana se llamaba Eryka.
Se calló de repente; tomó aliento y se puso en pie, tendiendo la mirada por encima de Aeriel. La muchacha de Terrain volvió el rostro y vio que Solstar estaba ya oculto en sus tres cuartas partes tras el horizonte.
—Cómo pasa el tiempo; no me había dado cuenta —dijo la Dama Syllva—. Tengo que ir al templo ahora, pero luego quisiera seguir hablando contigo, querida mía, acerca de mi hijo. Estoy preocupada por él y por ti. Me harás la merced de cenar conmigo.