3
Una noche a solas
319 d. R.
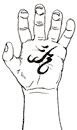
3
Una noche a solas
319 d. R.
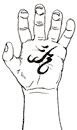
Arlen corrió a través del bosque lo más rápido que pudo, girando en repentinos ángulos agudos y escogiendo su dirección en cada momento al azar. Quería estar seguro de que su padre no podría rastrearlo, pero cuando los gritos de Jeph se perdieron en la lejanía, se dio cuenta de que su padre no lo seguiría.
«¿Por qué se iba molestar, de todos modos? —pensó—. Él sabe que debo regresar antes del anochecer. ¿A qué otro sitio iba a ir?».
«A ninguna parte». La respuesta surgió de forma espontánea, pero en su interior él sabía que era cierta.
No podía regresar a la granja y simular que todo iba bien. No podía observar cómo Ilain reclamaba el sitio de su madre en la cama. Incluso la pequeña Renna, a pesar de sus dulces besos, sería un recuerdo de todo lo que había perdido y el porqué.
Pero ¿adónde iba a ir? Su padre tenía razón en una cosa: no podría seguir corriendo para siempre. Tendría que encontrar refugio antes de que llegara la oscuridad o la noche en ciernes sería su última noche.
Volver a Arroyo Tibbet no era una opción. Cualquiera a quien le pidiera asilo lo devolvería a casa arrastrando de la oreja al día siguiente, y la maniobra se volvería en contra suya sin sacar nada en limpio.
Entonces tendría que ir a Pastos al Sol. A menos que el viejo Jabalí pagara a alguien para que llevara algo, casi nadie de Arroyo Tibbet acudía allí nunca, a menos que fueran Enviados.
Coline le había dicho que Ragen se dirigía hacia allí antes de regresar a las Ciudades Libres. A Arlen le había gustado el hombre, el único adulto que había conocido que no le hablaba con menosprecio. El Enviado estaba a un día y poco más delante de él, y montado, pero si se apresuraba, quizá pudiera alcanzarlo y pedirle que lo llevara de pasajero hasta las Ciudades Libres.
Todavía tenía el mapa de Coline atado en torno al cuello. Mostraba el camino a Pastos al Sol y todas las granjas situadas a lo largo del camino. Estaba bastante seguro de saber en qué dirección se hallaba el norte a pesar de encontrarse en el corazón del bosque.
Localizó el camino a mediodía o más bien el camino lo encontró a él, ya que de pronto atravesó el bosque justo delante de él. Debía haber perdido el sentido de la orientación entre los árboles.
Anduvo durante unas cuantas horas sin hallar rastro alguno de una granja o del hogar de la Herborista. Su preocupación aumentó al mirar hacia al cielo: el sol debía ponerse a su izquierda si se dirigía en dirección norte, pero no era así, ya que lo tenía justo en frente.
Se detuvo, examinó el mapa, y sus miedos se vieron confirmados. No iba camino de Pastos al Sol, sino de las Ciudades Libres. Peor aún, la vía principal se apartaba del camino hacia esa localidad y se salía directamente del borde del mapa.
La idea de volver sobre sus pasos era desalentadora, especialmente al no saber si podría encontrar refugio a tiempo. Retrocedió un paso en la dirección por la que había venido.
«No —decidió—. Volver hacia atrás es tomar el camino de mi padre. Ocurra lo que ocurra, iré hacia delante».
Echó a andar de nuevo, dejando a sus espaldas tanto Arroyo Tibbet como Pastos al Sol. Cada paso era más vivo y ligero que los anteriores.
Continuó durante unas horas más, dejando algunas veces los árboles a su espalda e internándose en la pradera por unos campos despejados y exuberantes que no habían conocido ni arados ni pastoreo. Coronó una cima y respiró pesadamente aquel aire fresco y puro. Había una gran roca que sobresalía del suelo y Arlen la escaló a fin de observar aquel mundo tan vasto que siempre había estado fuera de su alcance. No había signo alguno de un lugar habitado ni de un sitio donde pedir refugio. Tenía miedo de la noche que se aproximaba, pero era una sensación distante, como la de saber que algún día envejecería y moriría.
Cuando la tarde avanzó, Arlen comenzó a buscar dónde pasar la noche. Había por allí un bosquecillo bastante prometedor, con poca hierba, lo cual le permitiría dibujar los grafos en el suelo, aunque un demonio del bosque podría subirse en uno de los árboles y tirarse dentro del anillo de protección desde arriba.
También había una pequeña colina pedregosa desprovista de hierba, pero cuando Arlen se subió arriba, el viento soplaba con tanta fuerza que temió que por la noche emborronara las protecciones, y de ese modo perdieran su efectividad.
Finalmente, llegó a un lugar donde los demonios de las llamas habían prendido recientemente fuego. Nuevos brotes habían empezado ya a surgir entre las cenizas, pero la suela de su zapato halló un suelo sólido justo debajo. Limpió la ceniza de un área bastante amplia y comenzó a trazar el círculo de protección. Le quedaba ya poco tiempo, así que no lo hizo muy grande, para que la prisa no le volviera descuidado.
Usando un palo aguzado, dibujó los sigilos en el suelo, soplando con suavidad las raspaduras sueltas. Trabajó durante una hora más o menos, grafo tras grafo, dando un paso atrás con frecuencia para asegurarse de que estaban apropiadamente alineados. Sus manos, como siempre, se movieron con confianza y presteza.
Cuando terminó, Arlen obtuvo un círculo de casi dos metros de diámetro. Comprobó los grafos tres veces y no encontró en ellos error alguno. Luego, se metió el palo en el bolsillo y se sentó en el centro del círculo, observando cómo se alargaban las sombras y el sol se hundía en el horizonte, dejando el cielo desprovisto de color.
A lo mejor moría esa noche. A lo mejor no. Arlen se dijo a sí mismo que le daba igual, pero conforme se desvanecía la luz, también se vino abajo su ánimo. Sintió cómo su corazón empezaba a latir con fuerza y todos sus instintos le instaban a ponerse en pie y echar a correr, pero no había ningún lugar hacia el que huir. Estaba a muchos kilómetros del sitio más cercano donde pedir socorro. Se echó a temblar, aunque no hacía frío.
«Esta ha sido una mala idea», decía una voz bajita en el interior de su mente. Le gruñó, pero aquella valiente respuesta le sirvió de poco para relajar los músculos tensos cuando los últimos rayos de sol se desvanecieron y lo bañó la oscuridad.
«Ahí vienen», le avisó aquella vocecita asustada de su mente y los jirones de niebla comenzaron a alzarse del suelo.
La niebla se cuajó con lentitud, y los cuerpos de los demonios fueron adquiriendo sustancia conforme se deslizaban desde el suelo. Arlen se puso en pie a su vez, cerrando sus pequeños puños. Como siempre, los primeros en acudir fueron los demonios de las llamas, correteando de un lado para otro de puro júbilo, arrastrando con ellos un fuego titilante. Les seguían los demonios del viento, que inmediatamente comenzaron a correr, desplegando esas correosas alas suyas y saltando hacia el aire. Por último, llegaron los demonios de las rocas, que extraían laboriosamente sus grandes cuerpos del Abismo.
Y entonces los abismales vieron a Arlen y aullaron de pura delicia, cargando contra el chico indefenso.
El primero en atacar fue un demonio del viento que cayó en picado barriendo el aire con las garras ganchudas de sus alas con el fin de desgarrar la garganta de Arlen. Este gritó, pero saltaron chispas cuando las garras hicieron impacto en los grafos, que rechazaron el ataque. La velocidad impulsó al demonio hacia delante, pero su cuerpo se dio un golpe contra el escudo y salió despedido hacia atrás con un cegador destello de energía. La criatura aulló cuando se estampó contra el suelo, pero rebotó, retorciéndose mientras la energía danzaba entre sus escamas.
Los siguientes en lanzarse fueron los ágiles demonios de las llamas, tan pequeños que el más grande no superaba el tamaño de un perro. Se deslizaron hacia delante, chillando y comenzaron a arañar el escudo. Arlen se estremecía cada vez que los grafos relumbraban, pero la magia no cedió. Cuando se dieron cuenta de que el muchacho había conseguido armar una red eficaz, le escupieron fuego.
Pero Arlen estaba al cabo de la calle de esa triquiñuela. Había estado trazando grafos desde que fue bastante mayor para poder sujetar un carboncillo, y conocía las protecciones contra el escupitajo de fuego. Las llamas fueron rechazadas con tanta eficacia como las garras. Ni siquiera llegó a sentir su calor.
Los abismales se reunieron para contemplar el espectáculo, y cada llamarada de luz que arrojaban los grafos activados le mostraban cada vez más monstruos, toda una horda maligna, congregada para arrancarle la carne de los huesos.
Se lanzaron en picado más demonios del viento, pero fueron igualmente repelidos por los grafos. Los demonios de las llamas, también, comenzaron a arrojarse contra él llenos de frustración, sin importarles la escocedura de las quemaduras mágicas, con la esperanza de encontrar una brecha por donde colarse, pero la red de protección frustró esos intentos una y otra vez. Arlen dejó de estremecerse y comenzó a lanzarles maldiciones, dejando a un lado su propio pánico.
Pero su desafío sólo consiguió enrabietar más a los demonios, poco habituados a ser retados por sus presas. Los asaltantes redoblaron sus esfuerzos para penetrar las protecciones mientras Arlen sacudía sus puños y les hacía los gestos obscenos que le había visto algunas veces hacer a Jabalí a los adultos a sus espaldas.
¿Y a eso era a lo que le había tenido tanto miedo? ¿Por eso la humanidad vivía aterrorizada? ¿De estas bestias patéticas y frustradas? Qué ridículo. Escupió y la flema chisporroteó sobre las escamas de un demonio de las llamas, triplicando su furia.
Entonces, se produjo un revuelo entre las aullantes criaturas, y a la luz titilante de los demonios de las llamas vio cómo la hueste de abismales se dividía en dos para ceder el paso a un demonio de las rocas que avanzaba dando grandes zancadas. El suelo temblaba bajo sus pasos como si fueran un terremoto.
Durante toda su vida, Arlen había visto a los abismales de lejos, desde detrás de ventanas y puertas. Antes de los hechos terroríficos de los últimos días, nunca se había visto expuesto al aire libre frente a un demonio totalmente formado y nunca se había enfrentado a él en su propio terreno. Sabía que su tamaño podía variar, pero nunca había averiguado hasta qué punto.
Aquel demonio de las rocas tenía una estatura de cuatro metros y medio.
Era enorme.
Arlen estiró la cabeza hacia arriba a medida que se acercaba el monstruo. Incluso a cierta distancia, era una descomunal masa nervuda y angulosa. Su grueso caparazón negro se veía punteado por protuberancias óseas y su cola terminaba en una punta muy aguzada que se movía de un lado para otro conforme se balanceaban sus hombros imponentes. Se alzaba sobre dos patas rematadas en garras que ocasionaban grandes hendiduras en el suelo a cada paso atronador que daba. Sus largos brazos nudosos terminaban en garras del tamaño de herramientas de carnicero, y su mandíbula abierta y babeante mostraba fila tras fila de dientes como cuchillas, al tiempo que la lengua negra se deslizaba fuera, saboreando el miedo de Arlen.
Uno de los demonios de las llamas no se apartó lo suficientemente rápido de su camino y el demonio lo barrió con un gesto tan brusco que sus garras le abrieron grandes heridas cuando el golpe lanzó al pequeño abismal por los aires.
Aterrorizado, Arlen dio un paso atrás, y después otro. Fue sólo en el último momento cuando se dio cuenta y se detuvo antes de salirse fuera del círculo protector.
Obtuvo un consuelo muy fugaz al recordar el círculo, pues dudaba de que sus grafos fueran capaces de soportar esa prueba, más bien dudaba que hubiera alguno que pudiera lograrlo.
El demonio lo observó durante un buen rato, saboreando su terror. Los demonios de las rocas rara vez se apresuraban, aunque cuando lo decidían, se movían con una velocidad sorprendente.
Arlen perdió los nervios cuando el demonio lanzó su golpe. Gritó y se dejó caer al suelo, donde se acurrucó hasta formar una bola apretada, cubriéndose la cabeza con las manos.
Tuvo lugar una explosión ensordecedora. El fulgurante relámpago mágico de los grafos convirtió la noche en día y Arlen pudo apreciarlo incluso a pesar de haberse tapado los ojos. Oyó el chillido de frustración del demonio y se atrevió a observarlo mientras el abismal giraba para lanzar contra los grafos su pesada cola llena de cuernos.
La magia flameó de nuevo y la criatura se vio burlada.
El chico se obligó a expulsar el aire que había estado conteniendo. Observó cómo el demonio golpeaba una y otra vez las protecciones, gritando de pura rabia. Sintió bajar por sus muslos una humedad cálida.
Arlen se puso en pie, avergonzado de sí mismo, de su cobardía, y se enfrentó a los ojos del monstruo. Soltó un grito primitivo que le surgió de dentro, rechazando cuanto era el abismal y todo lo que representaba.
Recogió una piedra y la lanzó contra la criatura.
—¡Vete al Abismo al que perteneces! —gritó—. ¡Vuélvete allí y muérete!
El demonio apenas pareció sentir cómo rebotaba la piedra en su armadura, pero su rabia se multiplicó cuando embistió contra los grafos, incapaz de traspasarlos. Arlen le gritó al monstruo todas las cosas estúpidas y patéticas que había en su vocabulario, algo limitado, arañando la tierra para buscar más cosas que lanzarle.
Cuando se quedó sin piedras, comenzó a saltar moviendo los brazos y gritándole en desafío.
Entonces se resbaló y pisó un grafo.
Arlen y el monstruo gigantesco compartieron un momento largo y silencioso en el que el tiempo pareció detenerse y durante el cual la enormidad de lo ocurrido se abrió paso en sus mentes lentamente. Cuando se movieron, lo hicieron simultáneamente, Arlen sacando su palo para grabar y apresurándose hacia el trazo mágico mientras el demonio alargaba una enorme mano rematada en garras.
Con la mente a toda velocidad, Arlen valoró cuál había sido el daño en un instante: una simple línea del sigilo se había emborronado. Aunque pudo reparar la protección con un trazo del instrumento, comprendió que era demasiado tarde. Las garras habían empezado ya a cortar su carne.
Pero la magia surtió efecto una vez más y el abismal fue rechazado hacia atrás, chillando de pura agonía. Arlen también gritaba de dolor, revolcándose e intentando arrancarse las garras de la espalda. Pudo tirarlas lejos antes de darse cuenta de lo que había sucedido.
Y entonces lo vio humear y retorcerse dentro del círculo.
El brazo del demonio.
Arlen miró al miembro amputado completamente aturdido, y se giró para ver cómo el demonio rugía y golpeaba todo a su alrededor, atacando salvajemente a cualquier abismal que se pusiera tontamente a su alcance. Y todo eso con un solo brazo.
Se quedó mirándolo, con el extremo perfectamente segado y cauterizado, emitiendo un humo hediondo. Con algo más de valor del que realmente sentía, Arlen cogió aquella cosa enorme e intentó lanzarla fuera del círculo, pero las protecciones funcionaban en las dos direcciones. Cualquier cosa procedente de los abismales no podía entrar, pero tampoco salir. El brazo rebotó en los grafos y aterrizó a los pies de Arlen.
Entonces comenzó el dolor. Arlen se tocó las heridas de la espalda y retiró las manos manchadas de sangre. Cayó de rodillas mientras le abandonaban las fuerzas, sollozando de dolor, y también por el miedo de moverse y estropear otro grafo, y llorando, sobre todo, por su madre. Ahora comprendía el dolor que había sentido.
El muchacho se pasó el resto de la noche encogido de miedo. Podía oír que los demonios daban vueltas a su alrededor, a la espera de que cometiera otro error que les permitiera acceder a él. No se atrevía a dormir, aunque tampoco se sentía muy capaz de ello, ya que el más mínimo movimiento durante el sueño podía servirles en bandeja su deseo a los abismales.
Parecía que quedaran años para que llegara el amanecer. El chico alzó muchas veces la mirada hacia el cielo, pero cada vez únicamente veía al gigantesco demonio tullido, sujetándose la herida quemada y de la que supuraba un icor mientras vigilaba el círculo con el odio retratado en los ojos.
Después de lo que pareció una eternidad, un delicado tono rojo bordeó el horizonte, seguido de un tono naranja, amarillo y después un blanco glorioso. Los demás abismales se deslizaron hacia el Abismo antes de que el amarillo tiñera el cielo, pero el gigante se quedó hasta el final, con sus filas de dientes expuestas mientras le siseaba.
Pero incluso el odio de un demonio de las rocas lisiado no tenía parangón con el miedo que le inspiraba el sol. Cuando las últimas sombras se desvanecieron, su enorme cabeza rematada por cuernos se hundió bajo la tierra. Arlen se estiró y salió fuera del círculo, estremecido por el dolor, ya que sentía la espalda como si le hubieran prendido fuego. Las heridas habían dejado de sangrar por la noche, pero sintió que se le abrían en cuanto se estiraba.
El pensamiento le hizo volver la vista al brazo rematado por una garra que tenía allí al lado. Era como el tronco de un árbol, cubierto de duras y frías placas. Arlen alzó aquella pesada cosa y la sostuvo delante de él.
«Al menos he conseguido un trofeo», pensó, e hizo un esfuerzo por ser valiente, a pesar de que la visión de su propia sangre en aquellas zarpas negras hizo que le recorriera un escalofrío.
El astro rey empezó a subir en el firmamento y en ese preciso momento uno de sus rayos incidió en él y en su trofeo. El miembro del demonio comenzó a chisporrotear y humear, estallando como un tronco húmedo arrojado al fuego. Poco después lo consumieron las llamas y Arlen lo dejó caer asustado. Observó con fascinación cómo relucía, cada vez más brillante, mientras lo recorría la luz del sol hasta que no quedó nada, salvo un resto chamuscado. Dio un paso adelante y con cuidado, hurgó con el pie, hasta que se disolvió en el polvo.

Arlen encontró una rama que pudo usar como bastón, pues caminaba con dificultad. Tomó conciencia de cuánta suerte había tenido y también de su propia estupidez. No se podía confiar en los grafos que se trazaban en el polvo. Hasta Ragen lo había dicho así. ¿Qué habría hecho si el viento las hubiera borrado, tal como su padre le había amenazado?
«Creador, ¿qué habría pasado si se hubiera puesto a llover?».
¿Cuántas noches iba a poder sobrevivir? Arlen no tenía ni idea de lo que había al otro lado de la próxima colina, no había razón para pensar que hubiera algo entre ese lugar y las Ciudades Libres. Se mirara como se mirase, estaba a semanas de distancia.
Sintió que se le acumulaban las lágrimas en los ojos. Se las limpió con un gesto brutal, gruñendo de puro desafío. Rendirse al miedo era la solución que su padre solía dar a los problemas, y él ya sabía que eso no funcionaba.
—No tengo miedo —se dijo a sí mismo—. No lo tengo.
El muchacho continuó hacia delante, sabiendo que eso no era más que una mentira.
Alrededor del mediodía llegó hasta una corriente llena de piedras. El agua era fría y clara y se inclinó a beber. El movimiento le provocó punzadas de dolor a lo largo de la espalda.
No había hecho nada con las heridas, ya que no podía coserlas tan apretadas como Coline habría hecho. Pensó en su madre, y en que cuando llegaba lleno de heridas y rasguños la primera cosa que hacía era lavarlas.
Se quitó la camisa, y tenía la tela rasgada y empapada en sangre, que ahora se había encostrado y endurecido. La sumergió y observó cómo la corriente limpiaba el polvo y la sangre. Colgó las ropas en las rocas para que se secaran y se deslizó en el agua fría.
El helor le hizo estremecer, pero pronto lo entumeció el dolor de la espalda. Se la frotó como mejor pudo y limpió con suavidad las heridas hasta que no pudo soportar más el escozor. Estremeciéndose, salió de la corriente y se dejó caer en las rocas, junto a sus ropas.
Se despertó un rato más tarde con un respingo. Maldiciendo, vio que el sol se había movido mucho en el cielo y que el día casi había acabado. Podía viajar un poco más, pero sabía que sería una estupidez correr el riesgo. Mejor emplear el tiempo extra en sus defensas.
No muy lejos de la corriente había un área amplia de suelo húmedo, y la tierra se desprendía con facilidad, permitiéndole limpiar un espacio. Apisonó la tierra suelta, la alisó y preparó para dibujar los grafos. Esta vez extendió el círculo un poco más y después de comprobarlo tres veces, trazó otro círculo concéntrico dentro del primero para añadir aún más seguridad. La tierra húmeda resistiría el viento, y el cielo no mostraba ninguna amenaza de lluvia.
Satisfecho, Arlen cavó un hoyo y reunió una serie de ramitas secas para poder hacer un fuego pequeño. Se sentó en el centro del círculo interior cuando el sol se hundió, intentando ignorar su hambre. Cuando el cielo rojo se tornó lavanda, y después morado, apagó el fuego, respirando profundamente para intentar serenar los latidos de su corazón. Al final, la luz se desvaneció y aparecieron los abismales.
El chico contuvo el aliento, esperando. Finalmente, un demonio de las llamas captó su olor y corrió hacia él con un chillido. En ese momento, el terror de la noche previa se abatió sobre él, y Arlen sintió que se le helaba la sangre.
Los monstruos no tuvieron conciencia de la existencia de los grafos hasta que cayeron sobre ellos. Con el primer relampagueo de la magia, respiró aliviado. Los demonios arañaron la barrera, pero no pudieron pasar.
Un demonio del viento, sobrevoló donde los grafos parecían más débiles, y consiguió traspasar el primer anillo, pero se estrelló contra el segundo cuando cayó en picado sobre él, pegándose un trompazo. Arlen luchó para mantener la calma mientras le veía arrastrarse sobre sus garras.
Era un ser bípedo, con un cuerpo alto y delgado, de extremidades larguiruchas rematadas en garras de púas de veinte centímetros. La parte interna de los brazos y la exterior de las piernas estaban conectadas por una membrana delgada, parecida al cuero, sostenida por unos huesos flexibles que salían de los costados de la criatura. Apenas superaba en estatura a un hombre adulto, pero su envergadura era de dos veces la altura cuando desplegaba las alas por completo, haciéndole parecer inmenso en el cielo. Le sobresalía un cuerno desde la frente que se inclinaba hacia atrás y se entrelazaba con otras protuberancias igual que las extremidades hasta formar un borde que descendía por su espalda. Su morro alargado portaba varias filas de dientes de casi tres centímetros, que relucían amarillentos a la luz de la luna.
El abismal se movía con torpeza sobre el suelo, a pesar de la graciosa maestría exhibida en el aire. Vistos de cerca, los demonios del viento no eran tan impresionantes como sus primos. Los demonios de las rocas y del bosque llevaban una armadura impenetrable y una fuerza ultraterrena animaba sus grandes garras. Los demonios de las llamas eran más rápidos que cualquier hombre, y escupían fuego capaz de prender en casi cualquier cosa. Los demonios del viento… Arlen pensó que Ragen podría atravesar sus delgadas alas con un fuerte lanzazo, y destrozarlas.
«Por la Noche —pensó— estoy casi seguro de poder hacerlo yo mismo».
Pero él no tenía una lanza, y fueran impresionantes o no, los abismales podrían matarlo igualmente, si no aguantaban sus protecciones interiores. Se tensó conforme el abismal se acercaba.
Atacó con la zarpa aguzada que tenía al extremo del ala y Arlen se encogió, pero la magia crepitó a lo largo de la red de protección y fue rechazado.
Después de unos cuantos fútiles ataques más, el abismal intentó alzar de nuevo el vuelo. Corrió y extendió las alas para captar el viento, pero se golpeó contra los grafos del círculo exterior antes de poder ganar suficiente velocidad. La magia lo devolvió de nuevo al lodo.
Arlen se echó a reír a pesar de sí mismo mientras el abismal intentaba alzarse del suelo. Sus alas enormes lo convertirían en el terror de los cielos, pero en tierra se arrastraba y perdía el equilibrio. No tenía manos con las que empujar y sus brazos larguiruchos se doblaban bajo todo aquel peso. Se debatió desesperadamente un rato antes de ser capaz de ponerse en pie de nuevo.
Atrapado, intentó una y otra vez despegar, pero el espacio entre los círculos no era lo bastante grande y falló todas las veces. Los demonios de las llamas percibieron la angustia de su congénere y chillaban de júbilo, saltando alrededor del círculo para seguir a la criatura y burlarse de su desventura.
Arlen se hinchó de orgullo. Había cometido algunos errores la noche anterior, pero no volvería a cometerlos más. Comenzó a albergar esperanzas de que iba a vivir lo suficiente para ver las Ciudades Libres, después de todo.
Los demonios de las llamas se cansaron pronto de zaherir al demonio del viento y se marcharon a la búsqueda de una presa más fácil, haciendo salir pequeños animales de sus escondites con gotas de fuego. Una pequeña liebre atemorizada saltó dentro del círculo exterior de Arlen y el demonio que la perseguía se vio frenado por los grafos. El demonio del viento intentó cogerla con torpeza, pero la liebre lo esquivó con facilidad, atravesando el círculo hacia el lado exterior, donde volvió a encontrarse de nuevo con los abismales. Se giró y salió disparada de nuevo, para correr otra vez demasiado lejos.
Arlen deseó que hubiera una manera de poder comunicarse con la pobre criatura y hacerle saber que estaría a salvo en el círculo interior, pero lo único que podía hacer era observarla mientras cruzaba una y otra vez las protecciones.
Y entonces ocurrió lo impensable. La liebre correteó de nuevo hacia el interior del círculo y rasgó uno de los grafos. Con un aullido, los demonios de las llamas se introdujeron por el hueco detrás del animal, permitiendo a su vez que escapara el solitario demonio del viento, que saltó hacia el aire, volando lejos.
Arlen maldijo a la liebre, y maldijo también mucho más cuando se lanzó directamente en su dirección. Si dañaba las protecciones interiores, ambos estarían condenados.
Con la rapidez propia de un chico de granja, Arlen se acercó al círculo y cogió a la liebre por las orejas. Se debatió salvajemente, deseando soltarse y escapar, pero Arlen había manejado liebres en el campo de su padre muy a menudo. La balanceó en sus brazos, acunándola sobre su espalda, con los cuartos traseros sobre su cabeza. Al momento, la liebre se lo quedó mirando de forma inexpresiva, y cesó de luchar.
Estuvo tentado de arrojar a la criatura contra los demonios, pero sería mucho más seguro retenerla que arriesgarse a liberarla y que estropeara otro grafo. «¿Y por qué? —se preguntó—. Si me la hubiera encontrado a la luz del día, yo mismo me la hubiera comido».
Aun así, comprendió que no podía hacerlo. Los demonios ya habían privado al mundo de muchas cosas, incluso a él mismo. Se juró no darles nada por voluntad propia, ni ahora ni nunca.
Ni siquiera ese ser.
Conforme pasaba la noche, Arlen siguió sosteniendo firmemente a la aterrorizada criatura, arrullándola y acariciando su piel suave. Los demonios aullaban a todo su alrededor, pero Arlen los expulsó de su mente y se concentró en el animal.
La meditación funcionó durante un rato, hasta que un rugido le devolvió a la realidad. Alzó la mirada para encontrarse con el gigantesco demonio de las rocas, ahora manco, que se cernía sobre él, su baba chisporroteaba cuando caía sobre los grafos. La herida de la criatura había cicatrizado formando un bulto nudoso al final del codo. Su ira parecía haberse incrementado desde el día anterior.
El abismal golpeó una y otra vez la barrera, ignorando el punzante relumbrar de la magia. Asestó un golpe ensordecedor tras otro, intentando introducirse por la fuerza y cobrarse venganza. Arlen se aferró apretadamente a la liebre, con los ojos dilatados mientras lo observaba. Sabía que los grafos no se debilitarían por los impactos repetidos, pero eso le servía de poco para controlar el miedo producido por la determinación del demonio.

Cuando la luz de la mañana desterró los demonios durante otro día más, Arlen finalmente dejó escapar la liebre, que se alejó dando saltos de forma inmediata. Su estómago gruñó cuando la dejó marchar, pero después de lo que habían compartido, no se sentía capaz de mirar a aquella criatura como su comida.
Se puso en pie, pero tropezó y casi llegó a caerse cuando le asaltó una oleada de náuseas. Sentía los cortes de la espalda como lanzas de fuego. Giró el brazo hacia atrás para tocar la piel suave e hinchada, y la mano se le humedeció con aquella supuración maloliente y marrón que Coline había extraído de las heridas de Silvy. Le ardían y sintió que le subía la temperatura. Se bañó de nuevo en la charca fría, pero el agua helada sirvió de poco para rebajar su elevada temperatura.
Arlen sabía que se iba a morir. La vieja Mey Friman, si es que existía de verdad, se hallaba a un mínimo de dos días y en realidad poco importaba si realmente había contraído la fiebre del demonio. No iba a durar ni dos días.
Aun así, no estaba dispuesto a rendirse. Trastabilló por la calzada, siguiendo las rodadas de los carros.
Si tenía que morir, prefería hacerlo más cerca de las Ciudades Libres que de la prisión que dejaba atrás.