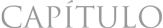
27

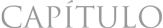
27

Havers entró en su laboratorio y deambuló durante unos instantes sin saber muy bien qué hacer, haciendo resonar sus pasos sobre el blanco pavimento. Después de dar un par de vueltas alrededor de la estancia, decidió sentarse en su lugar habitual. Acarició el elegante cuello esmaltado de su microscopio, miró las numerosas probetas y recipientes de cristal que había en los estantes, oyó el zumbido de las neveras, el ronroneo monótono del sistema de ventilación en el techo y percibió el persistente olor del desinfectante Lysol.
Aquel ambiente científico le recordó el objetivo de su investigación. Y el orgullo que sentía por su gran capacidad mental.
Se consideraba civilizado, capaz de controlar sus emociones, bueno para responder lógicamente a los estímulos. Pero no tenía fuerza para controlar el odio y la furia que lo invadían. Aquel sentimiento era demasiado violento, demasiado poderoso.
Estaba fraguando varios planes, y todos implicaban derramamiento de sangre.
¿Pero a quién quería engañar? Si pretendía levantar aunque sólo fuera una simple navaja contra Wrath, la única sangre derramada sería la de él mismo.
Necesitaba encontrar a alguien que supiera matar. Alguien que pudiera acercarse al guerrero. Cuando encontró la solución, le resultó tremendamente obvia. Ya sabía a quién acudir y dónde encontrarlo.
Havers se dirigió hacia la puerta, y su satisfacción hizo asomar una sonrisa a sus labios. Pero cuando vio su reflejo en el espejo que había sobre el fregadero del laboratorio, se quedó helado. Sus inquietos ojos estaban demasiado brillantes, mostrando una avidez desconocida, y aquella desagradable sonrisa nunca la había visto en su rostro. El rubor febril que coloreaba sus mejillas era producto del enorme deseo de un infame desenlace.
No se reconoció con aquella máscara de venganza. Odiaba el aspecto que había adquirido su rostro.
—¡Oh, Dios!
¿Cómo podía pensar tales cosas? Era médico. Su trabajo consistía en curar. Se había consagrado a salvar vidas, no a quitarlas. Marissa había dicho que todo había terminado. Ella había roto el pacto, y no volvería a ver a Wrath.
Pero aun así, ¿no merecía ser vengada por la manera en que había sido tratada?
Ahora era el momento de atacar. Si se aproximaba a Wrath en aquel momento, ya no se vería obstaculizado por el hecho de que Marissa pudiera quedar atrapada en el fuego cruzado.
Havers sintió un estremecimiento, y supuso que era el horror por la magnitud de aquello que estaba considerando hacer. Pero entonces su cuerpo se tambaleó, y tuvo que extender el brazo para sostenerse. El vértigo hizo que el mundo a su alrededor girara alocadamente, por lo que tuvo que acercarse vacilante a una silla. Liberando el nudo de su corbata, se esforzó por respirar.
—La sangre, pensó. La transfusión no está funcionando.
Desesperado, cayó de rodillas. Consumido por su fracaso, cerró los ojos, abandonándose a la oscuridad.
‡ ‡ ‡
Wrath rodó hacia un lado, arrastrando consigo a Beth, firmemente abrazada a él. Con su erección todavía palpitando dentro de ella, le alisó el cabello hacia atrás. Estaba húmedo con su delicado sudor.
—Mía.
Mientras besaba sus labios, notó con satisfacción que ella todavía respiraba con dificultad. Le había hecho el amor apropiadamente, pensó. Lento y con suavidad.
—¿Te quedarás? —preguntó él.
Ella se rio roncamente.
—No estoy segura de poder caminar ahora mismo. Así que creo que quedarme aquí es una buena opción.
Él apretó los labios contra su frente.
—Regresaré poco antes del alba.
Cuando él se retiró del cálido capullo de su cuerpo, ella levantó la vista.
—¿Adónde vas?
—A reunirme con mis hermanos, y después vamos a salir.
Salió de la cama y se dirigió hacia el armario para ponerse su traje de cuero y ajustarse la cartuchera sobre los hombros. Deslizó una daga a cada lado y cogió la chaqueta.
—Fritz estará aquí —dijo él—. Si necesitas algo, marca en el teléfono asterisco cuarenta. Sonará en el piso de arriba.
Ella se envolvió con una sábana y saltó de la cama.
—Wrath… —Le tocó el brazo—. Quédate.
Él se inclinó para darle un beso fugaz.
—Volveré.
—¿Vas a luchar?
—Sí.
—¿Pero cómo puedes hacerlo? Eres… —Se interrumpió.
—He sido ciego durante trescientos años.
Ella contuvo la respiración.
—¿Eres tan viejo?
El tuvo que reírse.
—Sí.
—Bueno…, tengo que decir que te conservas muy bien. —Su sonrisa se marchitó—. ¿Cuánto tiempo viviré?
Una oleada de miedo frío lo impactó, haciendo que su corazón se paralizara durante un instante.
¿Qué pasaría si ella no sobrevivía a la transición?
Wrath sintió que el estómago se le revolvía. Él, que estaba acostumbrado a enfrentarse a los mayores peligros, de repente, sentía crujir el intestino con un miedo mortal y primitivo.
Ella tenía que vivir, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo?
Se había puesto a mirar al techo, preguntándose con quién diablos estaba hablando. ¿Con la Virgen Escribana?
—¿Wrath?
Atrajo a Beth hacia sí y le dio un fuerte abrazo, como si quisiera protegerla de aquel destino incierto.
—Wrath —dijo ella en su hombro—. Wrath, querido, no puedo…
No puedo respirar.
La soltó de inmediato y la miró fijamente, intentando percibir algo con sus ojos moribundos. La incertidumbre tensó la piel de sus sienes.
—¿Wrath? ¿Qué pasa?
—Nada.
—No has contestado a mi pregunta.
—Es porque no sé la respuesta.
Ella pareció desconcertada, pero entonces se puso de puntillas y lo besó en los labios.
—Bien, sea cual sea el tiempo que me quede, desearía que te quedaras conmigo esta noche.
Un golpe en la puerta interrumpió su conversación.
—Wrath. —La voz de Rhage retumbó a través del acero—. Ya hemos llegado todos.
Beth dio un paso atrás. Él pudo sentir que ella era extraordinariamente vulnerable. Estuvo tentado de encerrarla con llave, pero no podría soportar mantenerla prisionera. Y su instinto le decía que a pesar de lo mucho que ella quisiera que las cosas fuesen diferentes, se resignaba a su destino, así como al papel que él desempeñaba. También, de momento, estaba a salvo de los restrictores, pues ellos la verían solamente como una humana.
—¿Estarás aquí cuando regrese? —preguntó él, poniéndose la chaqueta.
—No lo sé.
—Si sales, necesito saber dónde encontrarte.
—¿Por qué?
—La transición, Beth. Estarás más segura si te quedas.
—Quizás.
Él se guardó la maldición. No iba a rogarle.
—La otra puerta que hay en el vestíbulo —dijo él—, va a dar a la alcoba de tu padre. Pensaba que te gustaría entrar allí.
Wrath salió antes de quedar en ridículo.
Los guerreros no rogaban, e incluso rara vez preguntaban. Tomaban lo que querían y mataban por ello si era necesario. Pero en el fondo de su alma esperaba que ella estuviera allí cuando volviese. Le gustaba la idea de encontrarla durmiendo en su cama.
Beth entró en el baño y se dio una ducha, dejando que el agua caliente aliviara sus nervios. Cuando salió y se secó, vio una bata negra en un colgador. Se la puso.
Olió las solapas de la prenda y cerró los ojos. Estaba impregnada con el olor de Wrath, una mezcla de jabón, loción de afeitar y… Vampiro macho.
¡Santo Dios! ¿En realidad le estaba sucediendo todo aquello?
Se dirigió a la habitación. Wrath había dejado el armario abierto. Sintió curiosidad por revisar su ropa. Pero lo que encontró fue un escondite de armas que la dejó petrificada.
Pensó en marcharse, y aunque quería hacerlo, sabía que Wrath tenía razón: quedarse era más seguro.
Y la alcoba de su padre era una tentación. Echaría un vistazo. Esperaba que lo que encontrara allí no le provocara palpitaciones. Dios era testigo de que su amado no hacía más que darle un susto tras otro.
Al salir al rellano, se cerró las solapas de la bata. Las lámparas de gas parpadearon, haciendo que las paredes parecieran vivas mientras fijaba la vista en la puerta al otro lado del pasillo. Antes de perder el valor, caminó hasta allí, giró el pomo y empujó.
La oscuridad la saludó al otro lado, un muro negro que le recordaba a un pozo sin fondo o un espacio infinito. Traspasó el umbral y tanteó la pared en busca de un interruptor de la luz, que no pudo encontrar.
Avanzando en el vacío, se movió despacio hacia la izquierda hasta que su cuerpo chocó con un objeto grande. Por el sonido de los tiradores de bronce y el olor a cera de limón, supuso que había tropezado con una cómoda alta. Siguió caminando, tanteando con cuidado hasta que encontró una lámpara.
Parpadeó ante la luz. La base de la lámpara era un fino jarrón oriental y la mesa sobre la que se apoyaba era de caoba tallada. Sin duda, la habitación estaba decorada con el mismo estilo magnífico del piso superior.
Cuando sus ojos se adaptaron a aquella tenue iluminación, echó un vistazo alrededor.
—¡Oh…, Dios… mío!
Había fotografías de ella por todas partes. En blanco y negro, primeros planos, en color. Era ella a todas las edades, de niña, en su adolescencia, en la universidad. Una de ellas era muy reciente, y se había sacado mientras salía de la oficina del Caldwell Courier Journal. Recordaba ese día. Había sido la primera nevada del invierno, y se estaba riendo mientras miraba al cielo. Hacía ocho meses.
La idea de no haber podido conocer a su padre sólo por un escaso margen de tiempo la impactó como algo trágico.
¿Cuándo había muerto? ¿Cómo había vivido?
Una cosa estaba clara: tenía muy buen gusto y muy refinado. Y, obviamente, le gustaban las cosas exquisitas. El inmenso espacio privado de su padre era extraordinario. Las paredes, de un color rojo profundo, exhibían otra colección espectacular de paisajes de la Escuela del Río Hudson con marcos bellamente decorados. El suelo estaba cubierto de alfombras orientales azules, rojas y doradas que brillaban como vidrieras de colores. La cama era el objeto más magnífico de la alcoba. Una antigüedad maciza, tallada a mano, con cortinajes de terciopelo rojo que colgaban de un dosel. En la mesilla de la izquierda había una lámpara y otra fotografía de ella; en la de la derecha, un reloj, un libro y un vaso.
Él había dormido en ese lado.
Se acercó para mirar el libro, delicadamente encuadernado en piel. Estaba en francés. Debajo había una revista. Forbes. Volvió a ponerlos en su lugar y luego miró el vaso. Todavía quedaba un poco de agua en el fondo.
O bien alguien estaba durmiendo allí ahora… o quizás su padre había muerto muy recientemente.
Echó una mirada a su alrededor buscando ropa o una maleta que le indicara que había un invitado. El escritorio de caoba al otro lado de la habitación llamó su atención. Se aproximó y se sentó en su sillón con forma de trono, de brazos tallados. Al lado de su portafolio de cuero había un montoncito de papeles. Eran las facturas de los gastos de la casa. Electricidad, teléfono, agua… Todas a nombre de Fritz.
Todo era tan absolutamente… cotidiano. Ella tenía las mismas cosas en su escritorio.
Beth volvió a mirar el vaso sobre la mesilla.
Su vida ha sido interrumpida bruscamente, pensó.
Sintiéndose como una entrometida, pero incapaz de resistirse, tiró de un cajón del escritorio. Plumas Montblanc, grapas, una grapadora. Lo cerró y abrió otro más grande. Estaba lleno de archivos. Registros financieros.
¡Por todos los cielos! Su padre estaba bien forrado. Verdaderamente forrado.
Miró otra página. Forrado de millones y millones. Volvió a poner el archivo en su lugar y cerró el cajón. Aquello explicaba muchas cosas. La casa, la colección de arte, el coche, el mayordomo.
A un lado del teléfono había una fotografía de ella en un marco plateado. La cogió e intentó imaginarlo a él, mirándola.
¿Habría alguna fotografía de él?, se preguntó. ¿Acaso se podía fotografiar a un vampiro?
Deambuló por la habitación de nuevo, mirando cada uno de los marcos. Sólo ella. Sólo ella. Sólo…
Beth se inclinó, alcanzando con mano temblorosa un marco de oro.
Contenía un retrato en blanco y negro de una mujer de cabello oscuro que miraba tímidamente a la cámara. Tenía la mano sobre la cara, como si sintiera vergüenza.
Aquellos ojos, pensó Beth intrigada. Había contemplado en el espejo un par de ojos idénticos a aquellos durante todos los días de su vida.
Su madre.
Rozó con el dedo índice el interior del vaso.
Sentándose a ciegas en la cama, acercó la fotografía a sus ojos tanto como pudo sin que la visión se volviera borrosa. Como si la proximidad a la imagen anulara la distancia temporal y la llevara hasta la mujer encantadora que había en el marco.
Mi madre.