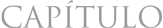
27

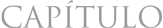
27

John Matthew caminó hasta su casa desde el restaurante Moe’s, siguiendo de cerca a la patrulla de policía de las tres de la madrugada. Temía las horas que preceden al amanecer. Si se sentaba en su apartamento se sentía enjaulado; pero ya era demasiado tarde para vagar por la calle. Pese a todo… Dios, estaba tan intranquilo que notaba un sabor amargo en la boca. Y no tener a nadie con quien hablar lo desesperaba.
En verdad necesitaba consejo. Desde que se despidió de Tohrment, se había roto la cabeza pensando si hizo lo debido. Se decía a sí mismo que sí, pero las dudas no lo dejaban en paz.
Le gustaría encontrar a Mary. Fue a su casa la noche anterior, y la encontró oscura y cerrada. Su amiga parecía haber desaparecido. La preocupación por ella era otra fuente de nerviosismo.
Al acercarse a su edificio, vio una furgoneta aparcada enfrente. Estaba cargada de cajas, como si alguien se hubiera mudado allí.
«Que extraña hora para una mudanza», pensó, dando un vistazo a la carga.
Al ver que no había nadie por allí vigilando, creyó que el dueño regresaría pronto. De otro modo, pronto desaparecerían todas aquellas cosas.
John entró en el edificio y subió las escaleras, ignorando las colillas de cigarrillos, las latas vacías de cerveza y las bolsas de patatas fritas sucias y estrujadas. Cuando llegó al segundo piso, entornó los ojos. Había algo derramado sobre el pasillo. Rojo oscuro…
Sangre.
Retrocedió hasta la escalera y miró hacia su puerta. Vio un destello en el centro, como si alguien hubiera… Pero entonces vio la botella rota. Vino tinto. Era sólo vino tinto. La pareja de alcohólicos que vivía al lado se había peleado en el pasillo otra vez.
Se relajó.
—Disculpe —dijo alguien por encima de su cabeza.
Se movió a un lado y miró hacia arriba.
El cuerpo de John se agarrotó.
El hombre grande parado frente a él iba vestido con unos pantalones negros de camuflaje y una chaqueta de cuero. Tenía el pelo y la piel completamente blancos, y sus ojos claros relucían con un brillo espectral.
Extrañas palabras acudieron a su mente. Maldad. Muerto viviente. Enemigo.
Era el enemigo.
—Vaya desorden que hay en este piso —dijo el sujeto antes de dirigir la mirada a John—. ¿Algún problema en el vecindario?
John negó con la cabeza y bajó la vista. Su primer instinto fue correr a su apartamento, pero no quería que el tipo supiera dónde vivía.
Se oyó una risita sofocada.
—Pareces un poco pálido, amigo.
John huyó, bajando la escalera a toda velocidad. Salió a la calle. Corrió hasta la esquina, dobló a la izquierda, y siguió corriendo. Corrió y corrió, hasta que no pudo continuar porque le faltó el aliento. Se apretujó en el pequeño espacio entre un edificio de ladrillo y un contenedor de basuras, y jadeó.
En sus sueños, luchaba contra hombres pálidos. Hombres pálidos vestidos de negro y ojos sin alma.
El enemigo.
Temblaba con tanta violencia que apenas pudo meter la mano en el bolsillo. Sacó una moneda de veinticinco centavos y la apretó hasta clavársela en la palma. Cuando recuperó el aliento, asomó la cabeza y escudriñó el callejón de arriba abajo. No había nadie en los alrededores, no sonaban pasos sobre el asfalto.
Su enemigo no lo había reconocido.
John dejó el santuario del contenedor y caminó a paso vivo hacia la esquina más alejada.
El abollado teléfono público estaba cubierto de pintadas, pero sabía que funcionaba porque desde allí había llamado a Mary muchas veces. Introdujo la moneda en la ranura y marcó el número que Tohrment le había dado.
Tras un par de tonos, sonó el buzón de voz.
John esperó el pitido. Y silbó.