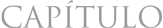
20

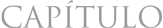
20

Cuando John Matthew salió del restaurante Moe’s, donde trabajaba como ayudante de camarero, estaba preocupado por Mary. Había faltado a su turno del jueves en la línea directa, lo cual era muy raro, y tenía la esperanza de que esa noche estuviera allí. Como ya eran las doce y media, aún le faltaba una media hora antes de salir, y estaba seguro de que la alcanzaría. Suponiendo que se hubiera presentado.
Caminando lo más rápido posible, recorrió en diez minutos las seis sucias manzanas que había hasta su apartamento. Los edificios cercanos estaban llenos de gente que parecía entregada a mil juegos y diversiones. Cuando llegó a la puerta principal, escuchó a unos hombres discutiendo con el tono de los borrachos, con muchos insultos sueltos, pintorescos e inconsistentes. Una mujer gritó algo por encima de una música estridente. Recibió una furiosa respuesta masculina. Parecía la voz de un delincuente.
John cruzó raudo el vestíbulo, subió las deterioradas escaleras, y se encerró con llave en su estudio con un rápido giro de las manos.
Su vivienda era pequeña. No tardarían mucho en declararla inhabitable. Los suelos eran de linóleo, con alfombras aquí y allá. El linóleo se había deshilachado hasta formar una especie de lanilla, y alguna alfombra había tomado una consistencia rígida muy similar al parqué. Las ventanas eran opacas de puro sucias, lo que de hecho era algo bueno, porque así no necesitaba cortinas. La ducha funcionaba, igual que el lavabo del baño, pero el fregadero de la cocina se había atascado desde el día en que se instaló allí. Había intentado desatascarlo con uno de esos productos que venden, pero no funcionó y él no quiso desarmar las tuberías. No quería saber qué habían arrojado dentro de semejante sumidero.
Como siempre, cuando llegaba a casa los viernes, abrió de un tirón una ventana y miró al otro lado de la calle. Las luces de la línea directa de Prevención de Suicidios estaban encendidas, pero Mary no se encontraba en la mesa acostumbrada.
John frunció el ceño. Quizá no se sentía bien. Le había parecido extenuada cuando la visitó en su casa.
Al día siguiente, decidió, iría en bicicleta a su casa, para ver cómo estaba.
Le alegraba mucho haber tenido finalmente el valor de acercársele. Era tan agradable, incluso más que por teléfono. Y conocía el lenguaje de los signos. Sí, los había reunido el destino.
Cerró la ventana, fue hasta la nevera y desató la cuerda que mantenía cerrada la puerta. Dentro había cuatro paquetes de seis envases de batido de vainilla. Sacó dos y luego volvió a atar la cuerda de la puerta. Pensaba que el suyo era el único apartamento del edificio que no estaba infestado de roedores y cucarachas porque no guardaba allí comida verdadera. Simplemente no podía soportarla.
Sentado en su colchón, se recostó contra la pared. Había tenido mucho trabajo en el restaurante y los hombros le dolían terriblemente.
Sorbió con cautela un poco de vainilla, esperando que su estómago le diera un respiro esa noche, y tomó la última edición de la revista Muscle & Fitness, que por lo demás ya había leído dos veces.
Se quedó mirando la portada. El sujeto que aparecía en ella era todo protuberancias sobre una piel bronceada, un hinchado paquete atiborrado de bíceps, tríceps, pectorales y abdominales. Para incrementar su aspecto varonil, tenía junto a él, abrazándolo, a una hermosa chica con un bikini amarillo.
John llevaba años leyendo revistas y libros de halterofilia, y había ahorrado durante meses para comprarse un pequeño juego de pesas. Se ejercitaba seis días por semana. Y su esfuerzo no se veía por ninguna parte. No importaba cuánto entrenara, o con cuánta desesperación quisiera crecer, no había conseguido musculatura alguna.
Parte del problema era su dieta. Esos batidos eran prácticamente lo único que podía ingerir sin sentirse enfermo, y no contenían muchas calorías. Pero la comida no era la única dificultad. Sus genes eran una porquería. A los veintitrés años, medía poco más de uno sesenta y apenas llegaba a los sesenta kilos. No necesitaba afeitarse. No tenía vello corporal. Nunca había tenido una erección.
Poco varonil. Débil. Y lo peor de todo, sin visos de cambio. Hacía diez años que medía y pesaba lo mismo. No había cambiado nada.
La monotonía de su existencia lo desgastaba, lo extenuaba, lo agotaba. Había perdido la esperanza de convertirse en un hombre alguna vez, y la aceptación de la realidad lo envejecía. Se sentía como un anciano atrapado en su pequeño organismo, como si su mente no perteneciera a ese cuerpo.
Pero encontraba algún alivio. Le encantaba dormir. En sus sueños se veía a sí mismo luchando, fuerte, seguro, como un… hombre. De noche, con los ojos cerrados, era temible, siempre con un puñal en la mano, un asesino que mataba eficientemente por una razón noble. Y no estaba solo en su tarea. Tenía la compañía de otros hombres como él, luchadores, algo así como sus hermanos, leales hasta la muerte.
Y en sus visiones, hacía el amor con mujeres, hermosas hembras que emitían extraños sonidos cuando él se introducía en sus cuerpos. A veces había más de una con él, y las poseía con ímpetu, porque así lo deseaban ellas, y él también. Sus amantes se agarraban a su espalda, arañándole la piel mientras se estremecían y se sacudían bajo el choque de sus caderas. Con rugidos de triunfo, se corría, y su cuerpo se contraía y derramaba el semen en el húmedo calor que ellas le ofrecían. Y después de eyacular, en horrorosos actos de depravación, bebía su sangre y ellas la de él, y el salvaje frenesí dejaba rojas las blancas sábanas. Finalmente, cuando las necesidades estaban satisfechas y la furia y las ansias habían pasado, las abrazaba cariñosamente y ellas alzaban la vista hacia él con ojos relucientes de adoración. La paz y la armonía reinaban, y eran recibidas como bendiciones.
Por desgracia, luego despertaba.
En la vida real, no podía esperar derrotar a nadie ni defender a persona alguna. No era posible, con ese físico. Nunca había besado a una mujer. Jamás había tenido oportunidad de hacerlo. El sexo opuesto tenía dos reacciones hacia él: las maduras lo trataban como a un niño y las jóvenes como si no existiera. Ambas respuestas dolían, la primera por hacer patente su debilidad, la segunda por eliminar cualquier esperanza de encontrar alguien a quien querer.
Buscaba una mujer. Sentía una tremenda necesidad de proteger, de resguardar, de defender. Una vocación extraña, cuyo origen se le escapaba.
Además, ¿qué mujer podía quererlo? Era tan esquelético. Los pantalones vaqueros le colgaban de las piernas. La camisa rellenaba el cóncavo foso que le corría entre las costillas y las caderas. Los pies eran del mismo tamaño de los de un chico de diez años.
John podía sentir la frustración acumulándose en su interior, pero no sabía qué le molestaba tanto. Claro, le gustaban las mujeres. Y quería tocarlas, porque su piel parecía muy delicada y olían bien. Pero nunca se había sentido excitado, ni siquiera cuando despertaba en medio de uno de sus sueños. Era un tío raro, ciertamente. Se diría que era un ser a mitad de camino entre hombre y mujer, ni lo uno ni lo otro. Un hermafrodita sin el juego completo de genitales.
Pero una cosa era segura. No le gustaban los hombres. Muchos, demasiados, lo habían perseguido a lo largo de los años, ofreciéndole dinero, o drogas, o amenazándole para que les chupara el pene en baños o automóviles. De alguna manera, siempre se las había arreglado para escapar.
Bueno, así fue hasta el invierno anterior. En enero, uno lo había acorralado a punta de pistola en el hueco de la escalera del edificio donde antes vivía.
Después de eso, empezó a llevar siempre un arma.
También había llamado a la Línea Directa de Prevención de Suicidio cuando ocurrió aquello.
Habían pasado diez meses y todavía no podía soportar el roce de los vaqueros contra la piel. Habría tirado todos si hubiese tenido dinero para comprar ropa nueva. En lugar de ello, quemó los que llevaba puestos aquella noche y comenzó a usar calzoncillos largos bajo los pantalones, incluso en verano.
No, no le gustaban los hombres.
Quizás esa era otra razón por la que respondía a las mujeres como lo hacía. Sabía cómo se sentían al ser perseguidas sólo por tener algo que alguien más poderoso quería usar a su antojo.
No es que quisiera consuelo. No tenía intención de compartir con nadie lo que le había ocurrido en el hueco de la escalera. No se imaginaba contando semejante cuento.
Pero ¿y si una mujer le preguntaba si había estado con alguien? No sabría cómo responderle.
Alguien llamó a la puerta con fuertes golpes.
John se incorporó como un rayo y buscó su pistola bajo la almohada. Quitó el seguro con un movimiento rápido del dedo.
Llamaron de nuevo.
Apuntando el arma hacia la puerta, esperó que algún hombro astillara la madera.
—¿John? —Era una voz masculina, profunda y poderosa—. John, sé que estás ahí. Me llamo Tohr. Me conociste hace dos noches.
John frunció el ceño y luego hizo una mueca de dolor al sentir una punzada en las sienes. De repente, como si alguien hubiera abierto la compuerta de una esclusa, recordó haber ido a algún lugar subterráneo y haber conocido allí a un hombre alto vestido de cuero. Con Mary y Bella.
Al evocar los recuerdos, algo todavía más profundo se agitó en su interior. Algo situado en el nivel de sus sueños. Algo antiguo…
—He venido a hablar contigo. ¿Me permites entrar?
Con el arma en la mano, John fue hasta la puerta y la abrió, manteniendo la cadena en su lugar. Tuvo que levantar la cabeza para mirar al hombre a los ojos azules y metálicos. Le vino a la mente una palabra, pero no entendió su significado.
Hermano.
—¿Quieres poner el seguro al arma, hijo?
John meneó la cabeza, atrapado entre el eco del extraño recuerdo que bailaba en su mente y lo que había frente a él: un hombre de aspecto amenazador vestido de cuero.
—Está bien. Por lo menos ten cuidado, no me apuntes. No pareces muy experto en el manejo de esa cosa y no quiero salir de aquí con un agujero en el cuerpo. —El hombre miró la cadena—. ¿Vas a dejarme entrar, o no?
Dos puertas más allá, una serie de gritos fue aumentando hasta acabar con un sonido de cristales rotos.
—Vamos, hijo. Sería bueno un poco de tranquilidad, déjame entrar.
John buscó en lo profundo de su pecho alguna sensación instintiva que le avisara de un peligro verdadero. No encontró ninguna, a pesar de que el hombre era grande y fuerte, e indudablemente iba armado. Un tipo así siempre llevaba artillería.
John deslizó la cadena para soltarla y dio un paso atrás, bajando el arma.
El hombre cerró la puerta tras de sí.
—Recuerdas haberme conocido, ¿no?
John asintió, preguntándose por qué había recuperado la memoria de aquello tan súbitamente. Y por qué el recuerdo le había traído ese dolor de cabeza tan agudo.
—¿Y recuerdas de qué hablamos? ¿La oferta de entrenarte?
John puso el seguro al arma. Lo recordaba todo, y volvió incluso la curiosidad que entonces había sentido. Sintió un incontenible anhelo.
—Entonces, ¿te gustaría inscribirte y trabajar con nosotros? Y antes de que digas que no tienes el tamaño adecuado, conozco a muchos chicos de tu talla. De hecho, pronto tendremos un curso para los de tu tamaño.
Manteniendo los ojos fijos en el extraño, John se guardó la pistola en el bolsillo trasero y fue hasta la cama. Tomó un bloc de papel, y escribió: «No tengo $».
Cuando le mostró el bloc, el hombre lo leyó.
—No te preocupes por eso.
John garabateó: «Sí, me preocupa», y dio vuelta al papel.
—Yo dirijo el centro y necesito algo de ayuda con las cuestiones administrativas. Podrías trabajar para cubrir los gastos. ¿Sabes algo de ordenadores?
John negó con la cabeza, sintiéndose idiota. Lo único que sabía hacer era recoger platos y vasos, y lavarlos. Y ese sujeto no necesitaba un ayudante de camarero.
—Bueno, tenemos un hermano que domina ese campo. Él te enseñará. —El hombre sonrió a medias—. Trabajarás. Entrenarás. Todo saldrá bien. También hablé con mi shellan. Le agradaría mucho que te quedaras con nosotros mientras vas a la escuela.
John entornó los ojos, cada vez más desconfiado. Parecía una tabla de salvación en muchos sentidos. Pero ¿por qué razón quería salvarlo aquel individuo?
—¿Quieres saber por qué estoy haciendo esto?
Cuando John asintió, el hombre se quitó el abrigo y desabotonó la parte superior de su camisa. La abrió y mostró el pectoral izquierdo.
Los ojos de John quedaron fijos en la cicatriz circular que quedó expuesta.
A la vez que se llevaba la mano al pecho, su frente rompió a sudar. Tuvo el extrañísimo presentimiento de que algo trascendental estaba ocurriendo, de que algo en su vida empezaba a encajar.
—Eres uno de los nuestros, hijo. Es hora de que vengas a casa, con tu familia.
John se quedó sin aliento, un extraño pensamiento le pasaba por la cabeza: «Por fin, he sido hallado».
Pero entonces, sufrió el choque de la realidad, haciendo desaparecer toda la alegría que empezaba a sentir.
A él nunca le alcanzaban los milagros. Su buena suerte se había agotado mucho antes de ser siquiera consciente de que existía. La fortuna había pasado junto a él sin tocarlo. De cualquier modo, ese hombre cubierto de cuero negro, salido de la nada, que le ofrecía una posibilidad de escape del agujero de mala muerte en que vivía, era demasiado bueno para ser verdad.
—¿Quieres más tiempo para pensarlo?
John negó con la cabeza, retrocedió y escribió: «Quiero quedarme aquí».
El hombre frunció el ceño cuando leyó esas palabras.
—Escucha, hijo, estás en un momento muy peligroso de tu vida.
Vaya descubrimiento. Había invitado a ese tipo a pasar, sabiendo que nadie acudiría si gritaba pidiendo ayuda. Se palpó en busca de la pistola.
—Está bien, tómatelo con calma. ¿Sabes silbar?
John asintió con la cabeza.
—Aquí tienes un número donde puedes localizarme. Silba al teléfono y sabré que eres tú. —Le entregó una tarjeta pequeña—. Te daré un par de días. Llámame si cambias de opinión. Si no lo haces, no te preocupes. No recordarás nada.
John no supo qué pensar de ese último comentario, así que sólo se quedó mirando los números negros, meditando sobre todas las posibilidades e improbabilidades. Cuando levantó la mirada otra vez, el hombre había desaparecido.
Dios, ni siquiera había oído el ruido de la puerta al abrirse o cerrarse.