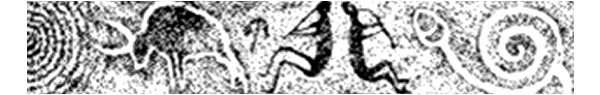
Espacios vacíos
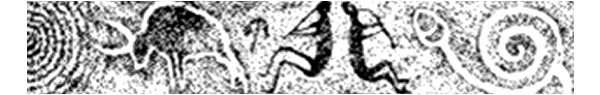
Espacios vacíos. No me alegra hablar de esto. Nadie ha sabido nunca dónde estoy cuando mi mirada parece lejana. Nadie sabrá nunca cuánto tiempo he pasado vagando por ese espacio vacío dentro de mí, entre las paredes formadas por mis brazos, examinando el temblor de mis manos entrelazadas.
Un espacio mantenido a cualquier precio.
Por ella.
¿Acaso nuestras vidas no se moldean en torno a los espacios vacíos que dejan aquellos que hemos perdido?
Espacios cargados de risa y calor.
Pero a qué precio.
Benditos ancestros, a qué precio.
Durante cinco años y tres otoños he vagado por ese espacio sin verlo. El monstruo siempre con los ojos cerrados. Sus colores eran míos. Su pulso era un eco del mío.
Hasta que un día, hace siete lunas, intenté que mis manos se soltaran. Por fin me sentí preparado para dejarla ir. La había tenido prisionera tanto tiempo que tenía el corazón dolorido y entumecido.
Intenté abrir las manos, lo intenté. Pero tenía los dedos congelados. De verdad. Yo no mentiría en una cosa así. Me debatí, grité…
Y él abrió los ojos.
Debía ocultarse entre mis brazos desde el principio, vigilando, esperando.
Cuando por fin se movió, lo hizo muy sutilmente, apenas un temblor cuando enroscó sus tentáculos en torno a mí como un enorme puño.
Y ahora…
Miro esos ojos salvajes y me da miedo moverme.
Pienso.
En torno a las hogueras de invierno se cuentan muchas historias de héroes que mataron monstruos. Muchos terminan igual. Cuando el héroe le atraviesa el corazón con una lanza, el monstruo cae e inicia una hermosa y sinuosa danza. En los estertores se convierte en un resplandeciente dios alado, pone al héroe sobre su lomo y lo lleva a los cielos para que ocupe su lugar con los otros dioses.
Y yo me pregunto: ¿es eso lo que espera mi monstruo?
¿Ver, por una vez, mi valor?