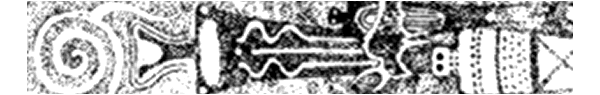
2
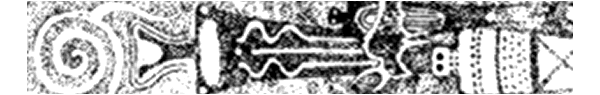
Peine de Nácar, hija primogénita de Halcón Cazador, se asomó vacilante a la puerta de la Casa de los Muertos y tardó un momento en recomponerse.
Hoy comenzaba a vivir de nuevo. Había sido purificada, purgada de los errores del pasado y el precio que su alma había pagado por ellos. Ahora podía volver a empezar, vivir como una hija de Weroansqua. Había demostrado ser digna de la enorme responsabilidad de la autoridad. Se pasó nerviosa las manos por el vestido de ante.
Varias personas se movían por la plaza. Nutria Blanca, la hija de Capullo de Rosa, llevaba una vasija de agua hacia la puerta. El viejo Luna Nueva orinaba detrás de su casa, demasiado ciego para salir de la empalizada. Peine de Nácar se sobresaltó al ver al Gran Tayac, Trueno de Cobre, entrar en el pueblo y caminar arrogante hacia la Gran Casa de Halcón Cazador.
¿De dónde viene? ¿Qué hacía ahí fuera? El Gran Tayac no tenía allí aliados, ni los tendría hasta que se uniera en matrimonio con el clan Piedra Verde. ¿Cuánto tiempo llevaba fuera del pueblo? Peine de Nácar sintió un escalofrío. Bueno, si su ausencia significaba problemas, ella no tardaría en saberlo.
Ahora que había terminado un ciclo de su vida para comenzar otro, tenía que estar alerta. Esta vez sería más inteligente, más sabia. Se había dado la última puntada a una bolsa que llevaba abierta demasiado tiempo. ¿Por qué entonces le había dado un vuelco el corazón? ¿Por qué temblaba?
Una vez segura de que nadie la miraba, salió al nuevo día. Con esfuerzo echó a andar hacia la Gran Casa. Los Guardianes, postes tallados con rostros animales y humanos, la observaron pasar junto a los humeantes restos de la hoguera en medio de la plaza. La tierra estaba compacta, apisonada por los bailarines de la noche anterior.
El viejo Sinsonte se acercó a ella. Al oírla toser la miró con la cabeza ladeada.
—Tendrías que cuidarte esa tos, muchacha. No deberías salir con este frío.
—Gracias, Anciano —respondió Peine de Nácar, apresurando el paso.
La Gran Casa de Halcón Cazador se alzaba bajo las ramas de tres moreras, lo cual era un signo de su categoría. La casa estaba construida sobre dos hileras de acacia intercaladas con ramas de cedro clavadas en el suelo. Los extremos de las ramas se habían doblado y atado para crear una U invertida. La estructura estaba apuntalada con ramas de arce atadas con flexibles raíces de pino. El edificio entero estaba cubierto de corteza. El interior medía seis paso de anchura y casi cuarenta de longitud. Varias esteras dividían la Gran Casa en tres recintos.
Peine de Nácar entró. El suelo estaba cubierto de alfombrillas. Junto a las paredes había varias camas, hechas de postes entrelazados con mimbre de ramas y corteza. El mimbre se cubría de alfombrillas y varias capas de ante para que el lecho fuera mullido. Mientras ella pasaba, la gente iba enrollando las pieles y las alfombrillas para hacer sitio.
Nadie alzó la vista, aunque ella estaba segura de que la miraban con nuevos ojos, o por lo menos notaban el cambio en su vida. Ese día, como nunca antes, había demostrado ser una hija digna de su madre. Ahora había superado cualquier duda sobre su capacidad para asumir el control de aquella casa y de los asuntos del clan. Peine de Nácar había expiado en presencia de los benditos antepasados su falta de juicio. Era como si Púa Negra nunca hubiera existido. La vida había completado un círculo y el equilibrio se había restaurado.
La Gran Casa pertenecía a Halcón Cazador. A su muerte, y puesto que no tenía hermanos que la heredaran, todas las propiedades de su linaje (casas, tierra, terrenos de caza y pesca, esclavos) pasarían a Peine de Nácar.
La mujer miró en torno las riquezas que algún día serían suyas. De las paredes colgaban grandes cestas atestadas de maíz, calabaza seca, bellotas, nueces, chinquapins, castañas y judías. Junto a una pared se apilaban fardos de cáñamo en espera de que las mujeres convirtieran las sedosas fibras en cuerdas o telas. El pueblo de Perla Plana contaba con ricos recursos y la gente rara vez pasaba hambre.
Trueno de Cobre estaba sentado junto al fuego central, mirando a Peine de Nácar con ojos brillantes. Junto a los carbones yacía una enorme vasija de cerámica en la que humeaba un guiso de maíz, ostras, calabaza y pescado. Como hija de Halcón Cazador, su primer deber era cuidar del bienestar de los invitados de la familia.
Pero esa mañana habría preferido declinar ese honor. Sólo quería estar a solas para reflexionar.
Peine de Nácar miró alrededor. Su madre no estaba en casa. ¡Halcón Cazador había salido teniendo invitados de tanta importancia! Enfrentarse a aquella gente, sobre todo a aquel hombre tan poderoso, sería una terrible experiencia. Pero no podía eludir la tarea.
Atizó el fuego intentando que las manos no le temblaran. El cansancio le pesaba sobre los hombros. ¿Desde cuándo no dormía de un tirón toda la noche? Desde los primeros dolores menstruales de Nudo Rojo, Peine de Nácar había estado atendiendo a su hija, enviando mensajeros, supervisando las comidas, coordinando la llegada de los invitados, orquestando las danzas y esforzándose por comportarse como era debido en una hija de Weroansqua. Se había sorprendido de su propia eficiencia, había utilizado recursos que ignoraba poseer.
La responsabilidad, como correspondía a la futura Weroansqua de Perla Plana, llevaba consigo un precio terrible. ¿Por qué no lo había comprendido antes? Peine de Nácar apretó el puño. El poder que ostentaría sería increíble.
Seguía siendo una mujer hermosa, a pesar de haber sobrevivido a treinta y dos otoños y de haber dado a luz seis hijos. Algunos decían que sus grandes ojos oscuros eran capaces de atrapar a cualquier hombre y someterlo a su voluntad. Aquello la divertía. Peine de Nácar reconocía su vanidad, la moderaba cuando era necesario y cedía ante ella cuando las circunstancias lo permitían. Y había cedido demasiadas veces. Pero Ohona y Okeus se habían encargado de ello, ¿no?, cuando lucharon por el mundo después de la Creación.
Recorre la línea de tus antepasados y allí encontrarás a Okeus, mirándote con su maliciosa sonrisa. Acéptalo, Peine de Nácar, tu semilla salió de su entrepierna. Por muchas generaciones que hayan pasado, sigues siendo su hija.
Al sentir el calor del fuego se quitó la capa de plumas que llevaba sobre los hombros. Por fin desaparecía el frío de sus huesos, como desaparecerían algún día la tristeza y la confusión.
De sus seis hijos, el tercero había muerto al nacer. Su hijo mayor, Hueso Blanco, se había ahogado en su decimosexto verano cuando una tormenta lo sorprendió en mar abierto. Encontraron su canoa en la Orilla Occidental, pero su cuerpo no apareció jamás. Un rayo había matado a su segundo hijo, Somormujo, cuando contaba quince veranos. Su cuerpo calcinado apareció bajo un roble partido. Todavía se veía la señal en el árbol, bajando en espiral por la corteza. La fiebre se había llevado a su hija mayor apenas un año después de nacer.
Nunca había tenido suerte con los niños. Pero, como Halcón Cazador podía confirmar, esa característica también se extendía por todo el linaje. ¿Me atreveré a tener otro hijo?.
A veces pensaba que tal vez algún mal se le había metido dentro y la impregnaba con un espíritu oscuro que malograba el fruto de sus entrañas. ¿De dónde si no surgía aquella ansia insaciable? ¿Por qué había desechado toda precaución tantas veces? ¿Por qué la mala semilla había arraigado en tantas ocasiones?
Peine de Nácar se estremeció al pensarlo, consciente de ese mismo deseo cuando miraba a Trueno de Cobre.
El Gran Tayac estaba agachado al otro lado del fuego, abrazado a sus rodillas. No se le podía considerar un hombre apuesto. Su nariz era demasiado larga y su mandíbula recordaba a la de una tortuga. Tenía tatuajes alrededor de los ojos y una línea negra a lo largo de la mandíbula. Los tatuajes más viejos se habían desvanecido confundiéndose con su piel manchada. Llevaba el pelo en una cresta, con los lados de la cabeza afeitados. Su mirada era escalofriante. En sus ojos estigios se adivinaban secretos y el destello de su inteligencia. Era un hombre dispuesto a matar con el menor pretexto, y su ataque sería como el de una serpiente de cascabel, rápido y despiadado.
¿Y hemos prometido a Nudo Rojo con esta bestia? ¿Dónde nos hemos metido?
Trueno de Cobre llevaba una piel de oso sobre el hombro izquierdo y una gran caracola colgada del cuello y decorada con la efigie de una gran serpiente. Se adornaba además con un collar de cuentas de cobre que brillaban a la luz del fuego. Su taparrabo era de colores vistosos, y un cinto de ante ceñía su vientre. A juzgar por sus pantalones y mocasines mojados, se había aventurado mucho más allá de la empalizada.
El hombre miró las llamas de la hoguera. Detrás de él había diez guerreros sentados con las piernas cruzadas. Ya habían enrollado sus mantas, dispuestos para marcharse. Hablaban en voz baja y reían comentando el festín del día anterior y la Danza de la Mujer Nueva.
—¿Está listo? —preguntó Trueno de Cobre señalando el guiso.
Peine de Nácar se esforzó por parecer tranquila.
—Todavía falta un rato, Gran Tayac. El pescado ahumado tiene que reblandecerse. No quiero que luego vayas contando que aquí comemos mal.
La sonrisa del Tayac no llegó a sus ojos.
—Puedes estar tranquila, Peine de Nácar. Me marcharé de aquí totalmente satisfecho.
Había sido un error prometer a Nudo Rojo con aquella serpiente. A diferencia de los otros jefes, Trueno de Cobre había forjado su propio cacicato entre el de Serpiente de Agua al sur y la confederación Conoy de Rana de Piedra al norte. Tanto Serpiente de Agua como Rana de Piedra le odiaban y temían, pero su vieja enemistad, que se remontaba generaciones, les impedía aliarse para aplastar a aquel advenedizo.
Peine de Nácar tensó la mandíbula. Había soportado lo peor, y había salido adelante. Su corazón pareció henchirse, tornándose tan frío y calculador como el de él.
—¿No sientes perder a tu hija? —preguntó al cabo de un momento Trueno de Cobre.
Peine de Nácar le miró con expresión pétrea.
—Todos tenemos responsabilidades, Gran Tayac, para con nuestra familia, nuestro linaje y nuestro clan. Yo he cumplido con las mías. Nudo Rojo… Bueno, su responsabilidad es ser tu esposa.
—No te he preguntado si tu hija cumplirá con su deber. Te pregunto si te entristece perderla.
—Sí —contestó Peine de Nácar con voz rota—. Cuando nace una hija, toda madre sabe que su tiempo juntas tendrá un final. Como sucede entre un padre y sus hijos.
—¿Quién era el joven de anoche?
Peine de Nácar intentó mantener la compostura.
—¿Quién? No te entiendo.
—El joven por el que mostraste tal disgusto. Zorro Alto se llamaba.
—Nudo Rojo se marcha hoy contigo, Gran Tayac, para convertirse en tu esposa. No creas que nació siendo una mujer. Hasta hace ocho días era una niña. Tú también fuiste niño una vez. ¿Acaso no mirabas a muchas niñas con las que sabías que no llegarías a casarte?
Trueno de Cobre asintió mirando el humo que se alzaba hacia el agujero rectangular del techo.
—A ti no te gusta Zorro Alto.
—¿Ah, no? ¿Qué te hace pensar eso?
—Tu rostro, el miedo que se leía en él. Cada vez que le mirabas parecías desesperada.
—Tal vez me interpretaste mal. El muchacho es su amigo de la infancia, nada más.
Con fingida indiferencia, Peine de Nácar recogió la pila de platos de madera que había bajo el banco de dormir. Tal como esperaba, Trueno de Cobre miró la curva de su esbelta cintura, el perfil de sus pechos generosos bajo la tela del vestido. Sí, un hombre era simplemente un hombre, aunque fuera un Gran Tayac.
La serpiente se agitó dentro de ella.
—Dejando aparte a la niña —prosiguió Trueno de Cobre—, ¿qué piensas de la alianza entre nuestros clanes?
Peine de Nácar pensó con cuidado la pregunta. Estaba plagada de trampas, y no podía dar un mal paso.
—Nosotros queremos esa alianza, por supuesto. El clan Piedra Verde ganará tanto como tú, Gran Tayac. Tu pueblo vive río arriba y controla la ruta de comercio con el interior. Estáis más cerca de los recursos que necesitamos para hacer herramientas. La caza es mejor en vuestras colinas, y vuestras cosechas de maíz son más fiables que las nuestras. Vosotros, a cambio, ganáis acceso a nuestros terrenos de pesca y a la riqueza de nuestras tierras. —Peine de Nácar esbozó una astuta sonrisa—. Dudo que mi hija, con su sentido de la responsabilidad, permita que su esposo se muera de hambre.
—Tal vez no, pero el Mamanatowick, los grandes jefes y Serpiente de Agua se pondrán nerviosos al ver que Trueno de Cobre ha puesto el pie tan cerca de su territorio. Tal vez sus guerreros vengan a visitaros.
—Al clan Piedra Verde no le interesan las preocupaciones de Serpiente de Agua. Él y los Weroances, los pequeños jefes que le sirven, han intentado en otras ocasiones interferir en nuestros asuntos… y se han arrepentido de ello. Pero ya consideramos todo esto antes de convenir el matrimonio, Gran Tayac. No somos tan simples como pareces pensar.
Peine de Nácar llenó el plato de Trueno de Cobre utilizando un caparazón de cangrejo. Luego llamó a las esclavas, que se acercaron para servir el guiso en los cuencos de madera. Sólo cuando todos los guerreros estuvieron servidos, las esclavas se retiraron a comer a su zona de la casa comunal.
—No, no creo que seáis simples, Peine de Nácar, y mucho menos tú. No, tú eres profunda y oscura.
Ella sonrió como si oyera un cumplido.
—Sólo cuando estamos en la oscuridad sabemos lo fugaz que es la vida.
Halcón Cazador caminaba renqueando en torno a la pared de la Casa de los Muertos, buscando la entrada. El aire húmedo y frío mitigaba el intenso olor a podredumbre, aunque sin llegar a disiparlo. Era una mañana gris y ominosa. La niebla de la bahía reptaba por el río y se enredaba entre los árboles.
La anciana se apoyó contra la pared y respiró hondo. No recordaba haberse sentido tan cansada nunca, ni siquiera después del parto de sus hijos. Pero los partos, como tantas cosas de la vida, eran un compromiso. El Creador, Ohona, había hecho a las mujeres para que dieran vida en un proceso jubiloso. Y el caprichoso Okeus había intervenido, como hacía en todo, provocando el dolor y la agonía. Pero cualquier mujer olvidaba el dolor al cabo de unos días.
—Siempre te han gustado las bromas, ¿verdad, Okeus? —preguntó mirando el cielo borrascoso.
Bueno, daba igual. Después de vivir cincuenta y tres otoños y haber metido a tres esposos en la Casa de los Muertos, sus días de sexo habían pasado. Sus pechos caían ahora planos sobre su vientre. Su piel, después de pintarla durante años con raíz de sanguinaria, se había oscurecido hasta adquirir un tono negro rojizo, y estaba tan arrugada como la corteza de cedro. Sus ojos, antes tan penetrantes, habían perdido la capacidad de ver de lejos, y decían que su nariz parecía un champiñón arrugado.
Halcón Cazador movió la cabeza y se frotó la cadera dolorida. Cuando caminaba, aunque fuera una distancia corta, le dolían los tobillos, las rodillas, la cadera y la espalda. Se apoyaba en un bastón de sasafrás que, cuando lo levantaba para olerlo —al menos el olfato todavía le funcionaba—, despedía un agradable aroma.
Halcón Cazador se tocó la trenza gris. En otros tiempos su pelo era tan largo y brillante como el de Nudo Rojo.
Nudo Rojo. La anciana sintió una punzada de dolor en el corazón. Siempre le había gustado esa niña de ojos brillantes, tan joven y traviesa. Ser una Weroansqua significaba tener que hacer muchas cosas desagradables. Su primera responsabilidad era para con el clan Piedra Verde. Se lo había jugado todo en la alianza con Trueno de Cobre, incluyendo a Nudo Rojo. Además, ella había visto muchos niños hermosos convertirse en adultos de mirada apagada, abrumados por las preocupaciones de la vida.
Sí, la vida era dolor, un dolor oculto detrás de cada sonrisa, detrás de cada hermoso amanecer, detrás de la risa de un bebé. Okeus también lo había dispuesto así después de la Creación.
Halcón Cazador entró en la Casa de los Muertos. El fuego perpetuo había quedado reducido a un lecho de ascuas. La única luz provenía del umbral y el agujero del techo. La anciana tardó un momento en acostumbrarse a la penumbra de la antesala. Aquélla era la casa central del pueblo. Medía diez pasos de anchura y cuarenta y cinco de longitud, y sus altas paredes se alzaban cuatro veces la altura de un hombre. Tabiques de esterilla dividían el edificio en tres grandes salas.
Halcón Cazador atravesó la antesala murmurando los saludos rituales al fuego y se detuvo para bañar su cuerpo en su calor purificador. En la pared sur yacía Serpiente Verde —el Kwiokos, o gran sacerdote — en su nido de pieles. Junto a él se veían varias bolsas de ante y una gran matraca de calabaza. Tenía el rostro alzado a la luz, los ojos cerrados y la boca abierta. Su nariz aguileña destacaba entre sus arrugas. Sus cejas eran tan blancas y pobladas que parecían rabos de conejo.
En la pared norte había otros dos lechos, ocupados por los aprendices Relámpago y Oso Rayado. Relámpago era un muchacho alto y flaco, siempre ansioso de complacer y realizar cualquier labor. Oso Rayado era en cambio bajo y corpulento, más dotado para el trabajo físico que para el culto a lo sagrado.
Halcón Cazador pensó en despertarlos, pero decidió transigir. Las celebraciones habían durado casi toda la noche, y los sacerdotes habían dirigido los cantos y danzas. Incluso ellos necesitaban descansar de vez en cuando.
Por fin entró en el largo pasillo, con sus imágenes talladas de los Guardianes, los espíritus del viento y los espíritus animales. Los bustos, pintados de vivos colores, habían sido esculpidos en madera con herramientas de piedra y nácar. Luego les habían puesto ojos de nácar o cobre para que los espíritus pudieran ver.
Detrás de los Guardianes se apilaban los tributos ofrecidos a Halcón Cazador, como era costumbre con una Weroansqua: cestas de maíz, frutos secos, calabaza y semillas; carne ahumada, pescado, mariscos y aves; bolsas de red llenas de raíz de sanguinaria, cuentas, cobre y saquitos de antimonio; pilas de pieles curtidas, vistosas plumas, telas de exquisito tejido y vasijas de tintes. Pero no todo eran tributos. El clan Piedra Verde también guardaba sus trofeos en la Casa de los Muertos: cabelleras, manos humanas disecadas, dedos cercenados, collares de dientes humanos y cráneos, todos pulidos y pintados. Debajo de ellos se apilaban arcos, carcajs y escudos de madera.
Halcón Cazador tocó a los Guardianes con el dedo al pasar. Normalmente su contacto la tranquilizaba, pero esta vez su inquietud creció, como si los Guardianes vieran el oscuro laberinto de su alma.
Se detuvo en la entrada del santuario. Otro fuego, también reducido a carbones, ardía en el centro. En la pared trasera se alzaba un andamio sobre el que yacían en hileras los cuerpos de sus antepasados. Los cadáveres estaban cubiertos con esterillas para proteger los huesos y la piel seca.
Entre las sombras se encontraba la estatua de Okeus, rodeada de vainas de maíz por tres de sus lados. Tenía el pelo largo y oscuro, recogido en un moño. Su expresión siempre asombraba a Halcón Cazador. ¿Era su sonrisa una expresión de burla o de lascivia? El pecho de Okeus estaba pintado de blanco, y de su cuello colgaban pesados collares de cobre y cuentas. En torno a la cintura llevaba un cinturón de ante decorado con pinturas y cuentas. Tenía los brazos extendidos y pintados con rayos. En la mano derecha llevaba un hermoso garrote, con dos púas incrustadas en la madera tallada. De su mano izquierda colgaba una gavilla de maíz. Sus piernas estaban pintadas de negro con puntos blancos.
Halcón Cazador sacó de su bolsa un puñado de harina de maíz y nueces machacadas que vertió sobre las ascuas. Las llamas brotaron de inmediato, consumiendo la ofrenda. La anciana advirtió la satisfacción de Okeus.
—He desatado la tormenta. Van a suceder cosas terribles, ¿verdad? —preguntó al dios—. ¿De quién es la culpa, Okeus? ¿Ha sido un error mío?
Sintió un escalofrío, ya que por un instante le pareció oír una risa.
—No te burles de mí. Te he servido bien todos estos años.
Alzó la vista hacia los fardos que yacían sobre el andamio.
—Saludos, amigos —suspiró—. Bueno, lo he hecho. El tiempo dirá si ha sido por el bien del clan. —Se apoyó contra uno de los postes, teñidos de color miel por el hollín y los años—. He hecho algo terrible pero necesario. No tenía elección, y quiero que lo sepáis.
Sentía los fantasmas agitarse. Alguien le había dicho que en los últimos momentos de la vida a veces se oía hablar a los fantasmas. Pero nada llegó a sus oídos.
—Tengo el presentimiento de que pronto me reuniré con vosotros. Ya veremos quién será la próxima Weroansqua. Sin duda alguien que conocerá sus deberes para con el clan y el linaje. Espero que sea digna de todos vosotros.
Sauce se relajó entre los árboles. De niño había observado a la mantis religiosa, había estudiado sus movimientos cuando atrapaba a sus presas. Ahora él también cazaba como la mantis, con movimientos calculados y precisos.
Vestía sólo un taparrabo, pero se había engrasado la piel para protegerse del frío. Llevaba el pelo recogido con un hueso en un moño a un lado de la cabeza. Se protegía las piernas con unas polainas y calzaba mocasines. Su arco era de madera de fresno, y tenía una flecha lista para disparar.
Aquél sería el día más difícil de su vida. Necesitaba matar para olvidar, para acallar el sordo dolor en su pecho. Mientras Nudo Rojo era una niña podía soportar estar a su lado, pero ahora era una mujer… y estaba prometida a un hombre que Sauce despreciaba.
De modo que mientras los demás danzaban y celebraban la madurez de Nudo Rojo y la llegada de Trueno de Cobre, Sauce sufría. Luego Mazorca de Piedra le había encargado la tarea más pesada. Bueno, todo había sucedido como tenía que suceder. Incluso los depredadores podían hacer tratos entre ellos, y un día Mazorca de Piedra pagaría por todo aquello, igual que los demás. Sauce había aprendido de la mantis a ser paciente y furtivo.
Su vida había cambiado la noche anterior, después de la danza de Nudo Rojo. Y esa mañana había decidido poner manos a la obra. ¿Qué le había movido a ello? ¿La traición? ¿El deseo de venganza? ¿O tal vez una oportunidad inesperada? Pero lo importante no era el motivo, sino el hecho de que se había comprometido y había pasado a la acción. Después, aturdido por lo que había hecho, Sauce se alejó en silencio buscando la paz del bosque para pensar en el futuro y el pasado.
Aquella mañana gris era perfecta para cazar. La alfombra de hojas estaba húmeda y acallaba sus pasos. De hacer un poco más de frío, la escarcha habría crujido bajo sus pies. De haber sido el tiempo más seco, sus pasos habrían levantado un rumor. La niebla dificultaría la visión del ciervo y el viento se llevaría el olor de Sauce.
Habían pasado dos años desde aquel día de verano en que se celebró la ceremonia Huskanaw, en la que «mataron» ritualmente al niño que había sido en otros tiempos. Le habían probado para determinar su fuerza y su resistencia, y para saber cuánto dolor podía soportar sin gritar. Le habían tatuado la piel y al final el sacerdote le había matado con una vara de Poder, arrancando de su cuerpo el alma de niño. Luego le pintaron de negro como un cadáver y se entonaron cánticos fúnebres, mientras él yacía dolorido y aturdido. Había ayunado durante días, bebiendo datura sagrada e infusiones de yaupon. Luego el sacerdote le había hecho levantar a latigazos, le había salpicado con agua y envuelto en humo de tabaco para purificarle. Luego le limpiaron la pintura negra para volverlo a pintar de rojo con raíz de sanguinaria y ungirlo a continuación con grasa de oso.
Y donde antes había un niño, había nacido un hombre.
Desde entonces Sauce se había dedicado a la caza. Había jurado ante el altar de Okeus que sería el mejor cazador del clan Piedra Verde. Día tras día acechaba en el bosque practicando su arte. Aprendió el estilo de los ciervos, los osos y los linces. Su alma se unió a la del bosque. Sauce creía a pies juntillas que su fama le permitiría hablar con Peine de Nácar cuando Nudo Rojo se convirtiera en mujer.
Silencioso como el humo atravesó un claro y se ocultó entre los árboles como una sombra, siguiendo las huellas de un ciervo. No se le pasaba por alto ni una pista, ni un sonido. Se agachó para tocar una pila de excrementos. Estaban calientes. Se encontraba muy cerca, casi encima del animal.
Olfateó el aire húmedo. El camino se bifurcaba ante él. Giró a la derecha, con la corazonada de que el ciervo se dirigiría hacia la arboleda de robles antes de echarse a dormir bajo el denso follaje de espinos.
Siguió la pendiente del risco, avanzando con cuidado cada paso. Entre las ramas se veía la ensenada plateada. De pronto un movimiento llamó su atención. A menos de un tiro de distancia había una cierva, al borde de la arboleda. El animal había alzado alarmado la cabeza.
Sauce se quedó inmóvil. La emoción de la caza invadía todos sus nervios. Sólo cuando la cierva bajó la cabeza para comer bellotas, dio el cazador un paso.
Una segunda cierva apareció ante su vista, acompañada de un cervatillo. Sauce esperó hasta que ambos empezaron a comer y entonces se deslizó tras un enorme arce rojo.
El mundo se desvaneció. Sauce sólo era consciente de los ciervos. Iba acortando distancias con cautela, paso a paso. Atravesó el sendero que llevaba al embarcadero Ostra, a sotavento de un viejo abedul. Asomó la cabeza. Un joven ciervo escarbaba entre las hojas a menos de quince pasos, buscando hayucos.
Sauce se preparó para disparar. Alzó el arco y tensó la cuerda, con la vista clavada en la flecha. Se llenó los pulmones de aire y apuntó al lomo del animal.
Aquéllos eran los momentos para los que vivía. ¡Ya eres mío!.
El ciervo alzó la cabeza sobresaltado y tenso. Sauce disparó y el animal dio un brinco. La flecha trazó un arco en el aire y desapareció entre las hojas.
Sauce exhaló bruscamente mientras los ciervos se alejaban. Entonces oyó el sonido de unos mocasines, el crujido de unas ramas y una respiración jadeante.
¿Qué estúpido se dedicaba a correr por el bosque una mañana como aquélla? Por costumbre, Sauce sacó otra flecha de su carcaj de corteza. Entre los árboles se divisaba a alguien que corría a toda prisa por el sendero, dando brincos, resbalándose.
Sauce pensó en esconderse, pero no tardó en reconocer al joven. Era Zorro Alto, de la aldea Tres Mirtos. Precisamente Zorro Alto, pensó disgustado. La última persona con la que deseaba encontrarse aquel día. Nudo Rojo siempre se había fijado en él, y eso que sólo era un mocoso que no podía compararse con un cazador de la talla de Sauce.
En ese momento Zorro Alto le vio y se detuvo con tal brusquedad que resbaló y cayó de culo al suelo. Su expresión era de pánico.
—¡Zorro Alto! Soy yo, Sauce.
El muchacho miró alrededor, como si pretendiera escapar, y se secó las manos en el taparrabo.
—¿Qué pasa? —preguntó Sauce—. ¿Tienes problemas? —Fue a dar un paso, pero se detuvo cuando Zorro Alto negó con la cabeza.
—N-no. No pasa nada.
—Pero ibas corriendo como un loco. ¡Me has estropeado la caza! Has asustado a los ciervos.
—Lo siento —se disculpó Zorro Alto con una tímida sonrisa—. Es que tenía prisa. Llego tarde.
—¿Cómo que llegas tarde? ¿Adónde? Si acaba de amanecer.
—Ya lo sé. Anoche me quedé demasiado en la danza. Tengo que volver a casa, eso es todo. Tengo…, bueno, tareas. He de hacerle un recado a mi padre.
Sauce frunció el entrecejo.
—Anda, vete.
Zorro Alto respiró hondo y pareció recobrar la compostura, aunque su sonrisa todavía era forzada.
—Lo siento. Te he debido de parecer un estúpido.
—He visto conejos correr más deprisa, aunque no muchos.
Zorro Alto echó a andar por el sendero en dirección a Sauce.
—Así que estabas cazando ciervos, ¿eh?
—Sí. Había un par de hembras, un cervatillo y un macho que estaba a un latido de la muerte cuando apareciste disparado.
—Lo siento, de verdad. Ya sé que no se ven muchos ciervos en torno a la aldea. —De pronto su sonrisa se desvaneció.
Por su expresión, parecía haberse llevado un susto de muerte. ¿Qué habría pasado? ¿Acaso Trueno de Cobre habría averiguado que el muchacho había estado tonteando con Nudo Rojo?
Tal vez era que todavía estaba asustado por lo sucedido en la aldea Tres Mirtos la mañana anterior. Sauce había oído retazos de la historia antes de la danza de la noche. Por lo visto una joven llamada Perla de Sol le había suplicado que se casara con ella, y Púa Negra la había rechazado con malas maneras.
—¿Estás bien?
Zorro Alto temblaba de la cabeza a los pies y respiraba con dificultad.
—Perdóname por asustar a los ciervos. Tal vez puedas volver a seguir su rastro. Yo lo intentaría por ahí.
—Justo vengo de esa dirección —replicó Sauce.
—Bueno, ya sabes que los ciervos avanzan en círculos. Lo siento, pero tengo que irme. Te compensaré por esto, te lo prometo.
Sauce vio de pronto la mancha roja que tenía Zorro Alto en la mano.
—¿Estás herido?
—No es más que un arañazo. —Pero el muchacho tenía lágrimas en los ojos—. Una caída tonta.
—Ya. La próxima vez ten más cuidado.
—Sí. ¡Buena caza! —Y tras estas palabras el joven se marchó a la carrera.
¿Buena caza? Sauce movió la cabeza y volvió al lugar desde donde había disparado. Aquello era muy extraño. ¿Qué hacía por allí Zorro Alto? Y sobre todo, ¿por qué tenía tanto miedo?
Sauce renunció de mala gana a buscar su flecha perdida y siguió el sendero hasta divisar el embarcadero Ostra a través de las ramas.
Zorro Alto estaba metiendo una canoa en el agua. Al cabo de un momento subió a ella ágilmente y empezó a remar hacia la ensenada. Si el corte de su mano era tan serio como indicaba la mancha de sangre, el muchacho no parecía notarlo.
Sauce se agachó. ¿Por qué tenía Zorro Alto una canoa en aquella parte de la orilla? ¿Por qué no la había dejado en la aldea?
—Sí, Zorro Alto, más vale que te largues. ¡Estúpido!
Zorro Alto, el hijo mimado del Weroance, lo tenía todo, incluso a Nudo Rojo. Pero esa misma mañana Sauce había pasado a la acción, y se vengaría de todos.
Ya lo verás, Zorro Alto. No volverás a subestimar a Sauce nunca más.