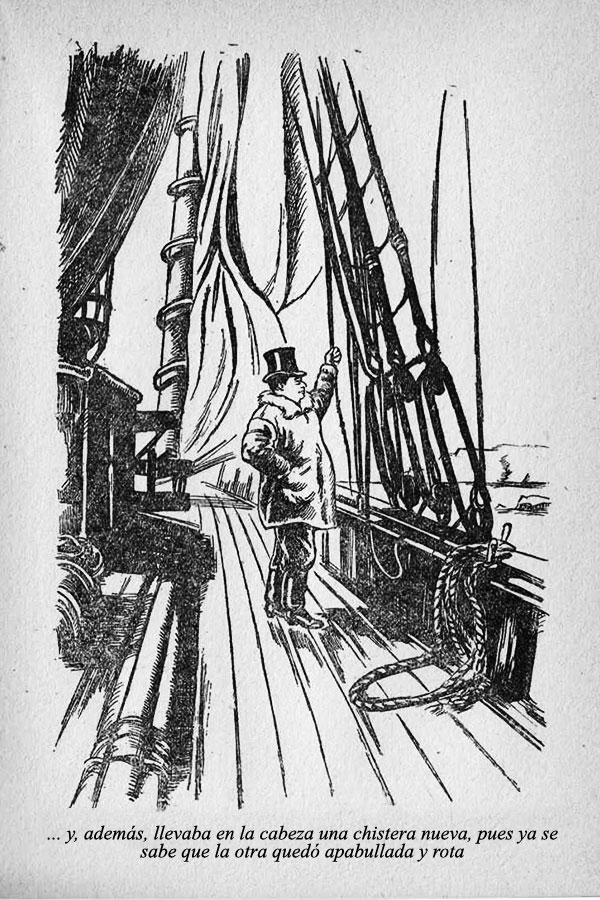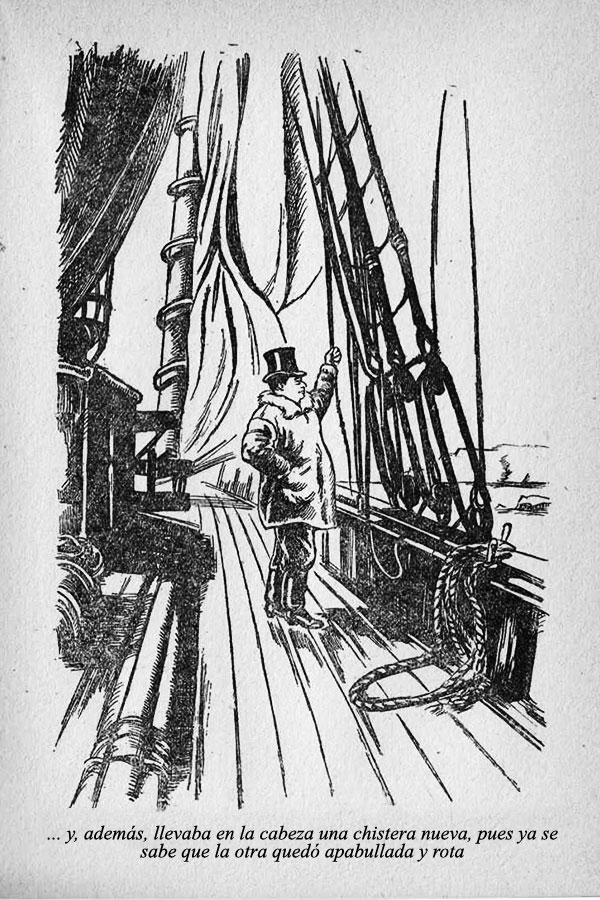
LOS BANCOS DE KELP
Reembarcado Bisby, la Estrella Polar siguió su rápido avance hacia las tierras polares del Sur, dirigiéndose al Shetland, considerables grupos de islas que rodean la costa meridional de la tierra de Trinidad y de la de Palmer.
Los expedicionarios tenían prisa por llegar a las costas del continente polar para librarse de los grandes bancos de hielo, que se detienen durante la estación estival, emigran luego en gran número hacia las regiones septentrionales y se amontonan en las cercanías del lejano Cabo de Hornos.
Cierto es que el estío no había comenzado aún; pero un retardo cualquiera podía ser desastroso, bien para los americanos, bien para los ingleses.
En aquellas regiones el sol no calienta nunca, y si alguna vez logra deshelar los bancos, basta después una ligera ventisca para cerrar las brechas abiertas en aquellas colosales montañas de hielo y bloquear toda la entrada al continente austral.
Era necesario, pues, sobre todo para el armador, encontrarse lo más al Sur que fuera posible al principiar el deshielo, a fin de poder intentar la exploración de la Tierra Alejandra. Sólo así podrían tener esperanzas de seguir la costa de aquella isla y de avanzar por el corazón del continente hasta acercarse a aquel misterioso Polo, que ningún ser humano había hollado hasta entonces.
La velocidad de la Estrella Polar no disminuía. A pesar de la tupida niebla, filaba hacia las regiones australes sin desviarse de la ruta establecida; hendiendo con sordo fragor las aguas de aquel océano; entre cuyas espumas sobrenadaban los primeros témpanos de hielo, la vanguardia de los icebergs y de los inmensos campos, grandes como cordilleras.
Una profunda oscuridad envolvía aquel helado mar, aunque a la sazón era de día. La niebla impedía al sol iluminar aquella región, y eso que el día era bien largo, pues hasta las once de la noche no se ponía dicho astro.
El chocar de los bloques de hielo y la trepidación de la máquina era lo que únicamente interrumpía el penoso silencio que reinaba.
De cuando en cuando se escuchaban roncos gritos a través de la espesa cortina de nieblas y se percibían enormes bandadas de aves, que emigraban a países más meridionales.
Eran micrapterus cinerus, extrañas aves semejantes a los pingüinos, con el plumaje gris plomizo en el pecho y cuello, blanco amarillento en el vientre, el pico color de naranja y, alrededor de los ojos, gruesos círculos que parecían gafas.
Tienen el vuelo pesado, pues son gordos y de alas cortas, por lo que se elevan muy poco; pero son excelentes nadadores y pueden permanecer muchos minutos bajo el agua.
También se velan bandadas de procelarios y de bertas, y de vez en cuando pasaba rozando los palos de la goleta alguna diomedea fuliginosa; enormes aves llamadas justamente solitarias del océano, voracísimas y dotadas de un vuelo poderoso, poseyendo alas que, al desplegarlas, alcanzan cerca de cuatro metros de longitud.
A mediodía, mientras la Estrella Polar disminuía su velocidad por el temor de chocar de improviso contra algún banco de hielo, la hélice cesó de pronto en sus revoluciones. Ya desde algunos minutos antes parecía que giraba con dificultad, imprimiendo al buque violentas sacudidas, y acelerando o retardando sus movimientos.
—¿Hemos chocado? —preguntó Linderman, que se encontraba sobre cubierta.
—Es imposible, señor —respondió el capitán Bak mirando al mar por encima de la borda.
En aquel momento el jefe de la máquina apareció en el puente.
—Señor —dijo, dirigiéndose al capitán—, la hélice no funciona.
—Ya lo veo —respondió Bak—. ¿Habrá ocurrido alguna rotura?
—No —respondió una voz a proa—. La hélice está enredada.
—¿Enredada? —exclamaron Linderman y el capitán.
—Sí, señor —dijo Wilkye acudiendo—. Estamos pasando por una inmensa plantación de kelp.
—¿Sobre algas, no es eso?
—Sí, señor Linderman.
—¿Y cree usted que podremos desembarazamos de ellas?
—Por ahora será algo difícil. Le aconsejo hacer desplegar velas. Más tarde pensaremos en librar la hélice.
—El viento es favorable —dijo el capitán—. Sopla del Noroeste, y podemos filar cómodamente seis o siete nudos por hora.
—Hágalo —dijo Linderman.
Apenas sonó el pito el contramaestre, los marineros se apresuraron a ejecutar la maniobra.
En pocos instantes fueron desplegados la randa, la contrarranda y los foques, y la goleta, obedeciendo a la acción del viento y del timón, resbaló con ligereza sobre aquel banco de algas, algo inclinada de babor.
Como había dicho Wilkye, estaba en medio de un inmenso banco de kelp. Estas algas, llamadas científicamente macrocystis pyrifera, nacen sólo en los mares australes y anuncian la proximidad de bajos fondos o islas. Alcanzan longitudes increíbles, pues muchas veces miden setecientos, ochocientos y aun mil pies, o sea cerca de trescientos treinta metros.
Fijan sus raíces en el fondo del mar, se ramifican y suben oblicuamente hacia la superficie. Algunas, muy sutiles, permanecen bajo el agua; pero otras, más largas, en forma de hojas dentelladas, emergen. Estas son las más peligrosas, porque al llegar a flor de agua se ramifican enormemente, aprisionando entre sus redes a los navíos.
Pequeñísimas vejiguillas aéreas cubren toda la plantación o banco de kelp, y en medio de aquel caos de plantas acuáticas pululan una enorme cantidad de animalejos, como el urarter, de un hermoso amarillo anaranjado; el acanthocyclus gayi, que es un crustáceo; el lophirus granulosus y el comholepus ablugus, que son moluscos, y, sobre todo, verdaderos bancos de olios australes, moluscos de tres centímetros de largo, a los que buscan ávidamente los cetáceos, por constituir para ellos un buen cebo y que forman, por decirlo así, como la sopa en la comida de las ballenas.
Se dice que el kelp rodea todo el continente austral, al que encierra en un inmenso círculo.
La Estrella Polar se deslizaba fácilmente sobre aquella pradera marina. Aunque la hélice no podía funcionar, el viento, al chocar con las velas, empujaba rápidamente la goleta hacia el Sur, hinchando la randa y la contrarranda.
Por el momento, hubiera sido inútil librar a la hélice de las plantas que la embarazaban, pues no hubieran tardado en liársele otras, aprisionándola de nuevo.
Todo el día navegó la goleta sobre el kelp; pero hacia las ocho de la noche, en el momento en que la niebla se disipaba y el sol empezaba a mostrarse, dorando las oscuras aguas del Océano Antártico, desaparecieron las algas casi de pronto.
Al punto fueron amainadas las velas y botada al mar una chalupa con seis hombres para que libraran de algas a la hélice. No fue fácil la operación, pues dichas plantas se habían enredado de tal modo a las palas, que los seis hombres tuvieron que trabajar mucho antes de concluir su cometido.
A las nueve de la noche la Estrella Polar se ponía en marcha a todo vapor.
Casi en el mismo instante aparecía Bisby sobre cubierta. Había dormido doce horas, después de beberse una botella de vino caliente, y parecía completamente repuesto de los malos ratos sufridos en la desdichada aventura que a poco le cuesta la vida.
Vestía un soberbio traje de piel de foca, y se había envuelto majestuosamente en su famosa piel de bisonte, que le daba cierto aspecto de jefe indio, y, además, llevaba en la cabeza una chistera nueva, pues ya se sabe que la otra quedó apabullada y rota.
Su primera pregunta, apenas puso el pie en cubierta, fue:
—¿Han guisado mi albatros?
—¡Glotón! —exclamó Wilkye—. ¿Tanto desea la carne coriácea de ese pajarraco?
—¿Qué si la deseo? ¡Voto a Satanás! ¿No sabe que quiso comerme él a mí?
—¡Fantasías! —exclamó Linderman, riendo—. No es usted un pescado ni una gaviota.
—Pues me acometió, y si no logro estrangularlo, no estoy vivo a estas horas.
—Pero ¿cómo se cayó? —le preguntó Wilkye.
—Ya se lo diré; pero ustedes, ¿no advirtieron mi desaparición?
—No, Bisby. Le creíamos en su camarote, y sólo la notamos dos horas después. Ha tenido suerte en que le encontrásemos, entre aquella niebla que lo envolvía todo.
—Lo creo; pero ahora estoy muy bien, y sólo tengo un deseo: dar una dentellada a ese pajarraco que tomó mi cabeza por la de un pez.
—Lo comerá en la cena con salsa picante.
—¡Es que tengo hambre!
—Dentro de media hora nos llamará la campana para la cena.
—¡La cena! —exclamó Bisby, admirado—. La comida, querrá decir.
—No, amigo mío. Ha dormido usted doce horas, y son casi las nueve de la noche.
—O están locos o quieren burlarse de mí. ¿No brilla aún el sol?
—¿Y qué importa eso?
—En ningún país del Globo se ve el sol a las nueve de la noche, y se halla aún lejos del horizonte.
—Esta región, querido Bisby, es diferente de las demás, y por ahora el astro diurno no se pondrá hasta las once, y pasadas algunas semanas no se ocultará ya y nos alumbrará las veinticuatro horas seguidas durante tres o cuatro meses si continuamos bajando al Sur, o seis si llegamos al Polo.
—Creo que eso son cuentos de viejas, Wilkye. ¿Se burla usted de mí aprovechándose de mi ignorancia?
—No: palabra de honor. Mire mi reloj; señala las ocho y cincuenta minutos, y el sol no tiene trazas de ponerse aún.
—¡Y el mío igual! —exclamó Bisby, que iba de sorpresa en sorpresa—. Pero ¿qué país es este? ¡Es para volverse loco, Wilkye!
—¿Y por qué, amigo mío?
—Porque no comprendo este fenómeno.
—No es un fenómeno, y la explicación es muy sencilla, querido Bisby. ¿Sabe usted por qué acortan los días de invierno en nuestras regiones septentrionales?
—No lo podría explicar. Yo sólo entiendo de carnes saladas.
—Sencillamente, porque el sol envía sus rayos más directamente hacia las regiones meridionales, situadas al otro lado del Ecuador, y las cuales gozan entonces del estío. El Polo Norte, que es el punto más lejano del Ecuador, no recibe entonces, a causa de la redondez de la Tierra, ni un solo rayo solar. Más claro: si en Baltimore, y por consecuencia en todas las regiones situadas en el mismo paralelo, disfrutan diez horas de luz, las situadas más al Norte gozarán sólo nueve: las más lejanas, ocho: siete las situadas más allá, y así sucesivamente, hasta llegar a las que no disfrutan de la luz solar en pleno Polo Norte. Lo mismo ocurre en las regiones australes. El sol ha pasado el Ecuador y se aleja cada vez más del hemisferio septentrional, descendiendo hacia el Sur. Los países situados al otro lado del círculo antártico tendrán siempre día y noche, porque la Tierra gira; pero el Polo, que puede considerarse como el eje o perno, permanece casi fijo en un punto, y por eso allí, durante el estío, no se pone nunca; pero cuando se aleja para volver al otro hemisferio, cae en el Polo una noche horrenda que dura seis meses. Aguarde a que llegue el otoño, y verá al sol alejarse de estas regiones muy rápidamente y disminuir la duración de los días, hasta que reina una oscuridad tan profunda que no logran romperla la luna ni las estrellas con su pálida luz.
—¡Oh! ¡Me da frío pensarlo, Wilkye!
—Ya lo tendrá usted, y excesivo. Este país se cubrirá de nieves y hielos espantosos, y la temperatura bajará a cuarenta y a cincuenta grados bajo cero.
—Para eso tengo mi piel de bisonte, que me hace sudar.
—Ahora; pero después no le servirá de nada.
—¿Y no regresaremos antes de que lleguen esos fríos?
—¡Quién sabe! Si la Estrella Polar llega a ser aprisionada por los hielos, nos veremos obligados a invernar en las costas de la Tierra de Graham.
—¿Entre los hielos?
—Sí, Bisby.
—No me disgustaría ver esas famosas montañas de hielo. Dicen que son muy bellas.
—¿Quiere ver algunas?
—Sí, Wilkye.
—Pues allí viene una verdadera flota. Son admirables esos icebergs; pero nos anuncian que la mala época ha comenzado en las costas del continente polar, y nos dicen que bien pronto nuestra valerosa goleta será sometida a dura prueba.