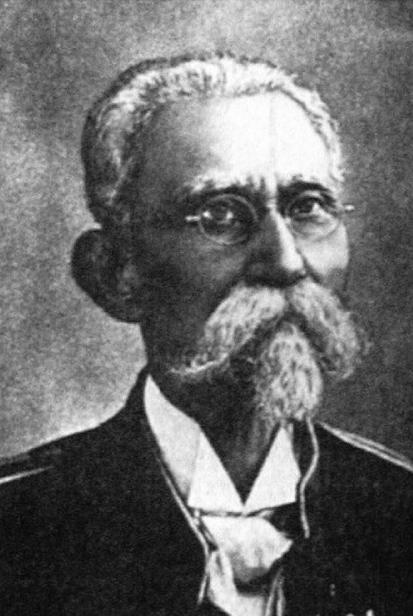
Máximo Gómez realizó una campaña insurgente brillante y despiadada contra España y contra quienes la apoyaban.
Máximo Gómez no era partidario de hacer la guerra con objetivos limitados. Tras media vida luchando por la independencia de Cuba, estaba decidido a luchar hasta la muerte y, como comandante en jefe de las fuerzas revolucionarias, esperaba lo mismo de los demás. A instancias de Gómez, se prohibió incluso la simple mención de un acuerdo con el enemigo. Los oficiales cubanos tenían orden de matar a los emisarios españoles que les llegaran con el señuelo de una paz negociada. El código penal de los insurgentes acabaría por confirmarlo, declarando como traición abogar por una paz que no viniera acompañada por la independencia total e inmediata[1].
Este compromiso total con la guerra —no siempre bien entendido desde fuera— había surgido de forma natural en la primera guerra de independencia. Cuando los líderes cubanos firmaron el pacto de Zajón en 1878, tras la Guerra de los Diez Años, Gómez no se opuso al acuerdo de paz, pues sabía que la guerra estaba perdida y que la mayor parte de los cubanos deseaba la el fin de la contienda[2]. Sin embargo, más tarde, Gómez y muchos de sus incondicionales se mostraron convencidos —en contra de cualquier prueba objetiva— de que hubiera sido posible derrotar a España en el campo de batalla. La presentación del pacto de Zajón como una claudicación propia de traidores fue utilizada hábilmente por el movimiento independentista para alejar cualquier posibilidad de acuerdo en 1895. Además, en el Convenio de Zanjón se habían prometido una serie de reformas que los españoles apenas cumplieron, fomentando un escepticismo total de los cubanos hacia cualquier iniciativa de paz que procediera de España.
En consecuencia, para Gómez la cuestión no era si se debía combatir a muerte por la independencia, sino la estrategia que se debía adoptar. Gómez sabía que los insurgentes no podrían ganar batallas convencionales contra el mayor y mejor equipado ejército español de 1890, como no habían podido en la década de 1870; por eso, en la primavera de 1895, abogó por seguir la estrategia de la guerra de guerrillas. Los insurgentes debían evitar el enfrentamiento directo con las tropas españolas, salvo en condiciones muy favorables, y limitarse a sabotear los recursos económicos y estructurales.
El 1 de julio de 1895, con el imperioso tono que le había costado amigos y que había molestado a sus biógrafos, Gómez se dirige a los propietarios de las plantaciones y ranchos de Cuba: «Las fincas azucareras», declara, «paralizarán su labor. Y la que intentase realizar la zafra verá incendiadas sus cañas y demolidas sus fábricas». Gómez también prohibió a los hacendados transportar y vender alimentos, ganado, tabaco y otros productos básicos en territorios controlados por España, que en 1895 eran prácticamente toda Cuba. Las personas que intentaran llevar al mercado estos productos prohibidos serían «tratados como traidores, y juzgados como tales caso de ser detenidos»[3].
Mediante la destrucción de la economía cubana, Gómez esperaba alcanzar varios objetivos: el primero, reducir los recursos españoles eliminando la agricultura comercial, en especial la del azúcar, un producto clave para Cuba y para su relación con España. Los intereses de la metrópoli eran muchos en el comercio global del azúcar y en el transporte de productos españoles a Cuba; fabricantes y granjeros españoles inundaban la isla con sus productos y proporcionaban trabajo a miles de familias españolas, mientras Madrid obtenía, mediante los impuestos sobre exportaciones e importaciones, los ingresos que necesitaba para gobernar la colonia. El Gobierno español difícilmente podía sacrificar un sólo céntimo de los ingresos procedentes de Cuba, así que Gómez, mediante la destrucción de los cultivos de azúcar, pretendía que la colonia dejara de ser rentable para el Gobierno, los comerciantes, los fabricantes y los trabajadores españoles, así como para los hacendados que estuvieran del lado de España. Como decía Gómez, las «cadenas de Cuba» se habían «forjado con su propia riqueza». Para romper esas cadenas, era necesario terminar con la riqueza[4].
Gómez también veía la destrucción de la agricultura capitalista como un ejercicio de ingeniería social que se traduciría en una sociedad nueva y más igualitaria. Gómez no ordenó a sus fuerzas que destruyeran todas las propiedades con el mismo entusiasmo: su objetivo principal eran los grandes hacendados, los fabricantes, las minas y las propiedades urbanas, así como las líneas de comunicación y el comercio, mientras que protegían las pequeñas granjas de las zonas rurales fuera del área de influencia de los españoles. Sabía, por otro lado, que las fuerzas armadas españolas estarían del lado de los grandes propietarios y que protegerían las instalaciones industriales y las ciudades. En consecuencia, tal y como se estaba desarrollando la guerra entre cubanos y españoles, era inevitable un conflicto de clases entre pequeños propietarios, por un lado, y grandes hacendados y capitalistas por otro, así como un enfrentamiento entre el mundo rural y el urbano. La intención de Gómez era expulsar de la isla a los españoles, mientras desplazaba el equilibrio de poder económico y social de los ricos de la ciudad a los pobres del campo. El Gobierno Provisional cubano dio su apoyo a Gómez, anunciando que, tras la declaración de paz, expropiaría las grandes fincas de los absentistas que vivían en la ciudad y se las daría a campesinos sin tierras. De esta forma, la revolución transformaría la isla en un paraíso de pequeños propietarios acorde con la teoría de Rousseau[5].
Es importante resaltar que, aunque Gómez estaba comprometido con una revolución radical, ésta era muy diferente a la prevista por Martí, ya que Gómez abrazaba el ideal de igualdad pero no el principio de liberalismo democrático. La igualdad social sería impulsada y dirigida desde arriba por un «hombre fuerte» militar, preferiblemente él mismo. De hecho, un biógrafo detectaba en Gómez una instintiva «inclinación permanente a la dictadura»[6]. Según la forma de ver las cosas de este general, la guerra de liberación no implicaba reconocer las libertades individuales inmediatas; por el contrario, significaba la aceptación de una disciplina férrea. Con su victoriana mojigatería, Gómez mandó arrestar a todo ciudadano que se atreviera a desobedecer la prohibición de las peleas de gallos, el juego y otras formas de entretenimiento[7]. Si algo o alguien no era útil para la revolución, estaba contra ésta; así funcionaba la mente autoritaria de Gómez.
Un episodio de la Guerra de los Diez Años ilustra esta faceta de la personalidad del general. En 1872, los rebeldes se enfrentaban a una crisis, la guerra no iba bien y los líderes del gobierno revolucionario de Carlos Manuel de Céspedes se sentían tan amenazados que se propusieron refugiarse en Jamaica. Al oírles, Gómez montó en cólera. Mientras él y sus hombres vivían en la selva vestidos con harapos y combatían sin tregua, Céspedes y los bien alimentados líderes civiles desfilaban con sus uniformes de gala y sables enjoyados y se tapaban la nariz ante el hedor de los auténticos soldados. Gómez, dado a los juicios rápidos y al lenguaje pintoresco, no pudo contenerse y denunció abiertamente al Gobierno: «¡Estos pendejos lo que tienen es miedo! ¡De aquí no sale nadie! ¡Aquí muere Sansón con todos los filisteos!». Con su estilo peculiar, Gómez, proclamaba al mundo que él era un moderno Sansón que antes haría caer Cuba sobre las cabezas de los políticos hipócritas que rendirse. Para Gómez, ser obedecido era prioritario y constituía una «necesidad espiritual» que se anteponía a todo lo demás. Gómez tenía un corazón pretoriano y desconfiaba de los políticos civiles y de sus prioridades, lo que no podía ser de ayuda para la nación que había contribuido a alumbrar, sino todo lo contrario. Igualdad antes que democracia y victoria antes que ninguna de éstas era el lema escrito en el corazón del viejo caudillo[8].
Gómez también creía que incendiando los campos de caña y las plantaciones de tabaco atraerían a las elites cubanas del oeste a la revolución, algo que parece cuanto menos contradictorio. Los hacendados se mostraban reticentes a apoyar una república populista que adoptaba con tanta facilidad una estrategia de tierra quemada, y que prometía abiertamente una reforma agraria radical una vez que la guerra acabara. En comparación, las pesadas cargas impositivas de España eran poca cosa. Pero Gómez tenía la idea de que la guerra económica acabaría atrayendo a los hacendados a la causa. Una vez destruidos los campos de caña y demás estructuras rurales, cuando a los hacendados ya no les quedara nada, ¿acaso no darían de lado a un régimen colonial que no había sido capaz de defenderles? Se ha dicho que la capacidad de destruir algo equivale a poseerlo, y, si el ejército revolucionario cubano podía acabar con el azúcar, los hacendados tendrían que buscar acomodo entre los insurgentes[9]. De forma parecida, Gómez creía que, si arruinaba la producción de azúcar y tabaco, los inversores internacionales y sus Gobiernos también acabarían apoyando la revolución. Una vez superado el impacto de la magnitud y naturaleza de la destrucción, se verían forzados a reconocer que los españoles eran incapaces de defender las propiedades y, cuando esto ocurriera, comenzarían a tratar con la república en armas y a ejercer presión para que España abandonase Cuba[10].
Gómez también esperaba que la estrategia de acabar con la gran propiedad agraria lograra el apoyo de los trabajadores sin tierra, muchos de ellos antiguos esclavos liberados en 1886, que seguían trabajando en los mismos campos e ingenios que durante su esclavitud. Estas personas observaban los campos de caña con envidia, podrían no ser conscientes de los detalles más específicos del nacionalismo y la democracia, pero para atacar a las grandes plantaciones su apoyo estaba asegurado. Además, si el asalto a las propiedades no fuera más allá, dejaría a decenas de miles de estos hombres sin empleo, algo que no era un efecto paralelo de la estrategia de guerra total de Gómez, sino una de sus partes esenciales. El trabajo creaba riqueza, vida y orden; trabajar era apoyar el régimen colonial y, en consecuencia, equivalía a ser un enemigo de la revolución. «Trabajo significa paz», declaraba Gómez, concluyendo que «no debemos permitir que se trabaje en Cuba»[11]. La quema de los campos de caña y tabaco, así como la destrucción de las refinerías, forzaría a los hombres a la inactividad y no les dejaría otra opción que abrazar la causa de la insurrección. Estas «huegas forzosas», como las describía un general cubano, daban «un aspecto terrorífico» a la guerra en su conjunto, pero era el mejor medio de reclutamiento del que disponía Gómez, mucho mejor que cualquier abstracta apelación a la nación, la democracia, la igualdad o la humanidad. Finalmente, las duras lecciones de Gómez, impartidas a sangre y fuego, movilizaron a tantos o a más cubanos que los bellos ideales de Martí[12].
Gómez era consciente de que un Ejército Libertador no podía vestir, alimentar o proteger, ni mucho menos armar, a decenas de miles de cortadores de caña y otros trabajadores y a sus familias, que quedarían desamparados con el hundimiento de la economía. No todos podrían unirse a la insurrección: la mayor parte huiría a los pueblos y las ciudades, donde se convertirían en un problema para los españoles. Sus únicas opciones serían emigra o morir de hambre. En el verano de 1895, muchos de los habitantes rurales de los alrededores de Manzanillo y otras localidades de oriente se refugiaron en los no muy acogedores brazos de los españoles, simplemente porque no tenían otra opción[13]. Éste fue el comienzo informal de la reconcentración, un programa al que dieron cuerpo más adelante los españoles y mediante el cual los civiles serían realojados en ciudades fortificadas y campos. Veremos esto con más detalle más adelante; por ahora, basta saber que, cuando se puso fin a la reconcentración, el coste humano resultó mucho más elevado de lo que cualquiera hubiera imaginado. Pero es importante reconocer también que este coste no fue totalmente inesperado: Gómez sabía que la estrategia de colapsar la economía conllevaría trastornos, desesperación, emigración y muerte. A eso estaba destinada. No obstante, Gómez tenía «un solo deber que cumplir: vencer» y para ello eran aceptables «todos los medios». En una carta a un amigo escrita a principios de la guerra, Gómez preveía que si España no se rendía de inmediato, cosa que parecía altamente improbable, «aquí no quedará piedra sobre piedra» y toda la riqueza de Cuba se perdería «anegada en sangre y devorada por las llamas». Se trataba de una guerra de «verdadero exterminio», escribía, en la que no se vería superado por los españoles. Asimismo, anticipaba que la destrucción del azúcar cubano beneficiaría a la industria azucarera dominicana, y albergaba la esperanza de que los dominicanos darían la bienvenida a los miles de cubanos que, según él, abandonarían la isla[14].
Gómez estaba dispuesto, como se espera de los líderes militares, a apostar las vidas de otros para asegurarse la victoria. El resultado fue que, entre los procedimientos de Gómez y la respuesta sistemática y brutal de los españoles, más de cien mil civiles murieron en Cuba antes de que todo acabara. Sin duda era un sacrificio mayor que el previsto por Gómez, pero, dado el carácter del generalísimo, parece improbable que nada hubiera podido hacerle cambiar de estrategia[15].
Gómez tenía otros motivos muy personales para adoptar la política de tierra quemada: en 1895 tenía ya cincuenta y nueve años y llevaba asociado al mundo militar —normalmente en el bando perdedor— prácticamente toda su vida. En 1861, cuando la República Dominicana invitó a las tropas españolas con objeto de resistir la renovada amenaza de Haití, Gómez se alistó en el Ejército español y alcanzó el grado de capitán de caballería, sirviendo con honores. Continuó al servicio de España contra sus paisanos durante el levantamiento de 1863 en pro de la independencia, en el que combatió bien y fue promocionado a comandante tras una famosa victoria sobre el general dominicano Pedro Florentino.
Estas guerras en la República Dominicana tuvieron un profundo efecto sobre Máximo Gómez; profundo y negativo. A causa de su alineamiento con España, Gómez perdió sus propiedades familiares y emigró a Cuba en 1865, año en el que la República Dominicana recuperó su independencia. Ciertamente recibió asilo en Cuba, pero eso fue todo lo que recibió de España, y no disfrutó de ascensos, medallas ni rentas, tan sólo insultos y el retiro anticipado en 1867. Intentó ganarse la vida con los cultivos de una pequeña granja cerca de Santiago, pero no era buen granjero: de lo que Gómez sabía era de guerra y, cuando los patriotas cubanos ondearon la bandera de la rebelión en 1868, se unió a ellos. La Guerra de los Diez Años resucitó a Gómez e incluso le dio la oportunidad de vengarse de España por haber abandonado a su leal soldado.
Según los estándares de los insurrectos cubanos de 1868, Gómez era un veterano con experiencia, de forma que fue ascendido al grado de coronel antes incluso de que comenzaran los combates decisivos. Por los servicios prestados en la República Dominicana, conocía las tácticas de los españoles, y esto le otorgaba ventaja sobre otros comandantes cubanos. De forma casi inmediata, lideró a sus tropas en la victoria sobre los españoles en Venta del Pino, cerca de Bayamo. En este combate demostró la sagacidad en el campo de batalla que le haría famoso, atrayendo a una avanzadilla española de dos compañías hasta un estrecho desfiladero donde sus hombres habían preparado una emboscada. Disparando a quemarropa desde un bosque situado al otro lado del camino y cargando con machetes para terminar el trabajo, los cubanos aniquilaron a los españoles en cuestión de minutos. Antes de que éstos se dieran cuenta, todo había acabado. Venta del Pino constituyó una victoria estratégica crucial, y provocó que una fuerza más numerosa de españoles renunciara a recuperar la ciudad de Bayamo, que se convirtió en la capital de la Cuba libre durante cuatro meses y permitió a los cubanos saborear una vida sin el dominio español, enalteciendo así el espíritu de la insurrección. Por esta victoria, Gómez fue ascendido a general; lo que los españoles no habían sabido reconocer era ahora generosamente recompensado por los cubanos.
Gómez se dio a conocer como un general carismático y de grandes aptitudes durante la Guerra de los Diez Años. En 1875 había conducido una fuerza que incursionó brevemente en la provincia de Santa Clara, en la Cuba central, devastando la región de Sancti Spíritus y sus campos de caña e ingenios. Fue todo lo que pudieron avanzar los rebeldes hacia el oeste, ya que España logró salir de su propia agitación revolucionaria y puso fin a la rebelión cubana, enviando a Gómez de nuevo al exilio. Durante las dos décadas siguientes, trabajó como jornalero en Jamaica, llegó a ser general en el Ejército hondureño y nunca dejó de conspirar contra el régimen español en Cuba. Cuando José Martí organiza el PRC y planea un nuevo levantamiento para 1895, Gómez acepta con entusiasmo el nombramiento de comandante en jefe. Sería la última oportunidad de alcanzar la gloria militar, pues era ya demasiado mayor y había sido testigo de demasiadas derrotas como para exigirse a sí mismo y a los cubanos otra cosa que no fuera una dedicación inquebrantable a la obtención de una victoria total. Tras una vida entera de lucha, Gómez tenía los ojos puestos en el futuro de Cuba, no en la situación actual de los cubanos. Si tenía que ser Sansón derribando el templo sobre sí mismo, así sería[16].
Al principio hubo cierto debate acerca de lo estricta que debía de ser la aplicación de la estrategia de guerra total por la que Gómez abogaba. José Martí, por ejemplo, había mostrado su recelo antes de su muerte prematura: había pedido que se respetasen las propiedades de los hacendados favorables a la causa, en parte para que los insurgentes pudieran imponerles impuestos, pero también para evitar el distanciamiento de personas que la república necesitaría en años posteriores. Asimismo, deseaba evitar el sufrimiento generalizado que con toda probabilidad seguiría a la destrucción completa de la economía, y le preocupaba que la estrategia de tierra quemada distanciara a la opinión pública en el extranjero. La propaganda española pintaba a los cubanos como bandidos e incendiarios, y Martí detestaba la idea de que la revolución diera crédito a esta imagen[17]. A esto Gómez respondía que, si los hacendados extranjeros estaban preocupados por sus propiedades, tendrían que plantar la caña de azúcar en cualquier otro lugar. «Vale mucho la sangre cubana para que se derrame por el azúcar», escribía. La única manera de «plantar la bandera triunfante de la República de Cuba [sería] encima de los escombros» de las plantaciones e ingenios, así como el resto de las «cosas viejas» asociadas a la Cuba colonial[18].
Martí no estaba solo en su deseo de evitar la destrucción de la economía cubana. Algunos políticos civiles del gobierno revolucionario, aquellos a los que Gómez apodaba con sorna «bobos», abogaban por una mayor indulgencia con los grandes hacendados, siempre que los insurgentes pudieran obtener dinero de ellos. Durante un periodo del verano de 1895, Maceo incluso otorgó «permisos» a los terratenientes de oriente para que continuaran con sus actividades, una especie de extorsión organizada que permitía a la república en armas cobrar una suerte de impuesto, justo cuando más falta hacía. Bartolomé Masó, general y político, escribe en un momento dado a Gómez intentando persuadirle para que deje en paz la economía, tras lo que Gómez, furioso, anula los permisos y ordena que todas las propiedades en cuestión sean destruidas. Además, solicita la degradación de los «jefecitos, que tienen más de comerciantes que de guerreros limpios», y que a su juicio ponían en peligro la campaña en oriente al actuar como parásitos del sistema económico en vez de sabotearlo como se les había ordenado[19].
El debate sobre esta cuestión, en la primavera de 1895, era una repetición del que Gómez había perdido en la década de 1870, cuando había instado a desarrollar una estrategia similar, cuyo objetivo eran las plantaciones de azúcar y otras propiedades comerciales. En aquella ocasión, la elite de los hacendados y políticos que controlaban el movimiento intentaron —con tanto o más afán que la propia independencia— evitar que se destruyeran las propiedades, vetando las recomendaciones de Gómez. Éste se prometió a sí mismo, en 1895, que tal cosa no volvería a ocurrir.
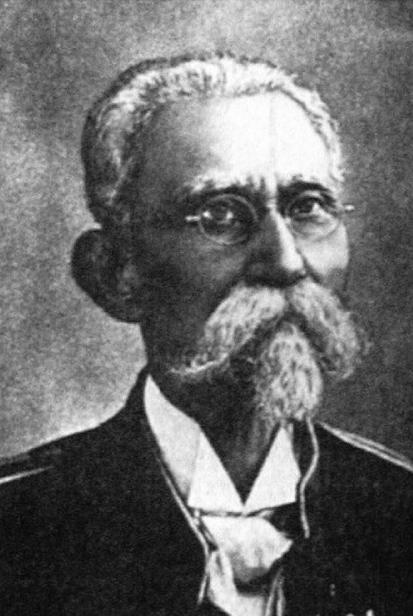
Máximo Gómez realizó una campaña insurgente brillante y despiadada contra España y contra quienes la apoyaban.
Tras la muerte de Martí en Dos Ríos, la oposición a la postura de Gómez se había debilitado, pero persistían las dudas. Algunos jefes seguían respetando las propiedades de hacendados y rancheros a cambio de contribuciones a la guerra. El hermano menor de Antonio Maceo, José, se empeñó más que nadie en establecer el control republicano en la provincia de Santiago, en el verano de 1895[20], pero no ejecutó las órdenes de Gómez en lo relativo a la economía y permitió a los propietarios de plantaciones de café, entre otros, continuar con sus negocios, proporcionándoles salvoconductos a cambio del pago de cuotas. Pensaba que los orientales debían ser tratados de manera diferente porque, en su mayor parte, apoyaban la revolución. Deseaba cultivar su amistad y hacerles pagar impuestos, no arruinarlos.
Este comportamiento no autorizado causó cierta preocupación en el bando insurgente. El Gobierno exigió a Maceo que justificara su programa de impuesto revolucionario y que proporcionara una lista de los «donantes» y las cantidades que hubiera recaudado. En un aspecto en particular, el Maceo más joven rehusó seguir las órdenes de Gómez y no quemó los ingenios, ya que sentía —al igual que muchos otros compatriotas— que era ir demasiado lejos. Por el contrario, quemó sólo la caña ya plantada, argumentando que «no sólo se quitaría al enemigo una fuente de dinero en efectivo considerable, del que en otro caso podría disponer en contra nuestra, sino que por consecuencia del trabajo que escasearía para la clase de los jornaleros, éstos, en su mayor parte, vendrán decididos a ofrecernos sus servicios» como soldados. Al mismo tiempo, la industria del azúcar podría recuperarse más rápidamente una vez que hubieran finalizado las hostilidades[21]. Aunque esto no satisfacía a Gómez, José Maceo siguió aplicando su propio criterio durante todo el primer año de la guerra: quemaba cañas, pero no estructuras. El resultado fue que sus subordinados reunieron decenas de miles de dólares y usaron este dinero para comprar armas y suministros en el extranjero[22]. Esta política se demostró vital, por mucho que irritara a Gómez. Los agentes cubanos de lugares como Lieja adquirieron miles de rifles Mauser y otras armas, como, de hecho, habían estado haciendo antes de la guerra. Armar a una nación que empezaba a nacer requería mucho dinero, más del que los trabajadores de Tampa podían proporcionar por sí mismos[23].
Finalmente, el Gobierno Provisional consideró acertada la política de Gómez y sancionó a José Maceo por infringirla, como veremos más adelante. El resultado fue que Gómez pudo llevar a cabo su estrategia de tierra quemada con gran rigor en gran parte de la isla, y ésta fue una de las claves de la derrota de los españoles. La economía se vino abajo, y con ella el empleo; miles de hombres y mujeres desempleados se unieron a la revolución, si no como soldados, sí en tareas de apoyo. No hubo nunca escasez de trabajo para personas capaces de reparar un arma, cosechar, cuidar del ganado, transportar y cuidar enfermos y heridos o realizar cualquier otra tarea necesaria para sostener el Ejército Libertador.
La república en armas obligaba a todos los cubanos a servir a la revolución según sus capacidades y Gómez no dudó en utilizar el ejército para hacer cumplir estas exigencias. Negó a los no beligerantes la posibilidad de inhibirse: los civiles en zonas de la insurgencia tenían que luchar o trabajar para la revolución. Los que residían en ciudades bajo mando español estaban obligados a informar acerca de los movimientos del enemigo y a pagar cuotas al Gobierno Provisional[24]. En una guerra de liberación, argumentaba Gómez, los civiles tenían que optar por un bando. Ser neutral o pacífico implicaba ser enemigo de la revolución y amigo de España.
El secretario cubano de Interior, Santiago García Cañizares, emitió instrucciones claras acerca del asunto de los civiles y de su obligación de trabajar para la revolución. Ordenó a los funcionarios locales en territorio insurgente que formaran comités de residentes, cuya tarea sería destruir propiedades, reunir ganado y llevar a cabo otros cometidos de utilidad para la revolución. Las personas que se negaran a obedecer estas órdenes serían expulsadas de sus hogares. Cualquiera que intentara desplazarse entre el territorio español y las zonas de control insurgente sin un salvoconducto del Gobierno Provisional tendría que afrontar la represalia de las fuerzas cubanas; podrían ser pasados por el machete o ahorcados en los «árboles de justicia», normalmente árboles de guásima (por lo que a menudo se decía de estas víctimas del nuevo «rito nacional» que habían sido enguasimados)[25].
El secretario de la Guerra, Carlos Roloff, promulgó medidas que ampliaban estas órdenes: Roloff requirió de los civiles que vivían cerca de las carreteras principales o en las ciudades bajo dominio español que pasaran a zonas rurales consideradas como insurgentes, y había que disparar a cualquier persona a quien se viera a menos de una legua de un territorio o fortificación española. Este proyecto de ingeniería social, esta «desconcentración» de la población a zonas rurales anticipaba, en sentido inverso, los posteriores decretos de reconcentración dictados por los españoles en 1896 y 1897. Cuando Roloff emitió estas órdenes, en otoño de 1895, carecían de sentido en más de la mitad de Cuba, ya que la insurgencia no tenía aún presencia en el oeste. Podríamos añadir también que la república en armas no siempre aplicó este sistema draconiano, a veces ni siquiera cuando podía hacerlo. Aun así, para los civiles de oriente que vivían cerca de una ciudad la vida se complicó de inmediato: o acataban la orden y se unían a la revolución, o huían a las ciudades españolas. Se había excluido cualquier tipo de posición intermedia, y los suburbios en torno a las ciudades se convirtieron en una despoblada tierra de nadie entre la Cuba española y la Cuba libre rural. Aunque la respuesta de las autoridades españolas —la reconcentración forzosa— a la orden de desconcentración de los insurgentes aún estaba por llegar, el principio del problema de los refugiados en ciudades como Santiago, Guantánamo y Manzanillo data de 1895, cuando la insurgencia comenzó a poner en práctica una política de guerra total destinada a aquellos civiles que pretendieran permanecer neutrales. De ahí que miles de cubanos se trasladaran a ciudades protegidas por los españoles durante el otoño y el invierno de 1895, o, por el contrario, a territorios considerados parte de la Cuba libre[26].
Gómez no tenía paciencia con los civiles que se quejaban de las privaciones e imploraban ser eximidos de sus deberes patrióticos. Cuando los «pacíficos» ocultaron su ganado para que los soldados cubanos acamparan en tierras de otro y fueran los animales de otros los sacrificados, Gómez declaró que tal acto merecía la pena de muerte, aunque por lo que se sabe, no fue habitual que los infractores recibieran tan duro castigo[27]. El 8 de noviembre de 1895, Gómez escribe a Zacarías Socarraz, un funcionario del Gobierno Provisional cubano en Monteoscuro, quejándose del comportamiento de los «pacíficos» en esta localidad. «Habiendo llegado a mí noticia que algunos pacíficos se muestran morosos en el cumplimiento de las órdenes dadas para la destrucción de cercas y retirar sus viviendas de los puestos enemigos, hago saber: que todos los que asuman esa actitud serán considerados como desafectos a nuestra Causa de Independencia». A los funcionarios del Gobierno se les requería que «condujeran a su presencia a todo pacífico» que se comportara de esta manera. Aquéllos que permanecieran en sus hogares en lugar de desplazarse al campo y que siguieran comerciando con los españoles serían castigados con la mayor dureza[28].
Ser llevado ante Gómez era una perspectiva aterradora, ya que los modos del viejo caudillo asombraban incluso a sus propios oficiales por su dureza. Los «pacíficos» que llegaban ante él con la intención de quejarse de los daños causados a sus propiedades pronto se arrepentían de su decisión, ante los sermones y enojadas reprimendas del general. Bernabé Boza, un asesor de Gómez, recuerda una escena de este tipo: «Aquí hemos estado oyendo a toda una familia lamentar lastimosamente la muerte de un buey y la castra de un colmenar. No sé qué piensan todavía estos [campesinos] estúpidos. Parece que no quieren convencerse de que la guerra es un hecho real»[29].
Dado lo complicado de tratar con los civiles neutrales, no resulta sorprendente que el Gobierno insurgente condenara a muerte a cualquiera que colaborara abiertamente con los españoles. El 4 de octubre de 1895, Gómez declaró que cualquier cubano que trabajase para los españoles de algún modo «será juzgado inmediatamente por procedimiento verbal sumarísimo y ejecutada en el acto la sentencia que sobre él recayera». Sus propiedades pasarían a manos del Gobierno Provisional, que podría hacer uso de ellas o destruirlas. Estas severas medidas no provocaron ninguna controversia real en el bando cubano. Gómez estaba en condiciones de fundar una nación y, como a otros revolucionarios pasados y futuros, no le importaba «romper algunos huevos para hacer una tortilla». Pero, desde el punto de vista del huevo, la tortilla es una receta cruel. La mayor parte de los cubanos no sacrificaban de buen grado su existencia individual por la promesa abstracta de un bien colectivo en el futuro. Cuando trabajaban para España, era simplemente para sobrevivir, ya que las elites españolas o pro españolas pagaban los salarios de los trabajadores de correos, de bomberos, milicias, jornaleros de las plantaciones, etc. De igual forma, cuando trabajaban para la república en ciernes, el motivo principal era normalmente la supervivencia, no unos elevados ideales nacionalistas. Las personas de este tipo no traicionaban a su patria (Cuba o España) más que en la mente de revolucionarios comprometidos como Gómez o españoles como Cánovas y Martínez Campos, para quienes la abstracción de la nación contaba más que la propia vida.
Los «pacíficos», los hombres y mujeres que intentaban vivir sus vidas al margen de la gran guerra de redención cubana, constituían un grave problema para los insurgentes. Si los civiles cubanos seguían produciendo y vendiendo sus productos a las ciudades españolas, si cosechaban caña o tabaco, si apagaban incendios en las ciudades y pueblos y patrullaban las calles como policías, la revolución fracasaría. Ésta era la justificación fundamental para la inquebrantable decisión de Gómez de llevar la guerra a los civiles, aunque algunos pensaban que la destrucción generalizada de propiedades que emprendieron las fuerzas armadas cubanas se volvería al final contra la revolución. Boza comparaba el paso del Ejército Libertador por una región a la llegada destructora de un huracán: «Las estancias por donde pasamos quedan arrasadas como si por ellas hubiese pasado un cliclón» y, según decía, produciría una escasez tan terrible que el futuro del pueblo cubano quedaría amenazado. Estas observaciones de Boza iban a ser proféticas. Los estragos que causó el Ejército Libertador prepararon el escenario para la brutal respuesta española, y los civiles cubanos pagaron el precio en 1896 y 1897[30].
En el verano de 1895, Gómez no tenía poder suficiente para imponer su estrategia de guerra total en la mitad de la isla. Como ya hemos visto, la revolución no había prosperado en las principales provincias productoras de azúcar del centro y el oeste de Cuba. En la tierra de la caña de azúcar y del tabaco, los negocios continuaban como siempre. El Ejército Libertador se había hecho fuerte en el este, pero si Gómez deseaba hacer valer su promesa de arrasar la economía cubana, y con ella el régimen español, tendría que hallar una forma de desplazar sus fuerzas al oeste, al «tazón de azúcar» de Cuba.