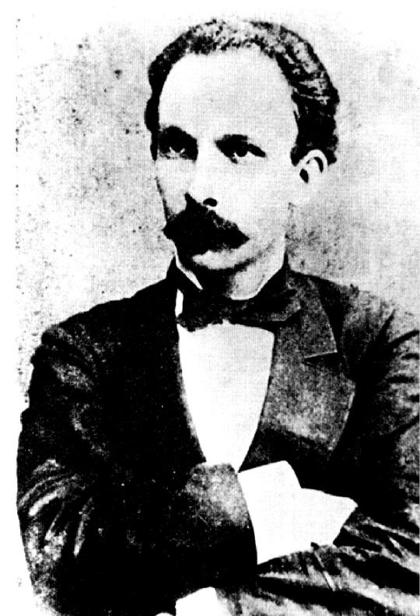III
José Martí, un sueño de Cuba
Afinales de 1894, José Martí, atento desde su exilio neoyorquino a los acontecimientos que se producían en Cuba, creyó que había llegado el momento de atacar el dominio español en la isla. Martí había combatido a España con su pluma durante toda su vida. En 1868, abrazó el ideal de la independencia cubana enunciado por Céspedes al iniciarse la Guerra de los Diez Años y había comenzado a deliberar y escribir acerca del futuro de una Cuba libre. En 1869, las autoridades españolas descubren un comprometedor documento escrito por Martí y le arrestan por apoyar la independencia en tiempo de guerra. Martí, que en ese momento tiene sólo dieciséis años, hace ya gala de una gran seriedad en su comportamiento. El juez lo condena a seis años de trabajos forzados en una prisión a las afueras de su Habana natal, pena que se antoja severa para lo que no era más que una indiscreción juvenil.
En la prisión solían hacer trabajar a los convictos en una cantera de caliza, y es allí, bajo el látigo del capataz, donde la salud de Martí se resiente. Afortunadamente, el Gobierno español conmutó su pena por el destierro a la isla de Pines, en la costa del sur de Cuba, y en 1871 permite que Martí se traslade a España, donde estudia Derecho y comienza a moverse en los círculos de la elite política e intelectual. Con la salud recuperada, comienza a estudiar en la Universidad por las mañanas, da clases a los hijos de sus acaudalados mecenas por las tardes y se hace habitual de los teatros por las noches. Más adelante continuará sus estudios en Zaragoza, donde vive su primera experiencia amorosa. En 1874, finaliza su exilio en España, y también su romance, si bien Zaragoza y Aragón ocuparon siempre un lugar especial en su afecto[1].
Que las autoridades españolas condenaran a Martí a una pena tan rigurosa para más adelante suavizarla tiene su explicación. El Gobierno de Madrid tenía en el siglo XIX una bien merecida reputación de imponer penas bizantinas a sus enemigos políticos, pero, junto a este rigor, la justicia española daba frecuentes muestras de arbitrariedad. De hecho, dureza e incoherencia se complementan: los gobiernos débiles aplican con frecuencia una violencia espasmódica y ejemplarizante debido a su incapacidad para aplicar la ley de forma constante.
Pero los vaivenes en la condena de Martí tuvieron además otros motivos. La política española no admitía muy bien los cambios pacíficos, así que hasta la menor crítica al orden establecido por parte de alguien relevante se tomaba por indicio de militancia antirrégimen. En España, la burguesía, o al menos parte de ella, seguía siendo revolucionaria; eran ingenieros, doctores o abogados que intentaban desempeñar su profesión con normalidad y se encontraban con que tenían que trabajar con materiales defectuosos, sin los equipos, los medicamentos o la higiene necesarios, o veían cómo unos códigos legales razonablemente modernos eran violados en la práctica. Incluso algunos oficiales del Ejército sentían una gran frustración ante la falta de equipamiento moderno. Éstas y otras experiencias igualmente frustrantes convertían a estos hombres en reformistas y, en ocasiones, en demócratas y republicanos que difundían ideas revolucionarias. La mayoría de las veces era una simple farsa, un «baile de salón» en el que los jóvenes radicales tenían como pareja a funcionarios del Gobierno; todo el mundo pensaba que los gestos revolucionarios de aquellos jóvenes de buena posición no iban verdaderamente en serio. Los funcionarios del Gobierno tendían a perdonar estas transgresiones, admiraban en secreto estos «excesos juveniles» e interpretaban tales desafíos como muestras de la vitalidad de la política española. Los dos principales partidos monárquicos incluso tenían en sus filas hombres de este tipo, seguros de que en su seno podrían transformar a estos radicales con tan sólo atraerlos al juego político nacional, despojándolos así de sus principios revolucionarios. Este «juego de caballeros» se aplicaba también a los revolucionarios cubanos, especialmente si eran blancos, y siempre que su actividad se limitara a la literatura y a los debates tertulianos acerca de la independencia, que es lo que había hecho Martí hasta entonces.
De hecho, Madrid confundía a Martí con uno de sus revolucionarios aficionados locales, que pasaban por las universidades y templos masónicos españoles de camino hacia su madurez como monárquicos moderados. Martí se unió, de hecho, a la Logia Armonía de los masones españoles, lo que le puso en relación con la alta sociedad. No en vano, el liberalismo radical estaba de moda en España, que experimentaba su propia agitación revolucionaria. Martí encontró muchos oídos comprensivos con sus argumentos en favor de la independencia de Cuba.
La popularidad de Martí entre los liberales españoles procedía en parte de un hecho que hizo posible presentar como auténticos malvados a un grupo de cubanos, los violentos voluntarios pro españoles de La Habana. En 1871, un grupo de estudiantes de Medicina profanó la tumba de Gonzalo Castañón, fundador de La Voz de Cuba, el periódico que alentaba a los voluntarios. En el juicio se dictaron las penas leves contempladas para este delito, pero los voluntarios provocaron disturbios y presionaron a las autoridades españolas para que se volviera a juzgar el caso. El abogado de la defensa, un capitán del Ejército español llamado Federico Capdevila, defendió a sus clientes demostrando que las pruebas en su contra iban de lo dudoso a lo inexistente. Por ejemplo, uno de los estudiantes que más tarde serían condenados a muerte estaba en Matanzas el día de los hechos. El abogado, además, argumentaba que la profanación de tumbas no merecía la pena capital que pedían los voluntarios. No sirvió de nada. Los voluntarios, en su mayoría cubanos nacidos en España, tenían demasiado poder local, e incluso llegaron a agredir a Capdevila durante el juicio sin que les ocurriera nada. De esta forma, el tribunal dictó ocho sentencias de muerte y prisión para otros treinta implicados en el suceso. Los ocho condenados a muerte fueron fusilados el 27 de noviembre de 1871. Martí hizo de este asunto algo personal y convenció a muchas personas con su elocuente denuncia de los voluntarios y de la arbitrariedad de que se había hecho gala durante el proceso judicial.
Sin duda, esta visión de las cosas tenía eco en España. El problema no eran los españoles peninsulares, sino los reaccionarios de La Habana. Pero lo que los liberales españoles no sabían era que en Martí se ocultaba un auténtico revolucionario, no simplemente alguien informado y con «aspiraciones». Martí se apoyó en el caso de los estudiantes condenados para desarrollar planes más ambiciosos, que la mayor parte de sus lectores nunca habría aceptado, pero no reparó, al menos en un principio, en que su audiencia sólo quería escuchar o leer sus palabras. A los liberales españoles les divertía experimentar esa sensación de escándalo moral hacia los voluntarios que se habían atrevido a atacar a un funcionario y abogado español, pero eso no significaba que fueran a apoyar las ambiciosas demandas de justicia para Cuba que hacía Martí[2].
Martí finalizó sus estudios de Derecho en 1873, al tiempo que los españoles enviaban a su rey al exilio y redactaban una Constitución republicana. Se trataba del giro más radical de la política española hasta el momento, y Martí observaba todo el proceso con satisfacción, ya que esperaba que la I República hiciera algo respecto a Cuba. Por desgracia, los republicanos no sólo no iban a ayudar a Cuba, sino que fueron desalojados del poder cuando en 1874, mientras los radicales discutían entre sí, un golpe militar devolvió a los borbones al trono español. Con el orden así restablecido, la insurrección cubana tuvo que afrontar un contraataque coordinado y comenzó a deslizarse hacia la derrota.
Martí abandona España en 1874 con destino a Ciudad de México, donde trabaja como periodista. En 1876, conoce a Carmen Zayas Bazán, hija de un adinerado cubano en el exilio, y contrae nupcias con ella un año después. Cuando finaliza la Guerra de los Diez Años, en 1878, la pareja se muda a La Habana y allí, en noviembre, Carmen da a luz al hijo de ambos, José. Las responsabilidades familiares no impidieron a Martí retomar de inmediato sus actividades sediciosas, de forma que las autoridades españolas vuelven a exiliarle a España en septiembre de 1879. De todas formas, la vigilancia de la policía sobre Martí era tan laxa que no tarda en escapar cruzando los Pirineos. Tras una breve estancia en Francia, viaja a Nueva York, adonde llega el 3 de enero de 1880. Es aquí donde Martí se proyecta definitivamente como autor y como líder de los exiliados cubanos. Carmen lleva al pequeño José a Nueva York en una visita, pero entiende el feroz compromiso de Martí con su trabajo y con la revolución, asuntos que parecen anteponerse a su propia familia. Entre las muchas cosas a las que aspiraba Martí no estaba precisamente ser un padre de familia ejemplar; de hecho, su esposa no tarda en comunicarle que sería más feliz viviendo bajo el dominio español que con él y, en 1881, vuelve con su hijo a Cuba.
El dolor que le produce el perder el contacto con su hijo le inspira a Martí la que puede considerarse su mayor obra literaria, Ismaelillo, una colección de poemas publicada en 1882. Con Ismaelillo, Martí introduce el modernismo entre los lectores latinoamericanos, que aún leían casi exclusivamente poesía romántica, con su estricto uso de la métrica y la rima y su lenguaje recargado. No obstante, Martí empleó la mayor parte de sus fuerzas en la búsqueda de su auténtico anhelo: la independencia de su patria. En esta etapa de su vida, lucha por Cuba con sus palabras, bellas palabras, un río de escritos que le convirtió en una de las grandes figuras literarias del siglo XIX. En una década, fue capaz de fundar y editar varias revistas y escribir una novela, dos libros de poesía y docenas de biografías breves; escribió cientos de artículos para docenas de periódicos españoles y de lengua inglesa, como el New York Sun de Charles Dana. Estos artículos eran a menudo de naturaleza política y en defensa de la independencia cubana. Pronto es reconocido y respetado en toda Latinoamérica, tanto que Uruguay le nombra vicecónsul en 1884 y más adelante realiza las funciones de cónsul para Argentina y Paraguay.
Sin embargo, entre los cubanos de Nueva York la posición de Martí iba a sufrir un serio revés. Algunos de sus compañeros en el exilio no confiaban en Martí, ni sentían simpatía por él en especial los dos grandes líderes militares, Máximo Gómez y Antonio Maceo. Gómez pensaba que Martí era más poeta que revolucionario, sospechaba que era todo palabras y que en realidad temía una auténtica guerra de independencia, ya que en un conflicto tal sería eclipsado por los militares. Antonio Maceo incluso encontraba a Martí desagradable y poco de fiar, un ser maquiavélico y no un auténtico patriota comprometido con la lucha armada[3]. Por su parte, Martí sospechaba del «caudillismo» de Gómez y Maceo, esto es, de su intención de erigirse como dictadores militares en Cuba[4]. En 1884, Gómez y Maceo visitan Nueva York para reunirse con Martí y otros personajes significados de la comunidad cubana. Martí, acostumbrado a liderar y dominar situaciones de este tipo, se dio cuenta de que la situación no le era propicia. Encontraba a Gómez especialmente autoritario, y rompió con él en una carta insultante donde dejaba implícito que prefería el dominio español a la perspectiva de una revolución liderada por personas como Gómez. Martí no iba a trabajar por implantar en su tierra «un régimen de despotismo personal, que sería más vergonzoso y funesto que el despotismo político que ahora soporta», y escribía que «un pueblo no se funda, General, como se manda un campamento […] ¿Qué somos, General?: ¿los servidores heroicos y modestos de una idea que nos calienta el corazón, los amigos leales de un pueblo en desventura, o los caudillos valientes y afortunados que con el látigo en la mano y la espuela en el tacón se disponen a llevar la guerra a un pueblo, para enseñorearse después de él? […] A una guerra así mi apoyo no se lo prestaré jamás»[5].
Gómez no se molestó en responder, pero la noticia de la ruptura entre él y Martí corrió como la pólvora. El joven poeta no tenía el prestigio del general, y los veteranos de la Guerra de los Diez Años orquestaron una campaña para defender a Gómez y desprestigiar a Martí. El 20 de octubre de 1884, Martí abandonó el movimiento. Los años siguientes fueron difíciles para él: los veteranos cubanos le injuriaban por no haber servido en el ejército y, en un momento dado, los insultos llegaron a ser de tal calibre que Martí desafía a duelo a uno de sus detractores, evento que por fortuna nunca llegó a producirse[6].
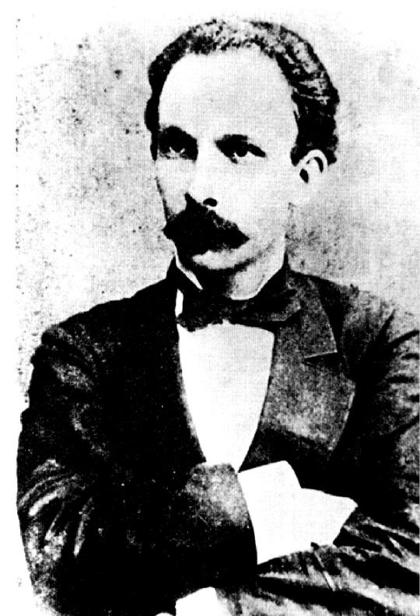
José Martí forjó la ideología y la organización política del movimiento de independencia cubano, pero murió en el campo de batalla en los primeros días de la Guerra de Independencia.
[Fotografía usada por cortesía de la Biblioteca del Congreso].
La tensión entre los líderes del movimiento independentista cubano se suaviza a principios de 1890, en gran parte debido a los esfuerzos de Martí. Revolucionario ascético y resuelto, Martí no era, sin embargo, un Robespierre cubano y carecía del ansia visceral de unanimidad y gusto por la sangre del Incorruptible. Por el contrario, Martí trabajaba para unir las fuerzas dispersas que constituían el movimiento en el exilio y aprendió a convivir con el militarismo de Gómez y Maceo; en cierta manera, no tenía elección. Pese a todo, nunca pudo recuperar el liderazgo del movimiento, puesto que los aliados de Gómez y Maceo siguieron considerando que era un hombre de palabras y no de acción.
El punto de inflexión más importante en la carrera política de Martí se produce en 1891, cuando visita las efervescentes comunidades de Tampa y Cayo Hueso. En ambas ciudades de Florida se había asentado un gran número de emprendedores y trabajadores cubanos del tabaco, que se beneficiaban de los aranceles norteamericanos, favorables a la hoja de tabaco cubana liada por americanos frente a los puros directamente importados de Cuba. Los cigarreros de Cuba y Florida tenían un sólido pedigrí radical, y muchos de ellos se habían formado dentro del movimiento anarquista, muy pujante tanto en Cuba como en España. Para atraerlos, Martí cambió su mensaje de forma que prestara más atención a las demandas sociales de los trabajadores cubanos. Hasta ese momento, había habido mucha tensión entre las organizaciones de la clase trabajadora cubana y los separatistas, hasta el punto de que los trabajadores a veces temían más a los revolucionarios «burgueses» que a los propios españoles[7]. En contacto con los trabajadores exiliados en Florida, Martí desarrolló planes nuevos y de mayor calado social. Ahora la independencia implicaba también la reforma agraria y mejores salarios y condiciones para los trabajadores, entre otras reivindicaciones. Ésta fue la fórmula que finalmente movilizó a los trabajadores cubanos —tanto residentes en la isla como emigrantes— en pos de de Martí y el ideal de independencia. La incorporación de los trabajadores al movimiento separatista resultaría fundamental para el éxito de años después[8].
En 1892, muy motivado tras sus triunfos en Florida, Martí funda el Partido Revolucionario Cubano (PRC) en Cayo Hueso, y el 14 de marzo de ese mismo año publica el primer número de Patria, el periódico que sería órgano semioficial de la revolución. Martí y el PRC hacían un llamamiento a una Cuba independiente, democrática y comprometida con la igualdad racial y con la justicia social y económica. El PRC obtenía aportaciones de emigrados cubanos y usaba estos fondos para comprar armas, entre otros preparativos de la revolución[9]. Es posible que los esfuerzos de Martí no hubieran producido el «milagro» de la «unión espiritual» del pueblo cubano, como algunos historiadores de Cuba excesivamente optimistas han escrito, pero aparentemente convencieron a Gómez, Maceo y otros militares para que abandonaran su escepticismo respecto a los cubanos de Nueva York y trabajaran estrechamente con Martí a partir de 1892[10].
El mismo Martí estaba también convencido de que necesitaba la experiencia de los veteranos del movimiento. En otoño de 1892, visita a Gómez en la República Dominicana y ambos restablecen sus relaciones. En 1893, hace lo propio con Maceo en Costa Rica. Esta reconciliación entre los líderes del movimiento independentista no significaba que todo fuera armonía, ya que Gómez y Maceo no abandonaron del todo sus reticencias ante el carácter meramente «poético» de Martí y éste aún temía el militarismo de los generales. En cualquier caso, las disputas de la década de 1880 quedaron reemplazadas por una relación de trabajo estable.
La necesidad y la predestinación son temas centrales en la perspectiva histórica de la mayoría de las personas, y así es especialmente si hablamos de la percepción de Martí, el «apóstol» de la independencia cubana, acerca de Cuba. Los primeros años de vida de Martí fueron, según esta perspectiva, «una fase de sufrimiento necesaria» que le dio la fuerza precisa para operar el «milagro» de unir espiritualmente a los cubanos. Los años de residencia en Nueva York —como la travesía del desierto de Cristo y la tentación del diablo— fueron esa «fase» en la cual «el predestinado» Martí se convirtió en la encarnación viviente del «ideal cubano». Esta actitud de mártir y receptáculo de la voluntad divina es algo que Martí cultivaba. Según su más viejo amigo Fermín Valdés Domínguez, Martí le llegó a confesar que el dolor y el sufrimiento inmerecidos eran «dulces», y muchas veces predijo su muerte inminente y la describía como un sacrificio a un Dios superior. Las personas que se encontraron con él en los meses anteriores al levantamiento de Baire han mencionado este aspecto de la personalidad de Martí. Un observador «recordaba haberse sorprendido de su perfil tan parecido en ocasiones al de Cristo, y de ver en él la actitud del Sermón de la Montaña». El «martirio» de Martí, según algunos de sus estudiosos más incondicionales, no era nada menos que «la realización de su papel predestinado» en la tierra.
De hecho, cuanto más se conoce acerca de la historia de la independencia cubana (o de cualquier otra historia), menos predestinada parece, y en cambio se aprecia más el trabajo de muchas personas que ponen en juego sus mentes y voluntades para influir en el caprichoso destino. Es más, no hace falta compartir la visión un tanto absurda y casi religiosa de Martí para apreciar el poder y la influencia de su intelecto y sus habilidades organizativas en los hechos históricos en los que participó.
Más que cualquier otra cosa, lo que marcó el pensamiento de Martí fue su idea de nación. La mayoría de los historiadores actuales tiende a ver la nación como la construcción intencionada de una elite gobernante que utiliza el nacionalismo para ganarse la voluntad de quienes se oponen a ellos por otros motivos. Según esta visión, el nacionalismo, especialmente el de masas, no es una consecuencia ineluctable del desarrollo económico y social, sino una construcción circunstancial en perpetuo flujo, que se agranda ante las crisis y ante ciertas campañas de la elite destinadas a poner en marcha el sentimiento patriótico, y languidece durante otras épocas[11]. Martí, por el contrario, concebía el nacionalismo como un demiurgo que emanaba del propio pueblo. Al igual que el italiano Giuseppe Mazzini y otros nacionalistas románticos, el líder cubano creía que la nación era una intuición, un sentimiento interiorizado que luego se convertía en una realidad institucional. La nación era para Martí no sólo la condición previa para la formación eficaz de un estado, sino que, más aún, las comunidades nacionales son el marco en el que el individuo y la propia humanidad encuentran su plena realización. En definitiva, la nación es una categoría más básica que el individuo o el estado. Al compartir un mismo idioma, cultura e historia, los cubanos habían formado una nación antes incluso de estar sujetos a España. De ahí que, en un sentido fundamental, los cubanos no tuvieran otra opción que ser cubanos, y su lucha por la independencia y la victoria final eran históricamente inevitables.
Para los revolucionarios —que se enfrentaban a la posibilidad de años de trabajo duro y lucha armada— era útil la referencia de un mito que los reafirmara en la idea de que Dios o la Historia estaban con ellos. El nacionalismo romántico de Martí proporcionó a los cubanos un mito fundacional sobre el que asentar una inquebrantable convicción en el carácter justo e inevitable de su causa. En comparación, el ideal de la «Cuba española» quedaba desvaído y débil y parecía, incluso para algunos españoles, como una excusa para seguir explotando a la isla[12].
En muchos aspectos, la visión esencial y orgánica que tenía Martí de la nación se correspondía estrechamente con las ideologías nacionalistas procedentes de Europa, y especialmente de Alemania, en la segunda mitad del siglo XIX. Martí, no obstante, dio la espalda a un componente clave del nacionalismo germánico: la identificación de la nación con la pureza racial. Los cubanos procedían de África, Europa, China, el Caribe, México o Estados Unidos; si el nacionalismo real sólo fuera posible en un país étnicamente homogéneo, Cuba nunca podría ser una nación. De hecho, a los españoles les reconfortaba pensar que Cuba, como Estados Unidos en este aspecto, nunca iba a ser una nación por ser una amalgama de esclavos, mestizos y parias de todo el mundo que nunca podría vencer a una nación auténtica como España.
Por supuesto que esto era una insensatez y Martí lo sabía. Martí negaba la relación entre nación o nacionalismo con la pureza racial y étnica. De hecho, el propio concepto de pureza racial era un «pecado contra la humanidad» para él[13]. En vez de esto, e invirtiendo el argumento de los teóricos de la raza, sostenía que la mezcla racial, el mestizaje, había creado un nuevo y más moderno pueblo «antiétnico» en Cuba. Además, en los años que había pasado en Estados Unidos, Martí había aprendido muchas lecciones, una de ellas que el nacionalismo podía acabar con las divisiones étnicas. Ningún país era étnicamente más diverso que Estados Unidos y, sin embargo, un manto de conciencia nacionalista parecía cohesionarlo todo. Martí estaba convencido de que en Cuba las quisquillosas distinciones sociales y étnicas también se podían superar de dos maneras: con la mezcla racial y con el desarrollo de una identidad nacional nueva que no entendiera de colores. Sin duda, el optimista concepto de Martí de una nación multirracial constituía el factor ideológico más potente de la revolución de 1895[14].
Martí era un demócrata radical, no un socialista. Habiendo vivido en Estados Unidos durante la Edad de Oro, había conocido el capitalismo sin freno en su faceta más abusiva. Sin embargo, su solución a estos males no era la de Marx, sino la de Jefferson. Martí poseía una fe mística en la democracia, la razón y el pueblo. Como Rousseau y Jefferson, Martí creía en la bondad innata del pueblo llano, y cuanto más llano mejor. Los cubanos, y los americanos en general, estaban menos corrompidos por las comodidades de la vida civilizada, se encontraban más cerca de la naturaleza y, en consecuencia, en mejores condiciones de gobernarse a sí mismos. La democracia, la realización de la voluntad popular, bastaría para mejorar los peores excesos del sistema capitalista. Por desgracia, esta visión radicalmente democrática de Martí nunca llegó a hacerse realidad en Cuba. Las necesidades de una guerra prolongada, a la que siguieron años de ocupación estadounidense y de diferentes formas de gobierno autoritario durante el siglo XX, socavaron las instituciones y abortaron los procesos verdaderamente democráticos. A pesar de todo, el radical deseo democrático para Cuba de Martí se convirtió en un elemento fundamental del catecismo revolucionario que motivó a los insurgentes en su lucha contra España.
La decadencia de España era otro de los temas recurrentes de Martí, aunque recelaba de las concepciones del darwinismo social. Para el líder cubano, la retrógrada monarquía había corrompido y debilitado al pueblo español hasta el punto de que no podía ayudarse a sí mismo, y mucho menos a Cuba. La decadencia estaba tan enquistada culturalmente en España que era casi una condición inherente a ser español. Durante sus años de estudiante en Madrid y Zaragoza, Martí vio con emoción cómo los radicales españoles instauraban una república en 1873, inaugurando lo que esperaban sería una nueva era de gobierno progresista y desarrollo económico. Martí debía de estar convencido de que la I República, que dio a España una de las constituciones más democráticas y liberales del mundo, iba a suponer también la libertad para Cuba. Por desgracia, los republicanos no tenían ningún interés en conceder la independencia a la isla y, de hecho, sostenían que la implantación de un gobierno progresista hacía innecesaria esta medida. Los cubanos recibirían toda la justicia que merecían bajo la bandera de la I República, como el resto de los españoles quedó claro cuando los republicanos afirmaron con dureza que si los cubanos persistían en sus demandas, sus ejércitos les aplastarían. La caída de la I República no afectó a Martí, ya que éste se había dado cuenta de que la forma política que se adoptara en Madrid no iba a cambiar nada en Cuba; lo único que hizo fue afianzarse en su convicción de que los cubanos tendrían que luchar por su independencia en lugar de esperar que la solución viniera de España.
Otros líderes de la independencia cubana habían llegado a la misma conclusión, que era casi inevitable debido al deplorable estado de la metrópoli a finales del siglo XIX. Los agricultores españoles estaban igual de mal que los cortadores de caña y los campesinos de Cuba, y los obreros de Bilbao o Barcelona apenas podían vivir de su sueldo. La consecuencia de esta situación, tanto en las ciudades como en el campo, era un pueblo malnutrido, con tasas de mortalidad escandalosas y con una de las poblaciones de más lento crecimiento de Europa. Incluso con un crecimiento demográfico tan bajo, la falta de oportunidades condujo a 1.386.000 españoles a la emigración entre 1830 y 1900, cuatrocientos mil de ellos a Cuba[15]. A través de estos nuevos inmigrantes españoles, los cubanos tuvieron un perfecto conocimiento de las condiciones de vida en la madre patria. Como el catalán José Miró, que combatió junto a Antonio Maceo y registró minuciosamente sus acciones en la guerra, o como José Martí, cuyos padres eran españoles, los cubanos se habían convencido de que España, en su pobreza, no podría permitirse actuar de forma justa en Cuba.
En este punto, resulta interesante tener en cuenta que, de hecho, España no había experimentado un declive absoluto en el siglo XIX. El crecimiento económico y la transformación que caracterizaban al resto de Europa también afectaron a España, y hoy los historiadores destacan estos aspectos positivos del siglo XIX español para corregir la tendencia anterior a centrarse exclusivamente en las debilidades de su régimen. Con todo, el lento crecimiento de España en comparación con el resto de Europa y con las dos Américas hacía que el país pareciera atrasado. En la historia de la independencia cubana, se ha enfatizado siempre la percepción de España como una nación extremadamente decrépita.
Los europeos del norte que viajaban a España en el siglo XIX encontraban a los españoles encantadores, coloristas, incultos, supersticiosos, atrasados y algo peligrosos. Pero también les parecía que vibraban con una autenticidad y una fuerza vital que a sus paisanos les habían quitado las sirenas de la fábrica, el reloj, la escuela y las exigencias del mercado[16]. Por supuesto, los viajeros ven lo que quieren o necesitan ver. Los cubanos que visitaban España percibían algo diferente: los españoles vivían en un país miserable gobernado por una monarquía moribunda que parecía incapaz de enderezar su propia nave, más aún de guiar a sus colonias. Los australianos y los indios podían, en ocasiones, sentirse orgullosos de formar parte del Imperio Británico, pero los cubanos no podían albergar un sentimiento parecido hacia España, cuyos ciudadanos parecían desprovistos de toda aptitud para el pensamiento moderno, la ciencia o el progreso económico. De hecho, los cubanos que visitaban o residían en España experimentaban una cierta satisfacción por ser cubanos en vez de españoles peninsulares. De forma irónica, Martí llegó incluso a recomendar el exilio en España como el antídoto perfecto para cualquiera que aún pudiera sentir alguna lealtad hacia la madre patria[17]. Salvador Cisneros-Betancourt, futuro presidente provisional del Gobierno cubano durante la Guerra de Independencia, aprendió «a raíz» de su estancia en España «cómo no hay nada que esperar de allá», y Juan Gualberto Gómez, uno de los grandes ideólogos de la revolución, supo lo profunda que era su identidad cubana durante su destierro en la metrópoli[18]. Otro revolucionario, José María Izaguirre, tras sopesar el estado de España, llegó a decir que «Chile, la Argentina, Venezuela, México, el mismo Santo Domingo, son países que relativamente no le van a la zaga a su antigua metrópoli, y ciertamente tienen mejor porvenir». Si Cuba pudiera deshacerse de la carga de España, pensaba Izaguirre, también tendría ante sí un futuro de grandeza[19].
Indudablemente, España está hoy día en una situación mucho mejor que sus antiguas colonias pero, a corto plazo, razonamientos como el de Izaguirre parecían verosímiles. Aun exagerando el grado de decadencia de España, lo fundamental para estos ideólogos de la revolución era que los propios cubanos se convencieran de su capacidad para superar a la metrópoli. Esta sensación de superioridad, de tener un mejor futuro que los españoles, formaba parte de los cimientos psicológicos del separatismo cubano en el siglo XIX y ayuda a explicar la buena disposición de los cubanos para unirse a la insurrección en la primavera de 1895. Las grandes esperanzas son tan importantes como los grandes miedos y miserias a la hora de hacer que la gente arriesgue sus vidas por un cambio. De hecho, a menudo es en el espacio que hay entre la miseria presente y el esplendor imaginado donde nacen los revolucionarios. En 1895, eran muchos los cubanos que compartían la optimista fe de Martí en un brillante futuro sin España. Cuba estaba madura para la revolución.