La confianza hace volar
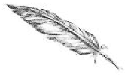
La confianza hace volar
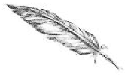
Serían cosas viejas las que decoraban el «camarote» del Capitán, pues a esto se parecía su caseta, pero algunas tenían un aspecto indudablemente precioso. Otras, en cambio, no las habíamos visto nunca, y otras más llevaban letreros escritos en lenguas y alfabetos desconocidos. Algunas… sí, algunas debían de tener una antigüedad de siglos, pero el Capitán las había conservado muy bien. Ni una mota de polvo, ni una telaraña. Las maderas habían sido enceradas a menudo, los latones brillaban y todo estaba perfectamente ordenado. Incluso el suelo de piedra resplandecía, y el camastro, al fondo de la caseta, estaba ese día extendido.
El Capitán lo cubrió con una manta:
—Las niñas pueden sentarse aquí —dijo—. Los varones… bah, donde puedan. Total, limpiaré otra vez cuando os hayáis ido.
Hubo un pequeño altercado: los niños se disputaron los sitios más cómodos. Luego se acomodaron: quién se sentaría sobre un baúl, quién sobre una caja, quién en las hornacinas de la pared; alguno dio la vuelta a un cubo, otros se acuclillaron en el suelo… Cuando por fin todos estuvieron acoplados, en cada rincón de la caseta, iluminado por la luz de un hada, brillaba la cara de un niño. Sólo Grisam Burdock permaneció casi todo el tiempo de pie. Su mirada iba inquieta de un objeto a otro.
—¿Qué ocurre, joven Burdock, mi suelo no es digno de tu noble trasero? —preguntó Talbooth.
Grisam no respondió: estaba fascinado, o mejor, cautivado, emocionado… ojiabiertoconquistado, por los libros, los instrumentos, los mapas, los pergaminos…
—Oh, no, al contrario, Capitán. Todo es precioso. Si prometo no tocar nada, ¿puedo mirar las cosas de cerca? —preguntó.
—Claaaro —contestó Talbooth—. Si te urge tanto charlar un rato, mira… ¡ese sextante de allí es el que más puede contarte cosas! —dijo. Los niños estallaron en risas: ¡incluso el Capitán sabía que Grisam hablaba con los objetos!
Yo nunca había asistido a una de aquellas conversaciones suyas, pero no dudaba de que fueran ciertas. En el pueblo, en cambio, el joven Burdock estaba considerado un poco extravagante a causa de ello.
—En realidad, preferiría conocer mejor aquel baúl —respondió el niño—. Parece un pequeño armario, pero tiene correas y bisagras, como los baúles. Y lleva una inscripción: dice…
—¡Mantente lejos de él! —berreó el Capitán—. Su historia no te concierne.
Grisam retrocedió unos pasos, pero incluso desde allí logró leer las cuatro letras grabadas en la cerradura: G. W. E. T. «¿Qué significarían?», pensó.

Se hizo un silencio sepulcral.
Los niños estaban esperando la historia, pero Talbooth no parecía tener prisa por contarla. Se lavó despacio las manos, se las secó cuidadosamente con una toalla limpia que luego colgó de un gancho de latón en forma de ancla. Dio vueltas a la manivela de un gramófono, alzó el pequeño brazo y posó delicadamente la aguja sobre el disco. Una dulce melodía inundó la estancia. De un aparador sacó un hervidor de agua, lo llenó y lo puso sobre la estufa. Sobre una bonita bandeja de plata colocó un mantelito de lino de color marfil, una hermosa tetera de porcelana fina, una sola taza, un solo platito, decorados con el mismo motivo que la tetera: una corona y un escudo que los niños nunca habían visto. Y una sola cucharilla. Cuando el hervidor silbó, el Capitán vertió unas gotas de agua en la tetera y la agitó delicadamente. De una bonita caja de madera sacó un puñado de hojitas que puso en un saquito de muselina que dejó caer dentro. Después echó el resto del agua. Cuando estaba sentándose en su silla, se detuvo de repente. Olió el aire y dijo:
—Ha cambiado el viento, ahora sopla del noroeste.
«¿Cómo puede saberlo encerrado aquí adentro?», se preguntaron los niños con perplejidad. ¡Si no era un mago!
La puerta de la caseta chirrió de un modo siniestro y se abrió de golpe:
—¡AHHH! —gritaron los niños. Paj, que precisamente en ese momento entraba, gritó a su vez del susto y dio tal salto que el picaporte se le rompió en la mano—. ¿¿Tú?? —exclamaron—. ¿Es que quieres matarnos de miedo? ¿Dónde te habías metido?
—He… he dejado el remo en su sitio —respondió Pajarillo mirando a su alrededor. No tartamudeaba, no exactamente, pero repetía siempre la primera palabra, restregándose la nariz y subiendo y bajando sus largas pestañas doradas. Nada en él estaba quieto. Si no podía correr, daba saltitos en el sitio con uno y otro pie.
«¿Necesitas hacer pis, Paj?», daban ganas de preguntarle.
«No, no, tengo que irme», contestaba él.
«¿Adónde?».
«Irme, irme».
Era el nerviosismo en forma de niño.
La puerta, sin el picaporte que corría y descorría el pestillo, empezó a molestar con sus golpes:
—¿Trato de arreglarla? —preguntó Grisam al Capitán.
—Ahora no —contestó.
—Pero entonces seguirá golpeando y… si golpea quiere decir que… ¡el viento sopla del noroeste!
Los niños abrieron de par en par los ojos: el Capitán lo había adivinado. Cómo lo había hecho, era un misterio.
—Paj se ocupará de mantener la puerta cerrada, ¿verdad, Paj? —dijo Talbooth.
—Sí, sí, Capitán. O… o al menos lo intentaré. Yo, yo soy pequeño, escuchimizado. La, la agarro así y… ¡AUHHHH!
Paj arillo voló hasta el exterior arrastrado por la puerta.
—Bravo, escuchimizado. Empiezas bien. Verás cómo pronto habrás aprendido.
—¡Si antes no termina en el agua! —comentó irónicamente Pervinca. Pajarillo volvió a entrar con la puerta y salió volando hacia fuera otra vez.
—OOOO-OHHH… ¡SOCORRO!
—No pidas socorro, Paj, recuerda lo que les pasa a los niños que gritan «socorro» por nada —bromearon los demás.
El Capitán, en cambio, pareció no prestar atención. Se sirvió el té y, con la gata entre los brazos, se acomodó en la vieja silla crujiente junto a la estufa.
—¿Qué estáis mirando? —preguntó sintiendo los ojos de los niños puestos en él—. Ah, ya, la historia. Bueno, veamos… ¿Os he contado ya cuando mi Lowri Bell terminó encallada en las arenas de la isla de Wapatu?
—Por lo menos cien veces.
—Estáis preocupados por vuestro amigo, ¿eh? —dijo el Capitán—. Bueno, dejad que os diga que se las apañaría muy bien si contase con un poco de vuestra confianza.
—En mi opinión, en este momento agradecería más un ancla —comentó Pervinca.
El Capitán la miró de reojo:
—¡Mujeres! ¡Abren la boca y no dicen nada! ¿Cuándo aprenderéis, me pregunto? Un ancla te fija a la tierra, señorita, pero la confianza… ¡Ah, la confianza! ¡La confianza puede hacerte volar a donde quieras! —dijo alzando los brazos al cielo.
Pervinca no supo qué responder y el Capitán retomó su discurso:
—¿Dónde me quedé? Ah, sí, los piratas nos seguían y…
La puerta golpeó de nuevo, y esta vez fue tan fuerte que Pajarillo rodó hasta los pies de Talbooth:
—¡Es… es divertido! —dijo el pequeño Robin riendo a carcajadas y corriendo a cerrar la puerta—. Puedo… ¡puedo conseguirlo, Capitán! ¡Ji, ji, ji!
—Muy bien, Paj, muy bien. No tenemos prisa —le respondió el Capitán—. Como estaba diciendo, creo que no os he contado nunca el gran naufragio de Cabo Aberdur.
Al oír la palabra «naufragio», Devién soltó un estornudo y luego otro y otro. Talbooth la miró con ternura.
—Alguien de aquí es alérgico a la verdad… —dijo.