El secreto del Capitán
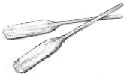
El secreto del Capitán
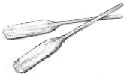
No sabría decir de dónde sacaba las ganas William Talbooth de contar sus historias a aquellos gamberretes que siempre, y precisamente por sus historias, le tomaban el pelo. En su lugar, yo habría mandado a todos al país de los ogros. Pero, en cambio, él no. Él… revivía. Como la tierra árida se vuelve fina cuando el agua la inunda, así su rostro, rudo y austero, se relajaba si alguien le pedía que contara una historia, y en sus ojos brillaba una chispa de complacencia. Se sabía tantas…
Seguido por la camada de descarados, se dirigió hacia la caseta donde reparaba sus cosas de pescador y marinero.
—¡No lo atormentéis! —aconsejó Cícero—. No os alejéis, que dentro de media hora volvemos a casa.
Todos los pescadores del pueblo poseían una caseta. Las puertecitas de madera se asomaban al muelle por el oeste, más apartado respecto al puerto, el lugar de los paseos. El mar difícilmente llegaba hasta ellas, pero esto no impedía que la sal arrastrada por el viento cuarteara la pintura y pudriera la madera. La puertecita azul celeste de Talbooth era la más cuidada: el pomo de latón estaba perfectamente lustrado, los cristales de la ventanita, nítidos, y la cortina blanca, que impedía a los curiosos asomarse al interior, recién planchada.
Sorprendía la gracia de aquel sitio, tan distinto, aparentemente, de su propietario. Amontonados delante de los escaloncitos, los chicos miraron desde el pequeño umbral…
—¿Qué hacéis aquí? ¡Fuera de aquí! ¿No sabéis que el Capitán no os quiere ver por su caseta? —voceó un marinero que cosía las redes muy cerca de allí.
Los chicos no se movieron:
—Hasta que él no nos eche, podemos quedarnos. Esto es de todos —replicó la joven Cloudy Bugle. El marinero no daba crédito a lo que oía:
—¿Qué manera de hablar es esa? —atronó con un vozarrón de contrabajo—. ¡Esto es de los pescadores y de quien trabaja aquí! Me pregunto incluso cómo es que os dejan salir de casa. ¿Vuestros padres no están preocupados? ¡Iros a casa!
Mientras tanto, Devién había entrado en la caseta del Capitán y estaba hablando con él:
—Creo que sé lo que vas a hacer y conviene que te avise: tú sabes que nosotras las hadas, durante la Hora del Cuento, tenemos que informar de todo lo que hacen, ven y oyen los niños… —dijo.
—Sí, señora, lo sé —contesto él.
—¿Y estás dispuesto a dar las explicaciones que te pedirán? Porque el pueblo entero sabrá qué hay en esta caseta, harán preguntas…
—¿Acaso he dicho que los dejaré entrar? No, no lo he dicho.
—Pero lo vas a hacer.
—¡Vosotras y vuestros poderes mágicos! —refunfuñó el Capitán—. ¿Qué sabéis de lo que pasa por la cabeza de los demás? Bueno, sí, los dejaré entrar. ¡Sería un monstruo si los dejase ahí afuera con este frío! Además, esa maldita furia nos ataca día sí y día no. Al menos aquí dentro estarán calentitos y podrán escuchar una de mis historias sin que la niebla, o quién sabe qué otra diablura, se los lleve. A propósito, será mejor encender la estufa.
Devién se quedó un instante en silencio.
—Si estuvieras a punto de marcharte, me lo dirías, ¿verdad, Capitán? —preguntó luego con voz conmovida. El Capitán le sonrió:
—Confía en mí, Soplodocesoplosoplosdeviento, todo irá bien —dijo. Y si llamó al hada por su nombre completo no fue para darle una orden, a los Sinmagia no les estaba permitido. Simplemente fue una muestra de cariño.

Fuera, los niños esperaban impacientes al Capitán y su historia. Era un grupito alegremente variado: había Mágicos y Sinmagia, chicos y chicas, caras llenas de pecas y morros llenos de barro, altos y bajos, delgados y rellenitos, simpáticos y… no, aquel día sólo había una antipática: Scarlet Pimpernel, la hija del alcalde.
—¿Dónde está Paj? —preguntó Grisam mirando a su alrededor. Paj era el apodo de Robin Windflowers, el menor del grupo, diminuto como un pajarillo.
—Allí está, todavía con el remo —contestó Pervinca.
—Déjalo, Paj, ¡ya no lo necesitas! —gritó Grisam—. ¡Ven corriendo, igual el Capitán nos deja entrar en su caseta!
—¡Qué insensatez! —gritó Talbooth desde el fondo de la estancia—. Dejaros entrar… Seríais capaces de devastar un zoco, sois peores que la langosta o que una tormenta de arena.
—¿Qué es un zoco? —preguntó Babú a su hermana en voz baja. Vi hizo un gesto como diciendo: «Ni idea».
—Has prometido que nos contarías una historia —protestó Cloudy de nuevo.
—¡Jamás he dicho tal cosa! —refunfuñó el Capitán apareciendo en la puerta.
—¡Sí lo has hecho! —exclamó una voz en el grupo.
—¿Quién ha hablado? ¡Que dé un paso adelante y demuestre que tiene intestinos y una lengua viperina!
Pervinca se abrió paso entre sus compañeros:
—He sido yo, y tú has dicho que nos contarías una historia.
—¿Y cuándo he dicho tal cosa?
—¡Antes! Te lo hemos pedido y tú no has dicho que no. Eso quiere decir que sí.
—Mmm… —el Capitán frunció sus tupidas cejas grises y miró a los niños uno a uno.
—¡Enseñadme las manos! —ordenó—. Mugrientas, como imaginaba. Metéoslas en los bolsillos y no toquéis nada.
—¿Quieres decir que podemos entrar?
—Me arrepentiré mientras viva, lo sé. Encontrad un hueco donde posar el fondillo de vuestros sucios pantalones y permaneced mudos como peces —graznó Talbooth haciéndose a un lado—. ¡Adelante, entrad!
Los niños estaban exultantes y se daban con el codo:
—Gruñe, gruñe, y es más bueno que el pan —susurró uno.
—¡Esperemos que no nos coma! —comentó otro.
—¡Un momento! —atronó el Capitán—. Será mejor que un hada vuele a avisar a los padres de esta chusma de que sus críos están aquí. En estos tiempos, querrán saber dónde se encuentran.
Mientras los niños se organizaban, Ditemí partió a recorrer casa por casa para cumplir la orden del Capitán.
—¡En fila de a uno! —ordenó Pic.
Cada uno de ellos puso la mano en el hombro del anterior, como en el colegio, y de uno en uno me siguieron más allá del umbral.
Dentro estaba más bien oscuro, y nuestros ojos, acostumbrados a la luz, tardaron unos momentos en adaptarse a la luz tenue de la caseta. Pero cuando la estancia fue haciéndose visible… ¡nos quedamos embobados!
Yo la primera, me quedé sin palabras. Algunos niños tropezaron en el escalón, otros se quedaron petrificados en la puerta, con la boca abierta, mientras su mirada vagaba de acá para allá, sin saber en qué fijarse.
Si por fuera la caseta nos había sorprendido, por dentro nos dejó estupefactos. ¡No se parecía en nada a una caseta de pescador! Las paredes y el techo estaban revestidos de madera, y no me refiero a «tablas y listones clavados», ¡quiero decir carpintería! Maderas preciosas, pulidas y barnizadas. Las redes de pesca, los cestos, las sogas, las anclas, los cubos… estaban dispuestos en perfecto orden a la entrada, mientras que otros mil hermosos objetos colmaban lo que, sin exagerar, podía definirse como un pequeño reino.
—Hay un gato que quiere entrar, Capitán, ¿qué hago? —preguntó el último de la fila.
—Ah, es Pampuria, ¡ha olido el pescado! Deja que entre, también es su casa —dijo el Capitán echando dos pescados en un cuenco.
—Capitán, ¡no nos había dicho que tuviera un tesoro aquí adentro! —exclamó Grisam Burdock.
—Bueno, son cosas viejas que pertenecen al mar —contestó cambiando de conversación con un gesto de la mano.
Devién sacudió la cabeza.