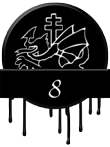
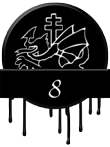
Diario de Mary Windham Tsepesh
17 de abril.
El gran reloj del vestíbulo acaba de marcar las dos, pero aún no he podido dormir a pesar de que Arkady ha insistido en que tomara un pequeño sorbo de láudano. Él ha bebido una cantidad bastante grande y aunque estaba tan agitado como yo, ha intentado ocultarlo para calmar mi terror. Eso ha sido poco antes de la una. Ahora está roncando fuerte mientras yo me rebelo contra el desagradable sueño inducido por la droga. Tiene un efecto opuesto al pretendido: lucho por mantenerme despierta porque prefiero estar alerta en los momentos críticos.
Estoy muy asustada. Escribir es lo único que me calma estos días. Mi esperanza de marcharnos de Transilvania ha sido efímera. Arkady llegó muy tarde de hablar con Vlad ayer por la noche y esta mañana no me ha dado detalles de ese encuentro, sino que solo ha dicho que pasaría «un poco más de tiempo» hasta que pudiéramos tener nuestras vacaciones.
Sé lo que eso significa. En «un poco más de tiempo» está claro que no podré viajar. Ya es suficientemente arriesgado. A juzgar por el comportamiento ausente de Arkady diría que Vlad ha rechazado nuestra petición y que han discutido, y mi buen esposo no ha reunido el valor de decírmelo. Ha viajado a Bistritz y después ha regresado y ha ido directamente al castillo; ha vuelto a casa bastante tarde, cuando yo ya me había retirado.
No ha venido a la cama, sino que se ha quedado en su despacho. Lo sé porque no me podía dormir, en parte porque estaba tremendamente decepcionada por el aplazamiento de nuestras vacaciones, pero también porque sentía una inquietud cada vez mayor por Zsuzsanna. Parece haber mejorado mucho y su aspecto es mejor que el primer día que llegué a la mansión. Hoy incluso se ha levantado. Cuando la he visitado en su dormitorio, estaba vestida y sentada en el asiento de la ventana y mirando hacia su izquierda, al bosque que se extendía en la distancia. Al entrar, me ha mirado por encima del hombro, brevemente, con una sonrisa infantil y después, entusiasmada, ha señalado hacia los lejanos pinos.
—¡Mira allí! ¿Lo ves?
He atravesado la habitación y me he quedado de pie tras ella, pero no he visto nada más que bosque, tan a lo lejos que no se podía distinguir un árbol de otro.
—¿Qué ves, Zsuzsanna? —le he preguntado con tono agradable y, sin pensar, le he puesto una mano sobre el hombro.
—¡Un búho! —ha exclamado—. ¿Puedes verlo? Allí, a la derecha… en las ramas más altas.
Por supuesto, no he podido ver nada y he tartamudeado una respuesta sobre su sorprendente vista que ha parecido agradarla, aunque en realidad yo sabía que tenía que ser el resultado de una alucinación. No podría haber distinguido nada a esa distancia.
No es su visión imaginaria lo que me ha inquietado, sino el darme cuenta de repente de que mi mano descansaba sobre un hombro que era normal, tan perfecto y sano como el otro, y que toda su espalda estaba bastante recta.
Se ha vuelto y yo, intentando no mirarla demasiado, me he sentado a su lado sobre el asiento de la ventana y hemos tenido una pequeña conversación sobre lo mucho mejor que se encontraba. Su única queja era que no tenía mucho apetito. Al final le he dicho que Arkady había estado enfermo, pero que ya se había recuperado del todo y ha parecido mostrar una educada preocupación, aunque no inquietud, por la noticia. También le he dicho que uno de los perros de los sirvientes acababa de tener cachorritos y le he sugerido que el mejor de la camada podrían reservárselo a ella, si quería, pero no estaba en absoluto interesada. Parecía ensimismada y no dejaba de mirar por la ventana, como si estuviera buscando algo.
Cuando ha terminado nuestra charla, se ha levantado y me ha acompañado hasta la puerta. No ha sido mi imaginación: era más alta que yo y caminaba sin la más mínima señal de su antigua y pronunciada renquera.
Eso me ha dejado preocupada. Y sé que lo mismo le ha pasado a Dunya porque cuando se lo he contado, ha apretado los labios fuertemente y ha sacudido la cabeza diciendo:
—No lo entiendo, doamna. No es buena señal.
Entonces le he pedido que me explicara con más detalle el pacto, el Schwur del que me había hablado. No lo ha hecho hasta que la he llevado a mi dormitorio y he cerrado la puerta con llave; e incluso entonces ha seguido mirando hacia la ventana, nerviosa. Su relato ha sido tan sencillo, aunque inquietantemente elegante, que la he hecho detenerse y hablar más despacio para poder anotarlo aquí, con sus propias palabras:
El testimonio de Dunya Moroz
Esta es la historia del pacto con el strigoi que mi madre me contó, al igual que su madre le contó a ella y que antes le habían contado a su madre.
Hace más de trescientos años, ahora ya casi cuatrocientos, el strigoi fue un ser vivo, Vlad III, conocido por la mayoría como Vlad Tsepesh, el Empalador, voievod de Valaquia, al sur. Todos le temían enormemente por su gran ambición y su carácter sanguinario, y sus crímenes hicieron que se le conociera como Drácula, «el hijo del Diablo».
Hay muchas historias sobre su terrible crueldad, en especial hacia esos que eran culpables de traición o engaño. A las adúlteras les arrancaba sus partes femeninas antes de despellejarlas como conejos y sus pieles y sus cuerpos se colgaban de dos postes para que todos los aldeanos pudieran verlo. Aquellos que se oponían a Drácula en el aspecto político también morían de un modo horrible, eran despellejados vivos o empalados. En algunas ocasiones empaló a madres, declaradas culpables, por los pechos y sobre ellos colocó a sus desafortunados bebés, también atravesados por la lanza. No soportaba que su orgullo fuera insultado. Se cuenta que un grupo de embajadores llegaron desde Italia y se quitaron los sombreros; debajo llevaban unos casquetes que, según su propia costumbre, nunca se quitaban, ni siquiera delante del emperador.
«Bien», dijo Drácula, «entonces dejad que refuerce vuestras costumbres», y ordenó que se los clavaran a la cabeza.
A pesar de su crueldad, Drácula era respetado por su gente porque durante su reinado nadie se atrevió a ser deshonesto, ni a robar, ni a engañar a los demás, ya que todos sabían que pronto serían recompensados. Se decía que uno podía dejar todo su oro en la plaza de la aldea sin temer que se lo robaran. A Drácula también lo admiraban por su justa actitud hacía los campesinos y por su valiente lucha contra los turcos. Fue un guerrero valiente y diestro.
Pero llegó un día en que, en mitad de una campaña, uno de sus sirvientes, que en realidad era un espía turco, lo traicionó y lo asesinó.
Sus hombres lo dieron por muerto. Pero lo cierto fue que Drácula veía su derrota aproximarse, ya que las fuerzas húngaras y moldavas se habían retirado dejándolo vulnerable ante los turcos. Se dice que en ese momento estaba tan hambriento de sangre y poder que hizo un pacto con el diablo por el cual tuvo que beber sangre para hacerse inmortal y poder reinar para siempre, y que deseó que lo mataran porque sabía que pronto se alzaría de nuevo.
Siendo ya un no muerto e inmortal, el strigoi trajo a su familia al norte desde Valaquia, a Transilvania, donde estarían seguros ya que aquí los turcos no eran una amenaza, y donde él tendría menos probabilidades de ser reconocido. Decía ser su hermano, pero lo cierto era que su identidad era susurrada entre los labios de la gente.
Pronto se erigió domnul de una pequeña aldea. Fue tremendamente cruel con los rumini que desobedecían, pero generoso con los que le servían fielmente. Pero enseguida llegaron tiempos difíciles para los aldeanos. Muchos murieron del mordisco del strigoi y los que vivían en pueblos cercanos también estaban aterrorizados. Pronto la población disminuyó y los supervivientes descubrieron cómo mantener al strigoi alejado. Algunas almas valerosas incluso intentaron destruirlo y el strigoi llegó a temer que su maligna existencia pudiera llegar a su final. También se hizo difícil mantener en secreto todo lo que sucedía en el castillo. Tal vez pueda controlar la mente de un hombre, de dos o de incluso más al mismo tiempo, pero no puede controlar los actos y pensamientos de toda una aldea. Y por eso no pudo guardar por mucho más el secreto de lo que estaba sucediendo en el castillo. Las historias se extendieron por toda Transilvania y pronto se vio en peligro de morir de hambre.
Por eso acudió a los más mayores de la aldea y les propuso el pacto: no se alimentaría de nadie de la aldea, los apoyaría más generosamente que cualquier domnul de toda esa tierra y se aseguraría de que los lobos no atacaran al ganado si ellos, a cambio, lo protegían, lo ayudaban a alimentarse de forasteros, de extranjeros y guardaban silencio en lo que respectaba al pacto.
Los aldeanos aceptaron y el pueblo prosperó. Nadie fue asesinado a excepción de esas tontas almas que desobedecieron. Una generación antes, cuando el mundo estaba dividido y moría de hambre por las guerras de Napoleón, nosotros estábamos a salvo y bien alimentados.
Gracias al strigoi, nunca hemos pasado hambre en un lugar que sabe lo que es el hambre. El ganado y los caballos ya no morían porque los lobos atacaran en invierno y los rumini vivían bien; tanto que se tomó como costumbre ofrecerle voluntariamente los bebés que nacen demasiado enfermos o lisiados como para sobrevivir, y que ahora son muchos, ya que pocos forasteros se establecen en la aldea porque por toda la campiña se ha corrido la voz del pacto.
Además, él acordó lo siguiente: no habría más strigoi que él, por el bien de todos. Atraviesa sus cuerpos con estacas y luego los decapita para que no se levanten como muertos vivientes.
A pesar de todo el bien que nos ha traído, los aldeanos lo tememos porque hay muchas historias sobre los terribles castigos que inflige a esos que rompen el pacto, que intentan hacerle daño o que advierten a los que ha elegido como sus víctimas. Nadie que haya intentado destruir al strigoi ha sobrevivido. Muchos aldeanos se quejan y le desean el mal; se quejan y engordan con lo que obtienen de los campos del strigoi.
También dicen que tiene un pacto similar con su propia familia, un acuerdo según el cual no le hará daño a ninguno de los suyos y el resto de los miembros vivirá feliz ignorando la verdad.
‡ ‡ ‡
En ese momento un golpe en la puerta nos ha interrumpido, cuando Ilona venía para cambiar las sábanas. Dunya se ha levantado con aire de culpabilidad y se ha marchado de inmediato; había querido preguntarle más sobre el pacto familiar, pero es obvio que se muestra reacia a discutir el asunto en presencia del resto de los otros sirvientes… y no me sorprende lo más mínimo porque al hablarme de ello, corre el riesgo de un espantoso castigo. De modo que tendré que esperar.
Esta noche, mientras estaba tumbada en la cama sin poder dormir, he pensado en el insólito relato de Dunya y me he preocupado por Zsuzsanna, por mi esposo y por mi hijo, que pronto nacerá en esta extraña y aterradora casa.
En mitad de mi fastidiosa vigilia, he caído en un repentino estado de sueño, similar pero más intenso y difícil de evadir que el provocado por el láudano. Al principio, he pensado que por fin había conciliado el sueño y lo he recibido agradecida porque ha sido totalmente placentero.
He flotado en ese estado de gozo durante un periodo de tiempo que desconozco hasta que poco a poco he ido dándome cuenta de que una hipnótica imagen dominaba mi consciencia: los oscuros ojos verdes de Vlad.
De inmediato me he obligado a despertar y, aturdida, me he sentado en la cama, con el corazón latiéndome con fuerza de ansiedad. He sabido… he sabido, aunque no podría explicar cómo he llegado a tal revelación, que una vez más estaba con Zsuzsanna. Me he levantado y he caminado descalza hasta las cortinas de terciopelo. La luz brillaba bajo la puerta, prueba de que Arkady seguía en su despacho, al otro lado del pasillo.
He alzado una mano para descorrer la cortina y he vacilado, diciéndome que estaba siendo ridícula, que en ese momento Dunya estaba con Zsuzsanna en su habitación, que su pequeña y corpulenta presencia y el ajo aseguraban que no corrieran ningún daño.
Sin embargo, no he podido evitar presentir que el peligro acechaba. Tímidamente, he apartado la cortina unos centímetros y he mirado a través de la apertura.
La luna estaba menguando y la noche ya no era tan brillante, pero mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad. No he detectado nada en el jardín que se extiende entre nuestros dormitorios y estaba a punto de soltar la cortina y reprenderme por mi innecesario nerviosismo cuando me he dado cuenta de que los postigos de Zsuzsanna estaban abiertos.
He aguzado la vista para ver mejor, pero en la oscuridad no podía estar segura de si estaban abiertos y era imposible decir si la ventana estaba alzada. Me he acercado más, con la nariz casi tocando la ventana.
Una silueta oscura que no dejaba de gruñir ha salido lanzada de entre las sombras y ha golpeado el cristal con tanta fuerza que se ha rajado unos centímetros delante de mi cara.
Sorprendida, he gritado. El agresor ha caído hacia atrás, pero se ha levantado y ha arremetido de nuevo, apoyando contra el cristal su morro y un largo hocico lleno de afilados dientes amarillos que dejaba al descubierto con un espantoso gruñido.
He soltado la cortina y he corrido hacia la puerta, pero para entonces Arkady ya la había abierto de un golpe. Para mi sorpresa, blandía una pistola, como si hubiera estado allí preparado y armado para esa emergencia. Ha levantado un brazo para apartarme del peligro y, siguiendo mi aterrorizada mirada, ha descorrido la cortina y ha apuntado con su arma justo cuando el lobo ha embestido una tercera vez, agrietando de nuevo el cristal y sacudiendo ruidosamente el marco de la ventana.
Ha disparado a la oscuridad y se ha tambaleado ligeramente cuando el arma ha rebotado en su mano; el cristal se ha roto con un agudo tintineo. Esperaba oír un aullido, un estridente gañido, pero solo había silencio. Estaba demasiado asustada como para acercarme a mirar de cerca, pero la expresión perpleja y vacilante de Arkady decían que el animal sencillamente había desaparecido. Se ha echado hacia delante y ha mirado con cuidado por la ventana; yo me he acercado a él por detrás tanto como he podido, consciente de que estaba descalza sobre el cristal, y he estirado el cuello para mirar por encima de su hombro.
No había rastro del atacante, a excepción del cristal roto y embadurnado de saliva.
Se ha girado hacia mí y he de confesar que en ese momento he perdido los nervios y he hecho algo que jamás había hecho delante de mi esposo: he llorado como una niña histérica y asustada. Sé que le ha preocupado terriblemente verme de ese modo y he querido parar de inmediato, ya que él ha sufrido mucho últimamente, pero han pasado varios minutos hasta que he podido controlarme. Entre sollozos, le he suplicado que nos llevara a Viena. Me ha prometido que lo haría, pero sé que lo ha dicho simplemente para calmarme. En ese momento no me ha mirado a los ojos.
Ion e Ilona han llamado a la puerta en respuesta al disparo. Arkady les ha dicho bruscamente que se retiraran y después ha sacado el láudano en un esfuerzo desesperado por calmarme, pero él ha bebido más que yo.
¿Cómo puedo dormir? Ninguna criatura normal podría haber saltado dos pisos para golpear el cristal. Estoy muy asustada. Asustada de pensar qué será de Zsuzsanna. Asustada de pensar qué será de mi hijo.
Me han advertido.
No, peor que eso. Me han amenazado abiertamente. Lo sé porque en ese terrible instante en que mi cara se encontraba separada de los gruñidos del lobo por menos de un centímetro de cristal, he mirado dentro de sus salvajes e inteligentes ojos.
Ojos hambrientos y absorbentes. Ojos del verde más oscuro del bosque.
Sabe que lo he descubierto, que sé lo de Zsuzsanna. Que estoy intentado convencer a Arkady para que nos aleje de aquí. Dios mío, lo ha descubierto de alguna forma, y con el instinto de una madre sé que no permitirá que ni yo, ni mi esposo, ni mi hijo abandonemos nunca este lugar.
Diario de Zsuzsanna Tsepesh
17 de abril.
Los postigos están abiertos.
Estaba demasiado débil para cerrarlos, demasiado débil para volver a colocar el ajo, demasiado débil para mantener la farsa. Mejor. Ahora, desde mi cama, veo los primeros rayos de sol verterse por la ventana como mantequilla derretida, derramándose sobre la gris y silenciosa habitación, sobre Dunya que sigue durmiendo, sobre los montículos de mis piernas bajo la colcha.
Mis fuertes y perfectas piernas.
La luz es tan radiante, tan dorada, tan bellísima que mi garganta se resiente por las lágrimas contenidas. Es el último amanecer que veré.
De una firme voluntad, he sacado las fuerzas para escribir. Estoy decidida a dejar constancia de mi viaje.
Pero ¿para quién?
Estoy muriendo. Sé que mis pulmones dejaran de respirar, que mi corazón dejará de latir, y sin embargo estoy segura de que el final al que me enfrento no es en realidad una muerte, del mismo modo que mi existencia, en realidad, no ha sido vida. Porque sé todo lo que él sabe, y mi melancolía ante la idea de dejar esta breve, infeliz y lisiada existencia se ve templada por un sobrecogimiento cada vez mayor, por una dicha cada vez mayor: mi mortaja será una crisálida de la que resurgiré bella, perfeccionada e inmortal.
Nuestra comunión está completa. Anoche supe cuándo Dunya caería bajo su hechizo, supe el momento exacto en que llegaría. Me había liberado a mí misma del encierro de mi camisón y estaba esperándolo junto a la ventana bajo los rayos del brillo de la luna, con los brazos alzados ante mis ojos abiertos de asombro, cautivada por el resplandor de esa luz plateada sobre mi piel desnuda; ya empecé a ver destellos rosas y dorados, el comienzo de ese glorioso fuego opalescente en mi propia carne.
De esa espléndida luminosidad surgió junto a mí. No dije nada, sino que alcé mi largo y espeso cabello y le ofrecí mi cuello, sabiendo que sería la última vez que se alimentaría de él. Enroscó mi pelo fuertemente alrededor de su mano y me echó la cabeza hacia atrás, muy atrás, mientras con la otra mano me empujaba hacia él por la cintura.
Sus dientes volvieron a encontrar las diminutas y tiernas heridas; temblé cuando se hundieron rápida y limpiamente en mi piel y volví a estremecerme cuando su lengua comenzó a moverse con rapidez al principio y luego lenta y sensualmente, pero haciendo fluir mi sangre con tanta fuerza que gemí de dolor.
A pesar del malestar, no me resistí, sino que me dejé caer en ese profundo y delicioso desvanecimiento mientras el corazón me latía acelerado de excitación por saber (como él ya sabía y yo sabía ahora) que se alimentaría sin piedad más allá de la saciedad, que una vez más me llevaría hasta ese único y sensual precipicio en los umbrales de la muerte… y luego más allá atravesando un gran abismo.
También sentí su placer, el placer que yo misma había sentido dos noches antes, el éxtasis por tener absoluto poder sobre la vida y la muerte de otro, de una total seducción, de un hambre puramente animal aplacada: la feroz y sangrienta dicha de la cacería y de la presa.
Y él sabía que estaba embelesada, pero también conocía mi ligero y amargo remordimiento por dejar esta vida sin haber saboreado de lleno sus placeres.
Y así se detuvo, después de haber bebido no por poco tiempo (y ahora sé que fue suficiente). Gimoteé cuando se retiró, pero me quedé en silencio cuando levantó sus goteantes labios carmesí hacia mi oído y me susurró:
—Zsuzsa…
Oí los mundos que esa sola palabra contenía. Oí su pregunta velada en ella, y en mi suspiro él oyó mi consentimiento.
Me soltó el pelo, que se balanceó suave y suelto contra mi espalda desnuda. La mano que tenía en mi cintura me soltó y me tambaleé hacia atrás, intentando no perder el equilibrio, aunque aún no estaba débil, aún no se había consumido mi fuerza.
Sin embargo, él ya había bebido lo suficiente como para ser increíblemente poderoso. Con la mano que me había sostenido el pelo, se aflojó la ropa que le separaba de mí, aunque no se despojó de ella completamente, sino que volvió a revelar la ancha extensión de su pecho, ya sin cicatrices, libre de la marca de la herida que nos unió.
Revelando mucho, mucho más.
Oh, he vivido una vida entre algodones, pero he leído sobre la petite mort, la pequeña muerte, y me he preguntando por ese término en ocasiones. Me reí al alargar la mano hacia el instrumento de mi ejecución… acromático, tan frío, suave y duro bajo mis dedos como el mármol. Temblando ante mi insegura y vacilante caricia, él se unió suavemente a mis risas, porque los dos contemplamos la misma visión con la mirada que compartíamos, evocada por mis propios pensamientos a partir de su memoria ancestral.
El bosque de los muertos estacados, cuatro siglos atrás. Las mujeres adúlteras impenitentes que había ordenado matar bajo su poder como voievod. ¡Cómo habían gritado! ¡Cómo habían luchado cuando las obligaron a tumbarse boca arriba contra el suelo de primavera enlodado fuera del castillo mientras el sonriente y agradecido príncipe observaba! Cinco corpulentos rumini por mujer para abrirlas como una estrella: dos para clavarles al suelo el torso y los brazos que no dejaban de retorcerse, dos más sujetando las pantorrillas, que les lanzaban patadas, para separarles las piernas.
Y solo uno para clavar la estaca de madera de pino (de tres metros de largo, más ancha que el brazo de un hombre fuerte, y generosamente engrasada y afilada para permitir una rápida entrada, pero con la punta algo redondeada, lo suficiente como para que la muerte no llegara tan afortunadamente deprisa) entre esos muslos de ramera.
No hay nadie que él odie más que a los infieles; y no hay nadie a quien ame más a que a los leales.
¡Oh, esos gritos mientras la justicia penetraba a la traidora! ¡Oh, los llantos estrangulados mientras los postes eran alzados, anclados en el suelo, y el peso del cuerpo permitía que el castigo se adentrara más todavía! Los hombres que se atrevían a traicionar al voievod encontraban su destino de una forma similarmente metafórica, eran corneados por el ano. A veces los infractores eran colgados durante días, y durante ese tiempo las estacas salían de los estómagos o de las gargantas o a veces, de un modo más elegante, de unas bocas abiertas y silenciosas como la muerte.
La imagen lo llenó de un repentino fuego que pasó a envolverme y me consumió. En ese momento, no quería más que ser profundamente atravesada; abrirme y sentirlo brotar como un cáliz floreciente entre los pétalos de mis labios separados.
Aún tenía la mano sobre la parte baja de mi espalda desnuda, pero su tacto era delicado; me junté a él, ansiosa, impaciente, y lo rodeé con los brazos, le supliqué, le pedí que me tomara, ahora, ahora, ahora.
No se movió. Sus labios, oscurecidos por la sangre, se curvaron maliciosamente hacia arriba; unos pesados párpados cayeron sobre esos brillantes y seductores ojos. En ese momento parecía tan joven y guapo como Kasha… no, incluso más joven y más inocentemente bello, el arcángel, el portador de la luz antes de la caída. Sacudió la cabeza y lo entendí.
No me tomaría. Yo había sido la seductora todo el tiempo; lo había atraído hasta mí. Había roto el pacto únicamente ante mi insistencia, por mi necesidad, y si él tenía que romper tabúes mortales y familiares para consumar nuestro matrimonio carnal, yo también tendría que hacer algo. Tendría que tomarlo a él.
Se quedó inmóvil, como una estatua de mármol, mientras yo entrelazaba mis dedos por detrás de su musculoso cuello y me alcé como una de las adúlteras condenadas, al principio levantando mi torso demasiado y luego, lentamente, deslizándolo hacia abajo hasta que descubrí el ángulo más efectivo.
Engarcé mis piernas alrededor de él y con un rápido y violento movimiento, me dejé atravesar. Me dejé atravesar. Una y otra vez.
Él me agarró las caderas, cortándome la piel con sus uñas como cuchillos, y empujó con fuerza hacia delante hasta que ya no pudo llenarme más. Con una ferocidad que me aterrorizó, me atormentó y me deleitó, me rasgó el cuello con sus dientes, transformando los pequeños agujeros en heridas que derramaban sangre a borbotones. El cálido río de sangre se desbordó por su hambrienta boca y cayó en forma de cascada sobre mi pecho y mi estómago para luego deslizarse por donde estábamos unidos.
Me retorcí contra él mientras bebió hasta que mi piel quedó pegajosa de la sangre. Hasta que ya quedé agotada y vibrando de placer; hasta que quedé aturdida y débil y, una vez más, abrumada por la peculiarmente lánguida y extática sensación de la proximidad de la muerte. Dejé caer los brazos, estaba demasiado débil como para aferrarme a su cuello. Solo él me sostenía, con una mano abierta contra mis caderas y la otra entre los omóplatos.
Finalmente, se apartó de mi cuello, de entre mis piernas, y me tendió sobre el suelo cerca de la ventana abierta. Yo miré al cielo, miré la luna menguante y su brillante y cegadora luz me hizo daño en los ojos, pero aun así no pude retirar la mirada de su belleza de brillante y resplandeciente color. Vi colores por todas partes; en la reluciente y madreperla luna, en las estrellas, en los árboles que se extendían muy a lo lejos y que nunca antes habían sido, siquiera, visibles para mí desnuda mirada desde esta distancia. Pude ver los brillantes azules y rojos de mi colcha, ver el verde de los ojos de Vlad cuando se arrodilló para limpiar con su rosada lengua la sangre que se estaba coagulando en mi cuerpo. Mi visión en la oscuridad era más aguda y más extraordinaria que la de un ave rapaz.
Y lo oí todo: cada movimiento que se producía afuera, en el bosque, incluso los ronquidos de Arkady en el dormitorio del que me separaba un pedazo de jardín. Oí el suave movimiento de las sábanas mientras Mary se revolvía en la cama y supe que estaba despierta. Oí el latido de mi propio corazón, tan ensordecedor como dolorosamente placentero, y cerca, el latido constante de Dunya y su estertórea respiración. Pude oler la calidez de su piel, oler el aroma de la sangre viva mezclada con la mía propia… la sangre fría de los muertos, la sangre de los que están a punto de cambiar.
Y después tío…
No, no mi tío. Mi esposo se alejó de mi ya limpio cuerpo y deslizó su lengua sobre sus labios ensangrentados. Mirándome fijamente a los ojos, me dijo:
—Aún no ha terminado.
Lo entendí. Y con un esfuerzo agonizante, llevé un brazo hacia su cabeza y la guie hasta mi cuello.
Asombrosamente, las profundas heridas ya se habían curado. No sentí dolor ni molestia, solo la sensación de su lengua contra una piel suave e intacta. Y entonces noté sus labios moviéndose contra mi piel cuando sonrió. Yo sonreí también, débilmente, ya que sabía que la transformación estaba casi completada.
Vaciló y después rozó sus labios contra mí al agachar la cabeza hacia la protuberancia de mi clavícula, hacia mi pecho. Rodeó un pezón con la lengua, se detuvo, y con delicadeza posó sus dientes ahí hasta que sentí el más afilado de ellos adentrarse en el centro de esa carne marrón rosada.
A pesar de mi debilidad, me estremecí repentinamente al darme cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Enrosqué los dedos fuertemente entre el cabello de su nuca y lo forcé a acercarse más a mí.
Me atravesó de nuevo, por última vez, y dejé escapar un grito ahogado al sentir sus dientes hundirse en esa tierna y oscura piel tan cerca de mi corazón. Succionó como un bebé de mi pecho, y con cada presión de su boca y de su lengua provocó una renovada vibración de placer entre mis piernas. Sostuve su cabeza en mis brazos, como una afectuosa madona entregándole mi sangre a este infinitamente viejo y sabio niño salvador, mi progenitor. Bebió hasta que mis brazos se dejaron caer y ya no pude acunar más su cabeza, hasta que descendí a un velado y umbrío embeleso, a un oscuro éxtasis sin sentido.
Durante horas no supe nada. Recuerdo el distante sonido de una explosión, pero fue meramente un leve sonido contra el intenso fondo aterciopelado de la oscuridad.
Entonces, justo antes del alba, he salido de mi trance para descubrir que se había ido y me había dejado en la cama, con el camisón puesto. Me ha consumido una apremiante necesidad de escribir esto, mis últimas palabras, y así he cogido el diario escondido bajo mi almohada, y la pluma y la tinta de mi mesilla de noche.
En algunos momentos siento un atisbo de temor ante la idea de que tengo la muerte tan al alcance de la mano, pero entonces cierro los ojos y me permito beber de su constante presencia, de su inteligencia sin límite y sé que no estoy sola. Saber en lo que me voy a convertir pronto me reconforta. Voy a la tumba victoriosa, segura de mi resurrección.
A quien sea que lea estas palabras le digo: no lloréis por mí, y no me juzguéis. La vida hacia la que parto es mucho más dulce que la que he conocido.
Diario de Arkady Tsepesh
17 de abril.
Es por la mañana, casi las diez. Mary se ha levantado y ha bajado. Escribo estas palabras en la cama mientras miro hacia la brillante luz del sol que se filtra por la ventana abierta.
Con la esperanza de disipar la penumbra, he descorrido las cortinas, pero desde mi cómoda postura contra las almohadas, puedo ver la luz reflejarse en el cristal rajado y lleno de agujeros. El horror de anoche, mejor dicho, toda la confusión provocada por las desconcertantes revelaciones del día de ayer, me parecen lejanas, veladas por la persistente niebla mental inducida por el láudano.
¡Pensar que ese pedazo de cristal roto era lo único que había entre mi esposa, mi hijo y la muerte…!
El terror sacó a Mary de sí anoche… y a mí también aunque, para consolarla, lo oculté. Mientras estaba leyendo en mi despacho, un lobo saltó directamente contra la ventana por la que ella estaba mirando. Si hubiera atravesado el cristal…
Ni siquiera puedo escribir esas palabras, no puedo soportar pensar en que ella o el bebé hubieran llegado a sufrir el más mínimo daño. Anoche lloró mientras volvía a suplicarme que la alejara de aquí, y verla en ese estado me partió el corazón. Le prometí que lo haría.
Pero no veo muy claro que pueda hacerlo. No obstante, tengo que intentarlo. Nunca he visto a Mary tan agitada, pero claro, tampoco había oído nunca que un lobo solo atacara a un humano tan audazmente. En esos preciados momentos en los que recupero la racionalidad, puedo verlo como un suceso extraño y fortuito, tan carente de sentido como angustiante.
Pero Mary no dejaba de repetir en su frenético estado que era un anuncio de lo que estaba por suceder, ya que la criatura podría haberla matado fácilmente si hubiera querido, que había sido una amenaza. No me ha dicho quién o qué cree que la ha advertido, aparte del mal en sí mismo.
Sus palabras me hicieron pensar en las pezuñas del lobo contra mis hombros, en su caliente aliento contra mi cuello. Los lobos parecen únicamente un símbolo, un recordatorio de la locura que me aguarda, que ansía devorarme.
Si creyera en Dios, le pediría que me llevara y liberara a mi familia. Puedo ver por qué los campesinos sienten la necesidad de un padre omnipotente, de un perro guardián divino… ¡es un infierno saber que no hay mayor poder que mi mismo para proteger a mi esposa y a mi hijo, yo que soy débil e inestable, que me encuentro al borde de un colapso mental! Esta mañana temprano, bajo la luz gris del amanecer, he abierto brevemente mis somnolientos ojos y he visto la cabeza de Jeffries empalada a mis pies, en el pilar de la cama. Estaba mirando hacia abajo, riéndose, con la misma sonrisa maligna y burlona que había mostrado Stefan cuando se me apareció en la silla de tío.
Creo que tío, Zsuzsanna, yo y todos los Tsepesh portamos la locura en nuestra sangre. Tras los sucesos de anoche, estoy convencido.
Anteanoche, por fin reuní fuerzas para arrojar al fuego la carta de V. Ayer salí de la mansión al amanecer en la calesa y me dirigí directamente a Bistritz cargado de inquietud y optimismo. Cuando llegué a la ciudad poco antes de las dos, mi inquietud disminuyó tanto como aumentó mi esperanza, porque sentí un excepcional grado de alivio al entregarle al posadero la carta sellada que había escrito informando a los visitantes de que no vinieran.
El posadero es un hombre agradable de cara redonda, robusto, pero con facciones duras que indicaban nuestros lejanos vínculos de sangre; me reconoció al instante, ya que Mary y yo habíamos pasado una noche en su establecimiento gratuitamente y me recibió calurosamente, aunque le resultó curioso que hubiera ido yo y no Laszlo. Farfullé una imprecisa respuesta sobre otros asuntos que tenía que atender en la ciudad mientras le di la carta. Me dio las gracias al tomarla diciendo que no podía haber sido más oportuno ya que los huéspedes llegarían esa misma tarde. Simplemente sonreí, sabiendo que él pensaba que contenía instrucciones sobre cómo reunirse con la diligencia de Laszlo.
El posadero insistió en servirme el almuerzo, «a cuenta de la casa», y después llevé la carta del abogado a la oficina de correos. Todo se había desarrollado sin complicaciones y me confortó enormemente saber que los recién casados quedarían protegidos de todo daño. Solo quedaba una tarea por hacer.
Pero cuando entré en la comisaría de policía y me presenté ante el alto y uniformado muchacho situado detrás del primer y largo escritorio de madera, comencé a sentir cierta inquietud, ya que no había pruebas concretas que relacionaran a Laszlo con los crímenes aparte del hecho de que había robado algunas cosas de Jeffries y había mentido sobre la gallina. Era mi palabra contra la suya. ¿Y cómo podía demostrar la culpabilidad de tío en todo esto? ¿Cómo podía demostrar que yo no estaba loco y que no era el asesino? Después de todo, sabía dónde estaban las calaveras…
Sintiéndome perdido de pronto, miré hacia los carteles que había en la pared, junto al joven: unas interpretaciones artísticas de los huidos, de los criminales y de los locos. Busqué similitudes en esos rostros duros de ceño fruncido, alguna peculiaridad en los labios o algún brillo de ojos que marcaran a un asesino, a un hombre loco; alguna tendencia clara que hubiera podido ver antes, en la cara de Laszlo.
—¿Sí señor? —preguntó el joven jandarm. Tenía el pelo claro y me miraba a través de unas gafas redondas con unos azules ojos de asombro. Su tono era frío, notoriamente condescendiente, a pesar del hecho de que mi atuendo y mi actitud reflejaban que era un noble educado y rico. Aunque él fuera de clase más baja, estuviera mal arreglado y fuera pobre, aunque tuviera una educación inferior y guardara un rencor innato por mi influencia y riqueza, era sajón y eso le hacía el antiguo conquistador y a mí, el antiguo conquistado. Tenía ventaja y no estaba dispuesto a permitir que yo no me diera cuenta de ello. En su tono también había hastío, el ennui de alguien que ha visto tanto que ya nada puede sorprenderlo.
Cuando me di la vuelta, dándole la espalda a los carteles, dos oficiales uniformados pasaron por delante, uno a cada lado de una zíngara descalza y muy borracha a la que sujetaban fuertemente por los brazos. Me sonrojé y desvié la mirada cuando pasaron porque la blusa de la mujer estaba rasgada desde el cuello a la cintura, revelando varias vueltas de baratos abalorios, pero nada de ropa interior. Su oscuro cabello se había soltado de su pañuelo, que se había deslizado y corría el peligro de caer al suelo. Tenía sangre y tierra en la cara, como si hubiera estado peleando en el barro, y aunque apenas podía caminar, no dejaba de gritar y arremeter ferozmente contra los hombres que la retenían, como si intentara morderlos.
Los policías retiraron las caras a tiempo, pero se rieron con sorna para mostrar que no estaban asustados. Al pasar por delante de mí y de su compañero, que estaba sentado, uno dijo sonriendo:
—Dice que está poseída por el espíritu de un lobo. Si, seguro que es un espíritu; el espíritu del vino barato.
Los tres hombres se rieron, pero la mujer se detuvo; no estaba dispuesta a seguir avanzando, y alzó un brazo que, sin dejar de sacudirse, me señaló directamente a mí.
—Él no se burla. Él lo entiende —dijo entre dientes—. ¡Es uno de los nuestros!
Me quedé paralizado.
Riéndose, los dos policías tiraron de ella; el joven sajón me miró desde detrás del escritorio con una pequeña sonrisa condescendiente, pero empleó el más exquisito de los tonos y el tratamiento más educado posible mientras señalaba hacia la suda silla de madera que había al otro lado del escritorio.
—Por favor, siéntese, Dumneavoastra…
—Tsepesh —respondí fríamente y miré la mugrienta silla con gesto vacilante. Parecía como si alguien acabara de escupir en ella y cuando finalmente me senté, noté una ligera sensación de humedad.
—¿Y qué quiere declarar, domnule Tsepesh? —Lo pronunció como «Tzepezh».
«Asesinatos», estuve a punto de decir. «¿Cuántos? No sé. Demasiados como para contarlos…». Pero en lugar de eso le dije:
—Querría hablar con el jefe de policía, por favor.
Su tensa sonrisa se abrió un poco, pero una ligera dureza se reflejó en su mirada.
—Ah. Estoy seguro de que al jefe de policía le gustaría hablar con usted, buen señor, pero en este momento está ocupado con un asunto muy urgente. Yo puedo ayudarle en todo lo que…
—Debo verlo a él, si es posible…
—Y yo le aseguro que no lo es.
—Entiendo. —Me levanté, me estiré la ropa y después alargué la mano—. En fin, que pase un buen día.
Aparentemente algo sorprendido por mi brusquedad, se levantó, me dio la mano… se guardó la corona de oro que había puesto en ella y con el movimiento más practicado y suave que había visto nunca, se la metió en el bolsillo.
Me giré e hice ademán de caminar hacia la puerta.
—Un momento, señor —dijo, aún detrás del escritorio—. Hay una pequeña posibilidad de que el jefe de policía haya terminado ya con ese asunto y que esté libre. Iré a comprobarlo, si usted quiere.
Me volví hacia él.
—Por favor.
Al cabo de un minuto, regresó y dijo con una actitud bastante más cálida:
—El jefe de policía lo verá ahora.
Lo seguí por un estrecho pasillo de puertas cerradas hasta una habitación situada al fondo y di un paso al frente cuando me sostuvo la puerta, con esa estirada formalidad teutónica que a los transilvanos tanto nos gusta parodiar en nuestros chistes. Una vez crucé el umbral, la puerta se cerró tras de mí sin hacer apenas ruido.
El hombre que había tras el escritorio era un nativo, más bajo y más fuerte que su joven compañero.
—Domnule Tsepesh —dijo suavemente. Su voz y su actitud eran menos formales, mucho más cercanas que las del joven sajón. Es más, en su tono había una extraña familiaridad y me pareció detectar un brillo en sus ojos, como si me hubiera reconocido. Asintió ligeramente mientras me miraba de arriba abajo. Sin embargo, yo estaba seguro de no haberlo visto nunca antes. Debía de tener la edad de padre; tenía la cabeza cubierta por un ondulado cabello plateado, pero sus cejas y su rizado bigote aún eran completamente negros, algo que le aportaba a su rostro un aspecto adusto y algo brusco.
—Soy el jefe de policía Florescu. Pase. He estado esperándolo.
Esa extraña frase hizo que me quedara quieto unos instantes (no podía llevar esperándome más que unos segundos), pero finalmente avancé y le di la mano. Estrechó la mía con calidez y fuerza, y me observó con una emoción en sus oscuros ojos que también detecté, en algún que otro momento durante nuestra conversación, en su expresión, en su voz, en su postura. Mientras estuve con él, intenté ponerle nombre a ese gesto y no pude… me ha costado encontrar su significado hasta ahora, mientras escribo estas palabras.
Lástima. Me miró con lástima.
Florescu me indicó que me sentara (en esta ocasión en una silla acolchada y mucho más limpia que la de la sala de afuera), y así hice. Él se sentó en su silla, se cruzó de brazos sobre la mesa y se inclinó hacia delante, lanzándome una mirada que fue extraña y poco profesional: cariñosa, casi paternal, pero también pensativa, meditabunda, comedida.
—Bueno —dijo con una inconfundible renuencia suavizada por la resignación—. Tal vez debería contarme por qué ha venido a verme.
Aunque había ensayado un pequeño discurso varias veces durante el camino, las palabras que elegí me abandonaron en ese instante. Tartamudeé:
—Es… es un asunto muy delicado. Debería explicarme. Mi tío abuelo es Vlad Tsepesh…
Florescu asintió con gesto solemne.
—El príncipe. Sí, sé quién es.
—No he venido aquí para acusar a nadie… sino para ayudar en una investigación. El príncipe se enfadaría si supiera que he venido aquí; no quiero que esto le repercuta de ningún modo. Pero creo que uno de sus sirvientes es culpable de un crimen. De varios, a decir verdad…
—¿Y de qué crimen se trata? —me interrumpió con tono tranquilo.
—Asesinato —dije y dejé escapar un largo suspiro.
Su respuesta fue meditada, en absoluto precipitada; fue la respuesta de un hombre que ha oído tantas confesiones horribles que ya ninguna podía impactarlo. No rehuyó, no se estremeció, sino que se mantuvo perfectamente callado, con las manos entrelazadas, haciendo preguntas y mirándome con la compostura de un profesor haciendo un examen oral.
—¿Y quién cree que ha cometido estos asesinatos?
Me dio la impresión de que era un actor interpretando un papel ensayado. Pero bajo sus palabras, había un desconcertante trasfondo de emociones reales: lástima, pesar. Un deseo de ayudar.
—El cochero de mi tío —respondí—. Laszlo Szegely. Aunque es probable que haya tenido un ayudante.
—¿Por qué hace semejante acusación? —Una vez más, calmado y comedido—. ¿Lo ha visto cometer esos crímenes? ¿Tiene pruebas?
—Lo he visto llevando los objetos robados de un hombre muerto y con sangre fresca, que no era suya, en una manga, horas después de la desaparición del hombre. Esa mañana temprano, lo vi salir del castillo con un bulto lo suficientemente grande como haber contenido un cuerpo. —Me detuve, temblando al pensar en la forma cuadrada del bulto; si hubiera sido el pobre Jeffries, en ese momento ya habría estado descuartizado—. Tal vez no es suficiente para colgarlo, pero tengo la esperanza de que si llevara una discreta investigación, encontraría pruebas suficientes para condenar al asesino. No tengo nada más, excepto mis propios instintos en lo que respecta al carácter del hombre. Hay algo… criminal en él. Al menos, si pudiera investigarlo…
—No hay necesidad de hacerlo —dijo bruscamente el condestable. Se encorvó hacia delante, con un tono y una mirada convincentemente serios—. Puedo hablarle de Laszlo Szegely. Si está seguro de que quiere saber la verdad del asunto.
La sorpresa hizo que mi voz se suavizara hasta casi un susurro.
—Por supuesto… —Me incliné hacia delante, con los ojos abiertos como platos, dispuesto a escuchar.
—Szegely —dijo Florescu y me lanzó una pequeña y forzada sonrisa que se desvaneció con la misma rapidez con la que apareció—. Carnicero de profesión. Nunca se ha casado ni ha tenido hijos. Vino aquí desde Budapest con la esperanza de eludir a las autoridades de allí.
—¿Por asesinato? —pregunté rápidamente.
Él sacudió su plateada cabeza.
—Por robar tumbas.
—¿Y también lo ha hecho aquí, en Bistritz? ¿Lo han atrapado?
El agente asintió.
—Debería haberlo puesto tras los barrotes y haberlo dejado allí —dije con una temblona y desagradable voz—. Tal vez no haya suficientes cadáveres en las aldeas de la montaña para él porque ha empezado a generar sus propios muertos. Los he encontrado. El bosque está lleno de cabezas enterradas. —Incapaz de continuar, me quedé mirando a mis manos, horrorizado, mientras pensaba en Jeffries y en todas esas diminutas calaveras.
Florescu y yo nos quedamos sentados en silencio durante un minuto. Podía sentir su mirada puesta en mí, compadeciéndose de mí. Evaluándome. Pensando. Lo oí buscar en el escritorio y sacar algo; oí la llamarada de una cerilla, lo oí tomar aire profundamente varias veces, y después olí el humo y la fragancia del tabaco de pipa.
Finalmente, el agente dijo, muy suave, con un tono muy amable:
—Domnule Tsepesh. Me recuerda mucho a su padre.
Yo levanté la cabeza, sobresaltado.
La mirada de Florescu se suavizó, pero no logró sonreír.
—Hace más de veinticinco años vino aquí, tal y como ha hecho usted. Me atrevería a decir que eso fue antes de que usted naciera. Por entonces yo no era jefe de policía, evidentemente, pero lo recuerdo porque lo vi muy angustiado. Y, cómo no, porque fui uno de los dos elegidos para acompañarlo a buscar los cuerpos en el bosque.
Lo miré, enmudecido, estupefacto, incapaz de comprender nada. Laszlo llevaba trabajando en el castillo únicamente dos años. ¿Cómo era posible…?
El agente se quedó en silencio un momento como para dejarme asimilar sus palabras y después añadió:
—Pero yo fui el único que regresó a Bistritz. Sería mejor para usted, domnule, que olvidara que ha visto algo semejante. Sería lo mejor para los dos.
Me medio levanté enfurecido.
—¿Cómo puede decirme eso cuando mi esposa, mi familia, está viviendo con un asesino cerca?
Florescu se limitó a mirarme y a fumar de su pipa; su rostro se había convertido de pronto en una máscara de ojos entrecerrados cuya expresión no se podía interpretar.
—¿Qué quiere? —le pregunté enfadado—. ¿Dinero? ¡Soy rico! ¡Puedo pagar más del dinero con el que le hayan sobornado!
—Nadie me ha pagado —respondió sin alterarse, sin mostrarse en absoluto ofendido—. Al menos, no con algo con tan poco valor como el dinero. Aunque es cierto, puse en libertad a Szegely hace dos años a petición de otra persona.
—¿De quién?
—De su padre.
Dejé escapar un suspiro y me dejé caer en la silla, demasiado atónito y furioso como para hablar, como para protestar. Florescu prosiguió con tono calmado desde detrás de un velo de humo de pipa.
—Al igual que usted acudirá, domnule Tsepesh, probablemente a mi sucesor cuando Laszlo esté muerto y usted deba ocuparse de algo. —Su tono se volvió cercano, confidencial—. Ahora es joven y hay cosas que no entiende. Pero lo entenderá. Hay momentos en los que no es bueno luchar contra lo inevitable. Cuanto más luche, más difícil le será. A usted y a su familia.
»Tal vez algún día su hijo vendrá a visitar a mi sucesor, que irá a ese mismo bosque, y se llevará consigo hombres y armas, pero el resultado será el mismo: solo un hombre volverá, y ese hombre verá que su ascenso en esta oficina le llegará con facilidad.
»Me he pasado la vida dedicado a administrar justicia, pero hay situaciones que van más allá de la ley… ya sea la ley de Dios o la del hombre. No volveré a ese bosque. No soy un hombre muy inteligente, pero aprendo rápido en lo que atañe a mi vida.
Se detuvo y en ese instante intenté hablar, pero él se apresuró a continuar una vez más.
—Usted no puede hacer nada, ¿lo entiende? Ninguno de los dos podemos hacer nada. —Se levantó, salió de detrás de su escritorio y fue hacia la puerta; su tono fue fingido y alto, como si hablara para los que pudieran estar escuchando—. He de pedirle que se marche. No son más que estúpidos rumores este asunto del asesino en el bosque. Los campesinos llevan hablando de estas tontas leyendas desde hace siglos. Todo el mundo en la policía lo sabe y si habla con alguien más y le dice por qué ha venido, se reirán de usted.
»¿Lo entiende, domnule Tsepesh? Todo está preparado desde mucho antes que usted naciera. No hay nada que pueda hacer. Váyase a casa y cuide de su familia. —Giró el pomo y abrió la puerta.
Me levanté, con la cara colorada, con un nudo en la garganta, sin comprender nada.
—No. No. No lo entiendo. ¡E iré hasta Viena si es…!
Con voz baja, tranquila, cargada de arrepentimiento y sin un atisbo de enfado, llena de esa maldita compasión, dijo:
—Entonces yo informaré a mis superiores que se encuentran allí de que está loco. Le aseguro, domnule, que no harían nada. Al igual que le aseguro que no soy yo el que le amenaza cuando le digo que no lo haga, si ama a su familia.
Me marché de allí temblando de rabia y me puse en marcha hacia los Cárpatos. Al principio, movido por semejante impacto y por mi ira, me dije que Laszlo tenía unos amigos muy siniestros en la oficina del jandarm, un grupo de criminales con tanta influencia que el propio jefe de policía los temía y dejaba escapar comentarios velados sobre ellos. Florescu era un mentiroso, un maldito mentiroso que al negarse a investigar, había sido parte de cada uno de esos asesinatos. No podía creerme nada de lo que había dicho ¡y mucho menos podía creer esa vil insinuación según la cual padre lo sabía toda sobre Laszlo!
Decidí que lo único lógico de hacer era informar a V. sobre el pasado de Laszlo y sobre la extraña reacción del policía ante la noticia de los cuerpos enterrados en el bosque. Pensé que eso lo convencería de que debíamos refugiarnos del peligro en Viena mientras yo informaba a las autoridades de allí. No podía creerme que la influencia de Florescu llegara hasta tan lejos.
Y entonces, a medida que las horas iban pasando durante el largo camino de vuelta a casa, fui calmándome y empecé a pensar.
Había demasiadas calaveras en el bosque como para haber sido obra de un solo hombre durante el curso de dos años. Había descubierto al menos cincuenta, la mayoría de ellas de niños, y me había detenido porque no tuve la fuerza ni física ni mental para continuar. ¿Cuántas me había dejado sin encontrar, desperdigadas por el infinito bosque?
Rompí en unos sollozos llenos de furia, agradecido por la intimidad brindada por el solitario camino de montaña, mientras recordaba a Florescu dejando entrever que mi padre había tramitado la liberación de Laszlo. Por un momento, me atreví a pensar en que el jefe jandarm hubiera dicho la verdad. Pero ¿por qué padre habría solicitado la puesta en libertad de un hombre así, un hombre experto en deshacerse de cadáveres? ¿Por qué, si no era cómplice de los asesinatos?
Al llegar al paso de montaña, hostigué a los caballos a ir más deprisa, con una actitud inconsciente fruto del frío y de un pavor al que no pude poner nombre. La tarde dio paso a la noche. La puesta de sol debió de ser sobrecogedora, con el brillo rosado reflejándose en las cumbres cubiertas de nieve y pintando todo ese paisaje con un resplandor sobrenatural, pero yo no lo vi. La voz de Masika me hablaba en mi cabeza: «Ven a verme, Arkady Petrovich, durante el día cuando él duerme. No es seguro hablar aquí. Ven a verme pronto…».
Ya no era de día, pero me sentía obligado a hablar con ella de inmediato para conocer la verdad en la que en ese momento ni siquiera me atrevía a pensar, pero que mi atormentado corazón sabía que era cierta.
Cuando llegué a la aldea, el velo de la noche lo cubría todo; las calles estaban vacías y las hileras de pequeñas cabañas estaban oscuras. No tenía la más mínima idea de dónde podría encontrar a Masika Ivanovna, pero mi desesperada obsesión por hablar con ella era demasiado abrumadora como para rendirme y volver a casa. Encendí el farol de la calesa y, aprovechándome, no sin vergüenza de mi posición como sobrino del príncipe, llamé a la primera puerta con la que me topé con la intención de preguntar por el paradero de Masika.
No hubo respuesta; interpreté que los habitantes de la cabaña estaban dormidos y por eso grité. Cuando seguí sin recibir respuesta, abrí la puerta con el farol en alto y entré, pero me encontré con que la casucha estaba totalmente desierta y que se habían llevado de allí todo lo que contenía.
Seguí hasta la casa siguiente, para descubrir allí la misma inquietante situación… Y lo mismo pasó con la siguiente y la siguiente. Al cuarto intento, sin embargo, tuve éxito. El campesino adormecido que estaba dentro no me invitó a pasar, sino que gritó unas indicaciones desde el otro lado de la puerta de madera que permanecía con el pestillo echado.
Corrí hacia la casa de Masika, una pequeña casita con un tejado de paja por el que corrían roedores con sus diminutos ojos brillando bajo la luz desprendida por mi farol. Vi una tenue luz parpadear procedente de la única ventana, pero cuando llamé con fuerza a la puerta, no hubo respuesta ni ruidos de movimiento desde el interior. Con más energía, grité el nombre de Masika mientras aporreaba la puerta, pero el silencio fue la única respuesta que obtuve.
Finalmente empujé la puerta que, al no tener el pestillo echado, se abrió. Entré y vi a Masika Ivanovna, aún vestida de luto y sentada en su mesa tan burdamente tallada. Se había desplomado hacia delante, de modo que tenía la frente y un brazo sobre la mesa; a unos cinco centímetros de su cabeza cubierta por un pañuelo, había una vela derretida hasta la base y la cera se había vertido sobre la madera; la poca mecha que quedaba chisporroteaba con una agonizante llama azul. Bajo su mano tenía un pedazo de papel doblado; cerca tenía una pequeña figura de san Jorge y sobre el sucio suelo de paja que la rodeaba había un círculo casi perfecto trazado con sal de roca. Estaba claro que se había quedado dormida esperando a alguien que no había llegado aún.
Temblando ligeramente al sentir el crujido de la sal bajo mi bota, me puse a su lado, le toqué un hombro y le dije en voz baja:
—Masika Ivanovna. Soy Arkady Tsepesh, no te asustes.
No se movió. Le agité el hombro, con delicadeza al principio, y después con más insistencia y alzando la voz hasta que se convirtió en un grito, hasta que me di cuenta de que jamás despertaría.
La alcé sujetándola por debajo de los hombros y con cuidado la eché hacia atrás sobre la silla. El crucifijo que le había devuelto en el funeral de Radu ahora colgaba de su cuello y se mecía suavemente en el aire.
Las palabras no pueden describir el horror que vi reflejado sobre ese dulce y marchito rostro, en esos ojos grandes y saltones; era el mismo terror angustiado que vi en la cabeza seccionada de Jeffries. Sin embargo, Masika no tenía ninguna marca visible.
Agarré con fuerza esa mano, ya fría, que tenía sobre la mesa y me arrodillé a su lado y lloré, sintiéndome como si de nuevo hubiera perdido a una madre cuya afectuosa compañía nunca conocí.
Cuando me levanté secándome los ojos, miré el papel doblado que había bajo la mano de Masika y leí mi propio nombre escrito en él, con una letra que no reconocía. Sin poder evitarlo, levanté la carta y la desdoblé para leer:
Al hermano que nunca conoceré:
Escribo esto en nombre de nuestro padre, Petru, que fue incapaz de contarte la verdad antes de su muerte. Dijo que tu inocencia había protegido tu vida, la de tu hermana y la de tu esposa. Temía contártelo porque, como él decía, Vlad estaba demasiado cerca de ti y se habría dado cuenta al instante de que habías sido advertido y tomaría represalias. Pero ahora decido correr el riesgo de contártelo en secreto con la esperanza de que saberlo pueda ahorrarte vivir en el infierno donde nuestro padre habitó.
Mi madre dice que Vlad aún no te ha hablado del pacto familiar, pero pronto llegará ese momento. Cuando llegue, recuerda: no creas nada de lo que te dice porque mentirá si le conviene. Te dirá que cumple el pacto por una cuestión de honor o por amor a la familia, pero eso es mentira. Lo que dicen los campesinos es cierto. Es un strigoi, un monstruo desalmado, un asesino y el pacto no es más que un juego para él; lo acatara siempre que encuentre un beneficio en él. Tu padre creyó durante demasiado tiempo que Vlad tenía la bondad en su corazón, pero lo cierto es que el príncipe solo conoce el mal. Es como un viejo lobo que ha matado tanto que ha acabado aburriéndose y tiene que encontrar nuevos placeres; destruir la inocencia es uno de ellos. Ahora juega contigo, del mismo modo que jugó con nuestro padre cuando era joven y con su padre antes que con él. Para él, este entretenimiento nunca pierde la frescura, ya que solo puede disputarlo una vez por cada generación. Dirá que te quiere, pero en realidad lo único que desea es corromperte, destrozarte como hizo con padre.
Con todo mi corazón, te suplico: huye de él. Escapa antes de que destruya tu alma.
Pero planéalo con cuidado y con prudencia; has de saber que un solo fallo puede costarle la vida a tus seres queridos. Padre intento huir y como castigo tu madre y tu hermano Stefan fueron apartados de él. Pero creo que tú aún estás a tiempo, si eres astuto y cauto, y te das cuenta de que no puedes confiar en Vlad. Y hasta el día que muera y después también, seguiré pensando que el amor puede acabar con toda clase de maldad.
Debo terminar rápidamente, aunque hay mucho más que decir. Pero no puedo quedarme en la casa de mi madre una vez que el sol se ponga, por el bien de su seguridad. Debo irme.
Rezo por ti, hermano. No seas tan arrogante como para no rezar tú también.
RADU
Volví a tirarme al suelo y me senté en la fría tierra compactada, dejando que la carta revoloteara hasta caer en mi regazo. El impacto por la muerte de Masika y por el contenido de la carta me hizo verlo todo con la clara perspectiva de un lunático. Por primera vez, vi cómo las piezas encajaban a la perfección: todas esas calaveras. La insolencia de Laszlo. Las historias de los campesinos diciendo que V. era un monstruo sanguinario (por supuesto, no había vampiro y no me tomé el uso de la palabra strigoi por parte de Radu de forma literal, pero eso sí que explicaría el origen de la leyenda). La ira de V. por el hecho de que interfiriera con sus invitados, su insistencia para que no acudiera a las autoridades…
Solo podía llegar a la siguiente conclusión: V. era un asesino y mi padre su cómplice, y ambos padecían la locura familiar que había empezado a infectarme. Grité al pensar que yo también estaba destinado a caer en la demencia, que algún día mis manos estarían manchadas de sangre.
«¿Eres un Empalador? ¿Uno de los hombres lobo?».
—No —susurré—. No…
Me puse de pie, me guardé la carta en el chaleco y subí a la calesa, ansioso por alejarme de la aldea inquietantemente desierta. Llegué al castillo con tiempo, aunque ya era poco más de media noche. Nervioso y sudando a pesar de la fría temperatura, me dirigí directamente al salón de V. con la pistola oculta bajo mi chaleco. Llamé a la puerta; V. lanzó su pregunta habitual y yo di mi respuesta habitual.
—¡Arkady! —exclamó con tono jovial desde el otro lado de la pesada puerta—. ¡Pasa, sobrino!
Puse la mano sobre el pomo de latón abrillantado y lo giré.
Un destello plateado. Mi padre bajando el cuchillo y cortando esa tierna carne, y detrás de él…
El dolor emborronó la imagen hasta hacerla desaparecer. Apreté los ojos hasta que se desvaneció…
Después los abrí ante la familiar imagen de V. en su salón… una imagen que ya nunca, nunca, podría ser la misma. Como siempre, había un resplandeciente fuego en la chimenea y la habitación tenía un ambiente cargado y un calor desagradable. Me pasé una mano por la frente y me sequé el sudor antes de cerrar la puerta tras de mí.
V. estaba sentado en su sillón con las manos sobre los reposabrazos, pero en esa ocasión no me saludó; es más, ni siquiera alzó la vista hacia mí, sino que mantuvo su atención centrada en el crepitante fuego. Junto a su codo, la mesita auxiliar aún sostenía el brillante decantador de slivovitz. De mala gana, forcé a mi vista a deslizarse hasta V., que miraba al frente, hacia las llamas que chisporroteaban, con una expresión inmóvil y vacía como la de una roca.
Seguía siendo joven, como la última vez que lo había visto… un hombre, ahora, de cincuenta años, en lugar de ochenta. Pero no podía permitirme reaccionar, distraerme ni asustarme ante ese claro signo de mi incipiente locura; el asunto que tenía entre manos era demasiado urgente.
—Tío —dije en voz baja. El asunto requería un tono estridente y agitado, pero el abrumador silencio de la habitación me llenó y de pronto no me vi capaz de romperlo—. Siento molestarte, pero hay una cuestión de extrema urgencia que debemos discutir.
V. pareció no escuchar; sus ojos no se desviaron ni un momento del objeto que captaba su atención. Ese comportamiento era tan impropio de él que resultaba inquietante, pero me forcé a continuar:
—Tiene que ver con el terrible descubrimiento que he hecho en el bosque.
Habló, sin dejar de mirar a las llamas. Su voz era suave, pero era una suavidad que no presagiaba nada bueno, parecida a la del profundo y letal gruñido de un perro justo antes de atacar.
—Me has traicionado.
—¿Qué? —susurré y mi pulso se fue acelerando ante lo qué interpreté como una admisión de culpabilidad.
Como una serpiente, se retorció en su sillón al girarse para mirarme con unos ojos brillantes por el reflejo del fuego; su fría expresión era ahora la de una ira asesina.
—¡Me has traicionado! ¿Dónde están las cartas?
Lo miré boquiabierto, callado y atónito ante esa explosión de furia, atónito ante el hecho de que lo supiera.
—¡Mentiroso! —gritó con tanta fuerza que, supe, resonó por todo el castillo. Parecía que le hubieran arrancado esas palabras de dentro, de un pozo de odio tan hondo que tembló al gritar—: ¡Impostor! ¡Sé que no se las diste a Laszlo como te pedí! —La luz del fuego centellaba y se reflejó en el rocío de saliva que acompañó esas palabras cargadas de veneno.
Su ira resultaba aterradora, pero por su bien, por el bien de Mary, por el bien de todos, no podía permitirme temblar como un niño en su presencia. No se podía seguir ignorando a los muertos del bosque. Si los había matado, ya fuera mi querido tío o no, estuviera loco o no, había que detenerlo.
Me puse derecho, alcé la barbilla y no permití que me temblara la voz cuando dije con tono calmado:
—Yo mismo he llevado las cartas a Bistritz.
—¿Y has enviado las dos? ¡No me mientas, Arkady! Te lo advierto… ¡no trato bien a los mentirosos!
Por un momento pensé si sería más sencillo mentir directamente y convencerlo a través del engaño, pero tarde o temprano descubriría la verdad, cuando sus invitados no se presentaran.
—He enviado la carta al abogado —admití—. Pero la carta a los invitados…
—¡La has destruido!
Lo miré fijamente.
—Sí.
Con un bufido volvió a girarse hacia el fuego, que contempló con unos ojos que hervían de ira.
—Tío —dije con actitud firme pero educada—, lo he hecho porque estoy enormemente preocupado por ti. Y por Mary y por Zsuzsa. Y por el bebé. No permitiré que mi familia viva… rodeada de semejantes horrores.
Volvió a girarse hacia mí y se medio levantó del sillón al bramar:
—¿Y no te juré que no os sucedería nada malo? ¿No te lo juré sobre el nombre de nuestra familia?
Dracul, pensé ¿O Tsepesh? Pero no lo dije porque eso no haría más que prolongar la discusión y entonces entendí por qué podía garantizar nuestra seguridad con tanta certeza.
Vi locura en sus ojos y eso me desgarró el corazón; en ese momento supe que tenía conocimiento de los asesinatos, si es que él no era el autor.
—¿No te lo juré? —preguntó V.—. ¡Responde!
—Sí. Me lo juraste. Pero, tío…
—¿Cómo has podido desconfiar de mí? ¿Cómo has podido creer que te mentiría o que te traicionaría? Te dije que no fueras a Bistritz, ¡pero tú has insistido en desobedecerme! ¡Te dije que no te interpusieras entre mis invitados! Era una única regla… ¡y has vuelto a romperla! —Se levantó, cogió el decantador que había sobre la mesita y, mientras yo miraba horrorizado, hizo ademán de arrojarlo a las llamas, pero se giró y lo lanzó por encima de mi cabeza. La botella golpeó contra la puerta cerrada que tenía detrás y se hizo añicos rodeada de una centelleante lluvia de cristal y de slivovitz con aroma a ciruela.
Agaché la cabeza y me protegí con un brazo, escapando por poco; si hubiera apuntado más bajo, me habría dado, Y entonces, muy deliberadamente, alcé la cabeza, me sacudí unos cuantos fragmentos cristalinos y brandi de los hombros, y lo miré con discernimiento.
Con el corazón golpeándome contra el pecho por el horror que me suponía hacerle semejante pregunta a él, a quien quería, le dije lentamente:
—Los muertos en el bosque, tío. ¿Cómo han llegado hasta allí? ¿Cómo murieron?
Su furia había amainado, pero su pecho aún se movía agitadamente y tenía el rostro encendido. Estrechó los ojos mientras me observó detenidamente y dijo con una suavidad aterradora:
—Algunas veces te pareces demasiado a tu madre, Arkady. Has de aprender a no ser tan testarudo. Has de aprender a mantenerte al margen de los asuntos de los demás.
Las rodillas me fallaron, como si el suelo sobre el que estaba se hubiera hundido bajo mis pies; de algún modo logré no caerme, pero no pude emitir más que un afligido susurro.
—¿Qué estás diciendo?
—Que no sirve de nada preocuparse por lo que hay en el bosque. Sería más sensato centrar tu atención en tus propios asuntos. ¡Y ahora márchate! Ve a pensar en el error que has cometido para evitar semejante idiotez en el futuro.
Me marché, atónito y horrorizado y sintiéndome como si el mundo de pronto se hubiera dado la vuelta, como si estuviera inmerso en una oscura espiral de maldad, en una vorágine de locura que pronto me anegaría…
Pero mi horror y mi dolor no han quedado ahí. Acabo de levantarme, movido por un inexplicable impulso, y he descubierto la carta de Radu en el bolsillo de mi chaleco… junto con la carta que había escrito indicándole a la pareja de viajeros que no vinieran al castillo. Dios mío, ¿es que me falla la memoria? ¿Lo de haber logrado quemar la carta de V. en el fuego ha sido solo un sueño? Y de ser así, ¿qué carta le he dejado al posadero de Bistritz? Si esos viajeros vienen…
Me estoy volviendo loco. Tan loco como mi difunto padre debió de volverse al descubrir tanto mal; tan loco como mi tío, mi atento, generoso y cariñoso tío. Ojalá pudiera dejar de pensar, obligar a mi mente a detener su incesante marcha, a no llegar a la inevitable conclusión de que los asesinatos eran el resultado de décadas, como poco, ya que Laszlo no puede haber sido el único responsable. Mi padre tampoco podría haber sido porque murió antes de que Jeffries apareciera.
¡Oh, dioses! V. es un asesino, no el monstruo inmortal de las leyendas que cuentan los campesinos, pero un monstruo al fin y al cabo, y yo he sido su cómplice involuntario al traer aquí a Jeffries.
¿Qué puedo hacer? A pesar de las palabras de Radu (incluyendo esa ridícula afirmación sobre Stefan; a mi hermano no lo mató V., sino un perro, fue una tragedia que presencié con mis propios ojos), es difícil creer que V. le haría daño a su familia; el objeto de su locura parecen ser los desconocidos…
… Y los pobres bebés tullidos y no deseados sacrificados para él por los campesinos (¿a cambio de su seguridad?). Estoy dividido entre protegerlo y entregarlo a las autoridades de Viena, pero ¿cómo voy a traicionar a mi querido benefactor? Como poco tengo que intentar que lo vea un médico, un especialista podría ayudarlo. Pero no puedo permitir…
¡No tengo tiempo de terminar! Acabo de alzar la vista y he visto a Laszlo por la ventana conduciendo el carruaje hacia el castillo. ¡Y en su interior lleva a los dos visitantes…! Por su bien, iré tras ellos enseguida…