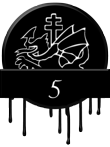
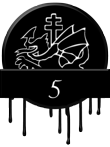
Diario de Mary Windham Tsepesh
11 de abril, por la mañana.
Anteanoche apenas pude dormir, aunque fingí estar dormida cuando Arkady regresó. Estaba demasiado abrumada para darle sentido a lo que había visto, y por eso me pasé las largas horas a su lado en la cama escuchando su respiración y rezando a Dios para que, cuando despertara por la mañana, viera que simplemente había sido víctima de una pesadilla.
Estos días rezo en secreto a menudo. Arkady sabe de la fe que tengo en Dios. (Con cuánta tolerancia nos sonreímos, cada uno muy orgulloso de sus creencias, cuando uno de los dos se pronuncia sobre la religión). No es el agrio e iracundo Dios de la Iglesia de Inglaterra que condenaría a mi esposo al infierno por no creer. El Dios a quien yo rezo es sabio, afectuoso, con una inteligencia demasiado divina como para preocuparse de las nimias reglas, envidias y guerras de los humanos, o para estar tan enfurecido por el rechazo de mi esposo como para condenarlo a un tormento eterno.
Pero ese Dios parece estar muy lejos de aquí. Aunque en mi fuero interno nunca he creído en el demonio, es imposible no sentir que un poder maligno domina este lugar. De hecho, Dios parece haber dejado de escuchar mis plegarias. Me he despertado con el terrible conocimiento de que lo que había visto no había sido un sueño.
Todo lo contrario; las pruebas de lo que he presenciado aumentan. Rezo porque lo que he descubierto hoy sea falso, pero tengo el corazón y la mente divididos. Mi mente sabe que es una locura y totalmente falso; mi corazón sabe que es verdad. Pero no puedo preocupar a Arkady en este momento de pena con semejante terrible fantasía hasta que esté segura de ella.
Ayer, después de que Zsuzsanna volviera a ausentarse durante el desayuno, fui de nuevo a visitarla a su dormitorio. Antes de que me diera tiempo a llamar, Dunya abrió la puerta y salió apresuradamente con una bandeja llena de platos, pero en esta ocasión, no agachó la cabeza como es su costumbre. En esta ocasión me miró a los ojos y los suyos estaban cargados de tanto pavor y desesperación que comenté en alemán:
—¡Dunya! ¿Sucede algo?
Bajo sus cejas negras rojizas fruncidas, sus ojos reflejaron una angustia tal que, cuando hizo un gesto para que mantuviera silencio y me indicó con la cabeza que retrocediera hacia el pasillo, obedecí sin dudarlo. Sostuvo la bandeja con una mano y con la otra cerró la puerta tras ella, suavemente; después, dio unas pasos a lo largo del pasillo antes de darse la vuelta para asegurarse de que la seguía.
Finalmente se detuvo, me miró y, al echarse hacia delante, me susurró con voz quebrada:
—¡Lo ha hecho! ¡Ha roto el Schwur!
—No te entiendo —le dije. No conocía esa palabra—. ¿Quién lo ha hecho?
—Vlad —respondió mirando asustada a su alrededor. Si no hubiera tenido la bandeja en las manos, sin duda se habría santiguado—. La domnisoara, la joven señorita, está muy mal. Muy mal.
—¿Zsuzsanna? —Miré hacia la puerta del dormitorio—. ¿Está enferma?
Dunya asintió enérgicamente.
—Muy enferma.
En ese momento, aún no tenía explicación para lo que había visto la noche antes y estaba contemplando la posibilidad de que mi propia mente hubiera creado una metáfora visual. Después de todo, la seducción por parte de Vlad de su propia sobrina y su insinuante actitud hacia mí claramente lo describían como una bestia depredadora. Me sonrojé al pensar que Dunya sabía lo de las visitas nocturnas de Vlad y que estaba alarmada por el resultante estado de nervios de Zsuzsanna, que al parecer había empeorado esa mañana. Pronto la noticia se extendería por toda la mansión y después por la aldea.
—Tengo que hablar con ella inmediatamente —dije y fui hacia la puerta.
Al verme, Dunya me dijo entre dientes:
—¡Frau Tsepesh! ¡Doamna! ¡Debe creerlo! La ha mordido. Sé que su marido no lo hará, ¡pero alguien debe creerme y ayudarla!
De pronto, me quedé paralizada y comencé a girarme hacia ella lentamente; Dunya puso la bandeja en el suelo con un repiqueteo de los platos, se santiguó y se acercó con una actitud tan suplicante que en un principio pensé que iba a arrodillarse ante de mi.
—¿Qué quieres decir? —le pregunté en voz baja, para evitar que Zsuzsanna me oyera—. ¿Qué quieres decir con que la ha mordido?
De inmediato se señaló al cuello, justo por encima de la clavícula.
—Aquí. La ha mordido aquí.
Fue como si me hubiera pasado toda la vida en una habitación oscura y, por primera vez, alguien hubiera entrado y encendido el farol. Me puse tensa al pensar en las palabras que el señor Jeffries dijo entre risas: «Un vampiro, señora… y las almas de los inocentes son el precio…».
—Strigoi —susurré sin darme cuenta hasta que las palabras rozaron mis labios. Dunya asintió, sumamente agradecida de que por fin la hubiera entendido.
—Strigoi, sí. ¡Sí! ¡Debemos ayudarla!
No estoy segura de qué creí en ese momento. Lo único que sé es que giré el pomo de la puerta con el corazón golpeándome el pecho con fuerza, de pavor ante lo que iba a encontrarme.
La aciaga atmósfera que se cernía sobre la habitación era tal que un mal presentimiento se apoderó de mí al cruzar el umbral. El aire resultaba cargado, frío, tan agobiante como el aire que se había sentido en el interior del panteón familiar durante el funeral de Petru. Tuve la impresión de captar un ligero hedor a descomposición. Tal vez esa sensación de lobreguez fue fruto de la imaginación y de la repugnancia ante el hecho de saber que Vlad había estado allí hacía apenas horas.
Zsuzsanna yacía con su oscuro cabello extendido sobre la almohada. Brutus estaba sentado en el suelo con su gran, cabeza cuadrada apoyada sobre el borde de la cama, cerca de la almohada, y mirando la cara de su ama con atención y expresión preocupada. Cuando entré, él giró su gesto fruncido y apesadumbrado hacia mí y gimió suavemente, como suplicándome que los ayudara.
Al ver a Zsuzsanna, me lleve las manos a los labios y contuve un grito de horror.
Parecía un cadáver viviente, estaba tan pálida como sus almohadas o su camisón. Una oscura sombra púrpura enmarcaba sus ojos. Su piel, que había perdido su suavidad y flexibilidad para adquirir un tono blanco grisáceo sin vida, se había tensado acentuando unos prominentes pómulos, una nariz estrecha y afilada y unos enormes ojos oscuros bajo dos cejas negras azabache. Los altos y esculpidos pómulos y esos ojos ladeados ligeramente hacia arriba le daban un curioso aspecto felino y la extrema palidez, una extraña belleza tísica.
Su rostro tenía la expresión transida y cérea de los muertos. Únicamente los ojos, brillantes, límpidos, llenos de una peculiar excitación, parecían tener algo de vida. Más que sentada estaba tumbada sobre tres almohadones, con una respiración agitada y entrecortada mientras intentaba escribir en un diario que tenía apoyado sobre una bandeja. El esfuerzo parecía demasiado para ella.
Mi presencia la sobresaltó. Con una prontitud que claramente la agotó, le dio la vuelta al pequeño cuaderno (aunque antes tuve la oportunidad de ver que estaba escrito en inglés, probablemente para que resultara ininteligible para los curiosos sirvientes). Me sonrió y vi que sus grises encías se habían retraído haciendo que sus dientes parecieran tener un largo descomunal.
Le devolví una sonrisa, intentando ocultar mi horror, porque al verla no podía pensar en otra cosa que en una calavera sonriente. Me quedé consternada al ver que había empeorado tan rápidamente; el día antes estaba ligeramente cansada, pero nada parecido… no parecía estar tan cerca de la puerta de la muerte.
—¡Zsuzsanna! —exclamé—. Querida, ¿qué ha sucedido?
Ella no se levantó; no podía, pero logró reunir suficiente aire para susurrar:
—No lo sé. Me siento muy débil y la espalda me duele enormemente. —Con debilidad, la señaló con la mano y me pareció… aunque, por supuesto, es imposible… que sus hombros eran iguales, mientras que antes uno había estado unos centímetros más alto que el otro—. Pero no pasa nada, Mary. No me importa… —Volvió a sonreírme y sus ojos brillaron con beatífica locura.
—No hables —le ordené—. Estás demasiado débil. —Me volví hacia Dunya, que me había seguido hasta dentro y estaba mirándonos con gesto de horrorizada convicción y con sus delgadas manos juntas sobre su cintura, como si estuviera rezando a escondidas—. Dunya —le dije—, manda a uno de los sirvientes a buscar a un médico.
—No necesito un médico —susurró Zsuzsanna, pero no prestamos atención a un comentario tan ridículo.
—El médico más cercano está en Bistritsa —respondió Dunya—. Si viene enseguida, llegará esta noche, pero no es tan bueno. El mejor está en Cluj, pero eso está demasiado lejos como para sernos de ayuda. —Se detuvo, bajó la voz, y dijo con absoluta convicción—: Sé qué hacer para ayudarla.
Fruncí el ceño, preocupada porque pudiera decir algo que afectara a Zsuzsanna. No quería hablar de Vlad, ni de supersticiones, ni de ese hecho imposible que había visto ahí delante de Zsuzsanna, que ya de por sí era dada a la fantasía.
—En ese caso, dile a uno de los hombres que traiga al médico de Bistritz.
Ella asintió, deteniéndose primero para dirigirle una última y silenciosa mirada a Zsuzsanna, y en sus inteligentes y jóvenes ojos vi furia, miedo y aversión; la mirada de una mujer que había sido ofendida y que nunca perdonaría.
Se marchó y yo me senté en el borde de la ventana, con cuidado de no dar a la bandeja sobre la que Zsuzsanna había estado escribiendo y en la que estaban la pluma y el bote de tinta. El pobre Brutus me empujó suavemente y le acaricié esa enorme y cálida cabeza, pero los pliegues de piel en su ceño atribulado no se relajaron en ningún momento. Zsuzsanna siguió sin sentarse, pero movió la mano rápidamente para apartar el diario que había dado la vuelta y echarlo sobre la manta, como si temiera que yo pudiera quitárselo y leerlo.
Me habría gustado hacerlo. Sentía una desesperante curiosidad por saber qué decía.
Con delicadeza apoyé mi mano sobre su brazo y puse la otra sobre su frente. No estaba en absoluto cálida, y eso me sorprendió, ya que me esperaba que el brillo de sus ojos se debiera a la fiebre. Por el contrario, estaba bastante fría e involuntariamente pensé en la helada mano de Vlad durante la pomana. Se apartó un poco ante mi caricia, a pesar de sonreírme con debilidad, aunque sin duda impaciente por librarse de mí.
—No necesito un médico —volvió a susurrar—. Lo único que necesito es dormir y estar sola.
—Tonterías —dije con voz firme—. Zsuzsanna, estás enferma. Necesitas cuidados. —Pensé en la bandeja que llevaba Dunya y me di cuenta, algo tarde, de que la comida que portaba estaba intacta—. ¿Has comido algo?
Ella negó con la cabeza y la dejó caer ligeramente hacia un lado.
—No puedo. Me resulta un esfuerzo demasiado grande.
En respuesta, lancé una mirada inquisidora hacia los utensilios para escribir.
—Yo misma iré a buscarte algo a la cocina. Un poco de caldo, tal vez, algo que se digiera con facilidad. —Comencé a levantarme.
Y al hacerlo, Zsuzsanna se llevó una mano hacia el cuello de su camisón, tiró de la cinta, soltándola un poco, y nerviosa tocó la piel que había allí. La fina tela de algodón blanco se abrió dejándome ver una pequeña y roja marca en el cuello, justo por encima de la clavícula.
—Querida, te has arañado —le dije y sin pensarlo, aparté la tela para examinar la herida. Mi segunda impresión, al verla con más claridad, fue que accidentalmente se había perforado la piel con un broche. Había dos marcas, no una, ambas pequeñas, de color rojo oscuro y perfectamente redondas, con unos diminutos centros blancos marcándolos puntos exactos donde la piel había sido atravesada. Justo debajo de una de las heridas, una gota de sangre negra había formado costra.
Mi tercera impresión consistió en un recuerdo visual y auditivo. Vlad, de pie en el dormitorio de Zsuzsanna, inclinándose para rodearla con sus brazos y Dunya diciendo: «La ha mordido…».
Por supuesto, era imposible y ridículo. Mi mente se rio ante semejante razonamiento y desechó la posibilidad al instante, pero yo aparté la mano tan deprisa como si hubiera descubierto allí una serpiente enroscada. Mientras seguía sentada mirando la herida, el corazón comenzó a golpearme el pecho y una sensación de indescriptible pavor me embargó. El niño que llevo en mi vientre hizo un movimiento rápido y violento.
Un animal, me dije. Las marcas las había hecho un animal. Tal vez Brutus la había arañado…, pero no, esas heridas tenían agujeros y no podía creer que esa dócil criatura hubiera mordido a su adorada ama. Además, no coincidían ni con la forma ni con el tamaño de la boca de un perro, ni tampoco con la de cualquier animal que yo conociera.
Pero sí que tenían el tamaño justo y la distancia la una de la otra como para haber sido causadas por una boca humana… o inhumana.
Mi consternación debió de ser evidente. Zsuzsanna bajó sus pesados párpados enmarcados por unas pestañas color carbón y me miró de soslayo. Sus dedos volvieron a la herida, su mirada se quedó fija en el frente, y su expresión…
Su expresión, mientras se tocaba las marcas, fue la más perturbadora de las imágenes. Sus labios incoloros se separaron y su pecho comenzó a convulsionar a medida que se le aceleraba la respiración. Abrió los ojos con una mirada de puro asombro seguido de júbilo; después, volvió a entrecerrarlos con taimada sensualidad. Bajó una mano, lánguida y sensualmente, dejando que sus dedos se deslizaran con suavidad sobre la curva de uno de sus pechos y se quedó absorta en una especie de éxtasis, como si yo no estuviera presente.
Pensé: está loca. Pero seguro que no es la única. ¿Acaso Vlad está más cuerdo? ¿He de pensar que las viejas leyendas y supersticiones son ciertas?
Bajo una larga y tupida hilera de pestañas me lanzó otra mirada de soslayo y sus labios se curvaron en una tímida sonrisa que me hizo pensar en su tío abuelo durante la pomana, en el lobo de mi ventana.
—No es más que un pinchazo, Mary. No debes preocuparte tanto.
—Por supuesto —tartamudeé antes de ponerme derecha y murmurar—: Pero entonces deja que te traiga algo de la cocina. Tienes que comer. —Y me marché, ansiosa por escapar de la cargante y perniciosa atmósfera de la habitación. Crucé el umbral, cerré la puerta tras de mí y respiré hondo el aire más puro del pasillo.
Allí de pie, temblorosa y confundida, con la cabeza agachada y una mano contra la pared para sostenerme, sentí movimiento al final del pasillo y alcé la vista para ver a Dunya.
—He enviado a Bogdan a buscar al médico —dijo. Sus ojos reflejaban miedo, pero esa emoción quedaba eclipsada por otra más intensa: la determinación, que se expresaba a sí misma mediante el firme gesto de su mandíbula cuadrada y la rigidez de su postura. Una chica diminuta, una cabeza más baja que yo, que sin embargo lograba proyectar más altura. Tenía las manos cerradas en un puño. En ese momento, su timidez cultural fue superada por su voluntad natural y me sentí reconfortada ante la fortaleza que vi en su expresión.
Me puse derecha y me obligué a detener mi estúpido temblor. No hay nada que odie más que la debilidad; si hubiera sido débil cuando madre y padre murieron, no habría sobrevivido. Dunya y yo compartimos una mirada adusta.
Dije:
—Le he visto el cuello.
Ella asintió; me había entendido perfectamente.
—Esta mañana he vuelto a encontrar a Brutus en la cocina. Lo he soltado para que pudiera ir a desempeñar su labor. —Tomó aire y a continuación dijo apresuradamente—: Ha roto el Schwur. —Pareció pensar que con esas palabras me decía algo. Al principio, me sentí confusa al pensar que se refería al perro y después una sobrecogedora certeza se apoderó de mí y supe, por cómo bajó los párpados y la voz furtivamente, por cómo miró con esa misma expresión temerosa por encima de su hombro, que se refería a Vlad.
—No conozco esa palabra —le dije, aunque reconocí que era una que ya había usado anteriormente.
—Schwur, Bund —Me miró fijamente y con expresión sombría. Sin duda este asunto le parecía tan importante que trascendía toda muestra de servilismo—. Lo ha roto, y si no lo detenemos, Zsuzsanna morirá.
—Entonces debemos detenerlo —dije, ya nada segura de qué creer, pero sabiendo únicamente una cosa: que Vlad le había hecho daño a Zsuzsanna y que no podíamos permitirle que volviera a hacerlo—. Pero ¿qué significa Schwur?
—Que no nos hará daño siempre que le obedezcamos. —Dejó escapar un breve y atribulado suspiro, con la mirada fija en un punto a lo lejos, como si estuviera examinando un objeto que no pudiera identificar—. No entiendo por qué ha ocurrido esto. Es un strigoi, pero siempre se ha comportado de un modo honorable. Nunca le ha hecho daño a los suyos. Pero sí la ha mordido… —Rápidamente, me miró y en sus ojos volví a ver ese titileo de miedo—. Ninguno estamos a salvo, doamna. Ni siquiera usted y su esposo.
Lógicamente, no le encontré mucho sentido a sus palabras y cientos de preguntas racionales se acumularon en mi cabeza al instante, aunque quedaron en nada tras una única frase, convincente y arrolladora, que se apoderó de mi mente, de mi alma y de mi corazón para no soltarlos nunca: «Mi hijo. Mi hijo. Mi hijo…».
Imaginarme a ese monstruo poniéndole la mano encima a mi bebé me erizó la piel de la nuca y de los brazos, hizo que un escalofrío caliente y frío me recorriera el cuerpo hasta llegar al centro del mismo. Pensé que iba a desmayarme, pero de algún modo, logré mantenerme en pie. En ese momento me permití adentrarme en el mágico y supersticioso mundo de Dunya y entonces lo vi todo demasiado claro, demasiado bien.
Entonces supe por qué había mordido a su sobrina, por qué quería que desapareciera. Lo había visto durante la pomana, en esa furia roja de sus ojos, cuando Zsuzsanna le había gritado que no se marchara a Inglaterra. Vlad no le permitiría a nadie, ni siquiera a un familiar querido, que interfiriera en su voluntad.
«Siempre que le obedezcamos…».
Comencé a decir mis pensamientos en alto.
—Estás diciendo que Zsuzsanna morirá si no lo detenemos.
—Morirá —asintió Dunya—, y ella también se convertirá en un strigoi. ¿Lo ha visto, doamna? Está empezando a cambiar; su espalda ya se está enderezando. Pero esto nunca antes se había permitido. Por el bien de la gente, él debe ser el único strigoi.
Me llevé una mano a la frente mientras recordaba los hombros ahora igualados de Zsuzsanna, mientras intentaba calmar unos turbados pensamientos.
—¿Qué podemos hacer?
—Déjeme ayudar, doamna. Podemos proteger su dormitorio para que no entre. Anoche metió al perro en la cocina porque dice que la molesta con sus ladridos.
—Entonces debemos asegurarnos de que esta noche duerma con ella.
—Sí —dijo Dunya—. Y hay otras cosas para que el strigoi no pueda entrar en su dormitorio.
—¿Qué cosas? —Recobré una pizca de mi sensatez; hiciera lo que hiciera Dunya, tendría que ser con la suficiente sutileza como para que mi esposo no lo descubriera y se indignara. Sabía que estaba terriblemente asustada, pero también sabía que no estaba segura aún de qué creía y no quería hacer nada que acrecentara la desdicha de Arkady.
—El knobla uch —dijo—. Lo pondré junto a la ventana. Y le pondré el crucifijo alrededor del cuello y nos aseguraremos de que el perro duerma con ella. Eso es todo… todo lo que podemos hacer ahora. Por el momento será suficiente, siempre que viva. Pero debe saber, doamna… que si en los próximos años enferma y muere…
Se detuvo, no estaba dispuesta a decir lo que sentía que era obvio. Pero yo la miré con el ceño fruncido, desconcertada. Finalmente, y tras un prolongado silencio, le pregunté:
—¿Qué sucede si enferma y muere?
—Que ella será un strigoi, como él. Hay algo que puede evitarlo y salvarle la vida.
De nuevo silencio, hasta que dije:
—¿Y qué es?
—Matarlo, doamna, con la estaca y el cuchillo. Es el único modo.
No sé qué decir, qué pensar, qué sentir. A veces me río de mí misma por ceder ante la ridícula petición de Dunya y pienso: He tenido una funesta pesadilla sobre Vlad porque estoy muy consternada tras haber descubierto su relación con Zsuzsanna. Es solamente eso y el hecho de que mi mente haya estado expuesta a las terribles supersticiones de los campesinos, a la tensión de viajar y a la muerte del padre de Arkady. Los hombres no se transforman en lobos. Y Zsuzsanna simplemente se ha pinchado el cuello de forma accidental con un broche, tal y como ella ha dicho.
Otras veces pienso: «Sé lo que vi fuera de la ventana de Zsuzsanna»; estaba tan despierta entonces como lo estoy ahora. Recuerdo la atracción hipnótica de los ojos de Vlad y el asco que sentí. Recuerdo el helado tacto de su lengua sobre mi piel.
Ni los alfileres, ni los broches, ni los perros hacen esas marcas.
Cuando vino el médico, pensé: Aquí tenemos un hombre culto. Él encontrará una explicación para las marcas, explicará la repentina debilidad de Zsuzsanna, y mis preocupaciones quedarán reducidas a la absurdez que son en realidad. Lo acompañé hasta el dormitorio de Zsuzsanna y me quedé mientras la examinaba. Era de mediana edad, de clase media, y aparentemente inteligente y cuerdo. Pero en el momento en que lo recibí al llegar a la casa, vi su inquietud y cuando lo llevé hasta el dormitorio y le pregunté sobre las marcas del cuello, ese desasosiego se convirtió en miedo. Redactó una receta para su dieta y le dio un bebedizo para dormir, pero cuando, ya en el pasillo, le dije que fuera sincero, se mostró evasivo en lo que concernía al mal que la aquejaba y no me miró a los ojos en ningún momento.
Al menos no se santiguó como los sirvientes.
No puede hacer ningún daño dejar que Dunya actúe a su antojo, siempre que Arkady no se entere. Después de que él hubiera partido hacia el castillo y que el doctor hubiera terminado con su visita, Dunya y yo nos pusimos a trabajar. El pobre Brutus nos observó, con sus pesados carrillos apoyados sobre sus patas, mientras engalanábamos la ventana de Zsuzsanna con coronas de ajo, el knobla uch, delante de ella, que estaba tendida gris e inmóvil como un cadáver gracias al sedante del doctor. Ahora los ladridos ya no la molestarán.
Cuando terminamos nuestra extraña tarea y fuimos hacia la cama donde yacía su ama para abrocharle el crucifijo alrededor del cuello, Brutus no se nos enfrentó, sino que sacudió la cola en señal de aprobación.
Le pregunté a Dunya si deseaba quedarse en la mansión, ya que se había hecho muy tarde. Dijo que no podía, que su anciano padre debía está muy preocupado, de modo que le ordené a uno de los hombres que la llevaran a casa. Ha prometido quedarse mañana para vigilar a Zsuzsanna al lado de Brutus. Por alguna razón, su presencia supone un gran consuelo para mí. Cuando se marchó, volví a asustarme mucho.
Pero cuando Arkady volvió a casa, me olvidé de mí ya que, obviamente, él estaba intentando ocultar su terrible estado de nervios. Finalmente le pregunté directamente qué le preocupaba tanto. Me respondió que no era nada, que cuando volvía a casa un lobo se había acercado mucho a los caballos y que los había asustado a todos, pero me aseguró que un lobo solo se acobarda y no ataca sin la protección de la manada.
No le creí del todo. Creo que tiene que ver con Vlad.
Otras veces pienso: Es solo tristeza. Acaba de perder a su padre; tengo que darle tiempo para recuperarse y no presionarlo.
No puedo decirle: todas las leyendas son ciertas. Tu tío es un vampiro y, si no lo matamos, pronto tu hermana será otro…
Pero ayer por la noche encontré un enorme diccionario de alemán-inglés en la biblioteca de arriba, y tras sentarme en un sillón de doscientos años con el gran libro abierto sobre mi regazo, encontré las palabras: Schwur, Bund.
Pacto.
¿Qué clase de pecaminosa Alianza es esta?
Diario de Arkady Tsepesh
11 de abril.
Ha pasado un día y aún no hay rastro de Jeffries.
No duermo mucho. Cuando lo hago, regreso en mis sueños a ese momento de pánico en el bosque que me deja sin aliento y me veo atrapado en su devoradora oscuridad, condenado a experimentar por siempre el roce de las ramas de los pinos al azotarme la cara, el calor del aliento de los lobos, el chasquido de las hambrientas quijadas entre los chillidos de los caballos. Tiro de las riendas con todas mis fuerzas… para nada. La calesa gira en un interminable círculo; las ramas siguen azotándome y ni los caballos cesan en sus relinchos ni los lobos dejan de atacar entre gruñidos. Sé que nunca encontraré la forma de salir del infinito bosque.
Nunca.
En mis sueños también veo a Jeffries, en el momento en que se asomó por la ventana sur del castillo a una altura de vértigo para contemplar la gran extensión de bosque que había abajo. Veo el miedo en la piel enrojecida de su rostro, en el tono rosado de su cuero cabelludo donde se separa su pelo rubio lechoso, en su frente mientras se seca suavemente unas gotas de sudor con un pañuelo bordado con sus iniciales. Veo el pavor en sus ojos y entonces… lo veo caer.
Cae por la ventana abierta, la ventana que lo está esperando. Me asomo por esa ventana y lo observo, a salvo, como un pájaro suspendido en el aire, mientras se precipita hacia abajo sacudiendo los brazos y las piernas y cortando con ellos el frío aire de la montaña con el mismo silbido agudo que el que producen los dientes de los lobos. Se resiste de un modo tan desesperado que a media caída se gira hacia arriba y puedo ver el terror en sus enormes ojos claros, en sus facciones contraídas, en su boca, un rictus congelado en un grito sin sonido.
Abajo, abajo, abajo… En todo momento silencio a excepción del silbido de sus extremidades al moverse frenéticamente y de un ligero y distante gruñido que proviene del exterior del sueño.
Un recorrido muy largo.
Por fin llega a los árboles y aquí está la gracia: no amortiguan la caída con el roce de sus ramas y no se oye el crujido ni de estas ni de la maleza hasta que finalmente toca el suelo cubierto de acículas. No. Cuando llega a los árboles más altos, sus ramas puntiagudas como estacas afiladas le atraviesan el torso, el cuello, los brazos, las pantorrillas y los muslos.
Queda empalado, meciéndose con el viento que susurra entre las copas, entre las sangrientas ramas de los pinos que sobresalen de su cuerpo como astas de flechas primitivas, como si se tratara de un san Sebastián moderno.
Y entonces sonríe, con los músculos del cuello ensangrentados y tensados alrededor de la rama que los atraviesa, me mira encantado con la misma expresión de curiosidad con la que miró el retrato de mi ancestro y dice:
—Vlad el Empalador. Vlad el Tsepesh. Nacido en diciembre de 1431. Eres un Empalador, ¿verdad? ¿Uno de los hombres lobo? ¿Estás seguro de que prefieres eso a Drácula…?
Me despierto con palpitaciones que llegan a producirme nauseas, recuerdo el brillante miedo en sus ojos mientras miraba por la ventana del ala sur, y pienso: No le asustaban las alturas, sino el destino. Vio que lo estaba, aguardando ahí.
Cuanto más lo analizo, más me doy cuenta de que no puedo acudir a las autoridades de Bistritz sin tener más pruebas. Non habemus corpus; no tenemos el cuerpo y, por lo tanto, no hay crimen. V., movido por una lealtad ciega, se negará a sospechar de Laszlo y seguirá insistiendo en que Jeffries sencillamente decidió desaparecer, a menos que haya pruebas.
Y por eso esta mañana he limpiado la pistola de padre (un brillante revólver Colt de acero, lo más innovador en armas y el último regalo que le envié desde Inglaterra) y la he metido en la calesa junto con un farol.
Después he salido hacia la aldea. Despacio, he conducido a los caballos por el bosque, y he dado un rodeo a propósito en dirección al castillo para luego volver al punto donde Stefan se me había aparecido la última vez, pero su fantasma no ha vuelto a aparecer.
Era mediodía cuando he llegado al cementerio de la aldea, donde estaban enterrando al hijo de Masika. He amarrado los caballos a un poste fuera de la iglesia y desde lo lejos he presenciado la sencilla ceremonia campesina. Había una triste belleza en su austeridad. Seis rumiru musculosos portaban el féretro de pino sobre sus hombros y lo han dejado junto a la recién excavada tumba mientras todas las mujeres cantaban la Bocete en voz alta y titubeante. No había ni plañideras contratadas, ni elegantes sepulcros de mármol coronados con sombras ancestrales, ni placas de oro; solo campesinos y la familia, un profundo agujero en la tierra negra y una placa hecha de piedra que la naturaleza hará ilegible dentro de una generación. Tampoco había muestras de historia familiar; Masika Ivanovna, ataviada de negro de pies a cabeza, era la única familiar del joven que había acudido, la única que se había echado a llorar sobre el féretro cerrado.
Tras unos momentos, el pequeño grupo de mujeres la ha apartado delicadamente para que comenzara el enterramiento. El sacerdote se ha situado tras la pequeña placa de piedra y ha recitado el Quinto Salmo y después la liturgia con un tono suave y musical; de tanto en tanto, los dolientes salmodiaban una respuesta. Pronto el ataúd ha descendido dentro de la zanja que lo aguardaba y ha quedado cubierto de puñados de tierra y de rosas sueltas. En ese momento he pensado en el bello ramo de rosas escarlata cuyas heridas desprendían un dulce perfume mientras yacían aplastadas sobre el suelo de mármol del sepulcro de padre.
Al finalizar, los presentes me han rehuido mientras se santiguaban y hacían ese gesto tan peculiar para evitar el mal de ojo: el dedo índice y el corazón en forma de «V» apuntados hacia mí. Una de las mujeres que había ayudado a Masika Ivanovna me ha abucheado al pasar por delante. Me he quedado consternado y confundido ante esta reacción, pero me he sentido aliviado cuando Masika Ivanovna, con sus redondas mejillas sonrojadas y los ojos empañados de lágrimas, se ha acercado y me ha apretado las manos afectuosamente.
Nos hemos abrazado como familiares que no se habían visto en mucho tiempo. Ahora que lo pienso, me parece extraño e inapropiado, pero en ese momento he sentido hacia ella un fuerte y tierno vínculo emocional, tan fuerte como el que pudiera sentir hacia tío o Zsuzsanna.
Sin soltarme las manos, se ha echado hacia atrás y me ha mirado a la cara con cariño y melancolía, como lo haría una madre:
—¡Arkady Petrovich! ¡Qué bien que haya venido! ¡Qué agradecida estoy de poder verle una vez más!
Ha pronunciado esa última frase con un aire tal de irrevocabilidad que le he respondido:
—Tendrás muchas oportunidades de volver a verme en el castillo.
Ha apretado los labios con fuerza, ha sacudido la cabeza y sus ojos han brillado con el mismo lúgubre pesar y pavor que vi justo antes de que la presencia de Laszlo la interrumpiera en el despacho de padre.
—No —dijo en voz baja—. Jamás volveré allí.
—La pena te embarga, Masika Ivanovna. En una semana, tal vez dos, te sentirás fuerte para volver al trabajo. Además, eres la única amiga de verdad que tengo allí. —Le he soltado las manos y he sacado del bolsillo el gran crucifijo de oro y la cadena que había recuperado del dormitorio de invitados. Se lo he puesto en la palma de la mano y lo he apretado con fuerza; ella lo ha mirado consternada.
—Jeffries no lo llevaba puesto —le he explicado antes de añadir en voz baja—: Ha desaparecido.
—¡Oh, Arkady! —ha gritado; se ha visto tan angustiada que se ha dirigido a mí como a un familiar—. Aún no lo entiendes, ¿verdad? —De inmediato, ha mirado furtivamente por encima de su hombro hacia las mujeres que la esperaban a cierta distancia. Tras acercarse a mí, como si temiera que alguien la oyera, me ha susurrado—: Mi suerte ya no me importa. He perdido a los dos hombres que más he amado en este mundo y no me importa si vivo o muero. Pero sí que temo por ti, por tu esposa y por tu hijo…
El corazón ha comenzado a latirme más deprisa ante la idea de que alguien pudiera pensar que Mary estaba en peligro.
—¿Qué temes, Masika? ¿Temes que alguien nos haga daño? —Laszlo, me he dicho. Sabe que es un asesino. Pero sus siguientes palabras no han hecho más que dejarme perplejo.
—No un daño físico. Hay otras clases de daño que son peores… me refiero a los que se infligen en el alma. —Se ha llevado las manos a la cara y ha dejado escapar un suave sollozo de amargura—. La mía ya ha soportado demasiado. Lo único que quiero es morir.
—Masika, no debes decir esas cosas…
Ha continuado como si yo no hubiera hablado, me ha acariciado la mejilla y me ha mirado con ese tierno cariño maternal.
—Eres como tu padre cuando era joven, estás lleno de bondad y amabilidad. Pero ya puede ser demasiado tarde para ti. Demasiado tarde.
—No lo entiendo —he respondido, aunque ella me ha interrumpido con un susurro ronco y breve, como si temiera que fuera a detenerla:
—El pacto, Arkady Petrovich. ¡El pacto! Ven a verme durante el día, cuando él esté durmiendo. No es seguro que conversemos aquí, hay demasiados oídos, demasiados espías. Hoy no podemos hablar, mi casa estará llena, pero ven a verme pronto… dentro de uno o dos días. Tenemos que hablar y… —En este punto ha bajado tanto la voz que apenas he podido oírla—. Hay una carta de mi hijo que tienes que leer. Sabía que le llegaba su hora y por eso te escribió. Pero por tu bien y por el mío, no le hables de esto a nadie. Debes jurar que guardarás el secreto. ¡Ven…!
Ese apremio con el que me ha hablado ha resultado convincente, pero no podía encontrarle sentido a sus palabras.
—Pero ¿por qué, Masika?
—Porque… —ha comenzado a decir, pero entonces ha vacilado durante unos segundos y me ha mirado a la cara con unos ojos llenos de inquietud y dolor, como si temiera un gesto de repulsa—. Porque amaba a tu padre. Porque es tu hermano a quien hemos enterrado hoy.
He retrocedido, impactado, incapaz de responder mientras ella se alejaba apresuradamente para reunirse con el grupo de mujeres que la esperaba y cuyas formas oscuras han desaparecido rápidamente como mirlos volando bajo sobre la hierba de primavera.
He esperado hasta que se han ido los últimos dolientes y después he ido hacia el lugar del enterramiento, donde los enterradores estaban empezando a cubrir el ataúd con paladas de arena. La lápida libre de adornos decía:
RADU PETROVICH BULGAKOV
1823-1845
Bulgakov es el apellido de Masika, pero a mi corazón no le ha reconfortado ver sobre la lápida el patronímico ruso: Petrovich, hijo de Petru.
No puedo describir cómo me siento ahora ni cómo me he sentido en ese momento. Afligido. Dolido. Traicionado. Tremendamente enojado con Masika, con padre. Con ese joven por haber muerto antes de que yo lo conociera.
Al reaccionar, le he preguntado al enterrador más mayor:
—¿De qué ha muerto?
El hombre ha dejado de recoger arena con la pala para mirarme con una educada hostilidad mientras alzaba su arrugada gorra y se secaba su mugrienta frente con un antebrazo más sucio todavía.
—Usted es un Dracul, señor. Seguro que lo sabe. —Su tono ha sido absolutamente cortés, aunque reflejaba su profundo odio… y miedo hacia mí.
—Tsepesh —le he corregido, aunque en mi tono no ha habido ni reproche ni furia, solo el sincero deseo de saber más. Ese nombre ha evocado una repentina imagen de Jeffries, empalado sobre las altas y oscilantes ramas de los pinos. He intentado contenerla con todas mis fuerzas—. Sinceramente, no lo sé. Por favor… —Me he detenido para añadir, al pensar en Laszlo—: ¿Ha sido un asesinato?
Él me ha mirado con ojos entrecerrados y escépticos, como intentando calcular mi grado de sinceridad. Algo que vio ha debido de convencerlo finalmente, ya que ha respondido a la vez que cesaba su escrutinio y seguía cavando:
—Podría decirse, señor. Unos lobos lo degollaron.