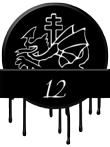
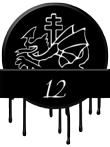
Diario de Arkady Tsepesh
21 de abril. Escrito en hojas sueltas.
Una de la madrugada. Estoy sentado escuchando los gritos de mi mujer mientras le escribo una advertencia a mi hijo que ahora está naciendo. Han pasado días desde la última vez que escribí en este diario, y en el periodo intermedio he experimentado más dolor y horror que el que se puede describir con palabras. Zsuzsanna ha muerto y descansa en el panteón familiar. De ese periodo solo recuerdo el instante en que murió en mis brazos, con sus preciosos ojos oscuros clavados en los de su tío.
Todo lo sucedido está borroso; mis fuerzas se han ido quebrando lenta e inexorablemente, primero por la muerte de mi padre y después por la de Jeffries y la de mi hermana. Y después de que esas garras controladoras me aplastaran la mente hace tres días en esta misma habitación, ahora sé que ya nunca me soltaran.
¡Oh, pero lo que he visto esta noche sobrepasa cualquier terror anterior! Lo que he visto ha impactado tanto a mi ser que me ha hecho salir de la locura y ahora estoy cuerdo.
Cuerdo… y por primera vez en mi vida, ya no soy una marioneta.
Dejad, entonces que plasme por escrito lo que recuerdo con claridad. Ya he dejado constancia aquí de todo lo que recuerdo de la muerte de mi hermana. Al parecer he estado tres días sin dormir y sin comer, y me he quedado en el sepulcro de Zsuzsanna, pero de esto no tengo el más breve recuerdo.
Mi esposa vino a verme menos de una hora antes del anochecer el día en que dimos sepultura a Zsuzsanna. Eso sí lo recuerdo por las emociones que me provocó y por lo que siguió.
Recuerdo estar sentado en el sepulcro, sobre el frío suelo de mármol junto al féretro sellado de mi hermana, con la espalda apoyada contra la pared helada, los codos sobre las rodillas y ambas manos asiendo el revólver. Me encontraba en un extraño estado de consciencia, ni despierto ni soñando, sino en algún lugar entre medias, donde los sueños parecían libres de filtrarse en la realidad y mezclarse con ella.
Llevaba dentro del edificio sin ventanas desde el mediodía y había dejado la enorme puerta de piedra abierta para poder oír y ver mejor a un intruso si se a cercaba. La puerta abierta daba a una antesala que contenía decenas de ataúdes más viejos y un estrecho pasillo conducía a una segunda sala más amplia, llena de más fallecidos todavía, a la que se le había añadido la alcoba en la que estaba enterrada mi familia más inmediata. Solo un pequeño rayo de luz penetraba en la cámara exterior y llegaba hasta la alcoba, dejándola poca iluminada y entre sombras, pero mis ojos se habían acostumbrado a la falta de luz y pude ver por la cada vez mayor penumbra que el día estaba llegando a su fin.
Aún despierto, caí en un extraño sueño en el que me imaginé que mi padre, mi madre y Stefan yacían perfectamente conservados sobre sus ataúdes. Mientras los miraba, se incorporaron con la lenta y silenciosa dignidad de los muertos hasta quedar sentados, abrieron los ojos y me miraron con una expresión de benevolente preocupación.
Lo que más me sorprendió fue ver a mi madre, y verla con tanta claridad, ya que no tenía recuerdos de ella, solo una débil imagen mental basada en un pequeño retrato al óleo que tenía mi padre y que se pintó unos años antes de que se casaran. Por el retrato sabía que había tenido el pelo claro, pero cuando la vi sentada sobre su féretro, me asombró ver cuánto se parecía a mi esposa. Si su constitución ósea y su pecho eran más grandes, tenía una mandíbula cuadrada y un rostro más ancho, pero el parecido era innegable, sobre todo en los ojos. Llevaba un vestido de seda blanco escotado con mangas cortas y abullonadas y un ancho lazo azul bajo el pecho, con ese revelador e impúdico corte imperio que se había hecho tan popular hace más de veinte años, cuando las mujeres se humedecían los vestidos para que les quedaran más ceñidos al cuerpo. Su largo y rizado cabello rubio estaba recogido hacia atrás con otro lazo azul, pero aun así le caía libremente como el de una jovencita.
Parecía tan joven, incluso más joven que Mary, y me miraba con unos ojos marrones llenos de ternura y confianza y una sonrisa que hizo que todo mi dolor, mi locura y mi pena desaparecieran.
A su lado estaba sentado padre y se me hizo un nudo en la garganta al verlo joven, fuerte e incólume.
Y entonces Stefan se levantó, un niño delgado, con rodillas salientes y mirada alegre, y en esos ojos brillantes vi amor, una ternura que no había visto en los ojos del moroi que me había llevado hasta el bosque, el moroi que, sin duda, había sido un maligno impostor.
Al verlos, ese familiar dolor que me aplasta el cerebro se apoderó de mí. Grité y me agarré la cabeza con las manos, presionando con fuerza como para deshacerme de mi consciencia.
Aun así, sorprendentemente, el dolor no pudo hacer desaparecer estas imágenes. Mi familia seguía allí y me dirigía sonrisas cargadas de afecto. Jadeé, la desesperación me impedía respirar, pero mi temor comenzó a disiparse en su presencia, y a medida que el miedo cesaba, también lo hacía el dolor, solo ligeramente, pero lo suficiente como para permitirme abrir los ojos y mirarlos.
Su aparición no despertó ningún temor en mí, al contrario de lo que había hecho antes la aparición de Stefan, porque ellos irradiaban una preocupación y un amor tan intensos por mí, que comencé a sollozar de puro asombro y gratitud.
En las últimas semanas, había visto pocas cosas buenas y demasiada maldad, pero cuando mi familia apareció a mi alrededor, sentí que era una señal de que el bien había vencido después de todo, de que el mal que había plagado el bosque de calaveras sería derrotado y se haría justicia. Sentí… sentí (incluso ahora es difícil hablar de ello sin emocionarme; fue una sensación tan intensa) que aunque estaban muertos, mi familia me rodeaba con sus brazos, intentó darme fuerza. Pero en especial sentí que mi madre deseaba que supiera que el amor vence toda desesperación, que todo mi dolor y confusión se desvanecerían si simplemente escuchaba a mi corazón.
Incluso ahora lo creo, con todo mi ser. Si existe un mal absoluto en el mundo, entonces sin duda debe de existir también un bien absoluto, que se reveló ante mí a través del amor de mi querida familia fallecida; un bien lo suficientemente poderoso como para atravesar las cadenas mentales que me tenían esclavizado.
Unas lágrimas de felicidad me recorrieron la cara y, en mitad de esa increíble revelación, oí pisadas en la entrada del sepulcro. Pero estaba demasiado abrumado por la emoción, por el amor, como para asuntarme o levantar el revólver.
Y cuando oí la voz de mi esposa decir mi nombre, asustada, pero al mismo tiempo, decidida, supe que había sido una señal. En ese momento entendí el mensaje de mi familia: que estaba perdido, esclavizado por el sufrimiento y la confusión, pero que el amor que Mary sentía por mí, y el que yo sentía por ella, podía disolver el control del vampiro sobre nuestra familia y salvar a nuestro hijo.
Esperanzado, dejé la pistola en el suelo junto al ataúd de Zsuzsanna y me levanté para dirigirme a la fuente de ese maravilloso sonido.
Pero estaba demasiado mareado y débil como para mantenerme en pie. Caí al suelo justo cuando la silueta de mi bella esposa entró en la alcoba. Un débil rayo de luz se reflejó en su rostro, revelando unos ojos brillantes de lágrimas.
—¿Arkady? —preguntó en voz alta e insegura. Sus ojos no estaban acostumbrados a la oscuridad y vaciló, sin ver, a solo unos metros de mí, antes de dar un titubeante paso al frente. Una segunda franja de la cada vez más apagada luz del sol cayó más bajo, sobre su pecho, y se reflejó de manera cegadora sobre la pequeña cruz de oro y el decantador de cristal que llevaba en las manos.
—Aquí —respondí y la vi buscarme entre las sombras hasta encontrarme.
Supongo que soné débil y patético porque dijo «Oh, Arkady» con tanta lástima y angustia que me sentí invadido por un profundo amor hacia ella. Con gran dificultad por su abultado vientre, dejó el decantador en el suelo a nuestro lado y después se sentó. Volví a intentar levantarme y logré ayudarla, no sin torpeza, a situarse en el suelo.
Mi familia muerta se había desvanecido para entonces (aunque mi terrible dolor de cabeza seguía ahí) de modo que estábamos rodeados únicamente de silenciosos ataúdes, pero aun así sentí su amor arropándome. Y así abracé a mi mujer con fuerza, para sentirlos a ella y al bebé.
Lloró en silencio, pero noté sus cálidas lágrimas contra mi cuello. Al rato, alzó la cara y dijo con una voz calmada, pero exhausta como la mía:
—He estado muy preocupada por ti. Si sigues así, caerás enfermo. Por favor… ven a casa conmigo.
El dolor volvió a apoderarse de mí con tanta fuerza que grité, para preocupación y consternación de Mary. Pero por mucho que la amaba en ese momento, por mucho que habría dado mi vida por hacerla feliz, no podía hacer lo que me pedía. ¿Por qué? En ese momento, me dije que era por el dolor que sentía; pensé que no confiaba ni en V. ni en nadie para proteger el cuerpo de Zsuzsa. Pensé que si algo le ocurría, no sería capaz de vivir con ello. Pero… lo cierto era que me quedaba porque una fuerza externa me lo exigía, me obligaba a permanecer allí. Porque esas garras invisibles aún apretaban con fuerza mi pobre y confundido cerebro.
Ahora lo entiendo.
Pero en ese momento, no cuestioné mis razones. Simplemente acaricié el cabello dorado de Mary y murmuré:
—Querida, no puedo marcharme. Pero si lo deseas, puedes quedarte aquí conmigo. Haré que los dos estemos a salvo.
Ella se tensó en mis brazos.
—Pero hace dos días que no comes ni bebes nada.
—Ilona me ha llevado té al salón —respondí, pero eso había sido… ¿hacía un día? ¿Dos? Ya no podía calcular el tiempo. No tenía sensación de hambre, pero sí mucha sed, y miré con ansia el decantador que había en el suelo.
Mary pareció leerme el pensamiento. Agarró el decantador, levantó el vaso que estaba colocado boca abajo sobre el tapón y vertió en él un poco del contenido.
—Sabía que estarías sediento —dijo con un tono delicado y persuasivo—. Te he traído té con un poco de brandi de ciruela; aún está caliente, para que te quite el frío de la noche.
La intensa fragancia floral del té y el slivovitz era divina, tentadora, como lo fue la aguda melodía del líquido al caer y llenar el vaso. Me di cuenta entonces de cuánto me dolía mi deshidratada garganta, de cómo mi lengua, tan seca, se adhería con dolor a la almohadillada cara interna de mis mejillas. Cogí el vaso de la mano de mi esposa y me lo bebí con ansia, vaciándolo en tres tragos, sin importarme el té que me caía por la barbilla.
—¿Más? —preguntó ella y volvió a llenar el vaso antes de que pudiera responder. Comencé a beber otra vez, con avidez, y entonces vacilé después de que el segundo trago alertara mis instintos. Aparté el vaso, lo miré y miré a Mary.
Mi calculadora esposa. Mi afectuosa Judas.
Tragué, después doblé la lengua contra el paladar y saboreé. Sí, allí estaban el sabor a flores y a tierra del té y el ardor del brandi…, pero había otro componente más, sutil aunque absolutamente familiar.
El sabor amargo del opio.
Esa fuerza que me coaccionaba me dijo que me enfadara, que le gritara, que la reprendiera, que arrojara el vaso contra la pared de mármol y lo viera romperse en mil pedazos. Pero el recuerdo de mi amor por mi familia fallecida y por la familia que aún no había nacido detuvo mi mano. Dejé el vaso en el suelo y dije, con tristeza:
—Me has traicionado.
Un rayo de la roja y agonizante luz del sol brilló tras ella, dejando sus facciones en penumbra, pero incluso en esa oscuridad vi un gesto de determinación en sus hombros derechos, en el modo en que alzaba la barbilla.
—Por nuestro amor —dijo ella—. Para salvarte a ti y al bebé. Arkady, ven conmigo.
—No puedo —respondí y dejé escapar un sollozo—. ¿Es que no lo entiendes?
Mientras le hablaba, se puso de pie y me miró desde arriba. Su voz sonaba absolutamente agotada, absolutamente resuelta.
—Sí, sí. Lo entiendo. Él te controla, pero no lo hará por mucho tiempo.
Y se marchó sin decir más, avanzando hacía la débil luz con la mirada decidida de alguien dispuesto a quedar victorioso. Sabía que esperaría un breve espacio de tiempo a que el láudano hiciera su trabajo y después volvería.
Y en el instante en que salió, di rienda suelta a una furia irracional. ¿Cómo se atrevía a llevar a cabo su plan con semejante desfachatez? Porque sabía que pretendía que yo, en mi estado de debilidad, cayera presa del láudano para después venir a recogerme con la ayuda de sus cómplices. ¿Y qué le harían a la pobre Zsuzsanna una vez que me hubieran sacado de allí?
Me levanté, cogí el decantador y el vaso y los arrojé a ciegas. Después me giré para evitar la lluvia de cristales y me arrodillé, echándome hacia delante hasta que mi frente descansó sobre el frío mármol. Y allí me quedé, en un estado de absoluta desesperación y confusión, enamorado de mi esposa, pero sintiendo a la vez una irracional furia hacia ella.
Mientras estaba allí acurrucado, el sol se puso y las sombras se alargaron para acabar fundiéndose en una total oscuridad. Pronto el opio comenzó a bajar su suave cortina gris sobre mis facultades y el sueño amenazó con invadirme. Me resistí, intenté centrar mi dispersa atención en los sonidos que provenían del exterior del sepulcro para escuchar a los intrusos que sin duda llegarían pronto. Pero, todavía con la cara contra el suelo y las manos sobre mis ojos cerrados, caí en otro estado de medio ensoñación, como si estuviera medio sonámbulo. Sentí las garras hundirse una vez más en mi cerebro, pero en esa ocasión me dejé vencer tranquilamente y no luché.
La oscuridad que me rodeaba se llenó de un resplandor sobrenatural y bajé las manos para ver los ojos verdes de tío, encendidos con una incandescencia interior. Pero el oscuro contorno de su silueta era invisible, solo se apreciaban sus ojos, aunque pude oírle hablar claramente.
«Sé fuerte, Arkady. Mantente despierto un poco más y todo irá bien».
Su voz sonó musical, relajante, agradable al oído y enseguida me calmé. A pesar de lo que me había pedido, tras unos instantes caí en un profundo sueño. Cuánto dormí es algo que no sé, pero me desperté algún tiempo después cuando el pasillo se iluminó con el brillo distante y amarillo de un farol y unas pisadas resonaron en la entrada del sepulcro, seguidas de un aullido lobuno y de los gritos de horror de un hombre.
Adormilado, me puse de pie y entre las sombras busqué a tientas el revólver, que encontré sobre el frío suelo. Después, corrí hacia el lugar de donde procedía tanto alboroto.
Justo dentro de la entrada abierta a la antesala estaba el farol volcado y el aceite que se había derramado formando un charco sobre el mármol se había prendido fuego. Bajo la luz de esa pequeña hoguera, vi un gran lobo gris apartar con su hocico unos brazos, que no dejaban de agitarse, y hundir sus dientes en la garganta de un hombre antes de zarandearlo como haría un terrier con una rata.
Alcé el arma, dispuesto a disparar, pero el rápido movimiento unido a mi agotamiento y a los efectos del láudano desdibujaban la separación entre víctima y atacante. Grité de frustración, incapaz de apuntar, con miedo a disparar y alcanzar al hombre.
La víctima tosió entre jadeos de asfixia y los sonidos de un gorgoteo y sus brazos cayeron flácidos hacia atrás, sobre el mármol, mientras el lobo se inclinaba hacia él y hundía sus dientes más todavía en la carne, músculo y hueso antes de zarandearlo de nuevo, para después levantar a su presa a más de treinta centímetros del suelo.
El lobo lo soltó, satisfecho, y observó su trabajo. El hombre cayó y su cráneo golpeó contra el mármol produciendo un desagradable crujido; el impacto hizo que unas gruesas gotas de sangre salpicaran las blancas paredes y el suelo.
Di un grito ahogado al reconocer al anciano jardinero, Ion. Su blanco bigote estaba empapado de sangre, sus oscuros ojos estaban abiertos y aterrorizados y de su boca fláccida borboteaba la misma espuma color carmesí que brotaba de su tráquea expuesta.
Con unos brillantes ojos amarillos y letales, el animal me miró y emitió un grave aullido.
Alcé el revólver para disparar, pero para mi sorpresa, el animal se giró y, en lugar de atacar, salió del sepulcro de un salto y se adentró en la noche. No fui tras él, sino que me arrodillé junto al pobre Ion, que ya estaba muerto. Solo entonces vi sobre el suelo, a su lado, una bolsa de tela manchada de sangre.
La abrí y dentro encontré el mazo, la sierra, la estaca y el ajo. Esa imagen me llenó de un odio salvaje e irracional. No podía perdonar a Ion. Movido por esa abrumadora fuerza que me controlaba, llevé la bolsa y su contenido al lugar donde se había derramado el aceite y la arrojé a las llamas, lentamente, intentando que se consumiera todo lo posible. La sierra de metal quedó intacta y el mango de la maza ligeramente ennegrecido, pero el aroma del ajo subió hacia el cielo como el más agrio incienso, con un humo copioso que me escocía los ojos. Me complació ver la estaca carbonizada y reducida a pequeños pedazos.
Para entonces todo el aceite ya se había consumido y el fuego se apagó, dejándome en una brumosa oscuridad. Me metí el revólver en el chaleco, me levanté, mareado por el humo y por el opio, y volví tambaleándome hasta el interior de la alcoba.
Al entrar en el estrecho pasillo, me detuve a mirar al fondo y vi un fugaz destello blanco; al principio vacilé, con miedo, pero ese destello había sido delicadamente luminoso, como el de un brillo de velas suave, antes de desaparecer. No era un lobo, sino una persona con un farol de débil luz. Sería Mary, que había vuelto y había entrado en la cámara sin que yo me diera cuenta.
Grité su nombre.
Y oí, resonando en la segunda cámara, un suave suspiro, casi un gemido, un sonido que era a la vez humano, femenino, pero extrañamente salvaje. Y con ese sonido… no entiendo cómo o por qué, pero con ese sonido…
Toda mi confusión, todas mis dudas se desvanecieron. Aún sentía miedo, sí, incluso más intenso y profundo que antes, y también dolor. Solo puedo comparar mi experiencia mental con la de un hombre que, sin saber que ha estado ciego durante décadas, de pronto recobra la vista. Los grilletes que me controlaban se soltaron, las garras invisibles que me apretaban el cráneo se retiraron. Por primera vez desde que era niño, mi mente me pertenecía únicamente a mí.
La luz aumentó cuando Zsuzsa entró en la sala más exterior.
¡Dios mío! Estaba maravillosa, tan radiante como un ángel. Era su piel pálida y reluciente lo que había brillado en el pasillo y la vi en la oscuridad con tanta claridad como si la hubieran rodeado mil velas encendidas… mejor dicho, ¡era como si esa luz naciera de dentro de ella!
A cualquier hombre le resultaría imposible no verse atraído como una polilla a ese fuego interior, a esos labios carnosos de rojo satén, a esos brillantes dientes. A esos ojos, cuyo delicado tono marrón no había cambiado, pero que ahora parecían bruñidos en oro; unos ojos carentes de expresión, fieros, que me miraban y no me reconocían. Su cabello se veía reluciente y oscuro; destellaba con reflejos de un azul eléctrico. Ese pelo caía libremente y con suavidad hasta su cintura, sobre un cuerpo cuya forma se mostraba claramente bajo la transparente mortaja: un cuerpo nuevo, perfecto, exuberante y femenino.
Todo eso lo percibí en un segundo, nada más. Durante ese breve espacio de tiempo, sentí la necesidad de dar un paso al frente, de abrazarla, de besar esos labios carmesí, de llorar de alegría ante su resurrección, pero tenía la mente liberada y las ideas claras. Mí euforia se tornó rápidamente en horror al comprender con deslumbrante convicción la verdad sobre V., sobre mi pobre hermana muerta.
Dios mío, creí que conocía lo que era el miedo, pero lo que he experimentado en el pasado es como un diminuto estanque cristalino en comparación con el turbulento océano azotado por una oscura tormenta que me rodea ahora.
Me di la vuelta y corrí; corrí como si el mismo diablo me estuviera persiguiendo por las irregulares pendientes hacia la mansión mientras distintas revelaciones se arremolinaban en mi mente.
Que mi tío era en realidad el strigoi de la leyenda. Que V., haciéndose pasar por el fantasma de mi hermano, me había controlado, me había guiado paso a paso. Que él había controlado el comportamiento de los lobos, obligados a matar a otras almas curiosas que entraban en las zonas prohibidas del bosque, pero no a hacerme daño a mí. Que había detenido a los lobos a tiempo… para hacerme llegar a la conclusión de que me había vuelto loco.
Juega contigo… Todo es un juego.
Un sádico juego para conducirme hasta el bosque, luego a Bistritz y después al borde de la locura…, pero ¿con qué propósito? ¿Con miras a esta noche, cuando no he sido más que un títere para proteger a Zsuzsa? ¿Para quebrantar mí fuerza de voluntad y hacerme cooperar en sus asesinatos? ¿Para proporcionarle víctimas?
Pero V. no necesita la ayuda de nadie; ¿podría ser que me atormente por puro y mero placer? No. Debe de haber algo más. Es demasiado astuto, demasiado calculador. Pero de ser así, ¿por qué ahora he recuperado el control de mi mente, de mis pensamientos, de mis emociones y de mi voluntad?
Corrí directamente hacia los establos y allí amarré los caballos a la calesa con la intención de recoger a Mary y huir con ella en la noche. Pero antes de poder subir al carruaje y conducirlo hasta la parte delantera de la mansión, de pronto oí un grito:
—¡Domnule! ¡Domnule!
La pequeña doncella, Dunya, salió de la oscuridad corriendo hacia mí y gesticulando como una desaforada. Se le había soltado el pañuelo, que le caía por el pelo, y su rostro estaba colorado y brillaba cubierto de lágrimas.
—¡Domnule, deprisa! —gritó, sollozando y respirando con dificultad, sin apenas poder pronunciar esas palabras—. ¡El bebé está a punto de nacer y se la ha llevado! ¡Se la ha llevado!
El corazón se me paralizó. Supe de inmediato de quién hablaba y aun así la agarré por los hombros y la zarandeé.
—¿Quién? ¿Mary? ¿Alguien se ha llevado a Mary?
—¡Vlad! —respondió.
—¿Adónde?
—Al castillo…
Subí a la calesa y tomé las riendas; a mi lado, Dunya se retorcía las manos, llorando lastimosamente.
—¡No me deje! ¡Por favor, déjeme ir!
—Estarás más segura si te quedas aquí —dije y fustigué a los caballos. Pero ella logró agarrarse al carruaje en marcha y subió, diciendo con una determinación que me conmovió:
—Es mi señora. ¡No puedo abandonarla! El bebé va a nacer y me necesitará.
Y así me dirigí al castillo, equipado con nada más que un farol, el revólver de padre, y la doncella.
Al aproximarnos a esos muros de piedra gris, se veían especialmente imponentes y abandonados. Al principio, supuse que era mi estado mental el que les daba ese aspecto, pero entonces me di cuenta, al mirar las enormes y antiguas almenas que se erigían oscuras contra el cielo aún más oscuro, que ni una sola ventana tenía luz.
Metí la calesa en el patio y le di las riendas a Dunya.
—Quédate aquí. Si no vuelvo con Mary en un cuarto de hora, ponte a salvo.
Tenía los ojos como platos, estaba aterrorizada, pero respondió con firmeza:
—Me quedaré aquí hasta que regrese con la doamna.
Quería dejarle el farol, pero insistió en que me lo llevara y así, con él en mano, intenté empujar la gran puerta delantera, que habían cerrado con pestillo. Luego fui hacia la pequeña entrada en el ala este del castillo, cuya existencia conocía únicamente porque había visto a los sirvientes usarla. Con la mano que tenía libre, saqué el revólver, recorrí los estrechos pasillos y subí la escalera de caracol hacia el ala de invitados.
Agucé el oído para captar los gritos de una mujer dando a luz, pero el castillo carecía de luz y de sonido alguno, como una tumba, a excepción del titubeante brillo amarillo que emitía el farol y el ruido de mis apresuradas pisadas. Pero no podía quitarme la idea de que en las sombras acechaba una inteligencia maligna y vigilante, conocedora de todos mis movimientos. Corrí de habitación en habitación, de planta en planta, más y más rápido mientras gritaba, primero más suavemente y después con desesperación, el nombre de Mary.
Silencio. Únicamente silencio y dormitorios lúgubres que llevaban siglos sin ser habitados y a los que cubría un velo de polvo.
Mi paso y agitación aumentaron hasta que finalmente quedaron solo dos habitaciones en las que mirar: la de invitados y los aposentos privados de V. La dirección que seguía me hizo llegar primero al dormitorio de invitados, mi gran esperanza. La puerta en la que antes un herr Mueller empapado y con el pelo alborotado y yo habíamos hablado estaba abierta y las habitaciones que se veían al fondo estaban tan oscuras como el resto del edificio.
La muerte de mi hermana y el terror por el estado de Mary me habían hecho olvidarme completamente de los pobres visitantes durante tres días. En ese momento los recordé con un escalofrío de pavor.
Con el farol en alto, me moví por el salón hacia el dormitorio, llamando tanto a Mary como a los Mueller.
Para mi gran decepción, esa cámara también estaba desierta, aunque había muestras demasiado evidentes de sus más recientes habitantes: un camisón blanco de encaje y seda, de ese estilo tan elaborado que llevan las novias en su noche de bodas, colgaba de una silla donde había sido arrojado con alegre desenfreno; y sobre la gran cama con dosel, en el centro, vi una diminuta flor de sangre seca; las sábanas, las almohadas y la colcha estaban apartadas y retorcidas formando unos montículos arrugados.
Solo una de las seis almohadas estaba en su sitio, en la esquina izquierda más alejada contra el cabecero. Tendida sobre la almohada, como si la hubieran puesto ahí con sumo cuidado para presenciar lo que sucedía, había una muñeca con un faldón de bautizo de encaje, con las manos y la cara de porcelana y el cuerpo de trapo. Tenía la parte superior del cuerpo echada hacia delante, el rostro rozaba las sábanas, y sus flácidos brazos llenos de volantes de encaje colgaban hacia delante de modo que sus pequeñas manos, con esa intrincada pose, descansaban junto a unos rizos lacados en un tono oscuro.
En el extremo más alejado de la habitación había una bañera llena de agua gris. Cerca de la cama había un arcón abierto y alborotado, como si los propietarios hubieran sacado ropa de él; sin embargo, había tantas pertenencias esparcidas por la habitación que sumaban más del volumen total de equipaje que podría haber cabido en el arcón. Parecía que al menos, por una vez, los sirvientes no habían salido corriendo con el botín.
El farol no revelaba pistas sobre qué podría haber sido de la joven pareja, y así salí de las dependencias de invitados con un mal presentimiento. No podía pensar más que en las habitaciones privadas de V. Sabía que la respuesta al destino de mi esposa y al de los viajantes aguardaba allí.
Recorrí pasillos cubiertos por el velo de la noche hasta los aposentos de tío y cuanto más me acercaba, más aumentaba mi temor.
Al llegar, descubrí que la puerta del salón de V. estaba abierta y que el fuego y las velas no estaban encendidos. Entré y, al darle la espalda a la chimenea, vi un rayo de luz salir de la puerta ligeramente entornada que conducía a los aposentos privados de tío.
Esa luz tiraba de mí como un imán. Dejé el farol sobre la mesita auxiliar y crucé el salón para situarme ante esa puerta.
El sentido de la realidad me falló. Sabía que yo, un adulto casado que en breve se convertiría en padre, fui quien alargué la mano y agarré el pomo. Pero al mismo tiempo era Arkady con veinte años menos, el niño que se aferraba con temor a su padre mientras Petru iba a abrir la puerta.
La mano del Arkady adulto giró el pomo y empujó; la mano fantasmal de mi padre hizo lo mismo.
Y ante el sonido de la bisagra al chirriar, la puerta que conducía a mi memoria se abrió para dejarme pasar. El Arkady adulto se desvaneció, dejando a mí yo niño y a mi padre en la realidad de veinte años atrás que tanto tiempo llevaba reprimida, en los nefastos días que siguieron a la muerte de Stefan.
En el segundo que tardó la puerta en abrirse, chirriando, recordé:
Al cruzar el umbral junto a mi padre, él con su mano apretando con fuerza la mía y su voz suave y tranquilizadora, me dijo: «No te sucederá nada, Kasha. Confía en mí y confía en tío…».
La luz de cientos de velas brillaba en sus ojos llenos de lágrimas.
Atravesamos la estrecha entrada y salimos a un gran salón. La parte hacia la que yo estaba, el lado izquierdo, estaba oculta por una cortina de terciopelo negro que iba desde el techo hasta el suelo y que era lo suficientemente grande como para ocultar un pequeño escenario.
Delante de nosotros, en la pared del fondo, había otra puerta cerrada que conducía a otra cámara secreta.
A nuestra derecha, enfrente de ese misterioso teatro, había una plataforma hecha de oscura y pulida madera con tres escalones que llevaban hasta un trono. La base de la plataforma tenía incrustaciones de oro que formaban la frase «JUSTUS ET PIUS».
Justo y leal.
A ambos lados del trono había unos altos candelabros cargados de velas encendidas y en él estaba sentado tío, que agarraba los reposabrazos con su habitual postura majestuosa.
Desprendía tanto poder, tanta fortaleza viril que lo miré con el mismo temor y admiración con que habría mirado a un león: temeroso de su cólera, sin aliento ante su magnificencia. Llevaba una túnica escarlata y encima de su cabeza tenía una antigua diadema de oro tachonada con rubíes. Tras él, sobre la pared, colgaba un deteriorado escudo de guerrero cuya antigüedad no se podía calcular. Solo pude distinguir en él el casi borrado dragón alado, y me di cuenta de que era el escudo representado en el retrato del Empalador.
A la derecha de V. había una copa de oro con un gran rubí incrustado y descansaba sobre un hueco tallado especialmente en el brazo del trono para que el contenido no se saliera.
Pero las joyas que eclipsaban a todas las demás eran sus ojos que, resaltando sobre el blanco de su piel y el plata de su cabello, que le caía sobre los hombros, me atravesaban con su despiadado resplandor esmeralda, con su aterradora inteligencia. Su belleza era como la de Zsuzsanna cuando se había levantado de su tumba: igual que el sol, demasiado radiante como para soportarlo.
Atónitos y en un reverente silencio, nos acercamos al príncipe sentado sobre el trono. Finalmente mi padre hizo una reverencia arrodillado, me rodeó con sus brazos y dijo con un tono de resignación y de indescriptible dolor:
—Aquí está el chico.
—Estás triste, Petru —dijo el príncipe con tono considerado y con una voz profunda y hermosa; emití un grito de sorpresa entrecortado, porque me pareció algo demasiado irreal, una obra de arte demasiado maravillosa Como para poder hablar—. Pero no tienes por qué. Quiero al chico y lo trataré bien.
—¿Cómo me has tratado a mí?
Una reprimenda; pero el príncipe se mantuvo frío, indiferente.
—Sus seres queridos no tendrán por qué sufrir ningún daño si no me traiciona. Se habría librado de esto; su hermano Stefan habría servido al ser el mayor de los dos, y Arkady habría tenido una vida libre de esta carga, pero tus actos lo han traído aquí. Solo tú eres el responsable del dolor que ha visitado a tu familia, Petru. Soy duro, pero justo. Séme leal y yo seré leal contigo. Es todo lo que pido.
Alzó un objeto y vi un destello plateado cuando deslizó el cuchillo sobre su muñeca y la sostuvo encima del cáliz apoyado en el brazo del trono. Sangró poco, tan solo unas cuantas gotas, que brotaron únicamente cuando se apretó la muñeca, y después tendió la daga hacia mi padre.
—Ha llegado el momento.
Mi padre vaciló, dio un paso hacia el trono y con reticencia cogió el cuchillo del príncipe. Lo sostuvo en alto durante un momento y volví a ver el brillo de la luz de las velas sobre el metal afilado.
—No puedo —gritó mi padre, angustiado; la voz le temblaba.
—Debes hacerlo —respondió el príncipe, con un tono rígido e implacable, aunque en él pude oír un extraño trasfondo de ternura—. Debes hacerlo. No me atrevo a confiar en mí mismo. Es tu hijo. Tú lo harás con cuidado.
Mi padre apretó los dedos alrededor de la daga. La bajó, lentamente, y con la otra mano tomó el cáliz que le ofreció el príncipe.
Lo vi volver a mi lado, sintiendo nada más que la curiosidad propia de un niño. Confiaba en mi padre, incluso cuando alzó el cáliz hacia mis labios y me forzó a dar un diminuto sorbo. Con arcadas, saboreé el sabor a sal, a metal y a descomposición. Pero el efecto de esa pequeña cantidad de sangre fue abrumadoramente embriagador. Me sentía inestable de pie, ya que el efecto fue cálido como el del vino y totalmente placentero. Sentí un repentino e inexplicable salvaje estallido de amor y gratitud hacia tío mientras me sentaba; mi padre se arrodilló a mi lado. Cuando dejó el cáliz en el suelo para cogerme el brazo y giró la cara interna hacia él mientras alzaba la daga, no me asusté, solo sentí una suave aprensión por si el corte pudiera doler.
Desde luego, no temí por mi vida cuando puso la afilada punta de la daga contra la tierna piel de mi muñeca y cortó una vena a la vez que susurraba:
—Lo siento. Algún día lo entenderás… es por el bien de todos… Por el bien de la familia, de la aldea, del país…
El dolor me sacó de mi agradable estupor. Grité indignado y seguí haciéndolo mientras él sostenía mi herida pequeña, aunque profusamente sangrante, sobre el cáliz y la exprimía.
Me resistí lo poco que pude, pero padre me sujetó el brazo firmemente hasta que el fondo de la copa de oro quedó cubierto con mi joven y oscura sangre. V. entonces sacó de su bolsillo un pañuelo limpio y lo ajustó alrededor del corte, sujetándolo durante un rato para contener la sangre.
Finalmente se levantó, le dio la copa a tío y volvió a mi lado. Me tumbé en el suelo, ligeramente mareado y con la cabeza en su regazo mientras me acariciaba el pelo y producía suaves sonidos de disculpa y consuelo; al mismo tiempo, tío sostenía el cáliz en sus manos y lo ponía frente a su cara, con los ojos cerrados de pura felicidad, inhalando su aroma como si fuera un entendido inhalando la fragancia del más puro coñac centenario.
Entonces abrió los ojos, iluminados de expectación, y dijo:
—Arkady. Así te uno a mí. Puedes dejar nuestro hogar… por un tiempo, pero esto asegurará que vuelvas a mí en el momento adecuado. Y en el momento adecuado, se te devolverá tu voluntad y todo se sabrá. Esto te lo juro: nunca os haré daño ni a ti ni a los tuyos y os apoyaré generosamente, siempre que vosotros me apoyéis a mí y me obedezcáis. Tu sangre por la mía. Estos son los términos del pacto.
Lleno de amor, vi, desde el regazo de padre el brillo de las velas sobre el oro mientras V. alzaba el cáliz y bebía.
Grité y me agarré la cabeza cuando unas garras de hierro se clavaron en lo más profundo de mi cerebro.
De pronto, volví a mí, al Arkady adulto del presente. Había recuperado el recuerdo al completo, auténtico y completo, en el segundo que había tardado en abrir la puerta.
Ahora cruzaba ese umbral solo.
Atravesé la pequeña entrada hacia la gran sala. Allí, a la derecha, estaba el trono del príncipe ahora vacío, aunque uno de los candelabros que lo flanqueaban, tan alto como yo, estaba encendido. Allí también estaba el viejo escudo, aunque faltaba el cáliz que una vez contuvo mi sangre. En el centro de la pared más alejada estaba la puerta que conducía a unos misterios más profundos todavía, y a la izquierda…
A la izquierda, el velo de terciopelo negro que estaba descorrido para revelar lo que una vez había ocultado:
Atornilladas a la pared, un juego de esposas de hierro negras; apoyadas cerca, cuatro estacas de madera engrasadas y brillantes que tenían dos veces la altura de un hombre y que estaban desgastadas por un extremo, con la punta desafilada; un potro de tortura y, colgando del techo, las gruesas cadenas de metal de un estrapado, empleado para alzar a las víctimas por los brazos y dejarlas colgando en el aire. Bajo las esposas y el estrapado había unos tubos de madera estratégicamente colocados, con los interiores limpios, pero con una mancha permanente marrón rojiza por innumerables años de uso.
A un lado de esta cámara de los horrores había un bloque de madera que contenía un surtido de cuchillos y junto a él, una robusta mesa que tenía el largo y la forma de un ataúd.
Sobre esa mesa yacía herr Mueller, desnudo y boca abajo; la piel desnuda de su espalda resultaba impactante con ese tono blanco, el mismo que el de una estatua de alabastro solo la parte superior de su cuerpo estaba tendida sobre la mesa; las piernas le colgaban hasta el suelo, dobladas ligeramente por las rodillas dada su estatura, de modo que su cuerpo formaba una «L» de lados iguales, pero no del todo recta. Sobre su despeinada mata de pelo rizado color arena tenía los brazos extendidos como un nadador y me pareció que estaba agarrado al borde de la mesa…
Pero no, tenía las manos completamente relajadas. Inmediatamente pensé en la pequeña muñeca de trapo y porcelana, tirada hacia delante sobre su cama de matrimonio.
Estaba tan fláccido y carente de vida como ella; muerto. Totalmente muerto.
Pero moviéndose.
Su torso sin vida se sacudía hacia delante y atrás, unos descarriados rizos marrón dorado rebotaban alrededor de su cabeza apoyada ligeramente; sus brazos, fláccidos, se deslizaban de arriba abajo contra la mesa y unos dedos que ya no podían sentir nada pulían la madera mate débilmente, horriblemente, al ritmo de otro cuerpo que topaba contra el suyo.
Alcé la vista y vi a Laszlo, con los ojos cerrados, los labios separados en una especie de éxtasis de ensueño, sujetando el cadáver por las caderas mientras estaba situado de pie, directamente detrás de él en el borde de la mesa. Tenía los pantalones desabrochados, bajados hasta los muslos, y el borde de su larga camisa de campesino se deslizaba sobre la parte baja de la espalda del hombre muerto mientras se adentraba en él con fuerza una y otra vez.
Volví a mirar el cuerpo y supe que el rostro que no podía ver tenía el mismo rictus de horror y angustia que había mostrado el de Jeffries.
No pensé, no reflexioné, no retrocedí. Alcé el arma de mi padre, apunté a bocajarro al centro del cráneo del hombre vivo y abrí la boca para gritar:
—¡Detente! En nombre de Dios, ¡detente o disparo!
Rápidamente, tan rápidamente que apenas tuve tiempo de pronunciar las palabras, Laszlo se apartó del cuerpo, cogió un cuchillo del bloque de madera y me lo arrojó.
El mango del cuchillo me dio en la mano e hizo que el revólver se me cayera. Fue resbalando hacia las sombras mientras Laszlo se lanzaba sobre la mesa.
Incluso bajo la titilante luz de las velas, pude ver cómo se transformó su rostro. Ya no era el cochero anodino y con gesto de regodeo, sino con una furia de mirada salvaje. Embistió como el lobo que me había atacado en el bosque el día que había descubierto las fosas escondidas. Levanté los brazos para defenderme, pensando en parte que no me haría daño y que, al igual que el lobo, estaba allí simplemente para amenazar, para desalentar, para ponerme a prueba.
Fuimos tambaleándonos hacia atrás como bailarines condenados al infierno; su mano derecha agarraba mi muñeca izquierda y mi mano izquierda agarraba la muñeca de la mano que quería alcanzar mi cuello. Estábamos tan cerca como dos amantes y pude olerlo: sudor agrio, mezclado con el ligero hedor de heces y descomposición.
Así avanzamos, con los brazos temblando enormemente en un impasse, mientras su fuerza de loco me echaba hacia atrás, me alejaba del espeluznante lugar donde Mueller y Jeffries habían encontrado la muerte, hasta que el desnivel del suelo me hizo perder el equilibrio y caer.
Mi espalda chocó contra el frío suelo de piedra y un golpe de aire salió de mis pulmones. Inmediatamente me levanté como pude, en busca del cuello de mi atacante e intentando agarrarlo en vano, pero mi hombro izquierdo quedó inmovilizado enseguida, evocando la imagen del lobo en el bosque, de sus patas sobre mis hombros, sujetándome, pero resistiendo la tentación de matarme.
Pero ese lobo humano no tenía tantos escrúpulos. Mi intento de levantarme me hizo perder fuerza durante menos de un segundo, pero fue suficiente. Con el rostro contraído en un esfuerzo agónico, y con los dientes hacia fuera, me agarró el cuello.
Grité, fue un grito breve e indignado, y le agarré las muñecas en mi lucha por el aire que me faltaba. Temí haber perdido la batalla y que a mí también me esperara esa humillación post mórtem que habían sufrido Jeffries y herr Mueller sobre la mesa.
Pero a mi grito le siguió, en no más de dos segundos, una repentina y resonante explosión por mi derecha. En medio de mi confusión, pensé que el revólver se había descargado espontáneamente, pero cuando mi mirada corrió hacia la dirección del ruido, vi que la puerta de la cámara interior, que ahora teníamos a varios metros, se había abierto con fuerza.
V. estaba allí, resplandeciente… no de gloria, sino de cólera. Tenía sus oscuras cejas juntas y sus facciones retorcidas con una terrible ira, demasiada como para contenerla. Al mismo tiempo, se le veía bello; era la misma belleza despiadada y cegadora del sol, de un ángel vengador. Su pelo tenía un color azabache, a excepción de unos pocos mechones dorados y bermellón, y su piel irradiaba el rubor de una juventud eterna y viril. Me pareció verme a mí mismo, perfeccionado y redimido. Nuestras miradas se entrelazaron y la furia de sus ojos se fundió con un indescriptible asombro.
—¿Qué insolente magia es esta? —susurró con vehemencia—. Demasiado pronto… ¡te has liberado demasiado pronto! ¿Piensas arruinar mis planes?
Lo miré sin entender absolutamente nada. Estrechó los ojos y pareció ver que mi reacción era sincera. Mientras lo miraba, vino hacia nosotros con una rapidez imposible; o más bien, simplemente surgió, más grande, ante mi campo de visión y sin parecer haberse movido lo más mínimo, de pronto ya estaba a nuestro lado.
Al verlo, mi atacante retrocedió y se arrodilló como un penitente mientras yo caía, respirando entrecortadamente sobre el suelo. Me toqué el cuello, que no dejaba de palpitar, y finalmente logré sentarme mientras Laszlo lloraba:
—¡No se enfade, Domnia ta! Ha intentado matarme…
V. volvió a hablar y su voz, aunque suave, sonó en la silenciosa cámara como un trueno, como el viento y el choque de unos címbalos, como la voz de Dios.
—Entonces deberías haberle dejado.
El príncipe separó el dedo pulgar y el índice para formar una «V» y se agachó bruscamente para agarrar la parte más suave del cuello de Laszlo. Con un brazo musculoso, levantó al tembloroso cochero… alto, más alto, hasta que los pies del hombre quedaron colgando unos centímetros por encima del suelo y su cara morada y jadeante se sostenía unos treinta centímetros sobre la de Vlad.
—¡La muerte es lo único que mereces! —farfulló con unos ojos que brillaban como deslumbrantes estrellas verdes—. La primera vez que acudiste a mí, ¿no te hice jurar por encima de todo que jamás le harías daño? ¿Que jamás le dirigieras a mi familia, y mucho menos a él, una mirada indecorosa? ¿No lo hice? ¿No lo hice?
»¡Te he permitido todo lo que has deseado y aun así me has desobedecido! ¡Eso no lo perdono nunca! —Zarandeó al hombre, que no podía respirar, como si fuera una marioneta. Laszlo daba patadas al aire, intentaba en vano respirar, resistirse a medida que V. iba cerrando la mano alrededor de su cuello.
En la resonante quietud de la gran cámara, oí el sibilante sonido del aire salir de la tráquea, el sonido de hueso y cartílago aplastados el uno contra el otro.
—¡No! —grité con voz quebrada—. ¡Para!
Arremetí contra él, pero me miró y alzó la mano que tenía libre, simplemente la alzó y la movió como si estuviera apartando una mosca, para enviarme a toda velocidad hacia el otro lado de la habitación.
Mis hombros y mi espalda dieron contra la mesa donde yacía el cadáver de herr Mueller y el golpe me sacó el aire de los pulmones. Durante unos segundos me quedé atónito, incapaz de respirar; en el silencio, oí las arcadas del hombre agonizante que a continuación empezó a gorjear, ahogándose cuando la presión rompió vasos sanguíneos en su garganta.
Volví en mí y avancé a tientas sobre el suelo, buscando vanamente, en la oscuridad, la pistola que había perdido y sabiendo que el arma no serviría de nada contra V. Pero no podía quedarme sentado sin más y ver cómo un hombre era asesinado, por muy retorcido y malvado que fuera.
Finalmente se produjo un sonido brusco y estrangulado que anunció su final y que sonó más felina que humano. Alcé la vista y vi a Laszlo balanceándose mientras pendía de la mano de V. con el mismo inquietante movimiento carente de vida que había visto en herr Mueller; sus ojos pálidos resaltaban de una cara enrojecida y apoplética, y la lengua le asomaba de su boca abierta. Los dedos de V. estaban tan hincados en la piel de su cuello que me sorprendió que no se hubiera rasgado.
Me alejé de esa escena a gatas y no me di la vuelta cuando oí el sonido del cuerpo al caer contra la piedra del suelo. Lo único que quería era huir de allí, encontrar cobijo donde refugiarme de lo que sabía y había visto; reunirme con Laszlo en esa oscuridad carente de sentido. Seguí avanzando hasta que me topé con la puerta abierta que conducía al interior de la cámara y apoyé la mejilla contra la fría piedra, exhausto por tanto esfuerzo y atraído por la oscuridad. Pero cuando giré la cabeza para apoyarla en el suelo, vi un blanco más radiante en el interior, parcialmente eclipsado por un vestíbulo. La curiosidad me hizo ponerme recto y asomarme para ver más allá de la entrada.
Otro destello blanco acompañado de los suaves gemidos de una mujer. Inmediatamente pensé en mi pobre Mary y el corazón comenzó a latirme con rapidez. Me agarré al dintel, me levanté sobre unas piernas inestables, y entré con el corazón cargado de pavor. La habitación se abría a mi izquierda, donde la pared sobresalía unos centímetros para evitar que los que estaban al otro lado de la puerta pudieran ver el interior cuando estaba abierta. Avancé lo suficiente para ver la habitación al completo y allí me quedé.
Era tal vez tres veces más grande que la sala exterior, no tenía ventanas ni aire, y desprendía el mismo ligero olor a piedra, tierra y descomposición que el panteón familiar. Estaba más oscuro que la habitación exterior, y solo pude distinguir las siluetas de dos ataúdes, uno pegado al otro, delante de mí. Ambos eran negros y el más grande estaba cubierto por un estandarte que portaba el mismo emblema del dragón que el escudo del Empalador. Cerca, en la cabecera del ataúd más pequeño, aguardaba otra asombrosa combinación de carne que mis ojos tenían que descifrar.
En primer plano podía ver una criatura con el rostro de una colegiala y un cuerpo desarrollado de mujer que, como sabía, era la joven esposa de herr Mueller. Estaba medio desnuda, tenía el vestido desabrochado y bajado hasta la cintura y la cabeza ladeada de modo que sus rizos largos y morenos, muy parecidos a los de la muñeca de porcelana, caían en forma de cascada sobre un hombro y un pecho rosados. Pero incluso su perfecta piel de porcelana parecía apagada en comparación con la radiante piel blanca de la mujer que estaba de pie a su lado.
Mi hermana, extraordinariamente bella en su mortaja, tal y como se me había aparecido antes en el panteón familiar. Zsuzsanna había posado sus labios sobre ese cuello rosado para succionar lentamente mientras se sujetaba con una mano alrededor de la cintura de la recién casada y con la otra bajo uno de sus voluminosos pechos. Un mechón del cabello de Zsuzsa, negro con un reflejo azulado mate, caía sobre el torso de la mujer hasta su cintura, como un rastro de sangre negra.
Y detrás de mi hermana, contra la pared, había un altar que le llegaba a la cintura, cubierto de negro, sobre el que ardía una única vela negra que iluminaba los objetos que había sobre él: el cáliz de oro, la daga de plata con la empuñadura negra grabada y una estrella de piedra de cinco puntas.
El rostro de frau Mueller estaba fláccido y sus labios amarillo pálido estaban separados con la sensualidad de un soñador. Arqueó la espalda hacia atrás, contra Zsuzsa, y dejó escapar pequeños suspiros que parecían inspirados tanto por el éxtasis como por el dolor.
Yo también dejé escapar un sonido; un fuerte grito ahogado, ante el que los ojos de mi hermana se abrieron. La chica gritó y se resistió, en esa ocasión movida por un dolor y un temor inconfundibles, pero débilmente, aún en trance, con los ojos todavía cerrados. Zsuzsanna agitó la mano sobre el pecho de la chica, abanicándola; la llevó más contra ella, como si se esperara que fuera a resistirse una vez más, y miró en mi dirección.
Un color carmesí goteaba de los labios de mi hermana y le manchaba los dientes y la lengua. La sangre brotaba de las dos pequeñas heridas del cuello de la chica. Un diminuto río rojo le surcaba el pecho y caía sobre la mano de la mujer que la había seducido; el otro río de sangre se entrelazó con el mechón de pelo que se le había soltado a Zsuzsanna.
Mi hermana parpadeó al verme con unos ojos marrones bruñidos en oro; unos ojos carentes de expresión, pero salvajes, los ojos de una leona a la que se ha interrumpido mientras se alimenta de su presa. No me reconoció, ya que en ellos no hubo la más mínima muestra de emoción, pero debió de pensar que era inofensivo, porque enseguida volvió a centrarse en su presa. La vi sacar unos dientes inhumanamente afilados; los vi hundirse en la tierna carne y abrir más las heridas. La chica gritó de repente y se resistió, pero Zsuzsanna rápidamente posó los labios alrededor de las heridas y comenzó a succionar.
La chica se quedó callada de inmediato.
Me habría lanzado sobre ellas para intentar liberar a la joven, pero ya había sentido la fuerza del vampiro. Me volví, con la intención de coger un arma de la habitación exterior, pero una mano sobre mi hombro me detuvo.
—Arkady.
Alcé la vista. V. estaba delante de mí, ya no era ese radiante ángel vengador, sino una criatura absolutamente humana que me hablaba con la voz de mi padre, que me miraba con los ojos de mi padre, que tenía en su mano derecha el revólver Colt de mi padre.
Sin pensarlo, se lo quité y corrí hacia mi hermana, cuyos labios seguían haciendo presión sobre el cuello de la chica que tenía en sus brazos. Me puse a su lado, puse el frío cañón de metal contra el cuello de mi hermana, girándolo con cuidado para no poner en peligro a la chica, y le supliqué:
—¡Zsuzsa… detente!
Zsuzsa había tenido los ojos cerrados en éxtasis mientras bebía; en ese momento, no dejó de beber, pero gruñó desde lo más profundo de su garganta y alzó los párpados lo suficiente como para mirarme por el rabillo del ojo. Y en su mirada saciada y ligeramente embriagada, no vi miedo.
—¡Para! Por amor de Dios, ¡para! —grité, pero supe que no lo haría, al igual que sospechaba que lo que estaba a punto de hacer era inútil. Sin embargo, lo hice.
Apreté el gatillo. El arma se descargó; me tambaleé hacia atrás por la detonación y tosí cuando ese humo cargado de azufre me entró en la garganta, en la nariz y en los ojos.
Zsuzsa se tambaleó, alzó su cara manchada de sangre, con sus hermosos rasgos contraídos y sus afilados dientes perlados mordisqueando con furia. Seguía aferrada a su víctima. Cuando el humo se disipó, pude ver una raja negra en su cuello que comenzó a escupir sangre brillante y fresca, una sangre que sabía que no era suya.
Entonces recobró el equilibrio y vi, atónito, que la herida dejó de sangrar y comenzó a cerrarse. En cuestión de segundos, ya estaba totalmente curada, y solo quedaba la sombra de la pólvora como prueba del ataque. Zsuzsa volvió a agachar la cabeza una vez más, sin tenerme el más mínimo miedo, y apretó de nuevo los labios contra el cuello de la chica.
Me abalancé sobre ella e intenté apartar a la joven, aun sabiendo que era inútil. Y mi hermana, mi pequeña y frágil hermana, que antes había estado lisiada y tan débil que apenas pudo bajar las escaleras de la mansión para venir a recibirme, sujetó a la víctima con una mano y con la otra me empujó.
La fuerza de ese golpe me lanzó hasta el otro lado de la habitación y contra la pared; la pistola cayó al suelo con un fuerte ruido. De algún modo, logré mantenerme en pie, pero me dejé caer contra la fría piedra con un suave grito de derrota.
No había nada que pudiera hacer para salvar la vida de la pobre chica; nada que pudiera hacer excepto mirar, sollozando en silencio, mientras Zsuzsa bebía. La muerte inminente de frau Mueller pareció llenar a mi hermana de un desenfreno y una excitación cada vez mayores y comenzó a beber con más ansias, con fuertes y frenéticos tragos, hasta que por fin la chica dejó escapar un largo y débil gemido y cayó. Zsuzsa la cogió, la rodeó por la cintura con sus brazos y, tras levantarla con la misma facilidad con que una madre levanta a un niño pequeño, la sostuvo en sus brazos y siguió bebiendo hasta que frau Mueller soltó un largo y vibrante suspiro.
V., que había estado observándolo todo con solemne gesto de aprobación, dio un paso al frente y, tras quitarle a Zsuzsa la chica de las manos, dijo:
—¡Suficiente! Ya ha terminado. Más no es bueno, no cuando ya está muerta.
Y una jadeante Zsuzsa, con los labios goteando sangre, pareció aceptarlo. Perezosamente, como un animal que se ha alimentado bien y que después va a tumbarse al sol, cerró los ojos con satisfacción y se dejó caer sobre el suelo de piedra, delante del altar, para descansar.
Portando en sus brazos el lechoso cuerpo de la chica, V. se volvió hacia mí y dijo:
—Ven.
—¡Mi esposa! —grité exigiendo una respuesta, angustiado de pensar que podría haber corrido una suerte similar a la de frau Mueller—. ¿Qué le habéis hecho a mi esposa?
—Ven —me ordenó V. con un tono que decía que si deseaba volver a ver a Mary, debía obedecer inmediatamente.
Cruzó la puerta. Yo recogí del suelo el revólver de padre y lo seguí, pasando por delante del inmóvil bulto a que había quedado reducido Laszlo, hasta el teatro de muerte y la mesa de carnicero, donde V. tendió el cadáver de frau Mueller junto al de su marido.
Alzó la vista hacia mí y se detuvo; al instante, repetí:
—¡Mi esposa! ¿Dónde está Mary? ¡Dímelo inmediatamente! —Aunque en vano, blandí el revólver.
Una pequeña sonrisa jugueteó sobre sus labios y con una fuerza que me hizo parecer pequeño, alargó la mano y sin ninguna dificultad me quitó la pistola, aunque no me apuntó.
—Bueno —dijo—. Así que ya has entrado en razón.
—¡Mi mujer…!
—Simplemente me parecía lo más adecuado que el niño naciera aquí. Está de parto, pero se encuentra bien. Dunya está con ella.
—Dunya… —Me detuve, quería haber dicho: «Dunya me espera afuera, en el carruaje. ¡Es imposible!». Entonces vi diversión en su mirada y cerré la boca horrorizado al darme cuenta de que tanto yo como la pequeña doncella habíamos sido sus títeres.
El júbilo en su mirada se desvaneció bruscamente; su tono se volvió casi un susurro, como el de uno que está explicando el más sagrado de los misterios.
—Hablaremos de tu mujer en breve. Pero primero… Hoy has conocido la verdad, Arkady, Esto es lo que soy; acéptalo y no nos temas.
—Jamás podré aceptar semejante brutalidad —susurré inclinando la cabeza hacia las víctimas tendidas sobre la mesa, pero con los ojos cerrados, incapaz de mirar.
—La brutalidad de la propia naturaleza —dijo—. Somos depredadores, ¿quién puede culparnos por intentar sobrevivir? ¿Quién puede decirle a un halcón que no debe cazar, o al león que no debe matar? ¿Quién se atreve a llamarle «pecado» a eso?
—Los halcones no planean fríamente atormentar y matar a otros halcones —respondí con voz temblorosa y el gesto contraído de repugna—. Ni los leones hacen eso con los otros leones. Pero es un asesinato cuando los humanos se disponen para hacerlo.
—Arkady —dijo con tono suave—, nosotros no somos humanos.
Ante eso no tuve respuesta y aparté la cara queriendo huir de la espeluznante imagen sobre la mesa.
V. volvió a hablar, con el mismo tono reverentemente sombrío.
—¿Recuerdas la ceremonia y lo que se habló del pacto?
—Lo recuerdo. —Abatido, miré al suelo y recordé la desesperada y aletargada pena de los ojos de mi padre.
—El ritual está completo. En aquel momento me apoderé de tu voluntad para asegurarme de que ahora volverías a mí. Estos son los términos del pacto: que nos conseguirás alimento, que por el bien de la aldea, evitarás la creación de nuevos strigoi. A cambio, jamás os haré daño ni a ti ni a los tuyos, sino que me encargaré de que no os falte de nada…
—¡Pero tú has roto el pacto! ¡Le has hecho daño a Zsuzsa!
V. alzó la barbilla con gesto majestuoso.
—Le he dado vida; antes nunca la tuvo. Movido por el amor, la he convertido en strigoi para que conozca la felicidad a mi lado. Acepto la responsabilidad de cuidar de ella para siempre. ¿Nos ayudarás?
Y alzó la pistola. Durante un confuso instante, creí que iba a apuntarme; por el contrario, giró el cañón hacia él y puso la culata sobre la palma de mi mano. Cerré los dedos alrededor del arma y lo miré.
—Te devuelvo tu voluntad, Arkady. Debes decidir libremente si vas a devolverme mi amor o a rechazarme, sabiendo lo que soy y lo que necesito. —V. se detuvo, miró los cadáveres y añadió—: Estoy seguro de que has oído hablar de la superstición de los campesinos en lo que atañe al hecho de evitar que se formen nuevos strigoi.
Miré a los dos fallecidos inocentes tendidos ante mí y susurré:
—Sé que eso es lo que le hicieron al cuerpo de padre.
—Sí —respondió V., y después se volvió para mirar los instrumentos colocados junto a la mesa. Yo seguí esa mirada y vi el mazo, las estacas recortadas y los cuchillos.
Inmediatamente entendí lo que quería y grité:
—¡No, no puedo hacerlo!
Si hubiera creído que tenía alguna posibilidad de dominarlo, lo habría destruido en ese mismo instante con las herramientas que nos rodeaban…, pero no había nada que pudiera hacer.
La expresión de V. era absolutamente dura, absolutamente fría, absolutamente relajada, como si estuviéramos hablando de algún asunto de negocios, de alguna propiedad sobre la que discrepábamos.
—Tu padre también detestaba esta tarea y por eso buscó a Laszlo. Si lo deseas, puedes hacer lo mismo. No me importa cómo se haga. Pero esta en concreto hay que hacerla ahora ¡y rápido! Debes hacerlo, Arkady. Yo no puedo. Debes hacerlo tú.
—¡No! —Me giré para marcharme. Inmediatamente, una ráfaga de viento recorrió la habitación. La puerta que conducía a la cámara exterior se cerró delante de mí y el pestillo se corrió.
Tras de mí, la voz de V. dijo:
—Si no lo haces, despertarán como strigoi, y a ellos no les ata el pacto, como a mí y a tu hermana. Serán libres de hacerle daño a cualquiera; a tu mujer. A tu hijo, que está a punto de nacer.
Me volví hacia él.
—Pero ¿y si me niego a cumplir con mi papel en el pacto? Dices que tengo libertad de voluntad, que puedo decidir, pero no creo que vaya a actuar motu proprio si recurres al chantaje…
El rostro de V. era una máscara impasible.
—Eres libre. Y yo, como cualquier depredador, soy libre de actuar del modo que asegure mi supervivencia. Soy voievod. No soy indulgente con los que me traicionan.
—Tú mataste a Stefan —dije suavemente y de pronto el odio eclipsó al miedo—. Mataste a mi madre… —Pensé en el perro lobo que había matado a mis dos hermanos, en el lobo de la ventana que a punto había estado de matar a mi esposa, y las rodillas me empezaron a fallar. Me agarré al borde de la mesa para sujetarme.
Su expresión y su voz carecían completamente de emoción.
—Me partió el corazón, por supuesto. Pero tu padre podía llegar a ser enormemente terco en ocasiones. Fue su elección desobedecer y eso provocó la tragedia. —Cogió una estaca y el mazo de entre las herramientas que había junto a la mesa y me los entregó—. Al igual que ahora la elección es tuya. ¿Puedes ser fuerte, Arkady? ¿Puedes dejar de lado tu propio interés con el fin de hacer lo que es mejor para tu familia? ¿Para la aldea?
—¿Estás amenazando a mi esposa y a mi hijo? —susurré.
Y el Empalador sonrió, muy ligeramente, y dijo:
—No me haría ningún bien amenazarte, Arkady. Tienes un sentido demasiado romántico del heroísmo y del sacrificio.
Miré esos ojos verde jade, sabiendo que ciertamente era libre de su hipnótica atracción, que el Empalador dijo la verdad al decir que mi mente era mía. No podía comprender por qué me había devuelto mi voluntad, a menos que se debiera a algún retorcido sentido del honor.
—Si acepto… ¿me llevarás con Mary? ¿Jurarás no hacerles daño ni a ella ni al bebé?
V. asintió con solemnidad.
—Con tal de que cumplas el pacto… lo haré.
Bien. Por Mary, decidí que podía soportar jugar a su juego lo suficiente como para liberar a los Mueller de la maldición del strigoi. En efecto, si V. no los liberaba, yo estaba obligado a asegurarme de que no despertarían.
Le quité el mazo y la estaca. V. puso boca arriba el cuerpo de herr Mueller, de modo que la fláccida cara quedó mirando al oscuro techo a través de unos ojos sin vida. Y entonces el monstruo clavó en mí su penetrante mirada, los ojos le brillaban con una luz impura.
Con manos temblorosas, coloqué la estaca sobre la piel blanca grisácea del cuerpo del hombre, justo encima del corazón. Y entonces levanté el mazo sobre mi cabeza y, con un golpe fuerte y resonante, la clavé.
El cuerpo de Mueller se sacudió lánguidamente, sin vida, y después se retorció y de pronto volvió a la vida con una explosión de espantosa energía. En él mismo instante, sus labios grises se separaron para emitir un chillido tan desgarrador que retrocedí y dejé caer el mazo, absolutamente turbado.
—¡Está vivo! —grité horrorizado.
—¡No lo estará por mucho tiempo! —V. recogió el mazo del suelo y señaló con él a la miserable criatura tendida sobre la mesa. Mi primer golpe había hundido la estaca en el corazón unos cinco centímetros; sería imposible que alguien sobreviviera a una herida tan mortal más de segundos—. ¡Mira cómo sufre! Date prisa, ¡libéralo de tanto dolor!
Emití un sollozo y me quedé paralizado, incapaz de soportar la imagen de semejante agonía; incapaz de matar.
Y entonces Mueller dejó escapar un intenso quejido de lástima, demasiado para que un corazón humano pudiera soportarlo.
—¡Otra vez! —me instó V. lanzándome el mazo—. ¡Con más fuerza! ¡Rápido!
Cogí el mazo y golpeé otra vez. Mueller se sacudió como un gran pez muriendo sin dejar de dar alaridos.
Golpeé, una y otra vez, con el rostro estremecido y lágrimas recorriéndome las mejillas. Otra vez, hasta que el pobre hombre se quedó quieto por fin y la estaca estuvo bien hundida en su pecho; sin embargo, no había derramado ni una gota de sangre. Miré su gesto contraído y no pude dejar de pensar en Jeffries mientras elegía el cuchillo más grande y pesado de entre las herramientas y me disponía a desarrollar la espeluznante tarea de separar la cabeza del torso.
Fue una labor horrorosa, una labor nauseabunda, y no puedo soportar describirla aquí en detalle. Aunque más nauseabundo fue el anormal brillo de los ojos de V. mientras me observaba trabajar.
Y entonces llegó el momento de proceder del mismo modo con frau Mueller. Por una cuestión de pudor, bajé y desvié la mirada todo lo que pude al colocarla estaca entre sus pechos. Recé porque ella, a diferencia de su desafortunado marido, estuviera verdaderamente muerta. Después de todo, ¿no le había prohibido V. a Zsuzsanna que dejara de beber porque la chica había muerto?
Tranquilizándome con esa idea en mente, volví a golpear la estaca… y lloré cuando ella también regresó a la vida y comenzó a emitir unos gritos tan estremecedores como había hecho su esposo. Supe entonces que V. había intentado engañarme con algún terrible propósito.
—Qué desgracia —susurró cuando todo hubo acabado y los dos cuerpos habían sido decapitados—. Al parecer los dos estaban vivos. Pero ¿cómo es posible?
No podía mirarlo más que con odio. ¿Esperaba que me desmoronara y que hiciera todo lo que él pidiera?
—He hecho lo que me has pedido —dije bruscamente—. Ahora llévame con mi esposa.
—Muy bien —respondió y me llevó a una entrada oculta tras el trono. Se abría hacia un oscuro y estrecho pasadizo que conducía hasta una pesada puerta de madera, detrás de la cual se oían, muy levemente, los gritos desesperados de mi esposa. Puso la mano sobre la puerta, vaciló y se volvió hacia mí, medio sonriendo.
—Has actuado formidablemente, Arkady. Solo queda una pequeña cosa. Tengo un visitante inesperado que, según su carta, lleva esperando en Bistritz desde el amanecer a que mi calesa llegue a buscarlo. Pero Laszlo se encontraba indispuesto esta mañana… —dijo y en este punto su sonrisa se hizo más amplia—, y ahora lo está todavía más. ¿Podrías…?
—¡No puedo dejar a Mary! Y hace días que no duermo…
V. asintió gentilmente.
—¿Por la mañana entonces? ¿Después de que hayas tenido tiempo para dormir? Será solo esto y después podrás quedarte con tu esposa todo el tiempo que desees…
Oí un trasfondo de amenaza en su tono. En ese momento, apenas podía soportar seguir allí escuchando los quejidos de mi mujer, no podía soportar pensar en que algo pudiera apartarme de su lado sabiendo que estaba tan cerca, y por eso accedí displicentemente.
—Sí, sí, por supuesto. Iré por la mañana.
—Excelente. —La sonrisa de V. volvió a aumentar y mostró sus dientes. Se giró y empujó la puerta.
La cámara no tenía ventanas y era pequeña y, al igual que su propietario, llena de un brillo marcado por un aire de decadencia: engalanada con telarañas, ribeteada con polvo, pero con el magnífico acabado que le daban el candelabro de oro, el cristal tallado, y una gran cama con dosel cubierta por un brillante brocado en oro. Dunya estaba sentada a un lado de la cama sobre una banqueta de terciopelo y, cuando la pequeña doncella alzó la vista hacia nosotros, su mirada fue ausente y vacía al toparse con la de Vlad.
Me estremecí, incapaz de ocultar mi repulsa y consternación al saber que V. la había utilizado para traicionarnos. Él vio mi expresión y esa irónica sonrisa volvió a sus labios.
—Os dejaré a solas por ser una ocasión especial —dijo y se marchó, cerrando la puerta tras él.
En la cama estaba tendida mi mujer, con su cabello dorado húmedo y oscurecido por el sudor y el rostro sonrojado y brillante por el esfuerzo. Fui inmediatamente a su lado, le tomé la mano y lloramos juntos.
—No podemos confiar en ella —dijo Mary con lágrimas en los ojos y en inglés—. Su cuello… He visto su cuello.
No miró a Dunya, que estaba sentada a su lado con una expresión de lo más inocente, incapaz de seguir nuestra conversación.
—¿La ha mordido? —le pregunté en voz baja; Mary asintió y agachó la cabeza, abrumada por la pena.
Pronto los dolores volvieron con fuerza. Deseaba hacer algo para ayudar, pero al parecer mi consternación al verla tan desesperada de dolor no hizo más que aumentar su angustia. Por eso me quedé sentado al otro lado de la puerta, donde podía verme y sentirse reconfortada por mi presencia, pero sin poder llegar a captar mi atormentada expresión.
Durante unos instantes, cuando el parto ya estaba bien avanzado y Dunya y ella estaban distraídas, bajé y descubrí que las puertas que conducían hasta el exterior del castillo habían sido cerradas con cerrojos desde fuera.
Y aquí estoy, sentado, fuera de la elegante prisión de mí esposa, y escribiéndolo todo en el papel perfumado que he encontrado dentro de la habitación.
Que Dios me ayude, he asesinado en dos ocasiones. Y somos prisioneros sin esperanza de huir.