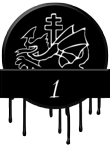
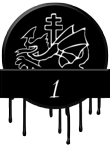
Diario de Arkady Tsepesh
5 de abril de 1845. Padre ha muerto.
Mary lleva dormida cuatro horas en la vieja cama nido en la que mi hermano Stefan y yo dormíamos de niños. Pobrecita. Está tan cansada que ni el brillo de la vela la perturba. Qué extraño me resulta verla ahí tumbada junto al pequeño fantasma de Stefan, rodeada de trastos de mi niñez dentro de estos muros de piedra con techos altos y pasillos que resuenan con las sombras de mis ancestros. Es como si mi presente y mi pasado de pronto hubieran colisionado.
Mientras, me siento junto al viejo escritorio de roble donde aprendí a leer y escribir y de vez en cuando paso la mano sobre la superficie picada y marcada por sucesivas generaciones de inquietos jóvenes Tsepesh. El alba está cerca. Por la ventana que da al norte puedo ver, contra el brillante cielo gris, las majestuosas almenas del castillo familiar donde mi tío aún reside. Reflexiono sobre mi soberbia herencia y lloro en silencio para no despertar a Mary, pero las lágrimas no me liberan de mi pena. Escribir es lo único que mitiga el dolor. Empezaré a escribir un diario para dejar constancia de estos días dolorosos y para ayudarme, en años venideros, a recordar mejor a padre. Debo mantener su recuerdo fresco en mi corazón para que un día pueda pintarle un retrato verbal de su abuelo a mi hijo, aún no nacido.
Había tenido la esperanza de que viviera lo suficiente para ver…
No. Basta de lágrimas. ¡Escribe! Harás que Mary se entristezca si se despierta y te ve así. Ya ha sufrido bastante por ti.
En los últimos días nos hemos visto envueltos en una actividad incesante, atravesando Europa en barcos, carruajes y trenes. Más que atravesando un continente, me parecía estar viajando en el tiempo, como si hubiera dejado atrás mi presente en Inglaterra y ahora me moviera rápida e irrevocablemente de vuelta a un oscuro pasado ancestral. En el tren procedente de Viena y tendido junto a mi esposa en la litera, que no dejaba de mecerse, mientras contemplaba el juego de luces y sombras contra las cortinas corridas, me quebrantó la repentina y aterradora convicción de que la feliz vida que teníamos en Londres nos sería arrebatada para siempre. No había nada que me atara a ese presente, nada aparte del bebé y de Mary. Mary, mi áncora de salvación, que dormía profunda y apaciblemente, es inquebrantable en lo que concierne a su lealtad, a su entusiasmo y a sus convicciones. Estaba tumbada de costado, la única postura que ahora, en su séptimo mes de embarazo, le resulta cómoda, y sus párpados de porcelana bordeados en oro cubrían el azul océano de sus ojos. A través del fino lino blanco de su camisón observé su vientre, ese futuro imposible de adivinar que ahí aguarda, lo acaricié suavemente, para no despertarla… y de pronto comencé a llorar, agradecido. Es tan inquebrantable, tan serena; tan plácida como un mar en calma. Intento ocultar mi llanto de emoción por miedo a que su intensidad la abrume. Siempre me dije que había dejado ese aspecto de mi persona en Transilvania, esa parte de mi tan dada a los pensamientos sombríos y a la desesperación, esa parte que jamás había conocido la verdadera felicidad hasta que abandoné mi tierra natal. Escribí páginas y páginas de poesía oscura y perturbadora en mi lengua natal antes de marcharme a Inglaterra y una vez allí, dejé de escribir poemas definitivamente. Nunca he intentado escribir una literatura que no sea prosa en mi lengua adquirida.
Era una vida diferente, después de todo. ¡Ah!, pero mí pasado ahora se ha convertido en mi futuro.
Abordo del ruidoso tren procedente de Viena, me tumbé junto a mi esposa y mi futuro hijo y lloré; de alegría porque estaban conmigo, de miedo porque el futuro podía ver esa felicidad empañada. De incertidumbre por las noticias que me aguardaban en la mansión, en lo alto de los Cárpatos.
En casa.
Pero con toda honestidad, no puedo decir que la noticia de la muerte de padre me haya impactado. He tenido una fuerte premonición sobre ella durante el viaje desde Bistritsa (quiero decir, Bistritz. Debo escribir este diario en inglés, no vaya a ser que lo olvide demasiado rápido). Una extraña sensación de terror me ha invadido en el mismo instante en que he puesto un pie dentro del carruaje. Ya me encontraba inquieto; habíamos recibido el telegrama de Zsuzsanna hace aproximadamente una semana, no teníamos manera de saber si su estado había mejorado o empeorado, y la reacción del cochero cuando le he dicho cuál era nuestro destino no ha hecho sino alterar más el estado de mi mente. El hombre, un anciano jorobado, me ha mirado a la cara y ha exclamado mientras se santiguaba:
—¡Por Dios! ¡Usted es un Dracul!
El sonido de ese odiado nombre me ha hecho sonrojarme de rabia.
—El apellido es Tsepesh —lo he corregido fríamente, aun sabiendo que no serviría de nada.
—Como usted diga, señor. ¡No olvide saludar amablemente al príncipe de mi parte! —Y el anciano ha vuelto a persignarse, aunque en esta ocasión con una mano temblorosa. Cuando le he dicho que mi tío abuelo, el príncipe, había acordado que nos recogiera un conductor, ha comenzado a llorar y nos ha suplicado que esperáramos hasta la mañana.
Había olvidado las supersticiones y prejuicios que proliferaban entre mis incultos compatriotas; es más había olvidado cómo era que te temieran y que, en el fondo, te odiaran por ser boier, un miembro de la aristocracia. A menudo había criticado a padre por el enorme desdén que mostraba hacia los campesinos en sus cartas y en ese momento me he sentido avergonzado al descubrir que esa misma actitud había despertado dentro de mí.
—No seas ridículo —le he dicho de manera brusca al cochero, consciente de que Mary, a pesar de no hablar nuestro idioma, había oído el miedo en el tono del viejo campesino y de que nos estaba mirando con inquieta curiosidad—. No te pasará nada.
—¿Ni a mi familia? ¡Júrelo, señor…!
—Ni a tu familia. Lo juro —le he dicho y me he girado para ayudar a Mary a subir al carruaje. Mientras el hombre caminaba de espaldas hacia el asiento del conductor, inclinando la cabeza y diciendo: «¡Qué Dios lo bendiga, señor! Y a la señora también», yo he intentado disipar la curiosidad y la preocupación de mi esposa diciéndole que la superstición que había por esa zona prohibía que se bajara por el bosque durante la noche. Algo que, en parte, era verdad.
Y así, hemos partido hacia los Cárpatos. Eran altas horas de la tarde y ya estábamos exhaustos por todo un día de viaje, pero la urgencia del telegrama de Zsuzsanna y la determinación de Mary de que llegáramos hasta el carruaje que nos habían preparado nos han obligado a seguir adelante.
Cuando hemos pasado con gran estruendo ante un panorama de verdeantes pendientes arboladas salpicadas con alquerías y alguna que otra aldea rústica, Mary ha hecho un sincero comentario sobre el encanto de la campiña y con ello me ha animado, ya que me siento muy culpable por haberla traído a un país donde es una extraña. Confieso que había olvidado la belleza de mi tierra natal después de años viviendo en una ciudad oscura, abarrotada y sucia. El aire es limpio y dulce, libre del hedor urbano. Estamos a comienzos de la primavera; la hierba ya está verde y los árboles frutales están empezando a florecer. Unas horas después de iniciar el viaje, el sol ha comenzado a ponerse proyectando un brillo rosa pálido sobre ese telón de fondo, que surgía imponente, formado por las cumbres de los Cárpatos cubiertas de nieve ante las que incluso yo he contenido el aliento dado su impresionante esplendor. He de admitir que, junto con la cada vez más grande sensación de miedo, he experimentado un intenso orgullo y una añoranza de mi hogar que había olvidado que tuviera.
Hogar. Una semana antes, esa palabra habría significado Londres…
A medida que el anochecer ha ido invadiéndolo todo, una lúgubre melancolía ha impregnado el paisaje y mis pensamientos. He empezado a cavilar sobre el brillo de pavor en la mirada de nuestro cochero, sobre la hostilidad y la superstición reflejadas en sus actos y palabras.
El cambio producido en la campiña ha sido un espejo del estado de mi mente. Cuanto más nos adentrábamos en las montañas, más angosto y retorcido se volvía el camino hasta ascender una escarpada pendiente cercana a un huerto de ciruelos deformes y muertos que se alzaban negros contra el evanescente crepúsculo violeta. El viento y el tiempo habían encorvado los troncos, como las ancianas campesinas que llevaban a sus espaldas una carga demasiado pesada, y las ramas retorcidas estaban alzadas hacia el cielo suplicando piedad en silencio. La tierra parecía volverse cada vez más deforme; tan deforme como su gente, lisiados más por la superstición que por cualquier dolencia física.
¿Realmente podemos ser felices entre ellos?
Poco después ha caído la noche y el huerto ha dado paso a un pinar alto y recto. Las borrosas imágenes de los oscuros árboles contra las todavía más oscuras montañas y el movimiento del carruaje me han hecho quedarme dormido.
Inmediatamente he tenido un sueño: a través de los ojos de un niño, he visto unos árboles altísimos en el bosque ensombrecido por el castillo de mi tío abuelo. Las copas de los árboles atravesaban la bruma como si fueran estacas, y el frío y húmedo aire que quedaba debajo olía a lluvia reciente y a pino. Una cálida brisa me ha levantado el pelo y ha removido las hojas y la hierba resplandecientes, enjoyadas con gotas iluminadas por el sol.
El grito de un niño ha roto el silencio. Me he dado la vuelta y en la veteada luz he visto a mi hermano mayor, Stefan, un niño de seis años lleno de alegría; con sus brillantes y picaros ojos negros rasgados hacia arriba, su sonrojada cara con forma de corazón y esa amplia sonrisa de diablillo sobre una barbilla estrecha. A su lado estaba el enorme Shepherd, medio mastín, medio lobo, que había crecido junto a nosotros.
Stefan me ha indicado que los siguiera, después se ha girado y ha salido corriendo, con Shepherd saltando alegremente a su lado, hacia el corazón del bosque.
He dudado al sentir miedo de pronto, pero me he tranquilizado diciéndome que estábamos a salvo siempre que Shepherd nos acompañara, ya que nunca hubo un compañero o protector más leal. Y además, por alguna razón sabía, con la certeza de un soñador, que nuestro padre estaba por allí y no dejaría que nos hicieran daño.
De modo que he ido tras mi hermano, medio riendo, medio gritando de indignación amen la injusticia de que sus piernas fueran más largas y de que, al ser un año mayor, pudiera correr más rápido que yo. Se ha detenido para mirar por detrás de su hombro y ha visto con satisfacción que me había dejado atrás antes de desaparecer de mi vista dentro del oscuro y refulgente bosque.
He corrido agachado porque las ramas más bajas parecían alargarse para arañarme las mejillas y los hombros y rociarme con las gotas de lluvia que habían capturado. Cuanto más me aventuraba en el bosque, más oscuridad había, y más me golpeaban la cara las ramas, hasta que se me han llenado los ojos de lágrimas y mis risas se han convertido en gritos ahogados. He corrido más y más deprisa, forcejeando contra los brazos de los árboles que parecían demonios decididos a agarrarme, pero he perdido de vista a mi hermano y al perro. La resonante risa de Stefan se ha hecho más distante.
He seguido atravesando el bosque sumido en un oscuro pánico durante un rato que me ha parecido una etérea eternidad, y entonces la risa de mi hermano se ha roto en seco con un chillido breve y agudo. Le ha seguido un efímero silencio y después un gruñido grave y terrible. El gruñido se ha convertido en un rugido y mi hermano ha gritado de dolor. He corrido en esa dirección sin dejar de gritar el nombre de Stefan.
Y me he quedado paralizado de horror cuando al llegar a un claro y, bajo la bruma de sol que se filtraba por los árboles, he presenciado un espectáculo espantoso: Shepherd, agachado sobre el cuerpo inmóvil de Stefan y agarrando con sus mandíbulas el cuello de mi hermano. Ante mis pisadas, el animal ha alzado la cabeza y, al hacerlo, ha desgarrado un pedazo de carne tierna con esos colmillos afilados. De su hocico plateado goteaba sangre.
Lo he mirado a los ojos. Eran pálidos, carentes de color; antes, siempre habían sido los amables ojos de un perro, pero en ese momento lo único que veía eran los blancos ojos de un lobo, de un depredador.
Al verme, Shepherd ha sacado los colmillos y ha soltado un gruñido enorme y grave. Lenta, lentamente, se ha agazapado… y ha saltado, volando sin esfuerzo a través del aire a pesar de la mole de su cuerpo. Aterrorizado, me he quedado clavado en el suelo y he llorado.
En ese momento he escuchado una explosión por detrás y un aullido estridente cuando el perro ha caído muerto al suelo. Me he girado y he visto a mi padre. Rápidamente, ha bajado su rifle de caza y ha corrido al lado de Stefan, pero ya estaba todo perdido: a mi hermano le había desgarrado la garganta Shepherd, el que antes fuera un manso perro. He avanzado y he visto el tronco con el que Stefan había tropezado y la roca contra la que se había golpeado la cabeza.
Y entonces, con la exquisita claridad que marca las pesadillas más vívidas y terroríficas, he visto a mi hermano morir.
El pequeño corte que tenía en la frente había sangrado profusamente, pero no era nada comparado con su garganta, que había quedado tan destrozada que la piel que le había sido arrancada colgaba de su cuello como una tapa sangrienta dejando a la vista hueso, cartílago y un brillante músculo rojo.
Lo peor de todo era que seguía vivo y estaba muriendo, dando con dificultad su último grito, su último aliento; tenía los ojos abiertos, cargados de horror, y estaban centrados en los míos suplicándome en silencio que lo ayudara. Unas diminutas y brillantes burbujas se formaban en su laringe expuesta, y cada una de ellas centelleaba como un prisma con la luz del sol, que se filtraba y formaba cientos de diminutos arco iris mojados en sangre. Las briznas de hierba más cercanas se inclinaban por el peso de unas brillantes gotas carmesí.
Me he despertado sobresaltado de esa terrible visión cuando el cochero ha tirado de las riendas y ha detenido a los caballos. He debido de dormir un buen rato porque ya habíamos atravesado el desfiladero de Borgo y habíamos llegado a nuestro punto de encuentro. Al parecer, Mary también había ido durmiendo; por un instante parecía tan desorientada como yo, pero hemos reaccionado y hemos recogido nuestras cosas mientras esperábamos a que llegara la diligencia de tío.
Apenas llevábamos unos minutos sentados cuando hemos oído el estruendo de unos cascos y unas ruedas. La calesa ha salido de la bruma del bosque tirada por cuatro magníficos y nerviosos caballos negros como el carbón que se han estremecido, con sus ojos y orificios nasales bien abiertos, cuando el cochero de tío ha bajado a saludarnos. El viejo Sandu había muerto hace dos años y ese hombre era nuevo, nunca lo había visto; tenía el pelo rubio oscuro, un rostro anodino y una actitud fría y desagradable. No le he preguntado por padre y el cochero tampoco me ha pedido ninguna información a mí; prefería recibir las malas noticias de la familia que de ese extraño silencioso y grosero. Pronto, nuestros baúles ya estaban colocados y nosotros dentro de la calesa cubiertos de mantas, ya que la noche se había vuelto fría rápidamente. Así, Mary y yo hemos viajado hacia casa en un aletargado silencio. En esta ocasión no me he quedado dormido, sino que he empleado el tiempo para reflexionar sobre la pesadilla.
Ha sido un recuerdo soñoliento, provocado tal vez por el familiar aroma a pino. Aquel terrible suceso había tenido lugar cuando yo tenía cinco años y, en realidad, no me había acercado demasiado a examinar a mi pobre hermano ensangrentado. La verdad es que me desmayé en el instante en que mi padre se arrodilló junto a su hijo moribundo y soltó un grito desesperado.
Años después, cuando padre se había recuperado, de algún modo, de la trágica muerte de Stefan (y de la culpa… ¡Oh, cuánto se culpó por confiar en ese animal!), me habló sobre lo que pudo haber causado la repentina ferocidad de Shepherd. Stefan se había tropezado, dijo, y se había golpeado la cabeza, lo que le causó una hemorragia. Shepherd siempre había sido un perro bueno y leal, pero el olor a sangre le había hecho volver a sus instintos depredadores, los mismos del lobo. El perro no tuvo la culpa, insistió padre; más bien, él fue el responsable por confiar en que el animal venciera su doble naturaleza.
‡ ‡ ‡
El recuerdo de la muerte de Stefan ha hecho que mi sensación de miedo se acrecentara hasta quedar del todo convencido de que, al final de nuestro viaje, nos aguardaba la peor de las noticias. Y desgraciadamente, mi premonición ha resultado ser acertada. Tras un interminable trayecto por serpenteantes y arenosos caminos, hemos llegado a la propiedad de mi padre, cerca de la medianoche y el cochero y yo hemos ayudado a Mary a bajar de la calesa. (Se la veía bastante desconcertada por las dimensiones y la grandiosidad de la casa, tan distinta a nuestro humilde piso de Londres. Supongo que no he sido preciso en lo que se refiere a la riqueza de nuestra familia. ¿Qué dirá mañana cuando salga el sol y vea el magnífico castillo que nos eclipsará?). He de admitir que me he asustado cuando un enorme San Bernardo ha bajado ladrando los escalones de piedra para recibirnos, pero me he olvidado del perro cuando mi difunto hermano ha aparecido en la puerta.
Stefan estaba allí de pie, con una hilera de pelo azabache alborotado sobre su traslúcida frente de alabastro, y a pesar de los veinte años que habían pasado, era un pequeño y solemne niño de seis años que ha alzado la mano lentamente para saludarme. He parpadeado, pero su espectro seguía allí; solo entonces me he dado cuenta de que esa pálida mano levantada y el lino blanco de su camisa rasgada estaban manchados de un rojo oscuro, que bajo la brillante luz de la luna se veía casi negro, y he comprendido que no tenía la mano alzada para saludar, sino para mostrarme la sangre.
Mientras lo miraba, ha alargado su brazo y, con unos dedos pequeños que chorreaban sangre y rocío, ha señalado algo que teníamos detrás. He lanzado una mirada furtiva sobre mi hombro, sabiendo que ni Mary ni el cochero compartían esa visión, pero no he visto más que un bosque infinito de oscuros árboles.
Me he vuelto hacia Stefan, que bajaba las escaleras en nuestra dirección y, silenciosa pero enérgicamente, seguía señalando hacia el bosque.
Sintiéndome mareado de pronto, he gritado y he cerrado los ojos. En mi país existen leyendas sobre los moroi, los errantes muertos condenados, por un pecado secreto o un tesoro oculto, a vagar por la tierra hasta que la verdad sea revelada. Sabía que el valiente y joven corazón de Stefan no cobijaba pecado alguno y tampoco imaginaba que hubiera poseído ningún tesoro. Sabía que la tensión del viaje y el miedo por las noticias que me esperaban eran la única causa de esa aparición. Soy un hombre moderno que pone su esperanza en la ciencia y no en Dios o en el demonio.
He abierto los ojos y he encontrado, no a Stefan, sino a Zsuzsanna en la puerta.
Al verla, el corazón se me ha encogido de dolor. A mi lado, Mary se ha llevado una mano enguantada a los labios y ha emitido un grave gemido de pesar. Inmediatamente los dos hemos sabido que padre había muerto. Zsuzsanna iba vestida de luto y tenía los ojos rojos e hinchados; aunque intentaba sonreír, su fugaz alegría por vernos ha quedado eclipsada por una profunda pena.
¡Ah, dulce hermana, cómo has envejecido en los pocos años que he estado fuera…! Solo es dos años mayor que yo, pero parece tener quince más. Su pelo, oscuro como el carbón al igual que el mío y el de Stefan, ahora está surcado de plata en las sienes y en la coronilla, y su rostro está demacrado y cubierto de arrugas. Sabía que la pena había hecho mella en ella y me ha invadido la culpabilidad por el hecho de que hubiera tenido que soportarla sola.
He corrido hacia ella, atravesando el punto donde el fantasma de Stefan había aparecido apenas segundos antes. Ha bajado un escalón cojeando antes de que yo la cogiera y la abrazara sobre la escalera de piedra. En ese momento, su amago de alegría se ha derrumbado y ambos hemos llorado sin reservas en los brazos del otro.
—Kasha —repetía—. Oh, Kasha… —El sonido del apodo con el que solía dirigirse a mí me ha encogido el corazón. (Era nuestro chiste secreto; kasha es un tipo de gachas que yo odiaba profundamente y que nuestro cocinero ruso me servía siempre para desayunar. De niño, había ideado toda clase de métodos ingeniosos para librarme de ellas y engañar al cocinero para que creyera que me las había comido). Zsuzsanna parecía tan ligera en mis brazos, tan frágil y carente de vida que, en medio de la pena por mi padre, he sentido preocupación por ella. Nunca ha sido una persona fuerte, ya que llegó al mundo con la espalda y la pierna torcidas, y una constitución frágil.
—¿Cuándo, Zsuzsa? —le he preguntado en nuestra lengua natal, sin ni siquiera darme cuenta de que había dejado de hablar en inglés, como si nunca me hubiera marchado a Londres, como si en los cuatro últimos años no hubiera olvidado que soy un Tsepesh.
—Esta tarde. Justo después de la puesta de sol —ha respondido, y he recordado el sueño que había tenido en el carruaje—. Al mediodía ha caído inconsciente y no ha despertado, pero antes de que eso sucediera, ha dictado esto para ti… —Secándose las lágrimas con el pañuelo, me ha entregado una carta doblada que me he guardado en el chaleco.
En ese momento, el San Bernardo ha subido las escaleras corriendo para situarse al lado de su ama e involuntariamente he retrocedido.
Zsuzsanna lo ha entendido, claro; ella tenía siete años cuando sucedió el incidente con Shepherd.
—No tengas miedo —me ha dicho para reconfortarme mientras se agachaba para acariciar a la bestia—. Brutus es de pura raza y muy cariñoso. —¡Brutus! ¿Es que no ha pensado en lo que ese nombre implica? Se ha puesto derecha y, poco a poco y con dificultad, ha ido bajando las escaleras hacia Mary, que había estado esperando a cierta distancia para dejarnos intimidad. Le ha dicho en inglés—: Qué grosera estoy siendo. Aquí está mi querida cuñada, a la que nunca he visto. Bienvenida. —Ahora, después de años en Londres, su acento me resulta demasiado marcado y he podido ver que eso ha sorprendido ligeramente a Mary que, acostumbrada a leer la prosa tan poética y precisa de Zsuzsanna, sin duda había pensado que su inglés hablado sería tan perfecto como el escrito.
A pesar del incómodo estado en que se encuentra, mi esposa ha subido las escaleras con bastante agilidad y se ha apresurado hacia mi hermana para que ella no tuviera que moverse más. Después de besarla, le ha dicho:
—Tus hermosas cartas ya me han hecho quererte; siento como si lleváramos años siendo amigas. ¡Qué feliz estoy de conocerte por fin y qué tristes las circunstancias!
Zsuzsanna le ha tomado la mano y nos ha llevado dentro de la casa, alejándonos del frío aire de la noche. En el salón principal, y entre sollozos y suspiros, nos ha hablado del curso de la enfermedad de padre y de sus últimos días. Hemos conversado durante al menos una hora y después Zsuzsanna ha insistido en llevarnos a nuestra habitación, mi antigua habitación, ya que Mary estaba claramente exhausta. Me he asegurado de que estuviera acomodada y después he salido con Zsuzsanna para ir a ver a padre.
Hemos salido del extremo este de la casa para atravesar el montículo cubierto de hierba en dirección a la capilla familiar, o mejor dicho, a lo que había sido la capilla, ya que padre fue un agnóstico declarado que crio a sus hijos para que fueran escépticos de las palabras de la Iglesia. Incluso antes de que abriéramos la pesada puerta de madera, he podido oír, transportadas por el frío aire de la noche, las dulces y temblorosas voces de unas mujeres cantando la Bocete, la canción tradicional del duelo:
Padre querido, levántate, levántate.
¡Seca las lágrimas de tu familia!
Despierta, despierta de tu trance,
Di algo, míranos…
En el interior, el boato del cristianismo, los iconos, las estatuas y las cruces hacía tiempo que se habían retirado del altar, pero no pudieron ser eliminados de las paredes, ya que toda la superficie que quedaba libre resplandecía con mosaicos bizantinos de los santos; en el techo de la alta cúpula, de donde colgaba el enorme candelabro, el propio Cristo miraba hacia abajo sin el más mínimo apasionamiento. Cuando he entrado, he visto las imágenes favoritas de mi niñez: Stephen, el mártir, al que siempre identifiqué con mi hermano, la calamitosa caída de Lucifer del cielo y el inquebrantable San Jorge dando muerte al siempre hambriento dragón.
La edificación ya no hace las funciones ni de mausoleo ni de iglesia, sino de un lugar en el que los miembros de la familia pueden encontrar un rincón para la soledad y la reflexión, y en efecto, aún posee un aura casi espiritual que produce una sensación de profundo respeto y calma. Padre había pasado horas allí en los penosos días que siguieron a la muerte de su hijo.
Hemos ido hacia el centro desde la parte trasera, donde unas placas grabadas en oro marcan dónde descansan nuestros ancestros en criptas construidas dentro del muro. Tantas generaciones de Tsepesh yacen allí que la capilla ya no puede albergar más; un siglo y medio antes se tuvo que construir un nuevo lugar de enterramiento entre la casa y el castillo. He pasado por delante de los muertos sintiendo sus ojos puestos en mí, oyendo en el crujido de mi ropa y la de Zsuzsanna sus susurros de aprobación, y sintiendo la misma consciencia del tiempo que había experimentado durante el viaje, con la diferencia de que ya no me movía hacia atrás en el tiempo, sino hacia delante, como si en ese momento hubiera salido de las entrañas de mis ancestros, de la historia, y avanzara con rapidez, como Stefan y Shepherd, hacia mi presente. Hacia mi destino.
Al igual que el pequeño Stefan años atrás, padre yacía en un ataúd de cerezo bruñido abierto cerca del altar, que estaba cubierto por un paño negro y flanqueado por hileras de velas encendidas. Dos grandes cirios ardían en unos pesados candelabros de latón a ambos lados del féretro. En la cabeza del ataúd, al otro lado, dos mujeres vestidas de negro cantaban a mi padre y le recordaban todo lo que estaba dejando en esta vida, como si de verdad creyeran que pudiera despertar después de convencerlo para que permaneciera en esta tierra. Me he apartado unos metros al sentir de pronto la necesidad de no enfrentarme a mi dolor en presencia de testigos.
—Déjame aquí, Zsuzsa —le he dicho—. Ve a descansar. Ya has cuidado de él todos estos años, yo lo haré durante esta noche. —En nuestra tierra es costumbre que los hombres se sienten junto al difunto (guardar la privegghia, así es como se le llama) y supongo que se debe a la ignorante creencia de que hay que proteger al alma de quienes la quieran robar. No hay duda de que mi padre se habría negado a seguir una tradición de los supersticiosos campesinos, pero en ese momento quería honrarlo, mostrarle mi respeto, ayudar, aunque ya hubiera llegado demasiado tarde para eso, y no se me ocurría otra cosa que pudiera ofrecerle. Fue un hombre amable y tolerante, y sé que me lo habría permitido, que le habría hecho gracia y que así me lo habría expresado, con cariño y con actitud divertida.
Al mismo tiempo, y afectado por la irracionalidad del dolor, estaba furioso con las mujeres que no dejaban de cantar. Yo podía permitirme elegir honrar a mi padre siguiendo la costumbre que él desdeñaba, pero no podía aceptar que lo hicieran unas extrañas.
Zsuzsanna no se ha opuesto a mi petición, aunque se ha quedado un momento más, observándome con unos ojos que brillaban de sufrimiento y amor y por el reflejo de la luz de las velas.
—Uno de los sirvientes ha traído una carta de tío esta noche —ha dicho y, tras sacarla de su cintura, donde la había tenido guardada, la ha desdoblado para que pudiera verla. Escrita con una letra elegante y de trazos delgados, decía (como mejor puedo recordar y traducir):
Mi queridísima Zsuzsanna,
Permite que con esta carta te haga llegar mis más sentidas condolencias. Comparto profundamente vuestra pérdida, ya que como seguramente sabrás, no tenía a nadie más cercano en el mundo que tu padre. Sin su brillante e inteligente administración de los bienes y de la propiedad, yo no podría haber sobrevivido, pero hablar de estos aspectos de nuestra relación parece degradarla, ya que fue mucho más que eso. Aunque Petru era mi sobrino, lo quería como a un hermano y a ti y a Arkady como a mis propios hijos. Créeme, pues mientras tenga aliento, ¡nada os faltará ni a nada tendréis que temer! Sois, después de todo, los últimos portadores del apellido Tsepesh y la esperanza para el futuro de nuestra ilustre familia. Si hay algo que necesitáis o deseáis, por favor, concededme el honor de pedírmelo y lo tendréis.
Saludos a nuestro querido Arkady, que ha regresado, y a su esposa, y mis más sinceras condolencias también. Confío en que su viaje haya sido apacible y placentero. Es una pena que la alegría de su regreso se vea ensombrecida por la tragedia.
He contratado a unas plañideras para cantar la Bocete para tu padre. Por favor, no os preocupéis por los preparativos. Me ocuparé de todo. Con vuestro permiso, iré esta noche a ofrecer mis respetos. Será bastante tarde y de ese modo no os molestaré. Lo único que os pido es que dejéis la puerta de la capilla abierta.
Vuestro tío que os quiere,
V.
He asentido con la cabeza para indicar que había terminado. Zsuzsanna ha doblado la carta, la ha guardado y nos hemos mirado; había querido advertirme de que vería mi intimidad perturbada. Después, se ha puesto de puntillas para darme un beso de buenas noches en la mejilla, pero antes se ha vuelto hacia el ataúd de padre con una reverencia.
Me he quedado allí de pie, quieto, en silencio, escuchando los cánticos, las desiguales pisadas de mi hermana contra la fría piedra y, finalmente, el crujido de la bisagra de hierro de la pesada puerta de madera cuando la ha cerrado tras ella.
Me he vuelto hacia las mujeres y les he dicho:
—Marchaos.
Los ojos de la más joven de las dos se han abierto de par en par, asustados, pero ha seguido cantando mientras la mayor, con la mirada baja y con el mismo miedo que había notado en el cochero, decía:
—Señor, ¡no nos atrevemos! Nos han llamado para cantar la Bocete y si los cánticos cesan, aunque sea por un momento, ¡el alma de su padre no descansará como es debido!
—Marchaos —he repetido, demasiado exhausto por la pena como para entrar en una discusión.
—Señor, el príncipe nos ha pagado una generosa suma de dinero. Se pondría furioso si…
—¡Os libero de vuestra obligación! —Y con un gesto de la mano tan brusco que las dos mujeres han retrocedido, he señalado hacia la puerta—. Si el príncipe se enfada, ¡tendrá qué enfadarse conmigo!
Por fin estaba solo. He respirado hondo y he avanzado hacia el féretro para mirar a mi padre, a mi amado padre. Fue un hombre alto y guapo, pero al igual que Zsuzsanna, había envejecido décadas en los pocos años que había estado lejos de allí. Su pelo negro azulado, profusamente marcado con unas canas plateadas cuando me marché a Inglaterra, se había vuelto completamente gris, y tenía la frente surcada por profundas arrugas. Su vida había estado marcada por la tragedia; la locura y la deformidad habían plagado las generaciones más recientes de los Tsepesh, debido a matrimonios entre familias boier. Su abuelo, su madre y su hermana se habían vuelto locos, otra hermana y dos hermanos habían muerto por sus defectos de nacimiento y por la tisis. De su generación, únicamente Petru y su hermano pequeño, Radu, escaparon de la maldición familiar y vivieron hasta adultos; pero después llegaron la enfermedad de columna y de pierna de Zsuzsanna, y su consecuente soltería; luego, la muerte de su esposa, y la muerte de Stefan. He sentido una abrumadora punzada de culpabilidad y tristeza al saber que mi marcha a Inglaterra sin duda se había sumado a esa sensación de pérdida. Había muerto sin ver a su nieto.
(Querido hijo aún no nacido, ojalá hubieras conocido de primera mano la dulzura de tu abuelo, su amabilidad, la profundidad y constancia de su amor. Cuánto te habría adorado, a ti, su único nieto. Cómo se habría deleitado tallándote juguetes de madera, como hizo para Zsuzsanna, para Stefan y para mí. Para saber cómo era su rostro, no tienes más que mirar al de tu padre; mis rasgos afilados y duros son de él, al igual que mi cabello azabache, aunque mis ojos son color avellana, una mezcla de los ojos verdes de mi padre y de los marrones de mi madre. Ojalá pudiera decirte que conocí a tu abuela, pero los únicos recuerdos que poseo de ella son las historias que me transmitió padre. Murió poco después de que yo naciera).
He bajado la mirada hacia su pálido y céreo rostro de rasgos demacrados y afilados. Tenía los ojos cerrados y he dejado escapar un único y desgarrador sollozo al darme cuenta de que jamás volvería a ver esos maravillosos e inteligentes ojos verdes. He llorado amargamente al posar mi mejilla contra su frío e inmóvil pecho y, como un niño, le he implorado que volviera a abrir los ojos, solo una vez más, tan solo una vez más.
No sé cuánto ha continuado mi angustia; lo único que sé es que al cabo de un rato ya estaba lo suficientemente sereno como para darme cuenta de que algo frío y metálico me arañaba la mejilla. He levantado la cabeza y he visto un gran crucifijo de oro engarzado a un rosario que alguien le había puesto a padre alrededor del cuello. Sin duda, habría sido alguno de los supersticiosos sirvientes o las mujeres que cantaban la Bocete, a pesar de saber muy bien que eso habría ofendido profundamente a padre. En un arrebato de furia, se lo he arrancado. La cuerda se ha partido y las cuentas han caído dentro del ataúd y se han esparcido por el suelo. He arrojado lo que quedaba de él hacia el otro lado de la habitación y el crucifijo ha chocado contra la pared de piedra con un pequeño tintineo.
He seguido enfurecido durante un momento y después me he calmado; quien fuera que lo había hecho, había actuado únicamente de buena fe. Despacio, he recogido la cruz y las cuentas, me las he metido en el bolsillo del chaleco, me he sentado en el banco de madera más cercano al féretro y he sacado la carta de padre, escrita con la artística letra de Zsuzsanna. Decía:
Mi queridísimo Arkady,
Cuando leas esto, ya estaré muerto. (Aquí había una marca de agua sobre el papel, donde la tinta se había corrido). Con todo mi corazón deseo que tú, tu esposa y vuestro hijo podáis regresar a Inglaterra para continuar con la vida que siempre has deseado tener, pero sin ti, tu tío se ve indefenso para administrar la propiedad. Debes ocupar mi lugar y hacer lo que sea que el príncipe pida, por el bien de la familia. Es inevitable. No se puede hacer otra cosa.
Sea cual sea el mal que recaiga sobre ti, hay una cosa que siempre tendrás que recordar: que te quiero con toda mi alma y que tu tío te quiere a su manera, también. Que el saber esto te dé fuerzas en futuros momentos de dolor.
¡Adiós! Todo mi amor para ti y para la nuera y nieto a los que nunca conoceré.
TU PADRE.
He estado allí un rato llorándolo. No puedo decir sinceramente que me sorprendiera la petición de mi padre para que ocupara su lugar. Mary y yo lo habíamos estado discutiendo desde que habíamos recibido el telegrama de Zsuzsanna. Cuando me marché a Inglaterra, lo hice con intención de regresar a casa al finalizar mis estudios para ayudar a padre a llevar la propiedad, pero en ese momento había dado por sentado que viviría más que mi tío y que heredaría la propiedad, tal y como espero hacer algún día. En los años que siguieron, acabé acostumbrándome a mi nuevo país, me enamoré de una joven inglesa, nos casamos y me olvidé por completo de mi obligación familiar.
Pero ya no puedo seguir olvidándola. Nuestra línea sanguínea se ha enfrentado a una serie de dificultades como resultado de los matrimonios entre parientes. Han nacido niños deformes y enfermos, como Zsuzsanna, y también ha habido locura en nuestra familia, razón por la que fue reduciéndose a lo largo de los siglos hasta que ya únicamente quedaron mi padre y su hermano para darle continuidad al apellido. Por fortuna, padre se casó con una persona de fuera, una fuerte mujer ruso-húngara y tanto él como tío tuvieron la amabilidad de darme su bendición cuando anuncié mi compromiso con Mary. Pero cuando tío muera, seré el último Tsepesh… o Dracul, si empleo el detestable nombre que nos han dado los campesinos. Lo más apropiado es que críe a mis hijos aquí y que les enseñe a amar esta tierra como yo la amo y como mi padre y su padre y todos mis ancestros la amaron antes que yo. Hemos estado en posesión de esta tierra desde hace casi cuatrocientos años. No puedo abandonarla. Vendérsela a unos extraños sería impensable.
Sin embargo, a pesar de lo orgulloso que estoy de mi familia, siento una aplastante sensación de culpabilidad al pedirle a Mary que deje Inglaterra y se quede en este país aislado y atrasado. Insiste en que siempre ha sabido que acabaríamos viviendo aquí y en que está completamente preparada, pero eso no alivia demasiado mi preocupación. No puedo ser feliz aquí si ella no lo es.
En el lúgubre silencio iluminado por las velas de la capilla, he hecho un solemne juramento; una promesa a mi padre en su lecho de muerte, si bien con demasiadas horas de retraso: me quedaría allí, tal y como me pedía, y cuidaría de tío. Mary y yo criaríamos a su nieto aquí, en la propiedad que tanto amó, y no me olvidaría de hablarle a ese niño sobre su abuelo y todos los Tsepesh que vivieron antes que él.
Así, he permanecido sobre el duro banco de madera llorando a mi padre como generaciones de Tsepesh habían hecho antes que yo al velar a los seres queridos que habían perdido. Tras varias horas, me he quedado dormido y he caído de nuevo en ese sueño en el que era niño y corría por el bosque tras Stefan.
Me he despertado con el sonido de unos aullidos sobrenaturales que se encontraban inquietantemente cerca y en ese mismo instante, la gruesa puerta de madera se ha abierto con un crujido y, por primera vez en muchos años, he visto a mi tío abuelo, Vlad.
(Querido hijo, tu tataratío Vlad que, para cuando seas lo suficiente mayor como para leer esta carta, ya se habrá ido de esta tierra, era un excéntrico ermitaño. Sospecho que se debía a un leve caso de la locura familiar. Vlad era un agorafóbico que rara vez salía de su castillo y que temía el contacto habitual con alguien que no fuera mi padre. Por esa razón, mi padre llevaba todos los asuntos de su propiedad y trataba con la mayoría de los sirvientes. Aun así, V. era excesivamente generoso con nosotros. Nos visitaba por los cumpleaños y se comportaba como el clásico tío amable e interesado por sus sobrinos, nos colmaba de regalos. No solo costeó la educación de mi padre, sino también la mía y le salvó la vida a Zsuzsanna al traer desde Viena a los mejores médicos cuando estuvo enferma. Por desgracia, las excentricidades de mi tío abuelo dieron pie a muchos rumores entre los sirvientes y entre los supersticiosos campesinos del lugar y esos rumores han generado mucha desconfianza hacia nuestra familia por parte del pueblo. Estoy seguro de que oirás algo sobre esta).
Era evidente que los dos nos hemos sorprendido por la presencia del otro. Se ha quedado en la puerta un momento; una figura alta, con rasgos duros y una majestuosidad leonina vestida de luto. He de admitir que con el paso de los años había olvidado la extrañeza y severidad de su apariencia, y que al principio me he sentido intimidado por él, como me había sucedido a menudo de niño. Porque tenía una tez fantasmal (como corresponde a una persona que vive recluida), estaba tan pálido que era imposible decir dónde acababa su piel y dónde comenzaba la espesa melena gris de su cabellera. Su bigote largo y caído y sus cejas pobladas y salvajes eran del mismo color. Esa excepcional palidez era acentuada por su capa negra y sus ojos verde oscuro; unos ojos fascinantes, viejos, del color del bosque, llenos de una veloz inteligencia.
Por un momento, he sentido tanta atracción como repulsión hacia ellos. Pero entonces, de pronto, se han suavizado al reconocerme, se han colmado de una extraordinaria amabilidad y él ha pasado de ser un espectro terrorífico al cariñoso tío que yo recordaba.
He contenido el aliento al darme cuenta de que mi infantil oración había recibido respuesta. Había olvidado el impresionante parecido familiar, pero ahora veía los ojos de mi padre una vez más. Ha hablado y he oído la voz de mi padre.
—Arkady —ha dicho—, cuyo nombre significa «cielo». Qué agradable es volver a verte y cómo lamento la situación en la que nos hemos reencontrado.
—Vlad —he respondido levantándome—. Querido tío. —Al acercarnos, nos hemos estrechado la mano antes de darnos el tradicional beso en cada mejilla, una costumbre que había perdido después de años viviendo en Londres. Debía de ser bastante viejo ya que, por lo que puedo recordar, su pelo siempre había sido blanco plateado, y se movía con la parsimonia de la edad, pero su mano, aunque fría, era fuerte y desdecía su frágil apariencia. Por algún milagro, o por algún embuste de mi memoria, no había envejecido. Hemos estado con las manos estrechadas y mirándonos a los ojos un momento. Me sentía como si estuviera viendo las almas de todos mis ancestros concentradas en un único cuerpo.
—Te pido disculpas por molestarte. No había esperado encontrarte aquí.
—No es molestia.
—¿Y cómo se encuentra tu querida esposa?
—Bien. Descansando.
—Eso está bien —ha dicho con tono solemne—. Debemos hacer todo lo posible porque cuide su preciada salud, por el bien del hijo que viene en camino. —Ha echado un vistazo a la capilla, vacía y tranquila—. ¿Pero dónde están las plañideras? ¿Las que he pagado para que canten la Bocete?
—Se han ido. Les he dicho que se fueran. Es todo culpa mía. Espero que no te enfades, pero deseaba estar en silencio.
—Por supuesto —ha respondido, como compadeciéndose, y ha agitado una mano para quitarle importancia al asunto—. Cómo has cambiado desde la última vez que te vi. Te has convertido en todo un hombre. Te pareces a tu padre; más, incluso, que antes. —Ha dado un paso atrás para estudiarme mejor y ha respirado hondo, apenado—. Es verdad. Tienes su cara, su pelo… —Eso lo ha dicho con tono de aprobación, pero después, aunque seguro que eso me lo he imaginado yo, se ha mostrado ligeramente decepcionado—. Pero tus ojos tienen algo de tu madre.
Después de sostenerme la mirada un instante, se ha vuelto hacia el ataúd. Una expresión de pesar le atravesaba el rostro cuando ha suspirado y ha dicho:
—Y aquí está nuestro Petru…
—Sí —he dicho, y me he retirado al banco para dejarle intimidad en su momento de dolor.
Se ha llevado una mano a la cara a la vez que cerraba los ojos y, con un desconsuelo tan profundo que ha hecho que se me saltaran las lágrimas, ha preguntado:
—¿Hay algo más horrible que la muerte? ¿Más terrible que darse cuenta de que lo hemos perdido para siempre?
Y entonces ha bajado el brazo y se ha acercado al ataúd con actitud reverente. Tomando la mano de mi padre, y con una voz grave y vehemente, ha exclamado:
—¡Ah, Petru! ¿Tanto se ha enfriado tu cuerpo finalmente? —Y se ha inclinado para llevársela mano a los labios y besarla—. En ocasiones siento que he caminado demasiado tiempo por esta tierra. Demasiadas veces he visto a mis seres queridos morir, demasiadas veces he besado un rostro muerto.
Ha intentado soltar la mano de padre con algo de dignidad, pero finalmente el dolor lo ha invadido y, como antes había hecho yo, ha apoyado la mejilla sobre su pecho mientras le susurraba:
—¡Petru! ¡Petru! Mi único amigo de verdad…
Y ha llorado. He cerrado los ojos y me he dado la vuelta, porque presenciar su sufrimiento no haría otra cosa que aumentar el mío. Tenía un aspecto tan frágil y resultaba tan conmovedor verlo allí tendido sobre el féretro que no he podido evitar pensar que pronto, demasiado pronto, él estaría ocupando el suyo.
Cuando por fin se ha serenado y se ha levantado, ha mirado a mi padre y he sabido que había atravesado la palidez de la muerte para que él y todos mis ancestros le oyeran proclamar, con una convicción tan poderosa y apasionada que su voz ha resonado por las frías paredes de piedra:
—Te juro, por el apellido Tsepesh, que tu lealtad se verá recompensada.
Con eso, ha venido a sentarse a mi lado y los dos hemos velado a mi padre en silencio. Poco después, los lobos han empezado a aullar de nuevo y parecían estar tan cerca que no he podido evitar mirar con nerviosismo hacia la ventana. Al verme, mi tío ha sonreído ligeramente, de modo tranquilizador.
—No temas, Arkady. No te harán daño.
Pero el sonido se ha fijado en lo más profundo de mi mente y al instante he caído de nuevo en el sueño de Stefan y Shepherd, en la pesadilla en la que corría por el infinito bosque. He corrido horas y horas, gritando el nombre de Stefan mientras los lobos gruñían en la distancia, y solamente entonces he llegado a mi espantoso destino para ver el cuerpo ensangrentado de mi hermano y a Shepherd alzando su brillante y empapado hocico rojo para mirarme.
De pronto he visto a mi padre de pie entre los dos, mostrando confianza en la bestia al darle la espalda. Me ha agarrado la muñeca y me ha girado la tierna cara interna del brazo. No me he resistido; se trataba de mi padre, al que amaba.
Un reflejo plateado ha descendido desde su brazo alzado hacia mi carne expuesta. He gritado, asustado por el dolor.
Ante el roce de una fría mano sobre mi hombro, me he despertado respirando entrecortadamente para encontrarme mirando a unos ojos blancos de lobo.
—Arkady —ha dicho tío con tono severo—. Despierta. Estás soñando.
Cuando he parpadeado, los ojos del lobo se han convertido en los de mi padre, dentro del pálido semblante de tío. Fuera, la oscuridad estaba dando paso a los momentos previos al amanecer.
—He de volver —ha añadido.
Me he levantado y he ido con él hasta la puerta. Le he dado las gracias por haberme acompañado, pero alzando una mano para hacerme callar ha dicho:
—Es lo que corresponde. —Se ha detenido y, por primera vez, he detectado un atisbo de indecisión en su actitud—. Dime, ¿te mencionó tu padre en algún momento la posibilidad de que ocuparas su lugar?
—Sí. Contaba con ello. Siempre había sido mi intención volver para administrar la propiedad algún día. Me honraría hacerlo por ti.
—Ah. Excelente. Pero no hablemos de esos asuntos ahora que nuestros corazones están cargados de pena. —Me ha puesto las manos sobre los hombros y nos hemos despedido de la forma tradicional antes de tomar caminos separados hacia la noche que se estaba retirando.
Los nuevos aullidos que se oían en la distancia me han hecho correr a través de la hierba cubierta de rocío en dirección a la casa. Al acercarme a la entrada este, he podido ver una imagen oscura y borrosa a mi izquierda y me he quedado paralizado por el pánico al pensar que podía tratarse de un lobo o un oso viniendo hacia mí.
Pero no era nada de eso. Al dirigir la mirada hacia la fuente de ese movimiento y cuando mis ojos ya estaban adaptados a la penumbra, la figura ensangrentada de Stefan se ha fundido con la tenue luz de la luna.
Mi hermano muerto estaba en el extremo más alejado del ala este mirando hacia el bosque que se extendía entre la casa y el castillo. Con un fino brazo alzado, ha señalado exageradamente hacia los altos pinos.
Nuestras miradas se han encontrado. He mirado con solemne reproche, ya no quedaba nada de ese diablillo sonriente; sus ojos marrón oscuro, que había heredado de mi madre, enormes y almendrados y con esa ligera inclinación hacia arriba, descansaban sobre esa cabeza de niño demasiado grande aún para su cuerpo ensangrentado. Por debajo de la barbilla le colgaba una capa de piel oscura y brillante y la luz de la luna se reflejó en la blancura del hueso de su cuello. Una vez más, ha señalado con su dedo índice los lejanos árboles y ha dado una silenciosa patada en el suelo con ese gesto de impaciencia tan característico que no había visto en veinte años.
Con un suave gimoteo de terror, me he arrodillado y me he cubierto la cara. He permanecido allí unos minutos hasta que por fin me he atrevido a mirar entre unos dedos temblorosos.
Stefan se había ido. Me he puesto en pie, he sacudido las briznas de hierba mojada que colgaban de mis pantalones y me he apresurado hacia la casa.
‡ ‡ ‡
Y ahora escribo. Allá donde miro, temo ver a Stefan; en la cama junto a mi esposa, fuera en el pasillo. Sé que esta aparición es meramente el fruto de mi profundo pesar, pero aun así no puedo liberar a mi mente de las leyendas sobre los moroi.
¿Qué quieres que encuentre, pequeño hermano? ¿Qué tesoro se oculta en el bosque?
He escrito esto a un ritmo frenético. Aún es por la mañana, pero el sol ya está alto en el cielo. Mary sigue durmiendo, pobre criatura, está exhausta. Iré a echarme a su lado y rezaré para no soñar con lobos.