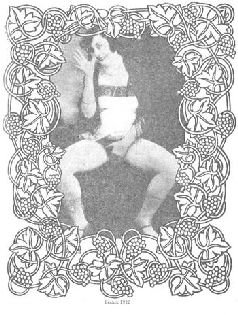
(En una colección de cartas dirigidas a una amiga)
(Continuación del número 2)
Mi querida Nellie:
Ya te conté en mi anterior la facilidad con que me libré del asunto de las flores, pero no iba a verme libre mucho tiempo de salvar entero el pellejo. Sin duda alguna, el general, en su pensamiento, me reservaba para una buena recompensa tan pronto como le diera algún pretexto que motivara un castigo.
Aunque resulte extraño el decirlo, mi primer y terrible castigo, con el que le corté horriblemente la piel a la pobre Jemima, ya contado en mi última carta, tuvo muy poco efecto, salvo el hacerme, si ello era posible aún, más atrevida. Ansiaba pagarles con la misma moneda a Sir Eyre y a Mrs. Mansell, pero no encontraba medio alguno para llevar a cabo un plan posible que diera rienda suelta a mi venganza y que fuera totalmente satisfactorio. Sólo podía hacerlo correctamente, aunque me era bastante indiferente la forma en que ellos pudiesen luego vengarse en mí.
Jane no podía ofrecerme ninguna sugerencia, por lo tanto me resolví a obrar totalmente por mi cuenta y que sucediese lo que sucediese, pero diversas y pequeñas molestias empezaron a ocurrir continuamente a diferentes miembros de la familia, yo incluida. El general se puso muy furioso, y parecía que se quería comer el mundo, cuando encontró un día, uno de sus libros sobre flagelación seriamente roto y dañado, pero a nadie pudo culpar por ello; en realidad, me gustaba pensar que sospechaba grandemente que lo había hecho Jemima, en venganza por lo antes ocurrido. La siguiente fue Mrs. Mansell, a quien un día se le hincharon los pies debido a que la noche anterior alguien le había llenado la cama de ortigas. Tanto ella como Sir Eyre fueron los que más sufrieron, y como clímax de todo esto, a los dos o tres días, el general se encontró con que su cuerpo se le llenó de picaduras y señales, debido a unas cuantas zarzas que alguien escogió inteligentemente en su lecho, bajo la sábana, de forma que se sintiesen antes de que se pudieran ver, pues tenía la costumbre de abrir completamente la cama y luego se echaba, y volvía a cubrirse con las mantas. Toda su espalda fue la primera en sentir las puntas, que de golpe le hicieron saltar del sitio, pero sólo consiguió que sus manos, pies, piernas y todas las partes de su cuerpo se viesen bien laceradas antes de que pudiese por fin salir del lecho. Al otro día vi la sábana bien salpicada de puntos sanguinolentos, pues como te digo, recibió muchos arañazos y hasta pedazos de las espinas se le clavaron en la carne.
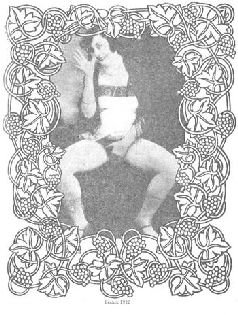
Mrs. Mansell tuvo que saltar corriendo del lecho para atender al pobre viejo, y se vio ocupada durante bastante tiempo hasta que logró dejarle en buenas condiciones, volviendo a su habitación como a la hora, y dándose prisa por meterse en la cama, sin sospechar siquiera ningún peligro al acecho, parecido al que había ya sufrido, cuando: pinchazo, pinchazo, pinchazo.
—¡Ah! ¡Dios mío! El diablo ha estado aquí mientras yo estaba allí —gritó.
Jemima, Jane y hasta yo misma corrimos a su habitación y la encontramos muy arañada, especialmente en las rodillas; aunque hicimos todo lo posible porque no se nos notara la sonrisa, el rostro de Jemima parecía realmente encantado.
MRS. MANSELL. —¡Ah! Qué vergüenza servirme de esta manera. Ha sido una de vosotras tres, y creo que fue Jemima.
JEMIMA. —No he podido evitar el sonreírme, señora; usted gritaba tanto, y yo que me creía que usted no tenía sentimientos.
MRS. MANSELL. —Tú, impúdica puta. Se lo contaré todo a Sir Eyre.
Jemima, Jane y yo declaramos que éramos inocentes, pero todo fue en vano; sin duda alguna, pronto habría un gran instrumento de castigo, para ella, si no era que también lo habría para nosotras dos.

La gobernanta y el general estuvieron demasiado dolidos durante casi una semana y, en efecto, muchas de las espinas se le habían metido en la carne. Una de las rodillas de Mrs. Mansell la mantuvo bastante calmada, y por consiguiente Sir Eyre tuvo que esperar diez días antes de poder iniciar ningún tipo de investigación.
Por fin llegó el temido día; fuimos ordenadas a ir al cuarto de los castigos. El general estaba sentado en su silla —como siempre, esta escena tenía lugar tras la cena— y todas vestíamos nuestras mejores ropas.

SIR EYRE. —Todas sabéis por qué os he convocado aquí. Ultrajes como los que hemos pasado Mrs. Mansell y yo, no pueden ser tomados a la ligera; en efecto, si Miss Rosa, ni Jemima, ni Jane confiesan el crimen, he resuelto castigar a las tres severamente, pues así tendré la seguridad de que la verdadera culpable recibirá su premio. Bien, Rosa, ¿fuiste tú?, porque si no fuiste tú, fue una de las otras dos.
ROSA. —No, abuelo; además, bien sabes que he sufrido todo tipo de bromas.
SIR EYRE. —Bien, Jemima; qué tienes que decir, ¿sí o no?
JEMIMA —¡Por Dios, señor! Yo nunca he tocado esas zarzas en mi vida.
SIR EYRE. —Jane, ¿eres culpable o no, o sabes algo sobre quién fue?
JANE. —¡Oh, virgen santa! ¡No, señor! ¡En verdad, que nada sé!
SIR EYRE. —Una de vosotras tres debe ser una mentirosa redomada. Rosa, ya que eres la señorita de la casa, serás castigada en primer lugar. Quizás obtengamos la confesión de una de vosotras antes de que terminemos.
Luego, volviéndose a Mrs. Mansell, le ordenó:
—Prepare a la señorita, después de todo no recibió los azotes que se merecía el otro día, pero aunque nos lleve toda la noche, las tres recibirán una buena zurra. Jane y Jemima, echadle una mano.
Mis pensamientos no se ocupaban tanto sobre lo que yo misma sentiría en la carne, como de la anticipación que la hermosa visión de las otras me proporcionaría, pues deseaba volver a experimentar las deliciosas sensaciones que había sentido cuando Jemima fue castigada muy severamente. Pronto me quitaron el vestido de seda azul y me ataron al caballo, pero el general de pronto detuvo toda la operación, se le acababa de ocurrir otra idea.
—¡Párense! ¡Párense! Montadla sobre Jemima.
Me soltaron del caballo, pero como tenía el refajo bien atado sobre la espalda, pronto me vi montada sobre su fuerte y ancha espalda, con mis brazos rodeándole el cuello y las muñecas bien atadas, así como mis piernas atadas por debajo de su pecho, dejándome así hermosamente expuesta y en posición curva, lo que hacía que se estirase aún más mi piel. Mrs. Mansell estaba a punto de abrirme los calzones, cuando Sir Eyre dijo:
—¡No! ¡No! Voy a usar este látigo para conducir caballos. Jemima, trota alrededor de la habitación. Estás a mi alcance.
Luego dio un agudo chasquido con el látigo, lo cual me acabó de convencer de su eficacia. —¡Bien, señorita! ¿Qué tiene que decir en defensa suya? Supongo que todo lo sabe.
¡Golpe! ¡Golpe! Y pegando con el látigo, Jemima, que evidentemente gozaba de la escena, trotó por el cuarto, dejándome dos señales en la piel que me dolieron agónicamente.
—¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Abuelo! Es una vergüenza el castigarme, cuando tú sabes que soy inocente. ¡Oh! ¡Aaaaaah!
Mientras, seguía azotándome sin misericordia. Sentía que me estaba llenando de marcas y señales por todas partes, pero mis calzones evitaban que la carne fuese cortada por el látigo.
Llegó un momento en que ordenó a Jemima que se detuviese y dijo:
—Bien, Mrs. Mansell, veámosle ahora el culo picaruelo, a ver si el látigo le ha hecho algún bien.
Mrs. Mansell abrió cuidadosamente mis calzones por detrás y exclamó:
—Mire, mire, señor, bien que la ha tocado el señor; qué hermosas señales, y qué sonrosado le luce el culo.

SIR EYRE. —Sí, sí, es una hermosa vista, pero ni la mitad de lo que debiera ser. Mrs. Mansell, ¿quiere acabar el trabajo con una rama de abedul?
Tenía la plena seguridad de que ahora el viejo estaba más hambriento que nunca. Encendiendo un puro, se acomodó en la silla para gozar de la escena. Mrs. Mansell escogió una rama larga, fina, con hojitas y ramitas aún verdes, y dejándome los calzones abiertos por detrás, le dijo a Jemima que se parase enfrente de ella.

Mrs. Mansell casqueó el abedul y dijo:
—Tengo la seguridad de que la señorita participa del secreto; pero no obtendremos nada de ella, es demasiado obstinada; de todas las formas, haré todo lo que esté en mis manos, señor. Bien, Miss Rosa, diga la verdad si en realidad aprecia su culo, ¿está plenamente segura de su propia inocencia?
Chasqueó y me azotó con dolor y mucha deliberación, haciendo que los golpes cayeran con un sonido sibilino, lo que se sumaba ya al calor previo de mis nalgas, que brincaban y temblaban con cada azote, cada vez más doloroso.
—¡Oh! ¡Ah! ¡Cuánta injusticia! —gritaba, tratando de aliviarme con mis gritos todo cuanto me era posible—. ¡Oh! ¡Ah! ¡No puedo decir lo que no sé! Pues es un secreto. ¡Oh! ¡Tened misericordia!
De esta forma intentaba servir a un doble propósito: uno, que me dejasen libre lo antes posible, y dos, hacerles pensar que otra persona lo había hecho, y que así le pasasen su furia a Jane y a Jemima, cuyos azotes yo esperaba me hicieran gozar lo indecible.
MRS. MANSELL. —¡Ah! ¡Ah! Es maravilloso ver cómo el abedul os mejora, querida Miss Rosa; ya no sois tan obstinada como antes, pero si no queréis confesar, deberéis ser castigada como cómplice. Siento mucho tener que hacerlo, pero en realidad no os duele tanto, ¿no?
Y siguió azotándome sin tomar un momento para respirar; mi pobre culo empezaba a sentirse lleno de pinchazos, y podía sentir cómo la sangre me corría por los muslos abajo, por dentro de los calzones.
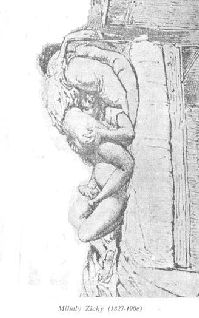
—¡Pare, pare! —dijo excitadísimo el general—. ¡Párese, condenaba Jemima! Ya ha castigado bastante a Rosa, ahora le toca el turno a Jane; si sabe algo, la haremos confesar, y luego a la impúdica y pelirroja Jemima, pues culpa también tiene. Estamos cerca de la verdad, Mrs. Mansell.
Me soltaron y el general ordenó que Jane ocupase mi sitio sobre la fuerte espalda de la otra, me bajé las faldas con un algo de excitación y dándole las gracias a Sir Eyre por su gentileza, me ocupé ayudando a acomodar el pobre culo de Jane para la carnicería. Le subí las faldas hasta los hombros, exponiendo su delicado y sonrosado culo, así como sus hermosas caderas y piernas, que llevaba enfundadas en medias de seda rosadas, con zapatos de satén rojo y ligueros azules con hebillas de plata.
SIR EYRE. —Bien Jane, putita, ¿cómo te atreves a presentarte ante mí sin calzones? Qué indecente, es como si me dijeras «méteme la lengua en el culo»; impúdica muchacha. Qué, ¿te gusta esto? —y le dio un azote tremendo con el abedul, que casi le llegó hasta el peludo coño.
—Todo vale para añadir más excitación al castigo, pero exponer tus vergüenzas así es otra cosa —y continuó azotándola como lleno de indignación.
JANE. —¡Ah! ¡Ah! ¡Aaaaaah! Dios mío, señor, tened misericordia, Mrs. Mansell no me dio tiempo para vestirme y en la prisa no pude encontrar mis calzones, y ella me llamaba furiosa, y no quería hacerla esperar. Así que consideré que el deber era antes que la decencia. ¡Oh, oh, oh! Sir, usted es muy cruel. ¡Oh, tened misericordia, soy tan inocente como un recién nacido!
Llena de agonía por los cortes terribles producidos por los azotes, que ya le habían hecho correr la sangre, empezó a debatirse y a luchar por soltarse, de tal forma que Jemima no pudo resistir por mucho tiempo su cuerpo inclinado.

SIR EYRE. —Bien, bien, me siento inclinado a perdonarte lo de los calzones, ya que siempre me ha gustado que todo el mundo considere que el deber está antes que cualquier otra cosa. Pero ¿por qué me pusiste espinas en la cama, o no fuiste tú? Algo debes saber de ello y es tu deber el confesarlo.
JANE. —¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaaaaah! No puedo decirlo. Soy inocente. Soy inocente. ¿Cómo puedo yo tomar el lugar de la otra? ¡Oh, señor, usted me matará! Tendré que guardar cama durante semanas y semanas si sigue cortándome de esta manera.
SIR EYRE. —Azotitos; los culos pronto se curan de ellos. Jane, no te alarmes, pero seguiré castigándote más y más si no confiesas que fue Jemima quien lo hizo. Bien, ¿fue o no fue Jemima?
—¡No fue Jemima! ¡No fue Jemima! —y parecía un trueno tanto por la voz como por la vara que arrancaba la sangre con tanta facilidad.

La víctima estaba a punto de desmayarse y, sin embargo, aún podía verle las indicaciones normales de la excitación voluptuosa, a pesar de la agonía que debía estar sufriendo, pero por fin pareció quedar totalmente exhausta y dejando de forcejear y moverse, como si ya no sintiese los golpes crueles, dijo, mientras se hundía entre sollozos y quejidos:
—¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Sí!
SIR EYRE. —¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! —reía, anticipándose al gozo de coger a la verdadera culpable—. ¡Sí, sí, sí! Por fin has confesado. Soltadla, pobrecilla —y tiró al suelo la vara totalmente desecha—. Le llevará bastante tiempo el recuperarse, pero al final volverá en sí.
La pobre Jane había quedado en una condición realmente desastrosa. Jemima le dijo algo en voz baja como «mierda mentirosa», mientras yo le ayudaba a Mrs. Mansell a atarla al caballo. Luego le levantamos las faldas, le abrimos cuidadosamente los calzones y quedaron expuestas las finas bellezas del hermoso y blanco culo.
SIR EYRE. —Abridlos todo lo más que podáis; la mezquina criatura ha dejado que las otras sufran por su propio crimen, y encima hasta se ha gozado con deleite al ayudarme a castigarlas.
JEMIMA. —Todo es una mentira, Sir Eyre; nada tuve que ver con eso, y se han vuelto contra mí para gozar con la vista de mi castigo. ¡Oh, oh! ¡Qué casa tan cruel es ésta! ¡Pagadme lo que me debéis y me iré!
SIR EYRE. —(Mientras chasquea el látigo). Recibirás lo que se te debe o por lo menos la propina. ¡Bruja más que bruja!
JEMIMA. —(Irritada por la vergüenza y la furia). No soy tan baja como la que lo hizo, y moriré antes de confesar aquello que no he hecho.
SIR EYRE. —No perdamos más tiempo con esta puta obstinada. Vamos a ver los resultados de una buena vara —y la azotó dos o tres veces con fuerza en el culo, haciendo que brotaran las rosadas señales sobre la superficie de sus firmes y anchas nalgas.
—Ved cómo se sonroja su culo en lugar de ella misma —rió el general—, pero pronto llorará sangre —y aumentó la fuerza de sus azotes, que cada vez la dejaban más marcada.
JEMIMA. —¡Oh, oh, Sir Eyre! ¿Cómo puede usted creer a una chica mentirosa como Jane? Que se prepare conmigo cuando usted termine; ¡hay que ver qué cosa tan baja se ha atrevido a decir de mí!
SIR EYRE. —Tú eres la baja. Mejor será que seas tú la que te prepares. ¡Vamos, confiesa la verdad, terca e impúdica burra! Pronto tendré que pegarte con algo más duro que el abedul, pues no es lo suficientemente fuerte para ti. Le pedirás perdón a Jane antes de que haya terminado contigo. Puede que seas fuerte y ruda, pero te domesticaré de una forma u otra. Qué, ¿te gusta? Pues creo que no los sientes, Jemima; no creo que los sientes, de lo contrario parecerías más penitente —dijo estallando de furia.
—¡Cómo me gustaría tener una buena zarza aquí para desgarrarte el culo; puede que sintieses eso!

JEMIMA. —¡Oh, no! ¡Por Dios, no! No lo hice y no lo habría hecho ni a mi peor enemigo. ¡Oh, oh, oh, Sir! Tened misericordia, me estáis matando. Me vais a hacer sangrar hasta que me muera.
Mientras decía esto, Jemima sentía cómo le corría la sangre por las caderas.
SIR EYRE. —Eres demasiado mala como para matarte tan fácilmente. ¿Por qué no confiesas, condenada criatura del diablo?
Luego, volviéndose a Mrs. Mansell:

—¿No cree, señora, que tiene aún demasiada ropa puesta? No soy dado a la crueldad, pero éste es un caso que precisa de una mayor severidad que la normal.
MRS. MANSELL. —¿La dejamos sólo en camisón y calzones para que pueda administrarle el castigo extremo?
—SIR EYRE. —¡Sí, sí! Y así tendré algo de tiempo para recuperar el aliento, pues me ha dejado sin resuello la muy puta.
Entonces procedimos a quitarle las sayas y a desatarle el corpiño, que exhibió totalmente las grandes, firmes y rozagantes tetas de su espléndido pecho, con los bonitos pezones rosados; luego la volvimos a atar y le colocamos las muñecas atadas por encima de la cabeza. Llevaba los guantes de cabritilla y la mantilla, que le llegaba, como siempre, hasta los codos. Se los quitamos para que el general pudiera tomarse toda la ventaja que quisiese. Quedó sólo en camisón y calzones, que aún le ocultaban el hermoso cuerpo, pero antes de comenzar de nuevo el general ordenó que le quitásemos los calzones y que el camisón se lo subiéramos hasta los hombros; luego se volvió hacia mí y me dijo:
—Rosa, querida mía: ha sido por culpa de esta puta malvada que tú has sido castigada. No quiero enseñarle a nadie que se tome la venganza por su propia mano, pero como Mrs. Mansell está bastante cansada y yo necesito descansar un poquito, creo que tú podrías hacerte cargo del látigo —y me entregó un hermoso látigo de señora que tenía en la punta atado un pedacito de cuerda con un nudo—. Ahí lo tienes, creo que sabes usarlo, y no le perdones ninguna parte ni del pecho ni de las caderas.

Esto era lo que yo tanto había estado esperando, pero no me gustaba la idea de ofrecerme como voluntaria. Con una mirada de triunfo hacia la pobre Jane, que poco a poco se iba recuperando de su castigo, y empezándose a interesar en lo que sucedía, tomé el látigo y me coloqué en la posición elegida para el comienzo del castigo. Mi víctima presentaba una hermosa visión: su espléndida y rolliza espalda, lomo y culo estaban totalmente ante mis ojos, mientras que la carne sonrosada de sus partes inferiores, salpicadas de sangre, contrastaban de forma preciosa con la blanca nieve de su vientre, ornamentado con una abundante profusión de pelos de su coño, de un color que recordaba a la arena. Tenía las piernas totalmente separadas y podía verle el ojo rosado del culo y los labios protuberantes de su coño justamente debajo de aquél; a continuación se extendían sus bien desarrolladas caderas, tan blancas como su vientre. Además llevaba medias de seda encarnadas, bonitos ligueros y zapatillas marrones que hacían juego con sus guantes. La sangre parecía que me hervía ante la vista de tantos encantos reunidos, que ansiaba cortar en cintas de carne señalada con sangre.
SIR EYRE. —¡Adelante, Rosie! ¿Qué te hace no empezar aún? No creas que le puedes hacer mucho daño a bestia tan obstinada; intenta que le pida perdón a Jane.
ROSA. —Tiene un físico muy bonito, pero me temo que el látigo se lo señalará, abuelo. Bien, Jemima, voy a empezar; dime si te duele —y le di un ligero corte en sus tiernas caderas, donde la punta del látigo le dejó una clara marca rojiza.

JEMIMA. —¡Oh, oh, Miss Rosa, tenga misericordia! Nunca he sido mala con usted. Recuerde lo bien que la dejé cabalgarme cuando usted fue castigada.
ROSA. —Sí, y gozaste de la diversión todo el tiempo, bestia cruel. Bien sabías lo que me estaban haciendo, pero puedo jurar que te encantaba que te cabalgase —y le di tres o cuatro azotes agudos sobre el lomo; cada golpe quedaba señalado con una marca profunda y roja—. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! Pídeme perdón y pídele perdón a Jane por tus amenazas. ¿Qué es lo que le vas a hacer? Vamos, dilo —y cada pregunta la acompañaba con un azote en algún sitio inesperado, y ninguno de mis golpes le cayó nunca en el mismo lugar.
JEMIMA. —¡Aaaaaah! ¡Tenga misericordia! Lo siento por usted, Miss Rosie. ¡Oh! Usted es tan dura como Sir Eyre. Me cortará en pedazos con ese látigo —sollozaba, y en su rostro encarnado se mezclaban los sentimientos de temor, rabia y obstinación.
ROSA. —Bien, Jemima, tienes 'una sola oportunidad: pide perdón y confiesa tu crimen. Bien sabes que lo hiciste. Tú lo hiciste, obstinada puta —y seguí cortándole la carne por todos los sitios y haciendo que su sangre fluyera sin barreras por sus caderas hacia las medias.

La víctima se retorcía y movía con el dolor producido por cada golpe, pero rehusaba admitir su falta o pedir perdón. La vista de sus sufrimientos parecían moverme la mano y aumentar la excitación; la sangre parecía algo delicioso a la vista y gradual mente me sentí tan cachonda que empecé a sentir una sensación que me hacía temblar y que estaba a punto de dominarme. Cayó el látigo exhausto y me hundí en una silla con cierta torpeza letárgica, aunque no había perdido la consciencia de todo lo que estaba sucediendo.
SIR EYRE. —Pero Rosie, creí que eras más fuerte que eso. Pobre niña, tu castigo ha sido demasiado para ti. Terminaré yo mismo con la culpable. Si no confiesa será ejecutada; ésa es mi última palabra —y chasqueó otro látigo mucho más pesado que el que yo había usado y con tres puntas de cuerda en su extremo—. ¿No confesarás? ¿No? Obstinada y maldita bruja. Me hierve la sangre cuando pienso en el castigo que les he dado a las otras dos chicas inocentes —exclamó, cortándola terriblemente en las pantorrillas y desgarrando la delicada seda de sus medias, y siguió azotándola sin piedad en los muslos y piernas.
La víctima no podía caerse, pues estaba muy bien atada por las caderas, pero gritaba de agonía y sollozaba histéricamente como si sufriera un ataque terrible. El general parecía estar fuera de sí mismo por la rabia, porque luego se ocupó de sus hermosos y blancos hombros, que azotó sin piedad, desgarrándole la carne e inundando a la pobre Jemima con su propia sangre.
SIR EYRE. —Te mataré, no puedo evitarlo; me estás volviendo loco. Sus azotes le rodearon las costillas y hasta cayeron sobre sus espléndidas tetas, que mancharon el nevado vientre con gotitas de sangre.
JEMIMA. —(Entre sollozos entrecortados). ¡Oh, oh! ¡Misericordia! ¡Déjeme morir! No torture a alguien inocente como yo más tiempo.
Parecía que se iba a caer cuando Mrs. Mansell se interpuso y dijo:
—¡Basta! Más azotes pueden dañarla seriamente.
SIR EYRE. —(Casi sin respiración). ¡Oh, oh! ¡Cuánto bien me hacéis en quitármela de encima, pues de lo contrario la mataría!
La víctima sangrante ofrecía un panorama terrible y digno de piedad cuando la soltamos de la escalera; apenas si podía tenerse en pie. Sus botas estaban cubiertas de sangre y pequeños charquitos de líquido sanguinolento salpicaban el piso. Tuvimos que darle un cordial antes de que pudiera ser llevada a su cuarto, donde tuvo que guardar cama durante varios días.
Por fin yo había podido vengarme en la forma que ansiaba sobre todos los demás, pero el gran vengador de todos, para nuestro gran alivio, pronto se llevó al pobre y viejo abuelo de este mundo, y me convirtió en huérfana para siempre. Como aún era muy joven, mis tutores, según el testamento de Sir Eyre, me pusieron en la Academia de Miss Flayburn para que acabase mi educación. La vieja casa fue cerrada y sus ocupantes dispersáronse.
En mi próxima carta te contaré mis experiencias escolares, que, por cierto, fueron muy picaras. Hasta entonces, querida Nellie.
Te quiere,
ROSA BELINDA COOTE
(Continuará en el próximo número)