
(Continuación del número 2)
Durante aquella noche, Frank y yo nos vimos gratamente sorprendidos por la llegada de una bellísima damita de dieciséis años de edad que venía a visitar a las hermanas, ya que, en efecto, era compañera de Sophie y Polly y esperaba quedarse una semana en la casa.
Miss Rosa Redquim era realmente una esbelta belleza que tenía la talla de una Venus, de piernas y caderas bien proporcionadas, con un pecho que reventaba en florecimiento, rostro lleno de gracias helenas, de mejillas rosadas, grandes y grises ojos, cabello oro oscuro y labios tan rojos como las cerezas, entre los que sobresalían los dientes como perlas, que exhibían frecuentemente una sucesión de sonrisas vencedoras, que parecía que nunca abandonábanle el rostro. Tal era la adquisición del departamento femenino de la casa, y nos sentimos líenos de ánimos al ver cómo aumentaba el porvenir de diversiones, pues Frank me había expresado bastantes remordimientos sobre el posible hecho de que él llegara a tomarse algunas libertades con una de sus hermanas.
La mañana siguiente fue hermosamente clara y cálida. Yo y mi amigo vagabundeábamos por los campos, fumando nuestros cigarrillos, cerca de una hora, hasta que llegó el momento en que supusimos que las chicas irían a tomar el baño en el laguito del parque. Entonces nos encaminamos hacia allí y nos escondimos de forma segura como para que no fuéramos a ser observados, y esperamos, llenos de hondo silencio, la llegada de las hermanas y su amiga.
Este laguito, en realidad, era una piscina natural de unos cuatro o cinco acres de extensión, cuyas márgenes estaban cubiertas por todas partes por espesos matorrales que llegaban hasta el agua, de tal forma que ni los pescadores podían tener acceso a la orilla, a menos que se dirigiesen a la pequeña e inclinada península, de unos cinco o seis metros cuadrados de extensión, que tenía una cabaña o casa de veraneo, de buenas proporciones, bajo los árboles, donde los bañistas podían desnudarse y después ir andando por el césped hasta el agua. El fondo de la piscina era inclinado y estaba cubierto de fina arena en este sitio; una reja circular, llena de mallas metálicas, no permitía que los bañistas saliesen de aquel sitio, principalmente por su seguridad. La puerta posterior de la cabaña se abría sobre un sendero muy estrecho que iba hasta la casa a través de densos matorrales; así, cualquier persona podía sentirse segura de observar sin ser observada. El interior de la cabaña estaba amueblado con butacas y pequeños sofás, además de una despensa que casi siempre contenía vino, galletas y pasteles durante la temporada de baños.

Frank, que tenía una llave de la cabaña, me hizo cruzar el césped y luego trepar a un espeso sicómoro, donde volvimos a encender nuestros cigarrillos, esperando la aventura con impaciencia más que justificable.
Pasaron unos diez minutos de tensión y luego nos vimos recompensados al escuchar la cristalina risa de las chicas que se acercaban. Oímos cómo la llave giraba en la cerradura, luego el sonido de los pestillos y la voz de Annie que decía:
—¡Ah! Me pregunto si no les divertiría a los chicos el vernos desnudas y tomando el baño en día tan cálido.
A lo que Rosa le contestó entre risas:
—No me importa que me miren, siempre que yo no lo sepa. Hay algo picante en la idea del excitamiento que les crearíamos a los muchachos. Sé que me gustaría gustarle a Frank o que por lo menos se encaprichase conmigo. Casi estoy enamorada de él. Y he leído que la mejor forma en que una chica puede excitar al hombre que desea ganar para sí es dejándole ver todos sus encantos cuando él piense que ella no lo sepa e ignore su cercanía.
—Bueno, entonces nada hay que temer que aquí nos vean, así que me voy a dar una gran zambullida. ¡Venga, a desnudarse tocan, rápido! El agua estará deliciosa —exclamó Sophie.

Pronto todas quedaron desnudas, salvo que no se quitaron ni las botas ni las medias, como si pareciese que no quisieran entrar en el agua inmediatamente.
—Bien —dijo Sophie con una cosquilleante sonrisa—, tenemos que hacer que Rosa sea toda una mujer libre. Debemos examinarle todo lo que ya tiene. Venid, chicas, agarradla y ponedla boca abajo y levantadle esa faldilla.
La hermosa muchacha sólo hizo una ligera mueca como para resistirse, ya que juguetonamente se alzó la faldilla y dijo:
—No me vais a ver el coño sólo a mí. ¡Ah! Polly no tiene ni pelitos en su atrapa-pitos aún. Vaya labios protuberantes tan lindos que te adornan la raja, Annie. Me huelo que tú ya has estado usando el dedo del guante con el que hicimos una pollita para Sophie, pues yo le dije que lo trajese y te lo diera a ti.
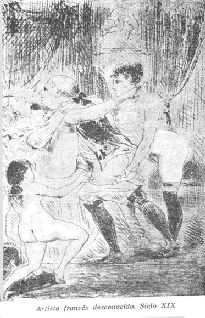
Pronto ella misma se extendió en la hierba suave y mullida. Al rostro le subía un rubor encendido, mientras abrió las piernas y dejaba al aire el coño adornado con su cabellera de suave y rojo pelo. Al sol brillante relucían su hermoso vientre marfileño y sus duros muslos. Las tres hermanas estaban tan sonrojadas como su amiga y encantadas ante tan precioso panorama.
Una tras otra besaron los labios color bermellón de la excitante raja de su amiga y luego procedieron a darle suaves tortazos al culito blanco como un lirio de la chica, mientras la víctima chillaba y se carcajeaba.
Chillidos y carcajadas resonaron por el sitio y casi nos pareció ser testigos de los juegos de las ninfas antiguas. Por fin dejaron que Rosa se pusiera de rodillas y luego las tres hermanas le presentaron sus coños para que aquélla se los besase. Polly fue la última, y Rosa, agarrándola firmemente por la cintura, volvió a mi prima más joven y le vio el culo.
—¡Ah, ah! Me has hecho sentir muy mal con lo que me has hecho, así que tendré que chuparte esta joya sin pelos —y le pegó los labios al coñito.
Casi su rostro desapareció de la vista, como si tratase de devorar los encantos de Polly en aquel preciso momento. La jovencita, sonrojada por la excitación, le colocó las manos a Rosa en la cara y se la apretó, como si desease que allí se quedase, mientras Annie y Sophie, arrodillándose junto a su amiga, empezaron a acariciarle el coño, tetas y todos los sitios que podían tocar o hacerle cosquillas.
La excitante escena duró unos cinco o seis minutos, hasta que por fin todas cayeron en un profundo desmayo y rodaron como un solo montón por la hierba, besándose y metiéndose los dedos como fieras excitadas.
Éste era nuestro momento. Ambos habíamos cogido ramitas de árboles y así armados parecíamos caer desde las nubes ante las chicas sorprendidas, que gritaban asustadas y se escondían los sonrojados rostros entre las manos.
Se hallaban tan asombradas y alarmadas que no se atrevieron ni a brincar, pero pronto comenzamos a devolverles el sentido y a convencerlas de la realidad de la situación.
—¡Vaya que sois groseras! ¡Qué ideas lascivas tenéis! ¡Pégales, Frank! —ordené mientras con mis ramitas les azotaba los culos a las chicas.
—¿Quién hubiera pensado tal cosa de ellas, eh, Walter? Tenemos que azotarlas para que desechen tales ideas de su mente —me contestó, secundándome en mi asalto con golpes rápidos y agudos.
Todas lloraban del dolor y de la vergüenza que padecían, y poniéndose de pie intentaron huir por el césped, pero no había escape. Las cogimos y les levantamos sus faldillas, dejando al aire cuatro hermosos cuyos que causaron en nosotros el efecto más increíble. Por fin empezamos a perder el aliento de tanto correteo y azotitos y ya respirábamos casi exhaustos cuando Annie, de pronto, se me volvió y me dijo:

—¡Vamos, vamos, chicas, arranquémosles las ropas para que se sientan tan avergonzados como nosotras y así no les quede más remedio que guardar nuestro secreto!
Las otras le ayudaron, y nosotros presentamos tan débil resistencia que pronto nos vimos reducidos al mismo estado en que las habíamos sorprendido a ellas, haciendo que de nuevo se sonrojaran y pusiesen cara de niñas malcriadas al ver nuestras pichas que estallaban de ganas de correrse.
Frank cogió a Rosa Redquim por el pecho y la llevó hacia la cabaña, mientras que yo y las hermanas les seguíamos.

Luego, los caballeros (nosotros) sirvieron vino, galletas y pastas, que cogieron de la despensa y se sentaron cada uno con una damita en cada rodilla. Mi amigo tenía a Rosa y a Polly, mientras que yo me senté con Annie y Sophie. Invitamos a las chicas a varias copas de champagne, que bebieron rápidamente como si quisieran ahogar toda señal de vergüenza. Podíamos sentir cómo sus cuerpos temblaban de emoción, mientras se reclinaban en nuestros cuellos; mientras nuestras manos y las suyas tocaban todo lo que encontraban bajo las camisas y faldillas. Cada uno de nosotros tenía dos manos delicadas y distintas que acariciaban nuestra polla y capullo, dos brazos deliciosos que nos rodeaban el cuello, dos caras junto a nuestras mejillas, dos pares de labios que besar, dos pares de ojos húmedos y brillantes que nos devolvían miradas tan ardientes como las nuestras. Así no fue cosa de maravillarse que les llenásemos las manos de nuestra leche, que estallaba por salir por la caliente polla, ni tampoco que sintiéramos la cálida humedad de sus corridas entre nuestros dedos juguetones y cosquilleantes. Excitado por el vino y locamente lleno de lujuria por querer gozar hasta el máximo de las queridas chicas, extendí a Sophie y le abrí bien las piernas, y cayendo de rodillas le lamí el coño virginal y le chupé el clítoris hasta que volvió a correrse llena de éxtasis, mientras que la querida Annie, metiéndose mi picha en su caliente boca, la chupó y chupó, pasándome la lengua por el frenillo como sólo una diablesa sabe hacerlo, hasta que me corrí como una fuente. Demás está decir que Annie se tragó hasta la última gota de la corrida de mi capullo, que parecía no acabar nunca de soltar leche.
Mientras esto sucedía, Frank, siguiendo mi ejemplo, lamía con lengua de fuego todos los escondites de la virginidad de Rosa, que, rendida ante lengua tan lasciva, terminó por gritar llena de delirio, y apretándole la cara contra el coño, le hizo experimentar, casi como si fuera ella misma, el frenesí de la corrida, que tanto deseo le provocaba. En todo este tiempo, Polly no dejó de besarle el vientre a su hermano, mientras con la mano le hacía una paja que, aunque inexperta, le hizo soltar leche como si se la hubiera hecho la más experta de las huríes de un harén.
Cuando nos recuperamos un poquito de este excitante menage a trois, toda la vergüenza había desaparecido de nosotros y nos prometíamos renovar nuestros placeres al otro día, y de momento nos contentamos con bañarnos todos juntos y luego volver a la casa, no fuese a ser que debido a la tardanza de las chicas la familia sospechase que algo malo les hubiese ocurrido.
(Continuará en el próximo número)