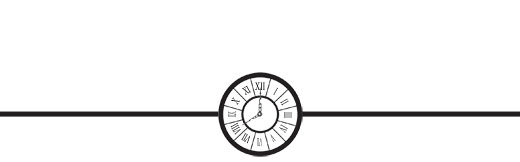
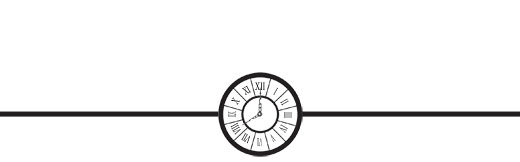
Cuentan que Jack Kirby llegó a decir, justificando la ingente cantidad de su producción y que a veces no toda su obra rayara a la misma altura, que en su oficio de dibujante de cómics le pagaban precisamente por eso, por dibujar, no por borrar, y que ya dispondría de la página siguiente para mejorar su trabajo si una viñeta o dos le quedaban descabalgadas del resto. Como en un ejercicio de pintura egipcia donde es imposible corregir el trazo ya seco, el desarrollo de Watchmen, lo hemos visto, se hace a través de un curioso sistema de prueba, casualidad y error donde se van dejando cabos sueltos a los que luego los autores son capaces de anudar y ofrecer sentido. Lo que en apariencia es redondo y férreo en su estructura, se revela tras los análisis como un extraordinario ejemplo de dominio de las técnicas narrativas y el tiempo de trabajo y fechas de entrega invertidos en la realización de la obra: la atmósfera es tan asfixiante, el despliegue paso a paso y personaje a personaje de la trama resultan tan absorbentes que el lector olvida pronto a los detectives del caso que, supuestamente, están investigando el asesinato del Comediante, atraído, sin duda como Moore y Gibbons, por explorar las ramificaciones de ese mundo que pudo haber sido el nuestro o que quizá es nuestro mundo adelantado unas cuantas viñetas.
Es posible que, aunque Moore diga que no tenía material en un principio para ocupar doce comic-books, el enorme montón de ideas y tener que jugar a crear de cero un universo «superheroico» que iba a morir (o quizá en aquellos momentos de creación y regateo con los poderes que son, no) en su último número, se comprendiera ya de entrada que había demasiados elementos en juego, demasiada historia rodeando el argumento como para ocupar solamente las páginas de los tebeos, por lo que se recurre al divertido experimento, tan poquísimas veces usado anteriormente (quizá alguna de las muchas historietas de Will Eisner para Spirit, experimentos de usar y tirar como casi todos los experimentos que jalonan ese título; algún juego metarreferencial de Prince Valiant,[110] algún atropellado experimento similar de Steve Gerber, y sobre todo las páginas que prologan la edición francesa de «Ballade pour un cercueil» de Blueberry, donde se esboza la biografía del personaje con dagerrotipos y fotos falsas, inexplicablemente ausentes, por cierto, en las ediciones españolas hasta la más reciente de Zinco), de eliminar la publicidad y las cartas de los lectores a cambio de complementar cada comic-book con elementos traídos de fuera de esa realidad en la que nos sumerge la lectura, para darles una pátina aún mayor de verosimilitud. Y así, del libro autobiográfico a la hagiografía, del chafardeo al periódico ultraderechista, de los folletos publicitarios a las entrevistas o los álbumes de fotos o los análisis psicológicos, los complementos de Watchmen se muestran como elementos indispensables al servicio de la historia, el muro que separa cada tebeo de nuestro mundo, una especie de falso documental como los que muchos años más tarde se verían en el cine. Si los elementos visuales nos alejan de buena parte de ese mundo en sus divergencias con el nuestro,[111] los textos nos lo acercan.
Son esos complementos los que sirven por un lado para terminar de explicar buena parte de los detalles de ese mundo, su pasado y las implicaciones con el presente, las cualidades psicológicas, humanas o inhumanas de los personajes, y por otro para ponerlo todo en solfa al mismo tiempo, en tanto ninguno de ellos es la realidad, ninguno de ellos es puramente objetivo. Moore (y aquí sí podemos asegurar con más fundamento que esta parte es obra exclusiva de Moore) es lo suficientemente inteligente para sembrar siempre la semilla de la duda, los elementos disonantes, la subjetividad dentro de cada uno de esos complementos que nos ofrece: ni la autobiografía de Hollis Mason puede ser aceptada al cien por cien como veraz, ni por supuesto los chismes de las revistas del corazón, ni las acusaciones del periódico ultraderechista o el autobombo de Ozymandias en sus panfletos y entrevistas. Moore ofrece aquí un mundo coherente lleno de pequeñas contradicciones e incoherencias, las mismas que salpican nuestro propio mundo, en consonancia con sus declaraciones posteriores de que todas las historias de ficción, por mucho que quieran los fans, son siempre imaginarias. Como la pipa de Magritte, los complementos de cada número (que se van desgranando al mismo ritmo de la trama, redondeándola y, ya hacia el final, avanzándola) son la realidad… sin serlo.
Este importante elemento del puzzle permite a Gibbons jugar con sus dibujos, ofrecer intentos de reproducir su trabajo con aguadas que asemejan fotografías, e incluso remedar el sello caricaturesco de la revista Mad, mientras que Moore juega a su vez con estilos y referencias, ampliando de nuevo su registro literario y saltando sin solución de continuidad del rimbombante tono biográfico de Hollis Mason al no menos elevado nivel cultural del supuesto Daniel Dreiberg en su trabajo para la Sociedad Ornitológica Americana.
El mundo se explica en esos backups, pero no se cierra en ellos, sino que se abre. En buena parte de esos complementos se nos amplía la historia que lleva a la creación de los personajes enmascarados y su ridícula aparición en escena, primero desde el tono inocentón y algo frustrado del primer Nite Owl, luego desde las entrevistas y los recortes de Sally Júpiter. Ampliando el peso del pasado sobre el legado de los personajes protagonistas del presente, estos complementos insisten en la historia pequeña y a menudo enigmática de los Minutemen, sus predecesores, los hombres y mujeres que primero decidieron dejarse llevar por su fervor patriótico y sexual para tratar de enderezar el mundo, sus carreras o simplemente satisfacer sus impulsos.
Es una historia, la de los Minutemen, que no se cuenta en detalle, aunque tras la publicación de Watchmen quedó en el aire la posibilidad de una nueva serie que la detallara, circunstancia que nunca llegó a cumplirse, quizás porque comprensiblemente, tras lo realizado, a los autores los atenazara el llamado «síndrome Thriller». En cualquier caso, la historia de los Minutemen, suficientemente esbozada, suficientemente oculta, quizá no habría dado para una reflexión tan profunda, unos trucos escénicos tan deslumbrantes, ni una exploración tan formidable sobre el poder. Quizá tampoco el mercado norteamericano habría sabido estar a la altura, ni siquiera bajo un sello supuestamente adulto, de la demoledora visión del justiciero enmascarado que claramente se lee entre líneas en toda la historia de los Minutemen.
Si, como ya se ha dicho, Watchmen es un gigantesco test de Rorschach, un ejercicio de mirar nubes donde es el lector quien completa las tramas y las motivaciones, quien interpreta y relaciona, quien analiza y desmonta, la historia de los Minutemen que queda siempre en segundo plano es, de todos los componentes de la obra, la que más se presta a la especulación, precisamente porque los complementos donde se nos cuentan los detalles de esa primera generación de encapuchados y enmascarados son lo suficientemente sutiles e imprecisos para permitir que los lectores vayan sumando sus propias capas de interpretación a las múltiples sugerencias que se ofrecen entre los textos escritos y las breves apariciones de esos personajes en la trama general.
El mundo de los Minutemen, y el mundo que heredan los cinco protagonistas supervivientes, es un mundo de cuero y carne, un mundo de sexo sublimado, de deseos enmascarados como causas más nobles, pero sexo a fin de cuentas. La lectura que Moore y Gibbons hacen del superhombre de los cómics es demoledora, asfixiante de puro realista, cargada de sudor y de violencia: no vemos acrobacias en los pocos combates que se nos ofrecen, sino sudor, jadeos, tretas sucias, dedos rotos, patadas y, después, una relajación que tiene su compensación, cuando se acepta, con un acto de liberación sexual. Para los enmascarados y encapuchados de Watchmen, el sexo es un motor de búsqueda que unos no encuentran (nuestros cinco protagonistas, de los que sólo se salvan Laurie y, gracias a Laurie y al final, Nite Owl) y al que otros salen al encuentro (los Minutemen). Pero, mientras que nuestros cinco personajes tardan en aceptar su naturaleza sexual o han renunciado a ella y sus contradicciones quizá voluntariamente, en los Minutemen el sexo es el elemento aglutinante, lo que les sirve de acicate por encima del morbo de la fama e incluso la violencia: no es extraño que buena parte de los Minutemen estén marcados por el sexo en el que se zambullen, y que sea el sexo lo que al fin y al cabo destruya a algunos de ellos o aísle a otros.
Adelantándose en dos décadas a las modas que vendrían, tanto en los cómics como a la televisión o el cine a los que normalmente los cómics siguen, un dato nuevamente inaudito incluso en los años ochenta, la vida y milagros de los Minutemen se revuelve siempre en torno a un grupo de personajes variopintos de diversas etnias y tendencias sexuales. Pero, enmascarado tras una estética que acaba en algún caso (Comediante) hundiéndose en las sombras del sadomasoquismo y la penitencia, es una etnicidad que se esquiva y un sexo sucio que ha querido ocultarse precisamente exhibiéndose tras los uniformes ajustados, las mallas y los cueros. Si los superhéroes, por regla general, utilizan unos disfraces que están a caballo entre el circo y el ejército, con su buena parte de exhibicionismo (detalle que ya se acusa en las mujeres de los años cuarenta, recordemos a Black Canary y sus tacones y sus escotes y sus medias de red, y que se potenciaría poco después de Watchmen con la estética hipersexuada de la línea Image), los Minutemen no dudan en equipararse a los símbolos del capitalismo o el aventurerismo de la época (Dollar Bill, Captain Metropolis, Nite Owl 1), lo circense (Comediante, Hooded Justice si en efecto su personalidad es la del forzudo Rolf Müller, la propia Silohuette con su aspecto de matahari de un espectáculo de magia), lo ridículo (¡ese Mothman, tan increíblemente fuera de lugar siempre!), o directamente lo hollywoodiense (la estética pin-up de la starlette Sally Júpiter). Entendemos por «sexo sucio» (no olvidemos, en ningún momento, que Alan Moore se ha posicionado claramente a favor de los derechos homosexuales, y que convivió muchos años con su esposa y la amante de ésta) aquel sexo no asumido por los personajes, el sexo que los avergüenza y tienen que disfrazar para poder abrazarlo. Decía Frank Miller, refiriéndose a la posible homosexualidad de Batman, tan discutida siempre, que la patología del hombre murciélago era tan complicada que no podía explicarse simplemente con eso.
Algo por el estilo se nos muestra en la caída de los Minutemen, un descenso paulatino en los infiernos de la vergüenza, el olvido o la muerte que quizá tuvo su punto de partida con el intento de violación de Sally Júpiter por parte de un juvenil e impulsivo Comediante, un momento terriblemente duro y que una vez más nada contracorriente de lo que se contaba (y se cuenta) en los comic-books convencionales. Siempre en off, a partir de las pistas que ni siquiera se dan en las viñetas, sino en los textos (subjetivos siempre, recordemos), se nos cuenta la expulsión del grupo de Silohuette por su lesbianismo,[112] mientras que la sombra de la sospecha sobre sus inclinaciones sexuales ronda a otros miembros del grupo, equiparable a la caza de brujas anticomunista de esos años, con las que comparte acusaciones y escándalos.
Como una vieja chocha que revive un momento pasado de gloria, las declaraciones de Sally Júpiter a la revista «Bogue» destapan la caja de los truenos de una persecución sexual contra gente que ya no puede defenderse, porque está muerta o desaparecida: así, aunque confiesa sentir cierto resquemor por el tratamiento que dentro del grupo (dirigido por su futuro marido y publicista, no lo olvidemos) se le dio a Ursula Zandt, Silohuette, alegremente acusa de homosexualidad a un par de compañeros… sin nombrarlos, morbo en estado puro, el tabloide inglés presentado directamente al público norteamericano. Y es entonces cuando, analizando las poses de los personajes, su lenguaje corporal, las alusiones entre líneas de Hollis Mason y la equívoca carta de Larry Schexnayder[113] cuando parece que no sólo Captain Metropolis y Hooded Justice son los dos personajes acusados de homosexualidad a los que alude la ex heroína, sino que esa misma etiqueta puede aplicarse al mismo Hollis Mason (cuyo libro autobiográfico tiene frases con un doble sentido muy aparente y muy poco casual y que, en el fondo, es víctima de un crimen de odio no muy distinto a los asesinatos y palizas que tradicionalmente ha recibido el colectivo gay víctima del rechazo y la intolerancia) sino también el aspecto algo delicado y casi pusilánime de Mothman en las reuniones y sesiones fotográficas de los Minutemen; que Mothman acabe alcoholizado y depresivo es otra característica más del personaje que no tiene que eliminar ninguna otra.
¿Nos está diciendo entonces Moore que la homosexualidad reprimida en buena parte de los Minutemen es lo que les lleva a enmascararse y salir a las calles a descargar su represión por medio de ejercicios violentos? En algún caso concreto, eso parece. Da lo mismo, a fin de cuentas, la tendencia sexual de cada individuo: lo que importa es la sublimación de sus instintos a través de la violencia, una característica que permea y contamina buena parte de la cultura norteamericana y que, a través de los superhéroes, tan dados a explotar la violencia como razón de ser, casi no se tiene en cuenta, quizás porque se haya tratado tradicionalmente de una violencia irreal donde los mamporros, piruetas, destrucciones y muertes no causan efectos permanentes, ni siquiera la muerte de la que tantos personajes vuelven.
El juego de máscaras y homosexualidades se acrecienta a poco que el lector quiera dejarse seducir por el juego que se plantea. Si el personaje más enigmático de los enmascarados es El Comediante, en tanto nunca llegamos a entrar en su cabeza y todos los detalles que sobre él se ofrecen son recuerdos y casi siempre de gente que apenas ha tenido contacto con él (pese a la importancia de su intervención para el futuro en la fallida reunión de los Crimebusters), Moore lleva la paranoia y la pesquisa a un personaje que apenas aparece en una página y algunas viñetas de recuerdo, haciendo de él el objeto de todo tipo de especulaciones sobre su personalidad, sus motivaciones políticas y sus tendencias sexuales. Es Hooded Justice, el primero de los enmascarados en actuar, con el juego de palabras de su nombre imposible de traducir (Who did Justice?) y su extraño disfraz. Leyendo entre líneas en los complementos, la personalidad de este misterioso personaje, completamente encapuchado y al que no se le ve un centímetro de piel, hay contradicciones continuas entre su origen descendiente de alemanes, sus acusaciones de comunista y a la vez de nazi, de racista y, para remate, no sólo de homosexual, sino de sadomasoquista. Pero siempre, en todo momento, las alusiones a su personalidad de forzudo de circo, a sus comentarios políticos, a su aparente predilección sexual, el supuesto se plantea dentro de lo posible, no de lo probado. «Probablemente» es la palabra que suele acompañar a cualquier indagación sobre el personaje, incluyendo su posible asesinato a manos de El Comediante a cuenta de la intervención de Hooded Justice al impedir que consumara su violación.
El pintoresco disfraz, lo impenetrable de sus rasgos, y el hecho de que se negara a declarar ante el comité que le habría hecho anunciar su personalidad original han llevado, como buena parte de la obra entera, a especular sobre si en efecto debajo de la máscara está el forzudo de circo Rolf Müller o si se trata de un juego escénico que Moore no desarrolla porque la historia que parece insinuar tira luego hacia otros derroteros. Con su extraño aspecto de penitente con una soga al cuello, Hooded Justice parece más cercano a un ajusticiado que a un verdugo, más parecido a una víctima de un linchamiento que a un ejecutor: parece una víctima del Ku-Klux Klan, no uno de los enmascarados de blanco de la organización racista, lo que ha hecho pensar que debajo de la capucha lo que hay es un hombre de raza negra que ha escapado a un linchamiento y luego ha decidido tomarse la justicia por su mano, ocultando el color de su piel para evitar males mayores… e incluso haciendo comentarios racistas él mismo para desviar sospechas (a fin de cuentas, en otros cómics nos creemos que Superman puede convertirse en Clark Kent sin que nadie repare en el parecido físico y Peter Parker lleva años viviendo de engañar a J. J. Jameson vendiéndole fotos de sí mismo enmascarado para ser vilipendiado por el Daily Bugle). La hipótesis no parece demasiado desencaminada si tenemos en cuenta que, en los primeros borradores de guión, Hooded Justice se llamaba «Brother Night», alusión que quizás habría sido demasiado evidente.
La negritud del personaje explicaría, desde luego, la poquísima relevancia de los afroamericanos en la historia, un detalle demasiado importante para que Moore lo pasara por alto en su disección a veces despiadada del sistema: ante la imposibilidad de integrarse, la única posibilidad es camuflarse. El guión, en efecto, pedía que no se viera en ningún momento ningún trozo de su piel, pero quizá por error de Gibbons, al mostrar el primer plano de sus ojos,[114] sí que llega a vérsele un poco (coloreada en la versión original, por cierto, con una sombra algo más oscura que la tez del Comediante). Tal vez ésta sea la causa, al no poder dar marcha atrás, de que no se insista más en lo que el aspecto físico del personaje sugiere.[115]
Respecto a su supuesta homosexualidad y su relación con Captain Metropolis (apodado Nellie), lo único que tenemos son las palabras de Sally Júpiter, quizás despechada, y la carta de su esposo en uno de los complementos,[116] donde, por medio de iniciales, se insinúa esa relación… pero en la versión original las iniciales son H. J. (no J. E., como en la traducción), y se da la circunstancia, sospechosamente casual, que esa misma carta va acompañada de un recorte sobre una de las películas de Sally donde, entre nombres de actores de marcado matiz sexual, aparece un H. J. Peters, iniciales que coinciden con el hombre a quien se refiere la carta. ¿Casualidad? Difícilmente Moore deja esas pistas si no conducen a nada. El recorte, además, habla de escenas sadomasoquistas, igual que la carta, y hasta se sugiere que el director y el protagonista se parecen. Imposible saber si se trata de una pista falsa o un elemento sin importancia, pero hay que recordar que se acusa a Hooded Justice de sadismo cuando va disfrazado, en todo caso, de masoquista, y que ni una cosa ni la otra tienen nada que ver necesariamente con la homosexualidad.
El misterio del personaje se amplía cuando se admite explícitamente que nunca pudo demostrarse su supuesta personalidad, la del forzudo de origen alemán (pero escapado de la zona este de Alemania cuando era niño) y supuestamente nazi (pero que se niega a declarar y es acusado de comunista), ni tampoco que El Comediante lo hubiera asesinado en pago de aquella vieja deuda pendiente. Ni siquiera Ozymandias, el hombre más inteligente del mundo, el que ha preparado durante años un golpe de estado temible, controlando hasta el último detalle de la sucesión de hechos que le han permitido imponer su mundo, ha podido demostrarlo, y así lo confiesa.[117]
De cualquier manera, detrás de todo tipo de especulación que podamos hacer, queda claro un hecho importante: la máscara potencia el anonimato, y protegido detrás de ella cualquier superhéroe o cualquier supervillano puede sentirse a salvo indefinidamente, hasta el punto de renunciar a su carrera por no ser obligado a quitársela en una investigación estatal. Hay un nuevo paralelismo entre Hooded Justice y Rorschach, en tanto que ambos son los que escapan al control de las leyes redactadas en su contra, negándose a desenmascararse: para continuar con su lucha al margen uno, para desaparecer sin dejar más rastro el otro.
El caso de la máscara y el anonimato nos lleva a un par de momentos donde los autores pueden haberse equivocado. Choca mucho ver, en los complementos dedicados a los Minutemen, cómo estos posan alegremente ante la cámara en la fiesta de Navidad de 1939… y la fotografía muestra a Mothman sin su máscara.[118] Igualmente, la foto de bodas de Sally Júpiter y Laurence Schexnayder cae en el error de preguntar al supuesto lector de la autobiografía si es capaz de identificar las caras famosas entre los asistentes: en efecto, reconocemos sin el disfraz a Mothman y a Nelly… ¿pero qué pinta El Comediante en la boda de la mujer que ha intentado violar? Recordemos, además, que la personalidad del Comediante no es conocida públicamente (es uno de los detalles que dejan perplejos a los dos policías). También extraña que, en el encuentro entre las dos generaciones de héroes enmascarados, cuando Ozymandias conoce y se deslumbra ante el Dr. Manhattan, el proscrito Comediante departa amigablemente con sus antiguos compañeros de equipo, pero no menos incongruente es que, en la reunión a la que han sido convocados los Crimebusters el Dr. Manhattan aparezca… acompañado de su insulsa novia.
Son detalles insignificantes que revalidan de nuevo la comprensión de que Watchmen se hizo página a página, acumulando detalles y sumando propuestas: algunas se recogen y se cierran, otras pasan desapercibidas al lector, como muchos elementos pasaron desapercibidos al propio Alan Moore, quien confiesa:
Watchmen fue diseñado para ser leído cuatro o cinco veces: hay detalles que Dave incluyó que sólo advertí a la sexta o séptima lectura. Y hay cosas que aparecieron por accidente… los pequeños enchufes de la boca de riego, si los vuelves boca abajo, descubres una carita sonriente. Watchmen fue un torrente de cosas raras y coincidencias de principio a fin. Cosas extrañas empezaron a saltarnos a la cara y resultaban perfectas. Como examinar las fotos de la NASA de Marte y descubrir que allí hay una carita sonriente.
La serendipia, ese partícipe inexplicable tan común en muchos actos de creación, juega también a poner su grano de arena marciana en la confección de la obra. Hay en efecto fotos de Marte donde nuestra imaginación nos hace ver una especie de smiley, la prueba de que vivimos continuamente mirando siluetas en las manchas y buscando expresiones donde no las hay, esa búsqueda de encontrar rastros de humanidad en los seres inanimados que tan bien explica Scott McCloud en su Understanding cómics. Las casualidades repetidas, la acumulación de lecturas que provocan esas coincidencias no previstas, sorprenden a los propios autores, para deleite de los buscadores de rostros en la forma de las nubes:
Dave encontró un libro sobre Marte y me dijo que había encontrado una foto de referencia de un cráter que era exactamente tal como yo había descrito. Dije, «Oh, magnífico». Y él me dijo: «El pie de foto dice que el cráter está cerca de las montañas Nodus Gordii en Marte». Y yo pensé: «No sabía que hubiera ninguna montaña Nodus Gordii en Marte». Sobre todo puesto que ya había establecido, por casualidad, la compañía de cerrajeros Nudo Gordiano. Y allí lo teníamos, en la foto de la NASA, un smiley en Marte. Cuando lo vimos pensé: «Cristo, ahí es donde está John, ahí es donde Laurie va a estar en el número 9». Estuvimos a punto de no usarlo porque pensamos que nadie lo iba a creer: pensarían que era una invención estúpida.
Pero Watchmen no puede achacarse a la casualidad, aunque el azar incluso esté a favor de unirse a la adición de matices: la cita de Juvenal que aparece también en la Comisión Tower que analizó casi a la vez que Watchmen el escándalo Irán-Contra (donde Oliver North sería nuestra particular versión de Edward Blake, o viceversa), e incluso el propio Kennedy, en el discurso en Dallas que no llegó a pronunciar, incluía una frase que, citada por el propio Ozymandias, encaja perfectamente con la serie y sus propias motivaciones intervencionistas:
En este país, en esta generación, somos por destino más que por elección los guardianes de los muros de la libertad mundial.[119]
A la suma de detalles, la búsqueda de explicaciones se convierte en parte integrante de lo que es Watchmen: una historieta que sigue viva y seguirá estándolo mientras cada lector añada de su cosecha coherencias y relaciones que le ayuden a disfrutar con cada nueva lectura de la serie y, sobre todo, a intentar comprender el enorme valor de morality play postmoderna que la serie conlleva, ese camino pavimentado sobre buenas intenciones que conduce inexorable desde la Utopía al Holocausto.