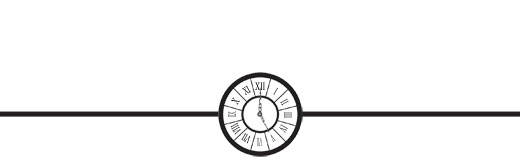
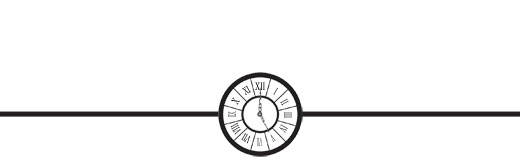
Tanto en su aspecto puramente formal como en su temática, Watchmen demuestra ya desde su primer número que es mucho más que un comic-book al uso. Cierto, existían ya en el mercado varios títulos que habían logrado escapar a las constantes y adocenadas reglas que el medio se había impuesto a sí mismo, siempre sin saber a qué público real iba dirigida su propuesta, pero no es hasta Watchmen, y quizá solamente en Watchmen, cuando guionista y dibujante recaban sobre sí mismos la labor de llevar la historieta un paso más allá, haciendo desde dentro del cómic aquello que sólo puede hacerse en el cómic, un divertimento y a la vez una reflexión, una exploración de sus enormes posibilidades como medio y a la vez un homenaje, un guiño, incluso un sarcasmo. La enorme fuerza de Watchmen, y lo que dificulta su trasvase a otro medio (la novela o el cine) es que nunca deje de ser consciente de su condición de historieta, y que explora y explota los instrumentos de narración del cómic, aunque para hacerlo tenga a veces que recurrir, por mor de dar una pátina de credibilidad a su mundo «realista», a completar el argumento que narra o los huecos que los autores mismos han decidido dejar en la historia, con jugosos artículos de complemento supuestamente extraídos de libros, periódicos, revistas sensacionalistas o álbumes de fotos.
Watchmen es, desde su mismo título, un tebeo culto. Moore demuestra sus conocimientos de literatura y de historia e incluso de ciencia, o al menos esa es la impresión que sin duda produce en los lectores que no comparten los parámetros educativos de la vieja Inglaterra y que posiblemente causarían un enorme revuelo en la algo más mojigata y campechana América, o eso parece una de las intenciones iniciales. Al menos tres de los personajes protagonistas ostentan nombres que poca relación tienen con los superhéroes tradicionales: Rorschach, alejado ya de sus modelos ditkianos The Question y Mr. A, lleva el estigma de una carga culta en su nombre de batalla que choca y mucho con el background lumpen que luego vamos a descubrir en el personaje. El inescrutable y en el fondo ingenuo Dr. Manhattan toma su nombre del proyecto que acabaría desarrollando la bomba atómica (y como una bomba atómica ambulante llega a ser definido en algún momento), no de la isla neoyorquina, mientras que Ozymandias supone una de las grandes ironías y una de las grandes paradojas de todo el entramado que es Watchmen, en tanto el personaje remite inmediatamente al poema de Percy Bysshe Shelley tan popular en todo el mundo desde entonces y que en el fondo supone el tempus fugit más ineludible de toda la historia de la literatura universal,[57] la demostración palpable de que el tiempo acabará con todas las obras humanas y con el pecado de soberbia desmedida de quien cree estar por encima de todas las cosas por su propio bien. Hay que perdonar, pues, que un marginado social casi-retrasado como es Walter Joseph Kovacs adopte ese nombre de guerra, y todavía hay que hacer más la vista gorda ante el hecho de que Adrian Veidt, «el hombre más inteligente del mundo» no fuera consciente del aviso ominoso que ya presagiaba la elección de su sobrenombre. Es solo un tebeo, naturalmente.
Por eso mismo, sorprende que en una de las primeras entrevistas realizadas a ambos autores, realizada por Frank Plowright y publicada en Amazing Heroes 97, 15 de junio de 1986, los dos parezcan ignorar el origen de la cita que da nombre a la serie:
«El título de la serie deriva de una cita de origen incierto, “¿Quién vigila a los vigilantes?”». «Si me apuran», dice Moore, «yo diría que es de Thoreau (“El dios francés del trueno”, según Dave Gibbons), pero me encantaría saberlo con seguridad».
Imposible saber si Moore, con su proverbial cara de palo y su inevitable flema inglesa, se está burlando amablemente del entrevistador, pero lo cierto es que hoy todo el mundo sabe (en parte gracias a Watchmen) que la cita se debe al escritor latino Juvenal, poeta satírico que vivió a caballo entre los siglos I y II y acuñó la frase inmortal «Quis custodiet ipsos custodes?», tan abundantemente citada, por otra parte. Lo cierto es que Henry David Thoreau es un filósofo anarquista estadounidense (1817-1862) cuya obra más conocida es La desobediencia civil (1849). Es posible que Alan Moore, que se considera ideológicamente anarquista, hubiera conocido la cita como cita a su vez del propio Thoreau.[58]
Es importante la cita y es importante la palabra elegida para dar título a la serie. El término «superhéroe» apenas es mencionado un par de veces. Ni siquiera «Watchmen» aparece como tal: cuando se refiere a los pintorescos enmascarados usa el peyorativo término «vigilante» (homónimo en español e inglés)[59] o los neutros «costumed adventurers», «masked man» o «masked adventurers», dejando clara la visión que va a encargarse de mostrar ya desde las primeras páginas. Un mundo donde el vigilantismo ha pasado de ser una moda inane de un puñado de personajes de sexualidad discutible y motivaciones ridículas para convertirse en una amenaza que la sociedad percibe como causante de gran parte de sus males.
Si supieras que, no importa lo que hagas, no importa lo rápido que corras o lo brillante que seas como científico o como artista siempre habrá alguien que sea mejor que tú sin siquiera intentarlo, psicológicamente eso tendría un efecto masivo sobre la raza humana en general. A nadie le gustaría más Superman que los Cro-Magnon a los Neanderthales.
Los superhéroes infringen las libertades civiles, nadie confía en ellos.
Eso es lo que ocurre en su mundo de ficción y es la aplicación de la sensibilidad lógica de nuestro mundo a la supuesta existencia de justicieros de antifaz. Su intromisión en los asuntos cotidianos supondría una actitud intolerable:
Cualquiera que se pusiera una máscara y le diera una paliza a otra persona podría luego decir que lo hizo porque es un superhéroe, así que el trabajo de la policía se vuelve completamente imposible.
Moore habla de su ficción, pero es indudable que esa sería la respuesta de nuestro mundo ante una situación similar: de hecho, son contadas las excepciones en que alguien se toma la justicia por su mano y luego sale indemne de las acusaciones de la sociedad, acciones alegales antiterroristas incluidas. Moore está plantando ya desde el título un espejo delante del mundo del superhéroe, catalogándolo de manera implacable y políticamente reprobable. Desde dentro de la obra misma, en uno de los complementos, el del panfleto ultraderechista New Frontiersman, no tiene empacho en equiparar la máscara de los superhéroes y su origen con el del mismísimo Ku Klux Klan:[60]
¿Qué fue de la Fiesta del Té de Boston? ¿Y del espíritu de El Llanero Solitario? ¿Qué fue de todas esas ocasiones en que los hombres han considerado necesario enmascararse para hacer valer la justicia por encima de la letra de la ley? Nova Express se burla de los héroes disfrazados como descendientes directos del Ku Klux Klan, pero habría que señalar que a pesar de lo que algunos podrían considerar sus excesos posteriores, el Klan se creó originalmente porque gente decente tenía miedos perfectamente razonables hacia la seguridad de sus personas y pertenencias cuando se vieron forzadas a vivir junto a gente de una cultura mucho menos avanzada moralmente.
No, el Klan no era estrictamente legal, pero sí trabajaron de manera voluntaria para preservar la cultura americana en zonas donde había peligros muy reales de que esa cultura fuera anulada y obligada al mestizaje (…). ¿Para qué están hechas las leyes, sino para servir a la humanidad? Y si esas leyes por circunstancias imprevistas ya no fueran aplicables, ¿no es más noble seguir el curso del bien y la justicia, servir al espíritu de la ley antes que a su letra? En mi opinión, todo el que responda a esa pregunta de manera negativa es alguien sin la fuerza moral necesaria para llamarse a sí mismo americano.[61]
No obstante, conocedor del medio, y amante del mismo, en su mensaje político propio Moore no puede evitar mostrar su comprensión y hasta su simpatía por esa docena de personajes disfrazados que actúan al margen de la ley, al principio contra otro grupo de tarados de desviaciones semejantes, los supervillanos, que apenas existen ya y a los que sólo se menciona de paso. Es el gran logro de Watchmen: cuando los cómics de superhéroes más estándar lo que venden es la espectacularidad del poderoso y la sorpresa continuada de sus capacidades específicas, en Watchmen lo que se nos va a presentar son unos personajes de pies de barro, un puñado de perdedores vencidos por el tiempo que caen bien al lector no por sus heroicidades, sino por sus matices psicológicos. Moore explota el concepto de superhéroe con superproblemas que había hecho célebre Stan Lee pero su quiebro es más interesante y adulto, en tanto que los superproblemas son cotidianos, comprensibles, y sus superhéroes son gente anodina que, sin los antifaces y los disfraces pintorescos, se esfuerzan por sobrevivir en un mundo que les ha dado la espalda y los ha olvidado (caso de los Minutemen) o se ha revuelto de modo violento contra ellos.
Se ven los héroes con sus disfraces, pero no como se verían en un cómic normal con una gran splash-page de todos esos personajes que están ahí sin más, y llevan puestos sus bonitos disfraces. En la realidad esta gente no se manifestaría a toda página con las manos en las caderas y las piernas separadas medio metro. Hemos visto a gente en la tele y en el cine como Batman y Superman, y ése es el aspecto que tienen cuando van disfrazadas, y así de impresionantes son.[62]
Watchmen se vende en su momento, y se sigue vendiendo todavía (e incluso la propaganda de la película parece potenciar ese aspecto) como un cómic de superhéroes, cuando no lo es en modo alguno, ni lo pretende. Los personajes carecen de superpoderes y, en buena parte de la historia han renunciado a la máscara (sólo dos no lo han hecho, Rorschach y, paradójicamente, Ozymandias, el primero que se desenmascara en apariencia); son, en cualquier caso, ex individuos pintorescos, ex artistas de variedades, ex exhibicionistas con diversas patologías sociales, en muchos casos de origen sexual. La primera parte de la historia está contada como un whodunit: ¿Quién mató al Comediante?, que funciona como verdadero macguffin de los doce números y es el enganche que atrapa al lector en su primera lectura, y salvo algún exceso narrativo pronto corregido (la hermosísima plancha silenciosa en que Rorschach escala la pared como Batman tras disparar un pistolón high-tech con garfio adosado del que nunca más se supo, quizá un cachivache de Nite Owl robado o prestado con anterioridad y que casa poco con la posterior definición del personaje), la presencia casi omnipresente del mismo Rorschach y la voz en off entrecortada con que subraya sus acciones, pensamientos y sobre todo su terrible desplazamiento social, nos remiten a la más pura literatura negra. Luego, la serie vira ya hacia la ciencia ficción y la ucronía, revalidando su función de fábula política, para terminar en una orgía de sangre terrorífica en la historieta de piratas que funciona casi como resumen y contrapunto de la historia principal, como su metáfora, el preparativo al horror lovecraftiano (y nuevamente sexual) que irrumpe en el último número y rompe con sus espectaculares viñetas de matanza la medida cuadrícula de casi toda la historia.
Moore presenta una narrativa vigorosa desde el principio, unos textos que enganchan por su fuerza: la dura voz en off que tardamos en identificar, el contraste entre la muerte misteriosa y el sarcasmo policial. Y mientras tanto los dibujos complementan a la perfección lo que se dice, jugando ya desde las primeras viñetas con la cantidad justa de información que el lector necesita para ir completando y disfrutando del rompecabezas.
Un análisis posterior, veintitantos años más tarde de su creación, cuando los lectores ya creemos sabernos de memoria la historia que se nos cuenta y cuando ya el misterio del asesino del Comediante deja de ser el cebo con el que Moore y Gibbons nos despistan, nos permite apreciar eso que, comúnmente, hemos aceptado en considerar un engranaje narrativo propio de un relojero. Sorprende la cantidad de información que se ofrece, tanto en los textos, siempre llenos de dobles sentidos y tonos premonitorios, como en los dibujos, siempre ampliando la historia y rellenándola de detallitos; pero, todavía más, en un mundo editorial donde el guionista de turno tiene tradicionalmente que demostrar que existe rellenando de palabras lo que los dibujos narran a la perfección para hacer ver a editores y lectores que existe y forma parte de la creación del número del mes de la serie ongoing de turno, admira hoy la increíble capacidad de Moore para saber cuándo debe callarse y dejar que los dibujos de Gibbons hablen por sí solos y cuenten la historia sin palabras. Es en estos momentos de narración pura donde, paradoja una vez más, Watchmen es más cómic que nunca pero se asemeja más al cine que nunca. Y Gibbons en efecto maneja su encuadre tantas veces milimétrico con la soltura de un cameraman, haciendo barridos o iniciando zooms, jugando cuando se le apetece con el plano detalle, con la visión panorámica, con el primer plano o el momento sostenido en el tiempo. Hay momentos en Watchmen en que puede escucharse la música de la ciudad al fondo, un silencio de jazz, el quejido de unos personajes anónimos condenados a la muerte.
Watchmen nos presenta un mundo sucio, moral y físicamente. A pesar de los oropeles y los avances científicos que han alterado siquiera levemente su aspecto con respecto a nuestro mundo y a los otros mundos en apariencia más realistas de los comic-books de entonces y de luego, no sólo la alienación del hombre corriente se respira en cada detalle: también la ciudad como ente vivo es algo frío y cansado, abandonado a su suerte. Los callejones donde Rorschach actúa y se traviste no son muy diferentes de las otras calles de coches de hidrógeno y restaurantes de comida basura: hay papeles por el suelo, no hay humo de tubos de escape pero se siente en todo momento una asfixiante sensación de podredumbre: es por eso que resulta luego tan dolorosamente punzante el proceso de limpieza de la penúltima plancha, cuando el mundo nuevo anuncia un milenio más aséptico. Fruto de su tiempo, Watchmen hereda así parte de la estética de la gran película de superhéroes encubierta que es Taxi Driver, el tono naturalista y rancio de la extraordinaria serie de televisión Canción Triste de Hill Street, a la que debe tanto de su filosofía fatalista y de su estética de lo gastado y lo perdido.
Y es que el fin del mundo está cerca. Tan cerca, que el reloj nuclear que indica a las doce en punto el momento en que empezarán a volar las bombas se ha acelerado. En cierto modo, usando el juego de palabras intraducible e inevitable, «Watchmen» se refiere tanto a los vigilantes como a todos los seres humanos que esperan que ese reloj de las fatídicas campanadas: todos los personajes que aparecen, los protagonistas y los secundarios, son «hombres-reloj» que viven sus míseras vidas en la cuenta atrás de un cronómetro inexorable.[63] Incluso la figura del smiley ensangrentado encarna la esfera de un reloj donde la mancha roja hace las funciones de manecilla, un símbolo que abre y cierra, en sus dos versiones, la alegórica y la icónica, el primer número: el reloj del Apocalipsis del final irá avanzando un minuto por comic-book, y la sangre se irá apoderando de toda la contraportada, de arriba a abajo, como la cortinilla de entrada de la escena del «gun barrel» de las películas de James Bond.
Originalmente, este reloj, también llamado «Reloj del Juicio Final», fue una idea de los investigadores del Proyecto Manhattan, quienes en 1947 lo ejemplificaron en su boletín mensual para alertar del riesgo del peligro de la hecatombe nuclear que se produciría cuando el reloj indicara la medianoche. En el momento de su creación, el reloj marcó siete minutos para el desastre. El periódico que tiene Adrian Veidt sobre su escritorio en el primer número de la serie indica que ese reloj está, en la realidad de Watchmen, a cinco minutos del final… y acelerando.
En algunas declaraciones contemporáneas, Moore pinta un pasado catastrófico donde parece percibirse que la humanidad vivía aterrada, en 1986, al borde de la crisis nuclear, y aunque es cierto que la llegada al poder de Ronald Reagan causó un nuevo rebrote de enemistad con el tradicional enemigo soviético y «nuestro» metafórico reloj nuclear llegó a acelerarse por aquellos tiempos, la psicosis de guerra total tuvo su mayor momento de histeria en los años cincuenta y con la crisis de los misiles cubanos de los años sesenta, no en los ochenta. Como se ha dicho, Moore empieza a idear la serie en 1984 (supuestamente a tres minutos de la medianoche, aún más que en Watchmen), en medio de una corriente estética del fin del mundo que incluye, en cine y televisión, títulos como Terminator, El día después o Mad Max y demás imitaciones, pero cuando la serie termina, ya en 1987, esa histeria (o esa moda) ya ha pasado y la Unión Soviética y sus países satélites tienen los días contados: el motivo, sin duda, de que Mijail Gorbachov sea reconocible en el periódico que vemos en el suelo en la penúltima página. En 1991, tras la firma de un nuevo tratado de no-proliferación de armas nucleares, el reloj de marras llegó a estar a 17 minutos del final. Hoy volvemos a estar a cinco minutos de la medianoche, por cierto, con las pruebas nucleares de Corea del Norte y las pretensiones de Irán de construir sus propias centrales nucleares, pero nuestras histerias por el momento se centran en la crisis económica universal.
En realidad, las explicaciones que Moore da ahora para intentar ajustar el contexto de la creación de la serie son innecesarias: cierto, Watchmen es un producto de su tiempo, pero como obra de arte se convierte de inmediato en un clásico que trasciende al tiempo, y su crítica al poder como maestro de marionetas que tira de hilos invisibles donde las víctimas son, como se ha dicho antes, la gente de la calle y de la esquina, es tan actual hoy como entonces, y sin duda lo será en el futuro. Aún más, las nuevas generaciones de lectores que siguen acercándose a la obra, convenientemente reconvertida ya en «novela gráfica»,[64] la interpretan y la interpretarán según las claves políticas y sociales actuales, y les importará poco que los fantasmas de Vietnam, de Nixon o del Watergate o la Guerra Fría estén en el fondo de la concepción de la obra, igual que no es necesario a los lectores de El Quijote entender a quién dirigía exactamente Cervantes sus dardos en las más sorprendentes ocasiones. En un mundo occidental que ha cambiado de liderazgo varias veces desde 1986, que ha visto cómo los temores hacia un fascismo institucional encubierto se han convertido en ocasiones en un fascismo institucional descarado y donde los émulos de Adrian Veidt en el mundo real no necesitan de alambicados planes para crear psicosis de terror y encontrar «armas de destrucción masiva» con las que instar a modernas cruzadas, y que sobre todo ha cambiado de enemigo, del ateo soviético al fanático religioso oriental, la lectura «seria» de Watchmen sigue siendo la misma, y lo más sorprendente es que la serendipia de Watchmen, esos detalles casuales que los autores confiesan haber visto luego, llega a enlazar la terrible hecatombe de los dos números finales con el luctuoso atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York:
He oído que a algunas personas que al parecer estuvieron en Nueva York el 11-S les pareció que era como el último episodio de Watchmen, que estaban esperando que una especie de gigantesca medusa gigante apareciera en mitad de todo aquello. Porque de algún modo parecía orquestado.[65]
Ese mundo de ficción de guerra fría y pseudo-democracia adulterada, se sostiene por sí mismo en la clave de ciencia ficción que queda en buena parte de la historia en segundo plano. Los muchos niveles de lectura de la obra, ya se ha indicado antes, permiten al lector interpretarla en la falsa óptica del tebeo de superhombres, aunque estos no sean más que patanes ridículos incapaces de relacionarse, todos ellos, con otros seres humanos a nivel individual y, peor todavía, a nivel social. La investigación policial (olvidada durante buena parte de la historia, por cierto), lleva al lector a un mundo de callejones, tugurios, bandas armadas algo pintorescas a partir de la estética de un grupo musical (los «knot tops», una derivación de las pandillas punkies o rockers de otros tiempos y que es, quizás, pese al intento de americanizarlas, el detalle más británico de la serie, en tanto que su aspecto demasiado estilizado incluso remite a la moda neo-romántica de aquellos años).[66] Pero Watchmen presenta en realidad un mundo turbio de políticos patanes que esperan el fin del mundo (y futuros políticos soberbios que esperan también, pero por otros motivos más o menos altruistas), un mundo que se diferencia de nuestro mundo por la irrupción del superhombre que, a su vez, es el responsable final del último acelerón de la loca carrera de armamentos.
¿O no? El mundo de Watchmen, se nos dice hasta la saciedad, diverge del nuestro desde el momento en que aparece (¿Nace? ¿Se crea? ¿Se recrea?) el Dr. Manhattan. Ése sería, en términos justos, el punto de inflexión donde todo varía. Sin embargo, hay un importante momento anterior que diferencia con matices menos acusados la realidad del cómic y la realidad del lector, hasta el punto de que el lector de cómics no puede identificar los cómics dentro de ese cómic. El mundo de Watchmen ya empieza a diferenciarse del nuestro desde el momento en que en él sí existen héroes disfrazados desde 1938, circunstancia que no se dio en el nuestro. Reconociendo una deuda con Action cómics y Superman, en la ficticia autobiografía Under the Hood[67] es Hollis Mason quien nos cuenta que la aparición del superhombre en los cómics es lo que le impulsó, a él y quizá a otros de sus compañeros Minutemen, a imitarlos disfrazándose e impartiendo justicia por motivos diversos. Un detalle de absurda irrealidad en un tebeo que se pretende lógico y real y que los autores salvan cuando vemos que esos Minutemen son unos personajes ridículos llenos de taras y trabas en busca de la excitación del cuero y la violencia, del sexo sublimado y la publicidad.
Durante la primera mitad de la trama, Moore y Gibbons establecen ese mundo, ese pasado, y sin contarlo exactamente más que a través de flash-backs, insinuaciones, comentarios y complementos, producen la sensación de familiaridad necesaria para que nos importe, y mucho, qué ha pasado antes de la historia de fin del mundo que se nos cuenta. Un punto importante a favor de Watchmen es que se discutan tanto las acciones de los seis personajes principales (Nite Owl II, Silver Spectre II, Ozymandias, Dr. Manhattan, Rorschach y, en menor medida pese a su importancia capital, El Comediante), como las inexistentes historias narradas de los Minutemen (Captain Metropolis, Nite Owl I, Silver Spectre I, Mothman, Dollar Bill, Silohuette, Hooded Justice y, sobre todo, El Comediante, porque es el puente entre ambas generaciones y porque es el personaje cuya muerte y contradictoria personalidad son el armazón sobre el que se cimenta toda la historia). Adelantándose muchos años a la visión del superhéroe de X-tatix de Peter Milligan y Mike Allred, estos Minutemen, quizá porque quien da la cara por ellos es una starlette con sueños de actriz de cine y deseos de gloria en los periódicos, estos son mostrados como un puñado de justicieros que dependen de sus manías infantiles, de sus sexualidades equívocas, y que disfrutan (o no) de su papel como representantes de una moda ridícula que les permite estar en el candelero de la fama como sucedáneos de estrellas de Hollywood hasta que, precisamente la Segunda Guerra Mundial en la que casi ninguno de ellos quiere intervenir (menos, precisamente, El Comediante, el ácrata que de todo se burla y que acabará gracias a ella convertido en halcón del gobierno) los devuelva, como devolvió en nuestra realidad a los personajes disfrazados de los comic-books, al abismo del olvido y la miseria.
Uno de los muchísimos matices que se pierden con la traducción (o las diversas traducciones) es, precisamente, el significado de «Minutemen».[68] Siguiendo con el símil de Watchmen y la alegoría de los relojes, es cierto que podríamos interpretar que son «los hombres-minutero» o, más exactamente, «los hombres-al-minuto». Sin embargo, el origen del término tiene un sentido mucho más profundo que quizá sólo el lector americano (el destinatario directo y primero del título, a fin de cuentas) puede captar. Los «Minutemen» son en la historia de Estados Unidos la milicia colonial dispuesta a enfrentarse al ejército inglés; es decir, el americano más puro y más absoluto, los primeros patriotas, hombres dispuestos a dejar sus azadas o sus comercios para empuñar el fusil y hacer la guerra al indio o al inglés. Es decir, desde dentro de la ficción, Moore y Gibbons están dando a los personajes una pátina de nacionalismo norteamericano, el mismo que en los cómics de la época que ellos viven dio lugar a títulos como Captain America, Fighting American, The Liberty Legion, o a personajes en su estela como The Patriot o Spirit of 76.
Los Minutemen sirven a Moore y Gibbons para centrar el teatro de operaciones donde van a contar su historia, parte de un pasado que es a la vez reconocible y misterioso para el lector, en tanto ofrece una visión del héroe disfrazado que sorprende por su tono pedestre, cínico y hasta terrorífico: nunca un «héroe» del cómic había intentado violar a una «heroína», acción que ni siquiera los grandes villanos del medio, llámense Ming the Merciless o Ali-Khan habían logrado realizar, prefiriendo siempre pasar por la vicaría antes de saciar sus bajos instintos.
Es ese enclave en la lógica real aplicada contra la lógica irreal de los tebeos quizás lo que hace que Watchmen (como los primeros pasos de Marvel, como las siempre interesantes reflexiones del Frank Miller de aquellos años) gane peso como historieta. La seriedad de no pasar más que por el aro justo de las convenciones precisas viste siempre al producto de un halo de inteligencia y originalidad que, en la mayoría de las ocasiones, se pierde cuando el cómic en concreto tiene que arrastrar con los logros que ha ido acumulando mes a mes durante años hasta llegar al punto de inflexión en que la continuidad ha de ser forzosamente ignorada, equivocada, rehecha o deshecha. Watchmen funciona así como una gigantesca falla de dibujos y palabras donde todo, lo bueno y lo malo, lo original y lo tradicional, saldrá ardiendo para no poder ser disfrutado más que en una nueva relectura. Lo cual, tratándose de Watchmen, el cómic que está hecho para ser releído una y mil veces, es decir muchísimo.
Los apenas entrevistos supervillanos a los que se enfrentan estos personajes se insinúan, si cabe, como más enternecedoramente ridículos y llenos de obsesiones sexuales que ellos mismos: nombres con resonancia de personajes de tebeo[69] que en algún caso no eluden el morbo de lo sexual que va a ser, a fin de cuentas, lo que se lleve a todos los Minutemen por delante, en contraste con la forzada asexualidad de sus herederos en el tiempo. Moore se muestra inmisericorde con sus propias criaturas cuando es uno de sus mismos personajes quien habla en su libro de recuerdos (y que, como todo libro de recuerdos, hemos de tener en cuenta que bien puede maquillar la propia historia para que al menos el auto-biógrafo salga bien parado):
«Allí estábamos todos nosotros, vestidos con chillones disfraces de opereta y expresando la idea del bien y el mal en términos simples e infantiles, mientras en Europa convertían a seres humanos en jabón y pantallas para lámparas. A veces nos respetaban, a veces nos analizaban, y las más de las veces se reían de nosotros; y a pesar de todas estas reflexiones, creo que ninguno de los que sobrevivimos hoy en día estamos más cerca de comprender por qué lo hicimos realmente. Algunos porque nos contrataron para hacerlo y otros por obtener publicidad. Algunos por una sensación de excitación infantil y otros, creo, por un tipo de excitación que era más adulta aunque tal vez menos sana. Nos han llamado fascistas y nos han llamado pervertidos y aunque hay un elemento de verdad en ambas acusaciones, ninguna de ellas es capaz de abarcar todo el panorama.
»Sí, algunos de nosotros éramos políticamente extremistas (…). Sí, me atrevo a decir que alguno de nosotros teníamos nuestros complejos sexuales (…). Sí, algunos de nosotros éramos inestables y neuróticos».[70]
El mundo real se impone al mundo de ficción, y es por eso que los héroes enmascarados acaban por languidecer. Sin embargo, otro tipo de ficción, la científica, será la que, a partir del accidente nuclear que mata a Jon Osterman y da vida al Dr. Manhattan, la que finalmente desvíe ese mundo de nuestra realidad y lo sumerja en la fantasía. Y es entonces, cuando el superhombre existe de verdad y su intervención cambia por completo el sentido de la historia del hombre, cuando la insignificancia de los superhombres se hace más grande, porque la insignificancia del ser humano toca también su techo. Los hombres que han jugado a ser dioses se ven de pronto cara a cara con un dios que todavía cree que es un hombre. Ellos lo perciben, aunque el propio Manhattan sea todavía incapaz de ello: como Swamp Thing, quizá todavía arrastre los recuerdos de Osterman, una esencia que ya no es suya, y que tardará toda la serie en descubrir: entre otras muchas cosas, Watchmen es el fin de la infancia no sólo del lector, sino del Dr. Manhattan, que se ve obligado a aceptar su destino continuamente: primero, cuando cree que su exilio en Marte es voluntario; luego, cuando tiene que usar su poder inconmensurable para matar; por último, cuando acepta que es otra cosa y que, a fin de cuentas, su curiosidad científica le permite ahora crear vida. Watchmen es el rito de paso y crecimiento del Dr. Manhattan. Volveremos sobre esto más adelante.
De la mano de Manhattan, la bomba atómica viva, se produce el primer escarceo de Watchmen con el horror. Un horror político esta vez, en tanto la derrota de Vietnam y la sensación de falibilidad que había hecho suya el pueblo americano desde entonces (y que, curiosamente, con Ronald Reagan y «héroes» como Rambo en esa misma época acabaría por asumir para ignorar) vienen de la mano de la ucronía totalitaria como sólo los americanos podían comprender en ese periodo histórico. El Dr. Manhattan logra lo que en nuestra realidad fue imposible: derrotar al vietcong, contener la política de dominó comunista en Asia; sin embargo, es su propia presencia lo que rompe el equilibrio y lo que acelera el rearme, y habría que pensar si los soviéticos no intentarían, en ese mundo, crear un experimento que pudiera repetir el azar de la creación de Manhattan; a fin de cuentas, no se trata de una creación por arte de magia, sino de las consecuencias de un accidente científico (a menos, claro, y también volveremos a ellos más tarde, que los soviéticos tengan un as en la manga y ese as en la manga, por voluntad propia o por manipulación ajena, se crea un Prometeo salvador capaz de unir dos mitades contrapuestas del mundo).
Para el lector americano del momento, y en menor medida para el lector europeo, la ucronía terrorífica desde un punto de vista político no es Manhattan: es Richard Nixon, el enemigo batido que hoy parece tan lejano en el tiempo, cuando la humanidad ha sobrevivido a las baladronadas de vaquero de Ronald Reagan y la manipulación y la incompetencia del heredero de su sucesor, George W. Bush. Eliminado de la escena política desde el escándalo Watergate, Nixon aparece en Watchmen como la sombra ominosa de un político que no tuvo reparos en transgredir las leyes para perpetuase en el poder. Si en nuestro mundo fue el responsable máximo de las escuchas ilegales a la convención del Partido Demócrata, aquí lo vemos apurando un tercer mandato constitucional concedido por la situación de crisis perpetua que vive el mundo, y planeando presentarse a un cuarto: puro terror, sin duda, para los americanos liberales de la época (algo similar a los intentos contemporáneos de Hugo Chávez por perpetuarse desde una discutible legitimidad democrática en el poder), aunque su fugaz aparición lo presenta como un hombre envejecido y timorato que se deja llevar por unos acontecimientos que es incapaz de controlar y que es la comidilla de los periódicos sensacionalistas, que juegan a especular con triples juegos de palabras («How sick is Dick?») sobre su estado de salud.
Quería escribir también sobre la política del poder. Ronald Reagan era presidente. Pero me preocupaba que los lectores desconectaran si pensaban que estaba atacando a alguien a quien admiraban. Así que desarrollamos Watchmen en un mundo donde Nixon estaba en su cuarto mandato… ¡porque nadie iba a discutir que Nixon era escoria! Para mí, los ochenta fueron preocupantes. «Destrucción mutua asegurada», «Economía vudú». Una cultura de la complacencia… Escribí sobre los tiempos en los que vivia.
Moore no puede dejar de hacer el chiste con el famoso tropezón de Gerald Ford al bajar del avión presidencial.[71] También en ese consejo de urgencia es reconocible el secretario de estado Henry Kissinger,[72] el consejero Pat Buchanan y, en una pirueta pirandelliana, el propio Gordon Liddy que sirve como uno de los referentes del Comediante, quizá en este mundo director de la CIA. Un nuevo guiño a la política norteamericana de nuestra realidad se produce ya al final, cuando los periódicos especulan la posibilidad de que «RR» se presente a las elecciones del siguiente año y los personajes secundarios muestren su desprecio a la idea de tener un vaquero en la Casa Blanca, refiriéndose no al Ronald Reagan que la ocupaba en la realidad del lector (y que aparece pidiendo mano dura contra los soviéticos en uno de los periódicos), sino a Robert Redford, eterno presidenciable demócrata por aquellos tiempos.
La desazón de los políticos en la ficción se contagia a la humanidad entera, y también a los supervivientes de los Minutemen que todavía están en activo y ven que sus sueños son cumplidos por otros. Vencidos por el sexo, las drogas, el alcohol o el supuesto sadomasoquismo, nada ejemplifica mejor el paso del tiempo y la inutilidad de todo aquello por lo que estos personajes habían luchado como Hollis Mason, el primer Nite Owl, que se refugia, retirado, en el único paraíso perdido posible: la infancia y la reparación de modelos de automóvil, el oficio de su juventud, aprendido de su propio padre. Sin embargo, incluso este refugio privado le quedará vetado y su comprobación de que ni siquiera eso le permitirán los nuevos tiempos (su taller de reparaciones avisa en su publicidad, «Modelos obsoletos, nuestra especialidad») muestra uno de los momentos más tristes de la serie (Mason parece el personaje sobre el que el pathos y el tempus fugit recaen con más fuerza en toda la obra y su absurda muerte resulta casi dolorosa para el lector), cuando la imperturbable e inhumana serenidad del Dr. Manhattan pone fin a su sueño de retirarse reparando coches al anunciarle que pronto habrá coches eléctricos,[73] dejándole claro que hasta esa simple felicidad quedará fuera de su alcance.
El hombre de la calle, incapaz de rebelarse contra el dios que todavía no es Manhattan, se rebela contra sus imitadores disfrazados, los Minutemen que ya apenas son sombra de lo que ni siquiera fueron, y la media docena escasa de vigilantes que sobrevive, en algún caso, como el de Nite Owl II y Laurie, heredando roles de padres putativos o madres biológicas. Es difícil comprender que una docena de enmascarados sin poderes y con unas intervenciones más allá de la ley puedan haber causado las revueltas terribles que desembocan en su prohibición legal, pero al menos Moore se cubre las espaldas achacándola a la huelga policial que siembra el caos por las calles, pero podríamos considerar que se trata de una versión «realista» de lo que en los cómics de los X-Men ha sido referido como la histeria anti-mutante: la sensación de inferioridad resuelta por la violencia y que aquí, en vez de ir dirigida al causante involuntario del desequilibrio entre las potencias, se desvía hacia unos personajes que tal vez, por el uso de la tecnología (Nite Owl) podrían acabar adquiriendo especificidades difíciles de combatir: el propio Ozymandias, con sus habilidades circenses y su capacidad para detener balas al vuelo, ha experimentado genéticamente con animales, lo sabemos, de ahí su lince mutado Bubastis y los seres pesadillescos que irrumpen en Nueva York: uno de los niveles de la historia es el enfrentamiento soterrado entre Ozymandias y el Dr. Manhattan, del hombre con complejo de dios contra el hombre que sin saberlo es dios.
«La forma en que nosotros vemos América no es la forma en que América se ve a sí misma», declara Dave Gibbons en la entrevista que acompaña al DVD The Mindscape of Alan Moore, y la visión de admiración hacia lo exótico y familiarmente desconocido de la cultura americana que sin duda comparte con Alan Moore se complementa en Watchmen con una clara crítica a los puntos oscuros del sistema. La serie no sólo pone algún punto sobre alguna i respecto a la idea comúnmente aceptada por los lectores de la aberración moral que en el fondo significa convertirse motu proprio en superhéroe y actuar fuera de los parámetros legales de la sociedad para imponer un punto de vista individual que sólo es acertado (o sólo fue acertado) mientras los superhéroes conforman la versión enmascarada del cowboy de sombrero blanco (la dicotomía todos buenos/todos malos se perdió y, sin el tono de reproche que pudiéramos querer ver en Watchmen, los superhéroes de los años noventa y buena parte de la primera década del nuevo siglo se comportan como alegres fascistas ante unos lectores que jalean sus acciones despiadadas y su sarcasmo ideológico). El mundo de ficción que refleja horrores callejeros y horrores bélicos que quizá se estaban escamoteando desde el final de Vietnam (da mucho más miedo El Comediante usando el napalm que el teniente coronel Kilgore de Apocalypse Now, porque el medio es distinto y el choque es más fuerte en el mundo del cómic, amordazado tradicionalmente a esos planteamientos que rozan lo naturalista y lo crítico) plantea en el fondo un dilema terrible que entraña una duda moral sin solución, y que los autores mismos no condenan de modo explícito. Como bien dice Carlos Pacheco, en Watchmen es más importante plantearse preguntas como lector que encontrar respuestas, y la pregunta más peliaguda de todas ellas es decidir, en términos simples, si Ozymandias es bueno o malo;[74] en términos más complejos, hasta que punto los políticos (se cita expresamente a Harry Truman, el ídolo que adora Rorschach hasta que al final se ve obligado a abrir los ojos y tomar partido en contra) y la gente que tiene acceso a las mil manipulaciones del poder pueden y deben actuar como cirujanos en casos extremos y amputar un miembro para, en teoría, salvar el resto del cuerpo. Ozymandias no lucha, como Magneto antes que él, desde un sentido de venganza nacido de la persecución racial y la inversión de roles nazis donde de pronto descubre que él mismo es la raza superior, sino por un sentido de la responsabilidad que supone, en cierto sentido, llevar los planteamientos clásicos del superhéroe de los cómics (el gran poder que conlleva una gran responsabilidad de Spider-Man y, en el fondo, de todos los demás) a sus extremos, salpicando de paso su acción de componentes ideológicos inaceptables (pero continuamente existentes) en nuestro mundo real.
Lo mismo que se sostiene que las dos bombas atómicas pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial ahorrando vidas a costa de otras vidas, el plan maquiavélico y mefistofélico de Ozymandias, un ángel en lo físico que esconde una psicología de demonio y que quizá, lo volveremos a ver más adelante, se engaña continuamente a sí mismo, entraña la aniquilación de varios millones de personas. El horror de la situación de ciencia ficción es prontamente aceptado por el resto de los vigilantes, impotentes ante la lógica aplastante del poder desaforado y la ilusión de la supuesta utopía que Ozymandias pretende instaurar. Pero la utopía de un hombre sólo vale para sí mismo, y el paraíso de unos cuantos bien puede ser el infierno del resto: toda utopía es, por propia definición, una anti-utopía al mismo tiempo. Los lectores de cómics y los espectadores de cine aceptamos continuamente situaciones y soluciones que no resuelven problemas, en tanto que matar al psicópata tan glorificado en las últimas décadas[75] no impide que otro psicópata vuelve a aparecer más tarde, y esconderse detrás de una máscara para perseguir supervillanos que en el fondo juegan un juego continuo de escondite con los héroes de turno no sirve más que para banalizar una violencia que hemos dado por aceptar como si no fuera con nosotros la cosa. El 11-S nos enseñó a los espectadores del mundo que no había glamour en la destrucción a lo grande, una catarsis que quizá las salas de cine no superaron hasta The Dark Knight en 2008, pero poner en duda todo el esquema de valores de los cómics y buena parte de la política de vigía del imperio de nuestro tiempo forma parte inseparable de la fábula moral que es Watchmen. «Matarte para salvarte», como rezaba una de las añejas historias de Lee y Kirby para Fantastic Four en los años sesenta.
La gran genialidad, el gran hallazgo, es que Watchmen siembra la duda en el lector. Al cerrar la última página, y antes de volver a abrir la primera, es cuando empieza el verdadero «What if?»: ¿Es lícito el sueño utópico de Veidt? ¿Es moral? ¿Qué haríamos nosotros en esa situación? Ni Ozymandias, ni Moore, ni Gibbons, ni posiblemente nosotros mismos seamos capaces de encontrar nunca la respuesta, demostración palpable de que ni en el mundo de los cómics ni en nuestra realidad las cosas son en blanco y negro, y que hay situaciones complejas que la historieta es muy capaz de narrar, cuando hay autores que consiguen unir reflexión con divertimento, cómic de autor con cómic comercial, alegoría política con sencillez expositiva.