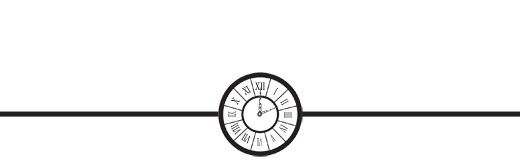
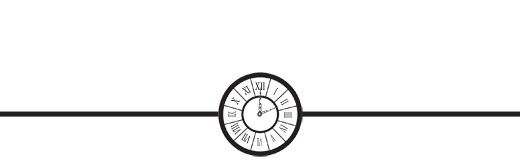
Pese a todo, Watchmen no surgió de la nada. No es un título que aparezca por generación espontánea, una mutación de un mercado viciado en busca de pastos nuevos. Watchmen pertenece a una tradición a la que un día pertenecieron muchos otros cómics, y su gran mérito es que fue capaz de hacerla suya, asimilarla y trascenderla.
Entender la aparición de Watchmen implica echar un vistazo a la evolución de la historieta en las décadas previas a su concepción. No es fácil conjugar todos los elementos que desembocan en su puerta, pero baste decir que hubo un tiempo en que el cómic tuvo un peso social y una importancia en la cultura de nuestro tiempo que no lo habían arrinconado a los ghettos de las librerías especializadas (en realidad, de un tiempo a esta parte, jugueterías de juguetes con los que no se juega), sino que formaba parte del acervo cultural de su momento. Existía en la Inglaterra de Alan Moore y Dave Gibbons, por ejemplo, un claro mercado de cómics para niños, esas revistas tipo The Beano o The Dandy con sus pícaros escolares que imitaban a Guillermo Brown y mostraban la cara alegre de una sociedad educativamente turbia, o las otras revistas de ciencia ficción más experimental donde ya se esbozaban técnicas de reproducción y narrativas más ambiciosas (Eagle con el espectacular Dan Dare, por ejemplo), mientras que las tiras de periódico inglesas ya habían ido más allá de lo que habían podido llegar las tiras en Estados Unidos, al presentar unos tipos sociales marginales, vagos, pendencieros y borrachines (caso de Andy Capp, de Reg Smythe, de quien tanto bebieron luego los televisivos Roper), o mostrar aventuras de espías o de fantasía con un matiz adulto siquiera en la amoralidad de los personajes (Modesty Blaise, James Bond) o en la continua muestra de desnudos (Garth, Axa), el juego de seducción pícara e inocente (Jane) o la ciencia-ficción de ribetes metafísicos (Jeff Hawke).
En el resto de Europa, la divina izquierda había descubierto el cómic como herramienta artística y hasta política; especialmente en Italia y Francia podían encontrarse personajes anti-heroicos o claramente criminales (Diabolik, Satanik), heroínas despechugadas y desinhibidas (Barbarella, Jodelle), soñadoras tendentes a la desnudez (Valentina), aventureros descreídos donde por fin aparece en la historieta la ideología política (Corto Maltese, Los escorpiones del desierto) o revolucionarias puestas en escena donde los ambientes futuristas ahogaban en demasía la labor insustituible del guionista (Mètal Hurlant).
Todo esto, además, admitiendo que el cómic adulto como tal quizá tuviera en la Argentina de Hora Cero y Héctor Germán Oesterheld su primer y mejor exponente, con obras maestras indiscutibles como El Eternauta o Mort Cinder.
En los Estados Unidos, sin embargo, el mercado al que a fin de cuentas se dirige principalmente Watchmen, la historieta había ido dando bandazos desde hacía tiempo. Un verdadera época de oro (los años treinta y cuarenta, así llamada no porque los comic-books, entonces de poca más categoría que los fanzines de los años sesenta, vendieran millones de ejemplares, sino por la calidad y el alcance de las series de prensa, que llegaban cada día a muchos más millones de personas desde los periódicos) había visto en los años cincuenta cómo el realismo entendido como adocenamiento y las cortapisas editoriales de las agencias de prensa lastraban buena parte de sus logros anteriores. Si apenas quince años antes Brick Bradford podía disfrutar de una desopilante aventura en el interior de una moneda de diez centavos que duraba casi un año de publicación, Milton Caniff estiraba a su gusto las aventuras de su Terry Lee en China, o Harold Foster desarrollaba a su placer de adulto la gran epopeya americana de Prince Valiant, los años cincuenta y sesenta ven llegar el crepúsculo de los grandes títulos de prensa. La televisión, por un lado, resta anunciantes a los periódicos y los periódicos, es sabido, atraen a sus anunciantes con la oferta de títulos de historieta. Por otra parte, intentando facilitar al lector la comprensión y disfrute de las historias (y sin duda para tener el arma de la cancelación a mano, sin dejar a los lectores colgados de la resolución de la historia en curso), se reduce la extensión de éstas, condensando las tramas a ocho semanas que resultan, comparadas con el lujo de narrar a placer, insuficientes. Es paradójico que el férreo control narrativo a lo que eso lleva acabe por restar logros a los grandes títulos de siempre y sin embargo en Watchmen sea precisamente la contención del espacio narrativo (doce números de estructura milimétrica además, donde el tempo narrativo viene marcado desde la primera página del primer número) lo que revalide su enorme maestría.
Ya hemos dicho que la categoría artística de los dibujantes (en pocos casos se reconocía que detrás había un guionista) delimitaba clarísimamente una frontera entre la prensa y los comic-books, tendencia que vendría a invertirse a partir de los años sesenta: el propio Jack Kirby, apodado «El Rey» de los comic-books, sólo lograría su sueño de dibujar una tira medianamente importante para los periódicos (Sky Masters of the Space Force) cuando sus dibujos fueron embellecidos por las espectaculares tintas hiperrealistas de Wallace Wood, hasta lograr explotar por fin todo su genio de diamante en bruto desde el mercado del comic-book que esperaba para saltar al primer plano en cuanto las tiras de prensa perdieran el liderazgo del medio (y donde, por cierto, es el revestimiento de entintadores como Joe Sinnott o Mike Royer lo que, al privar de fuerza desatada su trabajo, lo tamiza y lo convierte en arte más acorde con el canon).
El comic-book ya barruntaba su potencial creativo desde hacía tiempo. Seguir una historia día a día en segmentos de tres o cuatro viñetas, o solamente los domingos, exige una fidelidad en el lector y, sobre todo, una maestría en el narrador que no está al alcance de todo el mundo. Como producto, es más cómodo leer una historia de corrido, y es por eso que los primeros comic-books recopilan al principio las historietas publicadas en los periódicos y, casi sin solución de continuidad, pasan a producir material propio. El valor intrínseco de esta forma de publicación se traduce, casi desde el principio, en las tiradas gigantescas y el poco precio (10 centavos durante muchas décadas) que esos comic-books costaban. Existía, además, una enorme pluralidad temática (hacia la que Watchmen haría un guiño con el cómic-dentro-del-cómic que es el supuesto número de Tales of The Black Freighter) que al correr de los años desembocaría en el injusto monopolio del tema superheroico.
En los años cincuenta, y durante poco tiempo, el comic-book exhibiría buena parte de su potencial con las propuestas de EC cómics, donde se exploran por primera vez temáticas antes nunca vistas en la historieta. El terror, el crimen, la ciencia ficción de tradición no fantástica y, sobre todo, el quiebro final sorpresivo y a veces sarcástico escandalizarían a los sectores más conservadores de la sociedad y el mercado. La perspectiva que dan los años explica a la perfección la histeria desatada al respecto, en tanto los muchos y divertidos títulos de EC no estaban destinados al público infantil que consumía comic-books y a nadie se le había ocurrido todavía pensar que podían publicarse historietas para adultos. El triste efecto rebote de toda esta caza de brujas en miniatura que sufrió la industria, una versión para andar por casa de la auténtica cruzada anti-comunista que se propagó por otras expresiones de la cultura con más glamour (mismamente, la literatura o Hollywood) fue crear una auto-censura encubierta que, con el nombre de Comics Code Authority supondría una especie de biblia de lo que se podía o no se podía contar en el mundo del cómic; fue quizás el primero de los muchos pasos atrás que a lo largo de sus ciento y pico años de vida han ido caracterizando a la historieta.
En franca decadencia los títulos señeros de décadas anteriores (una decadencia que llegaría a extenderse dolorosamente hasta nuestros días, donde los grandes personajes clásicos apenas son un fantasma de lo que fueron y donde el cómic de prensa sólo interesa ya en tanto chiste gráfico auto-contenido, bien sea en una o tres viñetas), la floreciente industria del comic-book ató su futuro y lo ató demasiado bien. El resultado fue entregarse a la ñoñería y el infantilismo desaforado, a historias que lo mismo eran ingeniosas que repetitivas y tontas, a argumentos que no desarrollaban en sus pocas páginas más que anécdotas alargadas donde la simplificación temática no era capaz de ocultar al mismo tiempo una peligrosa simplificación de la vida y las bases sociales sobre las que se sustenta la ideología. Hoy cuesta trabajo creer que los títulos de la Nacional Publications, luego DC, fueran tan irremediablemente necios, pero así fueron, así fuimos todos.
Sin embargo, la juventud que había disfrutado de aquellos tebeos de crímenes truculentos y aquellas historias de terror macabro pronto acabaría por convertirse, apenas iniciada la década de los sesenta, en el símbolo del cambio, en el principio del fin de aquella América timorata y asustadiza desde dentro del orgullo patrio que supuso la Era Eisenhower. El futuro era suyo y el futuro era ahora. Lo mismo que no se pudo contener la revolución musical, tampoco se pudo contener durante demasiado tiempo la búsqueda de nuevos caminos para la historieta.
Todavía sometidos al Code, los cómics de los años sesenta, con la Marvel Comics Group por un lado y el movimiento underground[1] por otro, fueron haciendo realidad aquella canción que, desde tan lejos y aplicada a otra situación política, popularizara Lluis Llach en nuestros círculos progres. Moviendo la estaca inmovilista de un lado y de otro los comic-books pasaron a formar parte de la cultura pop, hasta tal punto que reflejaron sus modas y marcaron sus modas: basta ver hoy cualquier película o serie de televisión dedicada a esa época para que, junto al pelo largo, el flower power, los pantalones de campana y los chalecos, la música que ya forma parte de nuestro pasado emocional, aprendido o vivido, aparezca siempre algún título de cómics: baste recordar cómo con su magistral Atrápame si puedes (2002) Steven Spielberg juega con el personaje de The Flash como imaginario alter-ego de Leonardo di Caprio, mostrando los tebeos exactos de cada época y, de paso, ampliando el generation gap que lo separa del policía interpretado por Tom Hanks (en tanto que Hanks, si acaso, conocería al Flash de los años cuarenta, Jay Garrick, no a Barry Allen).[2]
Los cómics perdieron glamour al hacerse contraculturales. Si antes eran revistas como Time o Life las que entrevistaban y hasta sacaban en portada a dibujantes de historieta como Milton Caniff[3] o Al Capp,[4] ahora eran títulos como Rolling Stone Magazine los que se acercaban al denso maremagno que caracterizaban las historietas de la década prodigiosa. Frank Zappa demostraba su admiración por Jack Kirby, éste se acercaba a la cultura del surf al convertir a Frankie Avalon, el ídolo que admiraba su hija, en Estela Plateada, mientras que Batman asomaba a las pantallas televisivas arrastrando consigo el colorido, las onomatopeyas y la exagerada patosería inverosímil (la palabra en inglés es «campy») que hasta entonces sólo habían pertenecido a los cómics.
Durante casi veinte años, cultura popular y cómics fueron lo mismo. Los comic-books de las grandes editoriales y las ediciones underground reflejaron cada uno a su manera la etapa de cambios, exploración, ilusiones, decepciones, rechazo a la guerra, reflejo de las modas, la inquietud por ampliar las puertas de la percepción que durante algún tiempo se asimiló al consumo de drogas; todo aquello que Watchmen recogería en mayor o menor medida, puesto que sus creadores, desde Inglaterra, habían vivido esos movimientos absorbiendo lo que llegaba de Estados Unidos y saboreando desde mucho más cerca lo que la ingenua revolución de los sesenta pretendía y que luego el movimiento punk podría en duda.
El globo se deshinchó un poco con la llegada de los años setenta, quizá porque el desencanto se adueñó de una sociedad que, pese a haberse opuesto con uñas y dientes a la guerra de Vietnam (y no olvidemos que la guerra de Vietnam sigue siendo una de las piedras angulares sobre las que se sustenta Watchmen), quizá no fue capaz de digerir no sólo la derrota, sino lo vergonzoso de la retirada. Siempre a rebufo de lo que se cocía en otros medios (reconozcamos que buena parte del éxito de los cómics de superhéroes se debe a la imitación de los gadgets futuristas de quien fuera el principal icono pop de los años sesenta, el agente James Bond, 007), los cómics verían de pronto que el principal éxito en las pantallas cinematográficas de todo el mundo tocaba precisamente la temática que a los cómics, o al menos a los comic-books, le estaba vetada por prohibición propia: el terror que había empezado a usar inteligentemente el uso pop del color y, precisamente desde Inglaterra y de la mano de Hammer Films, mostraba a los viejos personajes atávicos de la Universal (Drácula, Frankenstein, el Hombre Lobo, etc) adaptados a los gustos y sensibilidades y sensualidades de los nuevos tiempos.
La prohibición de usar todo aquello que el Comics Code interpretaba como nocivo no podía aplicarse al mercado en apariencia distinto de las revistas de historietas, sofisticados magazines en blanco y negro, mejor papel y presentación más lujosa que, principalmente de la mano del editor James Warren, recuperarían muchos de los antiguos planteamientos y hasta a alguno de los mismos dibujantes de EC cómics, ahora dirigidos a un público en apariencia más adulto, al menos en tanto a su capacidad adquisitiva.
Los tiempos habían cambiado y eran imparables. El comic-book pretendió continuar con sus temáticas de siempre, pero no tuvo más remedio que acercarse a las temáticas nuevas. Con Comics Code o sin él, los títulos en color se poblaron de vampiros, hombres-lobo, criaturas de ciénagas imposibles o hijos del diablo o momias. Lentamente, un nuevo acercamiento adulto, siquiera porque en los cómics de superhéroes la violencia era tan espectacular como irreal e imposible, se fue apoderando del mercado: muertes más o menos crueles, situaciones terroríficas que remedaban las del cine o la novela, el sexo insinuado y a veces incluso ligeramente mostrado. Es la época de Tomb of Drácula, de Dracula Lives, de Tales of the Zombie. Es la época de Conan the Barbarian y de Savage Tales, en seguida reconvertida a The Savage Sword of Conan, la de The Deadly Hands of Shang-Chi Master of Kung-Fu[5] y del acercamiento a la ciencia ficción de raíces literarias con Unknown Worlds of Science Fiction. La época de The Man-Thing y su hermano casi gemelo The Swamp-Thing,[6] tan importante luego para la carrera de Moore y el título que nos ocupa. La época de Howard the Duck y Steve Gerber, el guionista que fue prácticamente Alan Moore antes de Alan Moore.[7]
La mezcla de estas temáticas con los universos superheroicos chirrió en ocasiones, pues no siempre llegó a casar bien el angst (ansiedad) adolescente de los vigilantes enmascarados con las nuevas perspectivas morales de los nuevos personajes que desembarcaban de un medio, el cinematográfico o el pulp, donde no tenían tantas cortapisas. Como toda moda, la eclosión de los nuevos títulos, o al menos su novedad, duró poco, y en el último tercio de la década pareció que, para el comic-book de superhéroes de toda la vida, había llegado el final.
Sin embargo, especialistas en supervivir y adosarse a cualquier moda, la ciencia ficción galáctica exportada una vez más de las pantallas vino a echar una mano a la industria. Los títulos se llenaron de referentes que a su vez eran referentes de personajes de historieta, y el inicio de la década de los ochenta vivió el feliz desembarco de nuevas generaciones de creadores que sí fueron capaces de repescar los superhéroes tal como fueron en los años sesenta y mostrarlos de una manera novedosa y moderna que no puede ser descrita sino como adulta. Tanto en Marvel como en DC, los nuevos tiempos auguraban acercamientos menos convencionales y más revolucionarios a los personajes de siempre: en realidad, la primera mitad de los años ochenta (o quizá hasta que Watchmen pone punto y final a las experimentaciones temáticas) sí que puede considerarse la auténtica edad de oro de los comic-books.
En DC, la crisis agudiza el ingenio y antes de reestructurar su multiverso de inventa la «limited series» de cuatro o seis números, donde se explora el potencial de algún personaje secundario u olvidado y se permite a los autores experimentar y tratar de una nueva manera material ya conocido y en ocasiones postergado por los imperativos comerciales a los que la industria se debe. Quizá gracias al éxito de esta nueva fórmula DC reorganizó su multiverso, reduciéndolo a una sola línea argumental, pese a los flecos que pudieran quedar tras su célebre Crisis on Infinite Earths, la recuperación de un evento anual que limpiaría los rincones de la casa y dejaría sitio a las nuevas adquisiciones editoriales que se habían ido asimilando al sello, entre ellas los personajes de Charlton cómics. En Marvel, de la mano férrea pero astuta de Jim Shooter, se ofrecieron las versiones más inteligentes e interesantes de los personajes típicos, y autores como Chris Claremont, John Byrne, Frank Miller o Walt Simonson pudieron explorar nuevos campos a su gusto… o al menos hasta donde les pudieron dejar los poderes que son. Se da la circunstancia de que uno de los títulos menores, la miniserie de doce números de 1985-1986 Squadron Supreme (un grupo de superhéroes de una Tierra paralela que parafrasea a los personajes de DC Cómics, igual que Watchmen parte en origen de los de Charlton), guionizada por Mark Gruenwald y dibujada por Bob Hall y Paul Ryan entre otros, narra qué sucedería si los superhéroes, haciendo uso de sus poderes, decidieran tomar las riendas del mundo e instaurar la utopía según su modo de entenderla.[8] Casi un esbozo de lo que Watchmen iba a ser apenas un año más tarde.
Al mismo tiempo, influidos por la importación de los novedosos planteamientos gráficos de Mètal Hurlant en Francia, el mercado americano importaba y exploraba historietas similares con el título capital Heavy Metal. Warren Publishing extendía a la ciencia ficción sus títulos de terror, añadiendo 1984 a sus populares Creepy, Eerie y Vampirella. Desde Marvel, bajo la coordinación del gran Archie Goodwin, se publicaría Epic Illustrated, una revista de corte similar donde por primera vez los autores eran dueños de los personajes, y poco después (1982) la línea Epic Comics presentaría un buen puñado de series con las mismas características de edición y conservación de autoría de derechos, en comic-books de mejor papel y mayor precio, sin publicidad, y con temáticas más adultas y diversas que las que tradicionalmente venían viciando el mercado.
Existían también numerosos títulos de editoriales «independientes» (es decir, no vinculadas a las dos grandes y no necesariamente dedicadas a publicar superhéroes) que ya se habían ido acercando progresivamente a temáticas más adultas, mientras que el mundo de lo que luego ha sido bautizado con el eufemismo «novela gráfica» ya había asomado al mercado americano con títulos como Sabre, Blackmark o A Contract with God, donde ya se iniciaba la visión auto-contenida de la historieta sin necesidad de someterse a una continuidad eterna y a su presentación como tomo unitario. Frank Miller, en 1982, ofrecía en su Ronin una serie limitada de arriesgada presentación y formato, y en 1986 vería la luz su mítico Dark Knight Returns, la revisitación de un Batman anciano y no anclado a la continuidad (ni al futuro del personaje), que indicaba que las temáticas superheroicas podían ser vistas desde prismas novedosos.
En Inglaterra, el nonsense y la ciencia ficción que tan bien ejemplifica, en la televisión, el mítico Doctor Who,[9] habían hallado en Judge Dredd y 2000 A. D. el caldo de cultivo de una generación de jóvenes artistas que, haciendo suyas muchas de las características propias de la historieta inglesa (irreverencia, inconformismo, burla a las autoridades, absurdo, ironía, sentido de la maravilla y hasta crítica social) sin duda no soñaba que llegaría el día en que su aprendizaje en historietas cortas les abriría las puertas del todopoderoso gran hermano yanqui, y que éste se rendiría a su nueva forma de entender el comic-book y el superhéroe.
Algunos dibujantes británicos ya habían pasado al mercado americano en los años setenta, siendo Barry Smith el más destacado de todos ellos. Nunca lo habían hecho los guionistas.[10]
Hasta que llegó Alan Moore.