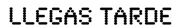
—Tierra llamando a Aria. ¿Hola?
Levanto la vista de mi TouchMe. Kiki y Bennie me miran como si fuese una criatura de otro planeta.
—¿No puedes hacer una pausa durante tu pausa para comer? —Kiki abarca con un gesto su ensalada, a medias, y el comedor del Paolo's, el restaurante del edificio del gobierno en el que llevo dos semanas trabajando—. ¿Qué hay tan importante para que no puedas concentrarte en nosotras una hora?
—Media hora —corrijo—. Perdonad. El trabajo me está dando más… trabajo de lo que esperaba.
Archivar informes, ir a buscar el café y ser básicamente la ayudante no remunerada de Benedict queda lejos de ser glamuroso. Y pese a que sí que me permite salir de casa todos los días y escapar del ojo atento de mi madre, me aburre soberanamente.
—¡Bueno, háblanos de ello! —me apremia Bennie. Hoy me recuerda a una niña: lleva el pelo oscuro recogido en una coleta, y un vestido azul y verde pastel—. Prácticamente te has esfumado de las Atalayas: no tengo ni idea de qué has estado haciendo, aparte de por las fotos que he visto de Thomas y de ti online. ¡Alguien está consiguiendo un poco de acción! Y por acción me refiero a… acción lingual.
—En serio —añade Kiki—, ¿no os habéis planteado buscaros una habitación?
Pongo los ojos en blanco.
—Es todo teatro, chicas.
Se miran confundidas.
—Quiero decir que… es importante que parezcamos enamorados —aclaro—. Importante para las elecciones.
Pienso en la otra noche, cuando Thomas y yo salimos a cenar al Lower East Side y nos sacaron una foto en el exterior del restaurante; en cómo encajaba su brazo alrededor de mi cintura cuando me atrajo hacia sí, en cómo le olía el aliento al chicle de canela que estaba mascando cuando se inclinó para besarme en la mejilla. En cómo sentí, por un segundo, que quizá fuera el destino… hasta que uno de los paparazzi gritó: «¡En la boca, chicos!».
—¿Significa eso que estáis enamorados? —Kiki toma otro bocado de ensalada, luego me mira de forma críptica—. ¿Que recuerdas?
Su pregunta me pone tensa. Los únicos recuerdos posibles que tengo son sueños extraños en los que no puedo ver el rostro de Thomas. Sé que Kiki quiere que me confíe a ella. Pero no tengo nada que decir sobre Thomas, y en cuanto a Hunter…, bueno, no creo que pudiera entenderlo siquiera.
—¿Podemos cambiar de tema?
—Claro —dice Bennie, que percibe que estoy incómoda—. Cuéntanos qué haces durante el día… con pelos y señales. ¡Venga!
—Bueno…, me levanto por la mañana…
—Buf —me interrumpe Kiki.
—… y me lavo los dientes y me ducho…
—¡Aria, pasa a lo bueno!
—Vale, vale —contesto, riendo—. Mi padre y yo cogemos el tren juntos…
—¿Y eso?
—No hablamos mucho. Cosas sin importancia: el tiempo, la boda. Su despacho está en el mismo edificio, en la última planta, pero apenas le veo a lo largo del día. Principalmente soy el último mono de la oficina. Llevo agua y café a la gente cuando quiere, organizo algunos de los sistemas de archivo más antiguos, y proceso los informes de drenaje místico. En realidad, es bastante aburrido.
Benni le da un sorbo a su Coca-Cola light.
—¿Has hecho algún amigo?
Pienso en la gente que trabaja en la misma planta que yo. Son mucho mayores, y aunque todo el mundo se muestra bastante amable, es un amabilidad falsa: sé que es solo por ser quien soy.
—La verdad es que no. Os echo de menos, chicas.
—¡Nosotras también te echamos de menos! —exclama Kiki—. ¿Por qué no lo dejas y ya está? ¿No sería más divertido pasar el rato con nosotras?
—Ya estoy pasando el rato con vosotras.
Kiki hace un gesto con la mano.
—Deberías pasar todo el tiempo con nosotras. Ayer nos hicieron unas mani-pedis en ese spa del centro que nos encanta, y mientras la mujer me pintaba las uñas me eché a llorar, porque lo único en lo que podía pensar era «A Aria le encanta que le pinten las uñas». —Gimotea—. Es nuestro último verano antes de que te cases, Aria, luego todo será distinto.
Estoy a punto de contestar que no va a cambiar nada cuando me case, pero en el fondo sé que no es verdad.
—No puedo dejarlo. Pero pienso sacar más tiempo para salir con vosotras.
—Bien —dice Bennie al tiempo que me sonríe—. Puedes empezar este fin de semana.
—¿Qué pasa este fin de semana? —pregunto, sé que es probable que Thomas quiera que nos veamos.
Kiki me sostiene la mirada.
—Puedes pasar una noche sin Thomas.
Hay un dejo en su voz que me sorprende, y me pregunto si todavía está enfadada por lo de la aventura y la sobredosis. No necesariamente porque esas cosas ocurrieran, sino por haberse enterado al mismo tiempo que los demás.
—¿Qué se supone que significa eso?
—Te echo de menos —dice—. Le ves prácticamente cada noche. ¿Qué ha pasado con la noche de chicas? Cotillear, ver telebasura, intercambiarnos el sujetador…
—Nunca nos hemos intercambiado el sujetador —replico—. Eso es raro.
—No quiero decir literalmente —aclara Kiki—. Es una forma de hablar. Creo. Da igual, solíamos hacerlo todo juntas, Aria. Ahora… es como si apenas te conociese.
—Vale —contesto—. Tengamos una noche de chicas.
—¡No! —grita Bennie. Kiki y yo la miramos confundidas—. Quiero decir que… voy a organizar una pequeña velada. Mis padres están de vacaciones en Brasil. Es la excusa perfecta para hacer algo divertido. —Empieza a escribir en su teléfono inmediatamente—. No os preocupéis por mí. Solo estoy poniendo alertas para contratar el catering, y quizá un dj… ah, y también necesitaremos algunos camareros…
—Uau… espera —digo—. ¿Por qué no hacemos algo íntimo? ¿Entre nosotras?
—¡Deja de ser tan egoísta! —A Kiki se le está poniendo la cara roja; se desabrocha uno de los botones de su camisa Oxford azul y se abanica con la servilleta—. ¡Quiero acción! ¡Romance! Las dos tenéis pareja, y yo no tengo a nadie —añade, con un mohín—. Solo quiero que un chico me bese. ¿Es mucho pedir? Que me bese con lengua.
Bennie se queda pensando un momento.
—No te preocupes, Kiks. Le pediré a Kyle que se traiga a algunos amigos. Estaba ese chico de su clase de literatura del semestre pasado que siempre he pensado que era sexy de un modo…, ya sabes, universitario. Pelo castaño, ojos castaños…
—Ah, a mí me encanta el castaño —mete baza Kiki.
—Creo que se llama Don Marco —prosigue Bennie—. O quizá sea Paul. No lo recuerdo. De cualquier forma, ¡va a ser muy divertido! —Deja de teclear en el teléfono y alza la vista hacia mí—. Voy a invitar a algunas personas del lado Foster. ¿Está bien?
Pienso en Gretchen Monasty, en cómo me dijo que algunas cosas deberían permanecer separadas. Bueno, que le den a Gretchen.
—Claro, Bennie. Lo que tú quieras.
Sonríe abiertamente.
—Será… será la primera vez que quedan chicos de los dos lados. Al principio no será fácil, pero de alguna forma tenemos que empezar a mezclarnos, y una fiesta es una ocasión tan buena como cualquier otra, ¿no? Tú solo asegúrate de… liarte con Thomas delante de todo el mundo. ¡Enseñad a la gente que todo se reduce al amor verdadero! —Devuelve la vista a la pantalla—. Aj, mi lista de tareas ya es enorme. Necesito ayuda profesional.
—Yo haré todo lo que pueda por ayudar —dice Kiki y me mira como diciendo: «¿Y tú?».
Antes de que pueda responder, me vibra el TouchMe. En la pantalla aparece un mensaje de Patrick Benedict:
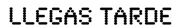
—Chicas, tengo que irme. —Le hago una señal al camarero y le pido que ponga la comida en mi cuenta.
—¿Vendrás este fin de semana? —pregunta Bennie. Hay una nota de esperanza en su voz que no quiero echar por tierra, de modo que me veo diciendo que sí.
—Supongo que con eso bastará… —dice Kiki. Siento como si sus ojos verdes me atravesaran—. Por ahora. No creas que no tengo pensado darte una despedida de soltera de órdago, idiota.
La oficina se encuentra en la planta número doscientos del edificio Rivington, justo por encima de la calle Cuarenta, en el West Side, a unas treinta manzanas de nuestra casa. Antes de la Conflagración, esta parte de la ciudad solía llamarse la Cocina del Infierno. Ahora es el cuartel general de los Rose.
Me despido de Kiki y de Bennie, y luego paso por el escáner corporal del vestíbulo, que me concede el acceso. Son las dos, lo que significa que es la hora de mi ronda del café de la tarde.
Salgo del ascensor, y por el pasillo dejo atrás los despachos de Benedict y otros ejecutivos, y una puerta de acero inoxidable sin cerradura ni teclado táctil. No estoy segura de para qué es, y nadie más parece saberlo. Luego el pasillo se abre a un laberinto de cubículos, que es donde trabajo yo.
Me quito la chaqueta y la cuelgo sobre uno de los lados del cubículo que me han asignado. Cerca de mí hay otros veinte escritorios, dispuestos de manera regular. La pila de sobres de papel manila de mi mesa es tan alta que me da miedo que se caiga. Nota mental: «Ponerme con esos». Son copias de los informes de drenaje de hace más de diez años, antes de que todo estuviera organizado electrónicamente. Tengo que transferir todos los datos al sistema TouchMe, pero me está llevando más de lo que esperaba.
Espero que Benedict no me grite.
—Eleanor, ¿te apetece un café? —le pregunto a la mujer del cubículo de al lado. Tiene treinta y tantos años, el pelo liso y de un rubio tan brillante que me hace daño a la vista.
—Un moca —contesta—, sin calorías. —Me habla como si me considerase dura de oído—. Y me refiero a ninguna caloría.
—Vale. ¿Algo más?
—Es que ayer mi moca tenía calorías. La leche tenía al menos un dos por ciento de materia grasa.
A pesar de sus palabras, estoy convencida de que lo que quiere decir es: «Eres tonta y te odio».
Me limito a asentir y repito:
—Sin calorías.
—Steve —digo, en dirección sur, hacia un hombre con la corbata a rayas amarillas y rosadas que está sentado a su escritorio, dando toquecitos a su TouchMe y dejando escapar una risita aguda de vez en cuando—. ¿Café?
—Con avellana. Y hielo. —Su voz es monótona, casi robótica—. Grande. Azúcar —añade sin mirarme siquiera.
—Vaaale —contesto, volviendo sobre mis pasos para continuar con las rondas. Incluso anoto los pedidos en una libreta para asegurarme de que no olvido ninguno.
Marlene, cuatro mesas más abajo, pide un americano, sin azúcar.
Robert, al otro lado de la planta, pide té, no café.
—Mi estómago no soporta el ácido —me explica.
Apunto el resto de los pedidos de las oficinas del interior, luego vuelvo a pasar por los despachos. Dejaré a Benedict para el final, puesto que tiende a gritar en lugar de hablar. Es el único que no parece intimidado por mi apellido, probablemente porque trabaja codo con codo con mi padre y ya sabe que tiene la aprobación de papá.
Tomo nota de unas cuantas cosas más —dos cafés solos, un bollo de pistacho y un capuchino helado— antes de llamar con indecisión a la puerta de Elissa Genevieve.
—¿Elissa?
—¡Pasa!
La puerta se repliega y entro en el despacho de Elissa, que está pintado de un amarillo vistoso. La habitación está limpia y ordenada, solo contiene un escritorio oblongo y una estantería estrecha.
—Aria. —Parece alegrarse de verdad de verme—. ¿Qué tal estás? —Señala una de las sillas junto a su mesa.
—Gracias —digo, y tomo asiento.
Me gusta Elissa. Es la única persona de la oficina que me parece real. Trabaja con Benedict, monitorizando la energía mística de la ciudad, pero no se lo tengo en cuenta. No se parecen en nada: Benedict es severo y tiene mal genio, y va ladrando órdenes por la oficina como un sargento, mientras que Elissa habla con un tono regular, tranquilizador, y se para en mi cubículo al menos una o dos veces al día para ver qué tal lo llevo.
—¿Una buena tarde?
—Está bien —digo—. ¿Y tú?
Elissa se encoge de hombros. Viste un traje de chaqueta azul marino de corte elegante con una blusa color crema y sandalias de tiras. Lleva el pelo recogido en un moño impecable, y pese a que su piel es tan pálida como la de cualquier místico drenado, de algún modo consigue sacarle partido. Si me fijo bien, puedo ver el corrector que oculta las sombras oscuras bajo sus ojos, el colorete que le da algo más de vida a sus mejillas, pero por encima de todo parece una mujer hermosa, muy atractiva: sin duda, una de las mujeres en la cuarentena más guapas que he visto en mi vida.
—Solo he estado siguiendo la Red. —Elissa gira su TouchMe para que pueda verlo—. Estoy pendiente de cualquier cosa extraña que ocurra alrededor de las viejas bocas de metro. —Señala algunos sitios en la pantalla donde solía estar el metro: la Noventa y seis, luego la Setenta y dos, la Cuarenta y dos, la Treinta y cuatro y la Catorce—. Se rumorea que los rebeldes viven en los viejos túneles del metro, pero aún estamos buscando una boca habilitada.
—Bueno, ¡eso suena mucho más interesante que lo que he estado haciendo yo! —Le enseño mi libreta—. ¿Café?
—Todo el mundo tiene que empezar por algo, Aria. —Sonríe—. No, gracias. He visto que te acompañaban unas amigas después de comer. ¿Lo has pasado bien?
—Ah, sí, gracias por preguntar.
—¿Has oído lo de la demostración de esta mañana? —me pregunta Elissa.
—¡No! ¿Otra?
El anuncio que rodé con Thomas empezó a emitirse la semana pasada. Ya lo he visto más de diez veces en la tele. Se suponía que ayudaría a detener estos incidentes, no que los alentaría.
—Los rebeldes han vuelto a detonar explosivos, esta vez en un edificio de oficinas en el Lower East Side. Por suerte, la empresa que lo utilizaba se estaba trasladando, así que la mayoría de los empleados estaban en las nuevas oficinas. Solo ha habido un puñado de víctimas. Aun así…
Trago saliva, pensando inmediatamente en Hunter. ¿Habrá participado alguna vez en un acto tan violento? ¿Y Turk?
—Por eso es tan importante que encontremos su escondite antes de que causen más daño —continúa Elissa—. Admiro su deseo de cambio, pero la violencia nunca es el camino.
—Estoy de acuerdo. —Pienso en cómo mi padre mató a un hombre inocente solo para darme una lección. ¿Qué diría Elissa si lo supiese?—. «Me opongo a la violencia porque cuando parece causar el bien, el bien es solo temporal; el mal que causa es permanente.» —Me siento un poco tonta al citar mis libros de texto—. Creo que lo dijo Gandhi.
Elissa me mira directamente a los ojos.
—Interesante.
Me avergüenzo; hay algo en Elissa que me hace sentir tonta. Con su traje elegante, su cabello perfectamente peinado y su piel inmaculada, parece el tipo de mujer que siempre sabe exactamente qué decir.
—Sabes que soy una mística reformada, ¿verdad? Tanto Patrick como yo lo somos.
Asiento.
—Aunque pareces… más sana que la mayoría de los místicos registrados.
Se ríe.
—Bueno, gracias. Supongo que es una de las ventajas de trabajar con tu padre. A Patrick y a mí solo se nos drena una vez al año, así que podemos conservar algunos de nuestros poderes y llevar una vida aparentemente normal. De lo contrario, no podríamos trabajar en la oficina. —Hace una pausa, con gesto pensativo—. Pero, por favor, que esto quede entre nosotras, ¿vale? Que no se te ocurra enviar un mensaje o un tuit o lo que quiera que hagáis los chicos de ahora.
—Vale. —Elissa es la única que me presta alguna atención aquí. No tengo ninguna intención de traicionarla—. Entonces, ¿por eso trabajas para mi padre?
—Eso es solo un plus. Creo en las reglas, Aria —dice—. Tiene que existir un orden. Es lo que mantiene la anarquía a raya. Tu padre cree en lo mismo. Es un gran hombre. Te lo prometo: Manhattan sería caótico si no hubiese hombres como tu padre y George Foster. Y algún día, pronto, mujeres como tú.
—¿Vives en el Bloque? —pregunto.
Elissa se ríe.
—Por Dios, no. Vivo aquí arriba, en el West Side, con el resto de los partidarios de los Foster.
Me alegra que Elissa muestre tanta devoción por mi familia, pero ¿no se siente en conflicto sabiendo que la mayoría de los suyos se encuentran confinados en guetos en las Profundidades mientras los demás —incluida ella— nos paseamos en libertad por las Atalayas?
Quizá cuando la conozca mejor le pregunte más acerca de sus decisiones. Pero por ahora tengo que seguir siendo la ingenua hija de Johnny Foster, para no levantar sospechas.
—¿Y qué hay de las mujeres como Violet Brooks? Ella también quiere reglas y orden, al menos eso es lo que dice.
Elissa respira hondo y con sequedad.
—Violet Brooks —dice, y me preparo para la condena que sé que sigue— es una mujer inteligente con buenas ideas.
—¿Eso crees? —No es lo que esperaba.
—A tu padre no le gustaría oírme decirlo, pero es cierto. Por desgracia también es una mujer tristemente crédula que no comprende el sistema. Lo único que puede prometer a Manhattan un alcalde místico es miseria y muerte. Violet Brooks es una amenaza para la seguridad de toda la ciudad. —Elissa se inclina hacia delante—. ¡Por eso todos nos alegramos tanto de lo tuyo con Thomas! Una vez os caséis, los místicos no tendrán ninguna oportunidad de ostentar un cargo público.
—¡Aria!
Me vuelvo de golpe y veo a Patrick Benedict cargando directo hacia mí. Es un hombre pequeño, tan delgado y flexible como una hoja de metal, con esa expresión permanente de inteligencia burlona. Luce su indumentaria habitual: traje oscuro con corbata de colores claros. Lleva el cabello, ralo y oscuro, peinado hacia atrás y tiene las cejas alzadas y las mejillas de un rojo intenso. Al igual que Elissa, tiene la piel pálida de los místicos drenados, solo que sin los círculos bajo los ojos o el aspecto tan demacrado y enfermizo.
—¿Qué estás haciendo? Se supone que tienes que estar trabajando, no confraternizando. —Mira a Elissa con los ojos entrecerrados—. Deberías tener más conocimiento, Genevieve.
—Tranquilo, Patrick —dice Elissa—. Aria está haciendo un buen trabajo.
—¿Un buen trabajo? —Por el tono deduzco que no está de acuerdo—. Hay una pila de informes en su mesa que ya debería haber desaparecido. Mientras tanto, se va a comer con sus amigas y charla contigo. —Benedict me dirige su atención—. Le he hablado a tu padre de tu ética del trabajo, Aria, y no está contento. Quiere verte. Arriba.
Me entran ganas de levantarme y quitarle esa expresión de suficiencia de la cara de una bofetada. Pero sé que así no ganaré puntos, con nadie.
—Ya —añade Benedict.
Espero delante de la puerta de doble batiente del despacho de mi padre, que ocupa toda la última planta del edificio. Está hecha de latón pulido y decorada con rosas metálicas cuyos bordes parecen lo bastante afilados como para hacer sangre. De pie ante ellas hay dos guardaespaldas enormes con el tatuaje de los Rose en la parte alta de la mejilla y los brazos cruzados a la altura del pecho. Catherine, la secretaria de mi padre, está sentada a su mesa.
—Aria, te verá enseguida —me dice ella.
Los guardias se hacen a un lado y abren las puertas. Les doy las gracias inclinando la cabeza y paso por delante de ellos. Las puertas se cierran tras de mí con un suave clic.
El aire acondicionado me pone la carne de gallina en cuanto cruzo el umbral, aquí hace todavía más frío que en el resto del edificio. En la pared de enfrente hay un gran ventanal que da al Hudson. Es el único toque de modernidad del espacio. Por lo demás, es todo paredes y suelos de caoba, sofás de cuero marrón y estanterías a reventar, lo que recuerda al estilo de magnate del robo del siglo XIX.
—Aria —dice mi padre, que me señala una silla al otro lado de su mesa con un gesto—. Siéntate.
Hoy viste traje oscuro y una corbata azul marino con lunares de color naranja. Está recién afeitado y sus ojos oscuros son casi tan brillantes como la gema del centro del sello de la familia Rose que lleva en el índice de la mano derecha.
Detrás de él hay un gran óleo en un marco dorado. Impresionista, por lo que parece: una puesta de sol entre dorada y anaranjada sobre el Hudson. No recuerdo haberlo visto antes. Me doy cuenta de que está retocado con energía mística, como los cuadros de la residencia de los Foster, y las delgadas olas azules del río se mecen adelante y atrás.
—Gracias —le digo, al tiempo que echo un vistazo a la pantalla de su TouchMe. Mi padre se da cuenta y aprieta un botón; la pantalla se funde en negro—. ¿Querías verme?
—¿Por qué no empiezas por explicarme por qué estoy recibiendo quejas de Patrick sobre ti? Dice que eres lenta trabajando, que no te estás tomando en serio este trabajo.
—Sí me lo estoy tomando en serio…
—Me pediste esta oportunidad, Aria. Deberías estar haciendo todo lo que se te pide y más. Y, en lugar de eso, estás perdiendo el tiempo, haciendo lo mínimo posible, si llega.
—No es verdad, papá. ¡Benedict la ha tomado conmigo!
—Nadie la ha tomado contigo —replica con severidad—. Si recibo una queja más, te mando directa a casa y nos olvidamos de todo este experimento. ¿Entendido?
—Sí —digo, porque… ¿qué otra cosa puedo decir?
Mi padre se levanta y me hace un gesto para que le siga hasta las ventanas.
—Mira fuera —me indica—. ¿Qué ves?
Observo el resto de los rascacielos. Desde aquí Manhattan parece frío e intimidante, una metrópolis de islas rotas y acero desnudo, de monstruos de piedra y cristal.
—Veo una ciudad —contesto.
Chasquea la lengua.
—Ese es exactamente tu problema. No es solo una ciudad, Aria. Es tu ciudad.
»Hay un motivo por el que ya no estamos tan unidos como antes —continúa—. Tú y yo nos parecemos mucho. Tu madre y tu hermano son diferentes…, más blandos. Recuerdo que una vez, hace muchos años, estabas jugando con Kiki y te caíste y te raspaste las rodillas. No lloraste ni pediste ayuda. Te limitaste a limpiarte la sangre con las manos y seguiste jugando. —Me sonríe, una sonrisa rara, sincera—. Entonces supe que estabas destinada a hacer grandes cosas. Que bajo tu belleza, eras dura. Que perpetuarías las tradiciones de nuestra familia.
—Pero estamos acabando con las tradiciones —replico—. Al casarme con Thomas, estaré ayudando a ponerles fin, a poner fin a nuestra enemistad…, a todo ello.
—Sí.
De repente, de algún rincón en mi interior, surge una pregunta precipitadamente.
—¿Y si no quiero casarme con Thomas? —le digo, y pienso en el chico de mis sueños…, quienquiera que sea.
Espero a que mi padre me grite. O me dé una bofetada. Pero no hace ninguna de las dos cosas.
En lugar de eso, apoya las manos contra el cristal, extendiendo los dedos.
—Yo fui joven una vez, Aria, y tuve sueños… sueños que no coincidían necesariamente con lo que mi padre quería para mí. —La expresión de mi padre se suaviza por un momento—. Puse a mi familia por delante de mí mismo, y así es como construí mi vida. No hay elección cuando tu familia está implicada. —Hace una pausa—. Si no eliges a tu familia, Aria, entonces nosotros no te elegimos a ti. Quedarás oficialmente excluida, como si no hubieses existido nunca.
Me empiezan a temblar los labios, y me preocupa que pueda echarme a llorar… lo último que quiero es mostrar lo débil que soy.
—Ahora vete —me ordena, y no vacilo. Echo a andar inmediatamente hacia la puerta por el suelo de madera—. Ah, y, Aria… —me llama.
Le miro por encima del hombro; está de pie junto a su mesa, con una mano apoyada en su TouchMe.
—¿Sí?
—Te quiero —dice.