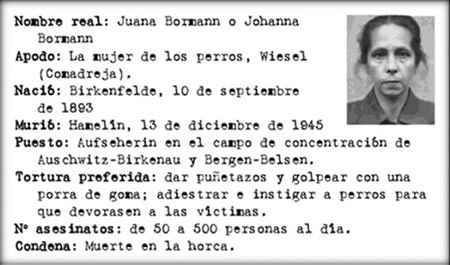
LA MUJER DE LOS PERROS
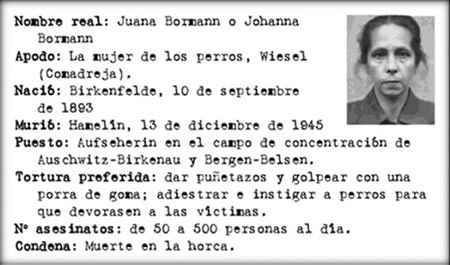
Cuando no obedecían las órdenes o lo que les había dicho que
hicieran, entonces les golpeaba su cara o les daba un bofetón en
sus orejas, pero nunca de una forma que les saltasen los dientes.
Juana Bormann
Escogía a sus víctimas de forma cuidadosa hasta el punto de provocar situaciones de insolencia para tener motivos más que suficientes para matar a sangre fría. No empleaba sus manos, sino las fauces de unos perros lobos que ella misma entrenaba y adiestraba. Ellos ya se encargaban de despedazar y devorar a las prisioneras ante la mirada atónita de sus propias compañeras. Las supervivientes hablan de circunstancias verdaderamente dantescas donde el placer sádico de la supervisora les dejaba sin aliento. Sin embargo, para Juana Bormann aquello era un simple entretenimiento.
Su actitud impertinente, fría y atemorizante le valió el apodo de La mujer de los perros. No había nada ni nadie que se le resistiera durante sus largos paseos por los barracones del campo de concentración, primero de Lichtenburg y después de Ravensbrück y Auschwitz. Bajo un aspecto duro y despiadado, de mirada arrogante y mezquina, la carcelera nazi sostuvo durante su juicio en Nuremberg que el motivo de su ingreso a las SS en el año 1938 no fue otro que el económico. Necesitaba el dinero para subsistir. No obstante, de nada le sirvió su defensa. Aun siendo verdad que el ambicioso sueldo fue la razón principal por la que se alistó, ¿cómo podía explicar los asesinatos que perpetró durante su estancia?
Juana Bormann fue ejecutada en la horca el 13 de diciembre de 1945, el mismo día que su camarada Irma Grese. Sin mostrar arrepentimiento alguno en el momento de su ajusticiamiento, sus últimas palabras en alemán fueron: «tengo mis sentimientos…».
Juana o Johanna Bormann, nació en la ciudad de Birkenfelde en el estado de Thuringia, una región en el centro del país que pertenecía por aquel entonces a la Prusia Oriental. Parece ser que la fecha de su nacimiento no está muy clara. Se debe a que cuando la capturaron y también durante el juicio, ella alegó tener 42 años de edad, cifra que no concordaba con la supuesta fecha real de su nacimiento, el 10 de septiembre de 1893, y que entonces retrasaría tal acontecimiento hasta el año 1903. Sea como fuere, se cree que la supervisora nazi llevó a cabo dicha treta con el fin de que la ayudase a evitar el castigo por los crímenes cometidos. Como veremos, se equivocó pasmosamente. Aquel despiste no la salvó de la horca. De hecho, su aspecto —tal y como recojo en fotografías a través de este libro— no es propio de su edad, se la ve muy mayor y con arrugas, por lo que simular juventud no fue el mejor papel a representar durante la vista.
A la hora de investigar la vida que Juana Bormann tuvo previamente a su incorporación en las Waffen-SS, me sorprende la poca información que existe sobre su circunstancia personal. Esta es casi nula y tan solo se pueden vislumbrar ciertos datos inconexos, aunque sorprendentemente llamativos.
La que sería con los años una asesina aventajada de crueldad excesiva y soberbia inaudita es descrita como un ser mediocre, que no tuvo apenas educación o, mejor dicho, que tuvo muy mala instrucción y de la que se desconoce absolutamente su vínculo familiar o emocional. No hay documentos que revelen —o si los hay desgraciadamente yo no he dado aún con ellos— cómo creció Juana, si tuvo hermanos, novios, amigos cercanos o compañeros de clase que pudieran testimoniar quién era esta mujer antes de transformarse en el peor de los monstruos. Podemos aventurarnos a decir que, si los había, la tenían tanto miedo que prefirieron callar y permanecer en el anonimato.
Con relación a la documentación recopilada, sabemos que hay fuentes que apuntan a que Bormann fue una mujer profundamente religiosa y que incluso trabajó como misionera en algún país antes de unirse a las SS y ejercer como guardiana de un campamento de internamiento. Aunque si este apunte fuese cierto, me costaría mucho de creer. ¿Alguien con una fe profunda en el hombre es capaz de comportarse como Lucifer?
Dicho esto, añadir que Juana tenía un problema grande de autoestima, le faltaba confianza en sí misma. Imagino que de ahí viene su salvaje conducta e imposición hacia sus súbditas e inferiores. Aplastar al prójimo era una manera de no dar señal alguna de debilidad.
No tenía una profesión concreta ni siquiera un oficio apropiado con un buen sueldo, lo único que llegó a tener fue un trabajo en un manicomio donde recibía un salario mensual bastante bajo. Fue ese motivo, el económico, lo que supuestamente —y así se lo hizo saber al tribunal durante la vista judicial— la llevó a unirse a las auxiliares de las SS como trabajadora civil en el campo de concentración de Lichtenburg en 1938. Allí comenzó a ganar tres o cuatros veces más dinero que en el psiquiátrico.
El campo de concentración nazi de Lichtenburg estaba ubicado en un castillo renacentista en Prettin, cerca de Wittenberg —a orillas del río Elba—, en Alemania del Este. Dicho campamento junto con el de Sachsenburg, fue uno de los primeros en ser construido por los nazis tras el nombramiento de Hitler como canciller en enero de 1933. Fue en aquella época cuando las autoridades alemanas levantaron centros de internamiento en todo el país para retener a las miles de personas apresadas por sus acciones subversivas contra el régimen.
En junio de 1933 las Waffen-SS iniciaron su actividad en el Konzentrationslager de Lichtenburg, manteniéndose activo hasta el final del Tercer Reich. Y aunque se desconoce el total de víctimas que pasaron por sus estancias, se cree que entre 1933 y 1937 llegó a albergar hasta 2000 cautivos entre hombres y mujeres. En efecto, este recinto comprendido entre lo que denominaban «campos salvajes», fue un punto de apoyo importante para el gobierno nacionalsocialista. El 15 de mayo de 1939 se convierte en un subcampo del campamento de Ravensbrück, lugar destinado primeramente para presos políticos y después como cárcel femenina.
Actualmente el castillo alberga un museo regional y la exposición sobre el uso de Lichtenburg durante la etapa nazi.
Después de este breve y crucial inciso sobre el campamento de Lichtenburg, la historia de Juana Bormann hace referencia al trabajo que inicialmente llevó a cabo para las SS. Parece ser que la que fuera Aufseherin de Ravensbrück y Auschwitz se estrenó en las cocinas del campamento junto con otra auxiliar de nombre Jane Bernigau.
A pesar de su reducida estatura, esta aventajada asesina siempre negó cualquier implicación con crímenes, selecciones y cualquier tipo de maltrato o sacrificios a los confinados. Su vida en Lichtenburg pasó casi sin pena ni gloria. Al poco tiempo de llegar, Bormann fue informada acerca de su nueva ocupación que no era otra que el de supervisar a las mujeres del grupo de trabajo que estaban construyendo el novedoso y emergente campo de concentración de Ravensbrück. Efectivamente, en mayo de 1939 casi todo el personal de Lichtenburg ya había sido trasladado allí para ayudar a concluir la edificación del famoso «Puente de los Cuervos». Bormann persistió en aquel lugar hasta 1942.
«Major Munro: ¿A dónde fue por primera vez cuando se unió a las SS?
Juana Bormann: A Lichtenburg, Sajonia, donde trabajé en la cocina. Permanecí allí desde 1938 hasta mayo de 1939, cuando todo el campamento fue evacuado a Ravensbrück y estuve en Ravensbrück hasta 1943, donde trabajé un año en la cocina, un año en los comandos externos, y luego en la finca del Obergruppenführer (general) Pohl»[49].
Por otro lado, hay que recalcar que su actividad criminal la ejerció no como Aufseherin (supervisora) de Ravensbrück, sino más adelante en los campos de concentración de Auschwitz-Birkenau y de Bergen-Belsen, donde compartiría toda clase de hazañas con una de sus camaradas más terribles, Irma Grese, el Ángel.
Verdaderamente, no se tienen datos extensos sobre la estadía de Juana Bormann en Lichtenburg y Ravensbrück, tan solo su palabra durante la vista judicial y algunos documentos que acreditaban que formó parte del personal de aquellos campamentos. En vista de la documentación cosechada al respecto, puedo evidenciar que esta mujer (que nada tiene que ver con Martin Bormann, secretario personal de Adolf Hitler y Jefe de la Cancillería) atesoró múltiples destinos laborales dentro de las SS para dar apoyo a las Oberaufseherinnen de cada centro. Ni siquiera permaneció más de un año en cada uno de ellos, algo asombroso a la vista de los acontecimientos leídos en las biografías del resto de sus compañeras de filas.
Si bien en primera instancia, Juana fue transferida de Lichtenburg a Ravensbrück, donde aquí sí estuvo unos cuantos años para ayudar en la puesta apunto del campamento, en verdad una vez ultimada su faena fue llevada a Auschwitz a modo de «parche». En marzo de 1942 Bormann fue una de las seleccionadas para prestar su servicio a este campamento de Polonia y siete meses después al de Birkenau. Allí dio apoyo a supervisoras de la talla de María Mandel, Margot Dreschsel e Irma Grese.
Juana Bormann y la jovencísima Irma Grese tuvieron mucho en común durante su estancia en este centro de internamiento. Si bien la primera era mucho mayor que la segunda, ambas compartían un especial interés por el masoquismo y toda muestra de aberraciones físicas. Pese a que el Ángel usaba sus propias manos para desarrollar sus quehaceres delictivos, la Wiesel (comadreja) —así denominada por las reas a su cargo— instruyó y educó a perros para contribuir a sus feroces crímenes.
A lo largo de su alegato delante del tribunal Bormann arguyó que adquirió un pastor alemán en junio de 1942, cuando trabajaba en la residencia de Oswald Pohl, militar alemán que alcanzó el rango de Obergruppenführer (general) durante el Holocausto. Pero más adelante, negó tajantemente que utilizase al canino para perpetrar cualquier canallada.
Aun así, los testimonios acerca de la brutalidad con la que actuaba la Bormann quedaron recogidos en el proceso de Bergen Belsen de 1945, donde numerosas supervivientes declararon sus terribles vivencias a cargo de la vigilante nazi. Una de ellas fue la judía polaca Ada Bimko, doctora en Medicina, que el 4 de agosto de 1943 fue detenida y enviada de Sosnowitz a Auschwitz junto con otros 5000 judíos. La joven cuenta que cuando el tren los dejó en la estación del cuartel, tuvieron que formar filas separando a los hombres de las mujeres y los niños. Después, un médico de las SS empezó a señalarles diciendo: «derecha» e «izquierda». Ella salvó su vida porque debido a su juventud fue enviada al campamento. Al resto los cargaron en camiones y fueron asignados directamente al crematorio para ser gaseados. Unas 4500 personas murieron durante aquella selección. Bimko también afirmó que fue testigo de más selecciones de este tipo ya que estuvo trabajando como doctora en el hospital del campo. Una de las más terribles se produjo durante la celebración de lo que los judíos denominaban como el «Día de la Expiación».
«Había tres métodos de selección. El primero de ellos inmediatamente después de la llegada de los prisioneros; el segundo en el campo entre los presos sanos; y la tercera en el hospital entre los enfermos. El médico del campo siempre estuvo presente y otros hombres y mujeres de las SS. (…) Los doctores de las SS que tomaron parte en las selecciones fueron el Dr. Rohde, el Dr. Tilot, el Dr. Klein, el Dr. Koning y el Dr. Mengele».
Cuando el coronel Backhouse le preguntó acerca de la acusada número 6, Juana Bormann, la antigua reclusa afirmó reconocerla porque tenía un perro muy grande en Auschwitz.
«La idea era que el perro debía vigilar a los prisioneros que estaban fuera de los grupos de trabajo, pero observamos sobre todo en el hospital que muchos de los que participaron en los grupos de trabajo fueron mordidos por el perro, especialmente en las piernas».
Pese a sus palabras, la antigua interna no pudo confirmar haber visto a un perro atacar a un preso, pero sí apunta que atendió a numerosos enfermos en el hospital víctimas de mordiscos. Y aunque tampoco logró dar una descripción real del animal que acompañaba en todo momento a la guardiana Bormann, sí pudo ratificar que ambos «eran inseparables».
Anni Jonas, una judía de Breslau, declaró bajo juramento que fue detenida el 17 de junio de 1943 y enviada a Auschwitz, donde permaneció hasta el 25 de noviembre de 1944. Durante el interrogatorio identificó a varios de los acusados que se encontraban en la sala, una de ellas fue precisamente Juana Bormann, de quien dijo que la vio estar presente durante las selecciones del Kommando y decir al Dr. Mengele: «Este se ve muy débil».
La judía de 22 años Dora Szafran, fue otra de las testigos más relevantes por inculpar de forma clara a la Aufseherin de haber asesinado impunemente a sus confinadas. La joven procedente de Varsovia había sido detenida el 9 de mayo de 1943 y enviada en un primer momento a Majdanek. Estuvo siete semanas y el 25 de junio de ese mismo año acabó en Auschwitz. Seis mil personas estaban encerradas en aquel gigantesco terreno donde nada más llegar las iban tatuando. El primer contacto que Dora tuvo con aquella realidad fue el gran golpe que uno de los Kapos le dio en un brazo. Simplemente la atizó por ser judía. En su turno de preguntas el coronel Backhouse indagó acerca de las actividades que había visto hacer a Juana Bormann. La testigo replicó:
«En 1943, cuando estábamos en el Bloque 15 de Auschwitz, volvíamos de trabajar y una del Kommando tenía una pierna hinchada y no podía seguirnos el ritmo. Bormann puso su perro sobre ella. Creo que era un pastor alemán. Primero ella incitó al perro y este se tiró a las ropas de la mujer; entonces ella que no estaba satisfecha con eso, hizo que el perro fuese a la garganta.
Tuve que volver la cara, y entonces Bormann señaló con orgullo su trabajo a un Oberscharführer (brigada o sargento mayor). Vi que traían una camilla, y creo que aún seguía con vida. Bormann también participó en las selecciones».
Aquella despiadada imagen se le quedó grabada a Dora Szafran para el resto de su vida. Los gritos y chillidos de terror y angustia que se oían en los diferentes barracones, pronosticaban que la muerte en forma de diablo estaba llamando a las puertas de los miles de prisioneros que se encontraban por entonces en Auschwitz-Birkenau. El hospital del campamento donde trabajaba la joven judía estaba infectado día y noche de cientos de pacientes-reclusos que estaban sufriendo toda clase de miserias. El hambre era la mínima de sus preocupaciones y afecciones. La iniquidad podía respirarse en todos los barracones que conformaban el recinto.
Las terribles selecciones practicadas en base a la debilidad, la enfermedad o las taras físicas o mentales, se convirtieron en algo más que habitual durante los años que duró la dictadura del Führer. La selección pasó a ser un nuevo sistema de aniquilación. Aquí me gustaría recordar uno de los terribles pasajes que Hitler escribió en su Mein Kampf y que magníficamente explica el libro Hitler, los alemanes y la solución final:
«Expresaba su creencia de que “el sacrificio de millones de hombres en el frente” no habría sido necesario si “doce o quince mil de estos judíos corruptores del pueblo hubiesen sido sometidos a los gases tóxicos”».
Sobre la cuestión de la Solución Final, el Canciller alemán no pudo por menos que elucidar a sus subordinados —tras una cena el 10 de octubre de 1941— que «la ley de vida prescribe la muerte selectiva, de manera que queden vivos los mejores». Así de jactancioso se mostraba un líder que transmitió a sus secuaces toda la ira y el odio impensables hacia lo que ellos designaban como una «raza inferior».
Una de las peores y más palpables realidades sobre el asunto de la Solución Final fue la construcción de instalaciones de reclusión, inhumanidad y muerte por doquier, siendo el campo de Auschwitz uno de sus abanderados y, si cabe, el más sangriento. Tras sus paredes se cometió uno de los mayores exterminios en masa de convictas donde se asesinaron entre 1,5 y 2,5 millones de personas.
Los crematorios erigidos en pos de una nueva humanidad, eran vigilados por los propios reclusos cuyo trabajo era ver morir a sus compañeros de barracón. Se respiraba mucha impotencia. Sin embargo, era eso o pasar a formar parte de la gigantesca pila de finados. La supervivencia y su faena diaria en los Sonderkommandos supuso el mejor de los pasaportes para tener una vida mejor, si es que podía haberla allí. La mayoría veía aquella situación —entre carga y descarga de cadáveres y desinfección del crematorio—, como una especie de privilegio que no podían desperdiciar, si lo hacían guardianas como Juana Bormann podían arrebatarles, con su irónico sadismo, el último aliento de esperanza.
Siguiendo con el testimonio de la anterior testigo, Dora Szafran, esta aseveró ante la Corte que mientras ella trabajaba en el Kommando 103 transportando tierra y carbón, había visto al comandante Kramer pegar a sus prisioneros.
El 25 de septiembre de 1945 y durante el octavo día de la vista judicial Szafran narró al Mayor Munro que en el Bloque 25 se encerraba a la gente que posteriormente iría a la cámara de gas. Una vez dentro se les incomunicaba durante semanas y se les retiraba toda clase de alimento y agua. Tiempo después dicho barracón sirvió para albergar a las personas con infecciones tales como la sarna. Por otra parte, Szafran insistió en la peligrosidad de la Aufseherin Wiesel quien en abril de 1943 atacó a una mujer del Bloque 15 en el Läger B.
«Dora: Ella ha cambiado mucho, pero es la misma mujer. El perro era casi tan alto como la acusada, y era negro.
Munro: Cuando el perro atacó a la mujer, ¿usted se encontraba dentro o fuera de los barracones?
Dora: No era mi Kommando el que estaba marchándose. Solo lo vi.
Munro: ¿No fue el caso que la mujer a cargo del perro intentó parar que atacase a la otra mujer?
Dora: Cuando el perro se fue para la ropa de la mujer, ella lo reprendió y le instó a ir a por la garganta de la mujer.
Munro: Nos ha dicho que la mujer a cargo del perro se jactaba de ello a un hombre de las SS. ¿No es el caso que lo que oyó a la mujer decir al hombre de las SS fue un reporte de lo que había ocurrido?
Dora: El cuerpo yacía allí y me dijo: “Es mi trabajo”, y lo señaló.
Munro: ¿Usted tiene conocimiento personal de si la mujer murió o no?
Dora: Sí, lo sé a ciencia cierta. Fue llevada en camilla por el Kommando empleado especialmente para llevar cadáveres. Ella podía haber tenido algo de vida, pero en todo caso los muertos eran enviados junto con los vivos».
En el transcurso del juicio los interrogatorios fueron subiendo de tono, sobre todo por las impactantes declaraciones de unas testigos que, a pesar del miedo, sacaron fuerzas de flaqueza para contar su verdad. Una verdad que aunque conocida por todos en Auschwitz, había sido impensable hasta aquel momento por el bando aliado.
Otra de las deponentes claves del juicio contra Bormann, fue una judía de 23 años de la antigua Checoslovaquia, Vera Fischer. Declaró que la espantosa Aufseherin solía hacerse cargo de las mujeres que trabajaban fuera del campamento, que tenía un perro grande y que normalmente lo manejaba para instigar a las reas más débiles y por tanto, incapaces de trabajar. Muchas de ellas fueron trasladadas al hospital del barracón y murieron por envenenamiento de la sangre. Algunas más acabaron en el Bloque 25, es decir, en la cámara de gas.
Alegre Kalderon, una judía de nacionalidad griega encerrada en Auschwitz a la edad de 17 años, también señaló a Juana Bormann como la responsable de cometer brutales y salvajes agresiones a las internas. No se lo habían contado sus compañeras, lo había visto con sus propios ojos. Durante los siguientes cuatro meses a su arresto 45 000 judíos griegos fueron llevados a este campo de concentración donde se les privó de alimentos y se les trató de manera atroz. Esta mujer sobrevivió porque principalmente trabajó como modista, permitiéndole escapar de la cantidad de malos tratos que sufrían el resto de sus compañeras.
La ira desplegada por los alemanes contra los judíos rebasaba los límites de la razón. El mundo aún no sabía ni la mitad de las barbaridades cometidas en los campamentos de internamiento, que no eran sino prisiones convertidas en máquinas de sacrificio donde los reclusos (hombres, mujeres y niños) eran llevados al límite de la vida y la muerte. En el preciso instante de la liberación de estas gentes, se pudo ver el horror y la incredulidad en el rostro de los aliados. Nadie daba crédito a lo que Hitler y sus secuaces habían materializado durante la contienda. Aquello no fue una guerra, fue un degradado exterminio en toda regla.
Siguiendo con los testimonios acopiados durante el juicio de Bergen-Belsen de 1945, nos topamos con el de otra judía polaca de 23 años llamada Rachela Keliszek, quien reconoció perfectamente a la acusada como guardiana de Auschwitz. La muchacha la señaló en la fotografía número 19 que el Tribunal había admitido como prueba. Durante su interrogatorio, Keliszek relató una triste anécdota que sufrió a manos de Bormann.
«En el verano de 1944 fui una de las 70 mujeres del Strafkommando cuyo castigo era estar de pie todo el día en el mismo sitio y golpear el suelo con un pico. Bormann era la encargada del grupo y aparecía en el puesto de trabajo como cuatro veces al día. Un día no estaba satisfecha con la tarea de un grupo de diez chicas, al que pertenecíamos mi amiga y yo. Solo conocía a mi amiga por el nombre de Regina. Ella tenía 18 años de edad. Bormann siempre llevaba con ella un perro grande, y en este día ordenó al perro atacar a nuestro grupo. Yo fui la primera en ser mordida en la pierna, y después Bormann ordenó al perro atacar a Regina que estaba a mi lado. El perro la mordió primero en la pierna y como estaba tan débil se cayó. El perro entonces empezó a morder y despedazar todo su cuerpo, empezando por sus piernas y subiendo para arriba. Bormann incitaba al perro y cuando Regina estaba sangrando por todas partes y se derrumbó finalmente, ella ordenó al perro que le dejara y se marchó del lugar de trabajo. Después, cuatro de las presas llevaron a Regina al hospital.
Solía visitarla cada día. Ella estaba muy débil y había heridas abiertas por todo su cuerpo que nunca le taparon de ninguna manera. Creo que su cuerpo acabó sufriendo un envenenamiento de la sangre porque el resto de su piel se había transformado en un color azul oscuro. Durante mis visitas ella estaba trastornada y nunca hablaba de manera coherente. Un día, unos quince días después del ataque, fui a verla pero la enfermera me dijo que había muerto. No me cabe la menor duda que su muerte fue por culpa del ataque del perro ordenado por Bormann».
Yilka Malachovska, una judía procedente de Polonia que durante el juicio tenía 18 años, también señaló la instantánea de Juana Bormann como una de las mujeres que pertenecían a las Waffen-SS en Auschwitz. Malachovska aseguró que una mañana de enero de 1943 la Aufseherin participó en la selección de un grupo de trabajo de 150 niñas. Durante la clasificación para saber quiénes serían las próximas víctimas en ir a la cámara de gas, se encontraba el Rapportführer Tauber acompañado de la tan temida Comadreja.
«Él no participó en la selección. Bormann fue una de las responsables de selección de las SS y eligió 50 chicas de nuestro grupo de trabajo de 150. Mi hermana fue una de las seleccionadas. Después, las demás nos marchamos del campo para ir a trabajar y al volver por la tarde, entrando por la puerta, nos pasaron 8 o 10 camiones repletos de mujeres y niñas. Los camiones iban en la dirección del crematorio, que estaba ubicado justo fuera del campamento. Nunca volví a ver a mi hermana ni a ninguna de las chicas seleccionadas esa mañana».
Cualquier excusa era buena si con ello se podían quitar de en medio a 50, 100 o hasta 500 personas diarias en el campo de Auschwitz o en cualquiera perteneciente al Imperio alemán. La violencia colmaba un hábitat del todo irrespirable para unas víctimas que poco a poco se fueron convirtiendo en supervivientes. Muchos murieron, pero otros tantos se salvaron gracias a las fuerzas de flaqueza gastadas cada día y a la fe que profesaban a la vida. Entre las mujeres que sobrevivieron a este caos de enajenación y saña estaba la judía alemana Elga Schiessl, que formaba parte del grupo de trabajo que solía encargarse de limpiar las cámaras de gas dedicadas a la masacre. Esta chica aclaró quiénes fueron los responsables de las miles de vidas aniquiladas en aquellos recintos, como por ejemplo Klein, Hoessler, Mengele, Tauber o Kramer. También señaló a Juana Bormann como una de las vigilantes de las SS que con frecuencia veía arrear a las reclusas con una porra de goma.
Dora Silberberg, judía polaca de 25 años, declaró que el 15 de junio de 1944 mientras se encontraba en un grupo de trabajo fuera del campo de Auschwitz junto con su buena amiga Rachella Silberstein, esta empezó a encontrarse indispuesta. Se sentía muy débil y sin fuerzas para poder desempeñar las tareas encomendadas aquel día. Pese a no poder andar para acudir a su puesto de trabajo, Dora ayudó a su compañera llevándola prácticamente en brazos. Cuando llegaron, Rachella tuvo que sentarse porque estaba sufriendo unos terribles dolores que le impedían siquiera moverse.
Sin embargo, Bormann, que estaba supervisando al equipo, le ordenó que se levantara rápidamente y que se pusiera a trabajar de inmediato.
«Dado que mi amiga casi no podía hablar por el dolor intervine y le dije a Bormann que Silberstein estaba demasiado débil para trabajar. Bormann me dio un puñetazo en la cara, arrancándome dos de mis dientes, y me dijo que volviese a trabajar. Mientras me marchaba me golpeó por todo el cuerpo con un palo grueso que llevaba. Después ella ordenó a un perro grande, que siempre la acompañaba, que atacara a Silberstein, que estaba sentada en el suelo. El perro le agarró su pierna con sus dientes y la arrastró dando vueltas hasta que ella finalmente se derrumbó. Luego Bormann ordenó al perro que dejara suelta a mi amiga. Después de unos diez minutos Silberstein recobró la conciencia, pero se quedó tumbada en el suelo todo el día. Yo no pude ver las heridas abiertas, pero la pierna que le había agarrado el perro se hinchó y se tornó a un color negro azulado. Tuve la impresión de que era un envenenamiento de sangre».
Silberberg continuó describiendo durante su intervención delante del Tribunal que cuatro de sus compañeras trasladaron a Rachella hasta el campamento y que a su llegada la ingresaron en el hospital. Cuando al día siguiente decidió ir a visitarla, la encontró tan débil que no podía hablar ni comer. Un día más tarde, el 17 de junio de 1944, el director la informó de que su amiga había muerto y que su cadáver se había dispuesto en el patio. Dora fue hasta allí y vio un cuerpo cubierto con mantas. «Levanté las mantas y reconocí a mi amiga muerta».
Alexandra Siwidowa fue otra de las internas del campo de concentración de Auschwitz que distinguió a Juana Bormann, no solo como una de las Aufseherinnen encargadas de su supuesta «seguridad», sino como el brazo ejecutor de numerosas e injustificadas escenas de violencia y degradación.
«La vi golpear a muchas prisioneras por llevar ropa buena. Ella ordenada a las presas que se desnudaran y que hicieran ejercicios extenuantes. Cuando ya estaban demasiado cansadas para seguir vi a Bormann golpearles en la cabeza, la espalda y todo el cuerpo a veces con una porra de goma y otras veces con un palo de madera. Mientras estaban en el suelo también las pateaba».
Otra de las supervivientes que vivió para contarlo fue la judía polaca Ester Wolgruth, quien afirmó que durante su estancia en el campo de concentración de Auschwitz en el año 1943, había visto a Bormann instigar con su perro a una compañera suya que tenía una rodilla hinchada y que no podía continuar el día junto al resto del grupo de trabajo. Fue entonces cuando el canino agredió gravemente a la rea mutilándole varias partes del cuerpo. Unos días después murió a consecuencia de las heridas.
La doctora Ella Lingens-Reiner fue una de las médicos austriacas que estuvo confinada en este centro de destrucción. Conoció muy de cerca a Bormann. La nazi amenazaba a Lingens para que fuese muy dura con sus compañeros, tenía que cooperar en esa política de «correcta dureza». Pero la doctora no lo hizo y la guardiana comenzó a odiarla. La austriaca llegó a escribir sobre su superior cosas como esta:
«Ella era miserable, una criatura infeliz que no fue amada por nadie, que no amaba a nadie más que a su perro… No es de extrañar que esta mujer se negase a apelar su sentencia de muerte. Para ella la derrota de su Alemania fue el final»[50].
En los casi cuatro años que Bormann supervisó los campos de Auschwitz y Auschwitz-Birkenau fueron muchos los prisioneros que desaparecieron y engrosaron las listas de muertos por causas tan diversas como, la inanición, desnutrición y por supuesto los llamados intentos de fuga. Estos no eran otra cosa que la propia diversión de los guardianes. Se sabe que en muchas ocasiones los miembros de las SS combatían el aburrimiento haciendo que los reclusos corrieran hacia las vallas electrificadas con la promesa de que obtendrían una ración de comida extra. Pero al final se encontraban con un tiro a sangre fría por la espalda. Las risas sucumbían al estruendo de las balas y de la muerte.
La Mujer de los Perros tuvo una carrera militar un tanto movidita. Una vez cumplida su tarea en Auschwitz-Birkenau decidieron trasladarla de forma eventual hacia Budy, que no era si no un subcampo cercano donde según diversos testimonios, la Bormann siguió abusando de los prisioneros. No obstante aquella eventualidad le sirvió para que a finales de 1944 fuese de nuevo trasladada a otro campo satélite, esta vez en Hindenburg (Silesia), antes de regresar a Ravensbrück en enero de 1945. En marzo de ese año fue enviada al campo de concentración de Bergen-Belsen, su última asignación, donde desempeñó diversas funciones —entre ellas la vigilancia de la pocilga—. Estuvo bajo el mando del comandante Josef Kramer y de las supervisoras Irma Grese y Elisabeth Volkenrath, con quienes ya había tenido un estrecho contacto en Auschwitz-Birkenau tiempo atrás.
Desde el año 1936 y hasta su liberación por las tropas británicas el 15 de abril de 1945, el campo de concentración de Bergen-Belsen albergó a unos 95 000 detenidos judíos de ambos sexos que padecieron el hambre, el deterioro físico y sobre todo la ignominia de la injusticia y el crimen. El nivel de mortandad ascendió de 30 000 a 50 000 víctimas debido, en la mayoría de ocasiones, al hacinamiento de reos, a la propagación de enfermedades como el tifus y al maltrato ejercido contra ellos. El personal de este centro de internamiento había instaurado una política de calvario, pánico, espanto y deceso. El brazo ejecutor del Führer se materializaba gracias a los guardianes que custodiaban los barracones.
Bergen-Belsen sirvió al caos y a la demencia. La inclemencia corría por las venas de los mandamases como Kramer, Grese y compañía, que utilizaban a secuaces como Juana Bormann para poner en práctica toda clase de experimentos y perversiones dignos de una película de terror. Aquí la Wiesel continuó ejerciendo su papel de asesina en potencia mientras se paseaba junto a su Pastor Alemán en busca de una nueva víctima a la que destripar y lanzar a la fosa común. Una y otra vez las reas sufrían los brutales ataques del animal que, incitado por la guardiana, arremetía a mordisco limpio contra todo lo que se moviese. Bormann acompañaba tales incidentes con latigazos perpetrados con una fusta. La ira se apoderaba de ella a la menor infracción de sus subordinados.
Durante el periodo de investigación sobre Juana Bormann encontré datos de gran interés acerca de su terrorífica personalidad. Entre ellos me topé con la biografía de la superviviente polaca Dina Frydman Balbien, que magníficamente recogió la escritora Tema N. Merback en su libro In the face of Evil: based on the life of Dina Frydman Balbien. Este volumen cuenta los detalles de los vaivenes sufridos por su protagonista durante su encarcelamiento e internamiento en campos de concentración como el de Bergen-Belsen. Desgraciadamente, allí conoció la soberbia de la Aufseherin y cómo actuaba en su rutina diaria. Una de las anécdotas de Dina Frydman dice que Bormann se había percatado de cómo el SS-Unterscharführer (jefe de la escuadra juvenil) Tauber se había enamorado de una de las reclusas judías del campamento, una muchacha llamada Esterka Litwak. Este hecho provocó que la vigilante amenazase a su camarada con hacer un informe a la sede central contando lo sucedido —lo que provocaría su traslado automático—, si no le quitaba los ojos de encima a la prisionera. Aquella actitud dejaba entrever que a Bormann lo que en realidad le molestaba era que este joven no le prestara la suficiente atención.
Llegó el invierno y las tormentas de nieve comenzaron a ser muy frecuentes en la zona. Mientras se realizaba el recuento, algunos reclusos debían de permanecer desnudos en el Appellplatz. Una vez concluido, se iniciarían las marchas hasta las fábricas a donde llegarían prácticamente congelados de frío, con los pies y las manos entumecidas y el viento helado incrustado bajo su piel.
Una de estas madrugadas Frydman decidió meterse las manos en los bolsillos para calentarse, sin darse cuenta de que Bormann y su pastor alemán caminaban a través de las filas de mujeres. De repente, se pusieron delante de ella. La jovencita se apresuró a sacar las manos para ponerse firme. Ya era demasiado tarde.
«Ella levanta su mano con el guante negro y abofetea tan fuerte mi cara que toda mi cabeza siente como si cayera y veo estrellas bailando ante mis ojos. Me caigo de rodillas incapaz de respirar, mi mejilla quema como fuego y los ojos se llenan de lágrimas que tornan a estalactitas mientras se deslizan por los lados de mi nariz.
“¿Cómo te atreves a meter las manos en los bolsillos, Judía? Si te pillo haciendo algo parecido otra vez dejaré suelto mi perro contra ti y entonces tendrás algo que lamentar”.
Mientras lo dice, el perro está gruñendo y ladrando a unos centímetros de mi cara luchando contra la correa de cadena listo para la orden de ataque. Puedo oler el aliento cálido húmedo del animal y sentir la saliva espumosa golpeando mi cara. “¡Levántate ahora!”, ordena.
Temblando y llorando desconsoladamente me pongo de pie.
“Sí, Aufseherin Bormann, lo siento no lo haré de nuevo”.
“¡Asegúrate de que no!”.
Ella se marcha arrastrando el perro mientras este continua ladrándome ferozmente enfadado porque le quitaban de la caza. Silenciosamente rezo para que Dios se lleve consigo a ella y a su bestia».
Sin embargo, el destino quiso que tras la liberación del campo de Bergen-Belsen, la inexperta polaca devolviese a Bormann —casi con la misma moneda— parte del sufrimiento que esta le había infringido previamente.
Frydman no daba crédito a lo que le estaba ocurriendo. Aunque por fin era libre no comprendía la realidad, hasta que vio al personal de las Waffen-SS con las manos en la cabeza y con miedo en sus ojos.
«Con la poca fuerza que me queda cojo una piedra y la lanzo en su dirección. Golpeo a la Aufseherin Bormann justo en el entrecejo y ella se estremece mirándome, su cara está horriblemente gris y con miedo. De repente, estoy llena de fuerza mientras la sangre corre por mis venas. Con el gozo de la venganza alimentándome, escupo en su dirección».
Si en Bergen-Belsen antes nadie sonreía por culpa de los castigos de sus superiores, a partir de aquel instante las víctimas —ahora convertidas en inmediatos supervivientes— comenzarían a sentirse aliviados por salvarse de una triste muerte anunciada. Como decía Calderón de la Barca, «la venganza no borra la ofensa», pero es cierto que contribuye a sentirse aliviado.
Durante la ronda de interrogatorios celebrados en septiembre de 1945 a colación del juicio de Bergen-Belsen, me gustaría destacar los que hacían referencia a la actividad efectuada por Juana Bormann durante su estancia en el campamento. Este último ciclo fue decisivo para juzgar los crímenes perpetrados en las Waffen-SS.
Entre las víctimas que lograron salvarse destacaba la judía procedente de Hungría, Ilona Stein que, tras ser detenida y enviada a Auschwitz el 8 de junio de 1944, terminó su reclusión en Belsen en 1945. Allí conoció a la Aufseherin que, y así consta textualmente, «golpeaba a la gente con frecuencia».
Asimismo, gracias al texto Law Reports of Trials of War Criminal. Volumen II The Belsen Trial —ya mencionado con anterioridad—, podemos conocer datos relevantes. Como aquel que se refiere a la testigo judía polaca Hanka Rozenwayg, que tras ser apresada y encerrada en Auschwitz en 1943, la transfirieron a Bergen hasta la liberación del centro. Allí conoció a Juana Bormann que era famosa por atemorizar con un perro grande a los presos y por practicar modalidades de ferocidad y castigo.
Rozenwayg también recordó la vez que encendieron un fuego en la habitación para calentarse del frío. Bormann se presentó en su barracón y comenzó a golpear en la cara de todas las chicas.
Anita Lasker, que vivía en Breslau antes de su detención, fue enviada a Auschwitz en diciembre de 1943 y trasladada a Belsen en noviembre de 1944. Entre las acusaciones que realizó, hubo una que hacía referencia a la clara participación del comandante Kramer y del Dr. Kelin en las selecciones de reclusos para la cámara de gas. Y aunque rememoró que Juana Bormann infringió miedo a los reos gracias a su pastor alemán en su largas caminatas por las instalaciones, no pudo afirmar que fuese testigo de ninguna de las barbaridades que se escucharon en la vista. Anita Lasker nunca vio a la inculpada hacer nada malo y por tanto, no tuvo ningún motivo para quejarse de ella.
No obstante, como estamos viendo a la largo de este libro, no todos los testigos tenían recuerdos tan favorables sobre las criminales nazis. Uno de ellos fue el Dr. Peter Leonard Makar de 37 años, que escapó de Polonia en enero de 1940 por difundir propaganda británica. Durante su huida recorrió Yugoslavia, Zagreb y Malinski, donde fue capturado finalmente por los italianos y enviado a Dachau en 1944. Su traslado a Belsen se produjo en el verano de ese mismo año. En su declaración Makar reconoció a Juana Bormann por ser entonces la encargada de la pocilga y de otros quehaceres nada agradables.
«En Marzo de 1945, la vi golpear a prisioneras en dos ocasiones. La primera vez golpeó con sus puños a una chica, cuyo nombre no sé, en la cara y en la cabeza porque le había pillado robando verduras. La chica se cayó al suelo y su amiga la ayudó a marcharse. La segunda vez, una chica intentó robar ropa del almacén, así que Bormann le golpeó en la cara y lo hizo con sus puños. Cuando me marché, seguía golpeando a la chica cuyo nombre no sé».
Según Makar, la violencia empleada por Bormann hacia las confinadas era demencial, propia de una persona sin entrañas. Este tratamiento tan específico consistía en una serie de puñetazos en la cara de la chica y patadas en todo su cuerpo y siguió sucediéndose hasta la liberación del campo de concentración en 1945.
El pánico de aquellos internos se podía ver en sus ojos. «Cada fibra de mi cuerpo me advirtió que tuviese cuidado. Estas guardianas femeninas no eran las mismas que nos habían visitado antes en el dormitorio. Mi instinto me dijo que estas dos mujeres eran muy diabólicas», contaba Hetty E. Verolme, una de las supervivientes de este campo de concentración en su libro The Childrens house of Belsen.
El temor y la turbación iban haciendo mella cada vez más en el ánimo de unas gentes —hombres, mujeres y niños— que suspiraban todos los días por salir indemnes de una dramática situación sinsentido. No eran cobardes por doblegarse ante el «enemigo», eran valientes por aguantar hasta la extenuación disparatadas fechorías, a veces sangrientas a veces depravadas, procedentes de otros seres humanos ciegos de ira, rabia y ávidos de sangre.
Curiosamente, no solo las prisioneras hablaban mal de Juana Bormann, Helena Kopper antigua reclusa polaca del centro de internamiento de Auschwitz y posterior trabajadora en el de Bergen-Belsen durante 1945, afirmó que a pesar de tener tatuado un número en el brazo los golpes que le propinaron pararon cuando ella se quejó a sus superiores. «Estaba trabajando muy bien y no había razón para pegarme», apuntó Kopper al teniente Jedrzejowicz. Cuando se le preguntó por la denominada como La Mujer de los Perros ella testificó lo siguiente:
«R: En Ravensbrück y Auschwitz, ella tenía un perro marrón oscuro con manchas claras. Ella siempre andaba con este perro.
P: En su declaración usted habló sobre dos casos independientes de Bormann ordenando a un perro que atacase a la gente —una vez a usted misma—. ¿Existe alguna posibilidad que usted confunda a Bormann con una Aufseherin llamada Kuck?
R: Conocía a las dos muy bien y no confundiría la una con la otra.
P: Cuándo Bormann ordenó al perro que le atacase a usted, ¿fue deliberado? R: Sí.
P: Con respecto al otro incidente, ¿estuvo muy herida la mujer que mencionaba?
R: Ella estaba muerta, y el Leichenkommando llevó el cadáver al bloque 25. Había unas 30 chicas en aquel Kommando.
P: ¿Llevar cadáveres cada día a la morgue era su única tarea?
R: Sí, era su única y permanente tarea.
P: Cuando Bormann ordenó a su perro que la atacase y usted fue al hospital, cuando le dieron el alta ¿recibió otra paliza por el mismo delito de tener cigarrillos?
R: Sí. Hizo un informe escrito y recibí 12 días de prisión».
Era evidente que Bormann no generaba ninguna simpatía ni entre sus subordinadas ni entre sus propias camaradas. Las exabruptas medidas que impartía y las decisiones o conclusiones a las que llegaba, no eran santo de devoción de ninguna de ellas. Helena Kopper señaló a la guardiana como la peor persona del campo, la más odiada, que jamás se separaba de su perro y a quien vio en más de una ocasión cómo se acercaba a una reclusa, le sacaba algo del bolsillo y entonces comenzaba a golpearla. No contenta con esto la tiraba al suelo para que el animal la mordiese hasta hacerle sangre. Aquel grado de violencia también lo sufrió Kopper debido al ataque del perro de Bormann que la mantuvo seis semanas en el hospital del campamento. Pese a ello esta polaca convertida en Kappo durante su incursión en el centro de Bergen-Belsen fue condenada a 15 años de prisión por participar en los malos tratos a prisioneros.
Otra de las Kappos que corrieron la misma suerte que Helena Kopper fue Stanislawa Starostka que, pese a su descendencia polaca, trabajó para el personal nazi de Bergen-Belsen ayudando en las labores de repartición de la comida a los presos. Fue condenada a 10 años de prisión por impartir toda clase de penitencias y guantazos a sus correspondientes compañeras. Tal y como queda recogido en su declaración ante el Tribunal Starostka admitió que prácticamente estaban muertos de hambre y que los guardianes les trababan muy mal. De hecho, la muchacha con el número 6865 tatuado en su piel señaló a Bormann como una de las Aufseherinnen que se encontraban en los barracones de Belsen, siempre acompañada por su pastor alemán. Gran parte de los vigilantes colocados en Komandos externos instigaban a los internos con estos animales.
La ciudad griega de Salónica se convirtió a partir de 1492 en el refugio de aquellos judeoespañoles que fueron expulsados de nuestro país por los Reyes Católicos. Desde entonces esta población pasó a ser modelo de urbe receptora de la inmigración judía en Europa, especialmente de los llamados sefardíes. A pesar de su riqueza cultural, la maquinaria nazi decidió arrasarla durante la Segunda Guerra Mundial implantando su tan terrible antisemitismo destructor. La aniquilación de este pueblo se originó por el traslado de sus habitantes a los diversos campos de concentración alemanes distribuidos en especiales puntos neurálgicos. Dichas localizaciones les sirvieron para mantener un control prácticamente absoluto sobre la población de sus países vecinos a la par que enemigos.
A partir de aquí se acomete la deportación de los 48 000 sefardíes de Salónica al campamento de Auschwitz-Birkenau ante la pasividad del gobierno español que actuó con gran insolidaridad. De hecho, el régimen nazi envió varios telegramas a Franco —consistían en una serie de mensajes secretos cifrados— donde Eberhard Von Thadden, encargado de ejecutar tales destierros en el verano de 1943, explicaba desde Grecia a Berlín lo que estaba sucediendo:
«El gobierno español fue informado en abril de que todos los judíos deben salir de Salónica por razones de seguridad policial. Pese a graves dudas respecto la emisión de visados de salida para unos 600 judíos, se prometió la repatriación al gobierno español. Poco antes de la expiración de plazo la embajada española pidió una prórroga. Después de la expiración del segundo plazo la embajada española ya no pidió ninguna prórroga más. Mediante sugerencias el gobierno español dio a entender que la repatriación no le interesa. Miembros de la embajada española se lo confirmaron explícitamente al Ministerio de Asuntos Exteriores. No se prevé intervenir ante el gobierno español. (…) Otra prórroga de la solución de la cuestión judía en Salónica es inaceptable. Los judíos españoles se enviarán por el momento a campos de tránsito en el Reich. La embajada española local está informada. Ruego informar al encargado español en Atenas. Fin de la orden de Atenas»[51].
La respuesta del Gobierno alemán en Grecia fue contundente y exigió «la evacuación de los judíos españoles al campo especial de máxima seguridad en Bergen-Belsen para finales de este mes (julio, 43) si para entonces el gobierno español aún no ha pedido la repatriación colectiva a España. Ruego al comando local que se organice el transporte a Bergen Belsen no como habitualmente se hace, sino manteniendo las formas para que una eventual salida posterior de algún judío hacia España no dé lugar a propaganda del terror [sic]».
Posteriormente se inicia una guerra abierta entre el gobierno español y uno de sus cónsules en el país griego, Sebastián Romero Radigales, que había sido destinado a Atenas entre los años 1943 y 1944. El diplomático no daba crédito al comportamiento del gobierno español que poco estaba haciendo por salvar la vida de unos judeoespañoles que acabarían como internos en los centros de exterminación. Así que decide actuar por su cuenta logrando salvar a 150 refugiados de la capital ateniense para que pusieran rumbo a Palestina. Con todos sus esfuerzos, el cónsul no pudo evitar el traslado de unas 400 personas al campo de Bergen-Belsen. De hecho, el pasotismo del sistema franquista sobre la posible repatriación de estos judíos sefardíes hizo que finalmente Alemania ordenase su reclusión en este campo de aniquilación.
Tras doce días de viaje en condiciones infrahumanas 367 judíos sefardíes llegan a Bergen-Belsen el 13 de agosto de 1943, entre ellos 40 menores de 14 años y 17 mayores de 70. Una vez instalados y ante la insistencia del cónsul, el dictador español cedió y aceptó que estos exiliados regresaran de nuevo a España. Es entonces cuando, gracias a un telegrama alemán, tenemos constancia de la evacuación que de forma inmediata procedería a realizar Radigales.
«Asunto: Judíos españoles de Tesalónica. 366 judíos españoles fueron deportados de Tesalónica (…) los demás judíos viajaron ilegalmente con un tren de turistas italiano a Atenas. La embajada española informó que el gobierno español ha decidido readmitir a los judíos españoles llevados a Alemania. La repatriación (según el gobierno español) debería organizarse en grupos de unas 25 personas y espaciada en el tiempo. Instancias internas (alemanas) opinan que la propuesta es inaceptable e insisten en una rápida repatriación en grupo de los 366 judíos a España. Compartimos esta opinión porque, de lo contrario, el transporte se alargaría a 6 meses y se originarían muchos gastos para personal de vigilancia y de acompañamiento. También bajo aspectos propagandísticos, una única repatriación en grupo parece mejor que frecuentes transportes individuales que recuerden el asunto repetidamente. Por favor, transmita al ministerio de Asuntos Exteriores de allí (español) nuestro punto de vista y consiga una rápida aceptación del transporte agrupado, para el caso que la repatriación se lleve a realmente cabo. Por favor, tomen precauciones a tiempo para evitar en la medida de lo posible el uso propagandístico maligno de esta repatriación»[52].
La batalla diplomática llegó a su fin y el éxito fue rotundo, se habían salvado vidas. La mayoría de estas personas pasaron de estar confinadas en un campamento en las peores condiciones humanitarias posibles a ser trasladados a Barcelona, Marruecos e incluso a Palestina. Pero una bofetada golpeaba nuevamente al pueblo judeoespañol. En marzo de 1944 miembros de las Waffen-SS arrestaron a 155 judíos españoles que tuvieron que retornar a Bergen-Belsen. Allí permanecieron hasta que fueron liberados por el ejército británico en 1945.
Entre las historias de españoles en este campo de concentración podemos extraer la de Teresa Encuentra de Bescos, nacida en Abiego (provincia de Huesca) en el año 1910 y que, tras ser detenida por los alemanes por participar en la resistencia, fue encarcelada primeramente en París para después ser deportada al campo de Ravensbrück en la primavera de 1944. Allí ingresó el 18 de mayo con el n.º 39 260, aunque posteriormente fue trasladada al centro de Bergen-Belsen donde sufrió terribles palizas por parte de algunas de sus guardianas. Vivió para contarlo gracias a la liberación del campamento por las tropas aliadas en la primavera de 1945.
Santiago Labara Cantarelo es otro de los prisioneros españoles que padecieron la ira de Bergen-Belsen. Nacido en Candasnos (Huesca) en 1895, era militante de La Confederación Nacional del Trabajo formando parte del Comité local creado de inmediato después del estallido de la Guerra Civil junto a José Sampériz y otros. Desgraciadamente, murió en el campo de Bergen-Belsen a los 49 años justo dos meses antes de su liberación. Jamás se conocieron las causas de su muerte, aunque probablemente, y, tal y como se puede extraer de la documentación revisada hasta el momento, es posible que fuese por inanición. Gracias a las gestiones realizadas por la Cruz Roja Internacional, su familia pudo conocer el paradero de Santiago y su triste final.
Otro de los casos que aquí nos ocupa, es el de Felicitat Gasa apodada Porcar y que, gracias al Archivo General de Ravensbrück (Fürstenberg) hoy podemos comprender qué fue lo que le ocurrió a Felicitat y cómo fueron sus últimos días en Bergen-Belsen. Esta mujer nacida en Segria (Lleida) en 1905 fue apresada por resistente y enviada en mayo de 1944 en un convoy a Ravensbrück junto con otros 567 presos. Allí fue marcada para los restos con el número 39.297. De «El Puente de los Cuervos» la trasladan a pie a Hannover y de allí a Bergen-Belsen. Durante los tres días que duró aquel desmesurado viaje Felicitat recuerda cómo muchas de sus compañeras caían exhaustas mientras las guardianas nazis las golpeaban una y otra vez. Aquí destaca el incidente de una compañera madrileña llamada Monique de la que no recuerda el apellido. Esta estuvo apunto de caerse por el camino y fue Felicitat y otra reclusa quienes la cogieron del brazo a pesar de que ella insistía que la dejasen, que ya no podía más.
Cuando llegaron al campo de concentración, se dieron cuenta de que en realidad se trataba de un centro de aniquilación y exterminio. En el poco tiempo que allí permaneció —pronto llegarían los ingleses para sacarlos de la truculencia— pudo ver montañas de cadáveres esperando ser enterrados al lado de una zanja ya que los hornos ya no funcionaban por la falta de carbón. Aquí me gustaría puntualizar que, cuando los alemanes procedieron a huir de aquella estela de barbarie, no tuvieron tiempo de enterrar las pilas de muertos así que pidieron a los prisioneros que cavaran algunas fosas. De este modo se podía ver a los hombres del campo transportar un cadáver para después arrojarlo a la zanja. Incluso había un almacén lleno hasta el techo de despojos de mujeres.
Otro de los recuerdos que Felicitat contó a su compañera Neus Catala, fue cómo una periodista se acercó hasta aquel montículo de fiambres que esperaban ser enterrados, mientras los reclusos se sentaban sobre ellos como si fueran un montón de leña.
El día de la liberación de Bergen-Belsen las tropas inglesas se toparon de bruces con la atrocidad del régimen nazi y con miles de cuerpos masacrados. Enfermedades tan contagiosas como el tifus fue lo más liviano que vieron en aquel gigantesco recinto.
Una vez que Felicitat Gasa se convierte en una mujer libre, la única visión que la acompañará hasta el final de su vida, es la de dos niños muy pequeños, de unos seis años, pero con apariencia de ancianos, como si la vejez les hubiera azotado gravemente. «Estos pequeños iban a recoger la sopa que los ingleses habían preparado para la tropa y los deportados una vez liberado ya el campo», comentaba la superviviente española. Y dos preguntas le rondaban la cabeza al ver esa escena: «¿qué habían hecho ellos para estar en el campo? Las mujeres habían hecho la resistencia pero los niños, ¿qué habían hecho los niños?».
Mónica Jene Canovas nació en Cataluña en 1911, pero vivió en Francia desde los seis años. En 1942 se unió a un grupo de la resistencia, Alibí Morris, para ser detenida por los alemanes tan solo un año después. Fue confinada en la cárcel de Fresnes donde permaneció un mes sola y a oscuras, pellizcándose para no volverse loca y ver si todavía seguía viva.
Al cabo de un mes la trasladaron a una celda donde coincidió con la mujer de un diplomático polaco, la esposa de un general francés y su hija y una señora gala. En total eran cinco personas para un calabozo destinado simplemente a una. El 4 de febrero de 1944 la portan a Compiegne para desde allí ser enviada a Ravensbrück en un vagón de ganado junto con 70 u 80 mujeres más. En este campo de concentración dedicó su vida a trabajar en los coches de arena de los trenes, pero unas fiebres muy altas la llevaron a la enfermería. Una vez recuperada, la conducen a una fábrica de máscaras de gas en Anovre. Junto con otras compañeras urde todo tipo de sabotajes. En una ocasión hace saltar los plomos paralizando la confección. Finalmente, el 8 de abril de 1945 fue deportada a Bergen Belsen. Nada más llegar Canovas cuenta cómo le impresionó encontrarse con una pila de cadáveres en descomposición tirados en el suelo a punto de ser enterrados, además de un rimero de zapatos propiedad de los difuntos.
Por suerte, a los pocos días el bando aliado arriba al campamento de exterminación salvando a todos los supervivientes de una muerte segura. Unas horas antes de aquel acontecimiento el personal nazi y entre ellas Juana Bormann, les obligaron a cavar una zanja para que los aliados no vieran los interfectos. Un prisionero intentó coger uno de los cuerpos, pero, al hacerlo, se quedó con un brazo descompuesto entre las manos. Ese fue el principio del fin. Los mismos reos se rebelaron contra sus verdugos al tiempo que los aliados les apuntaban con sus armas.
Coloma Serós, alias Anta, nació en 1914 en la comarca de Segria (Lleida) y llegó a Ravensbrück en el convoy de las denominadas 27 000 que salió de Compiegne junto a Neus Cátala. Ambas reclusas permanecieron en el Bloque 22 del campo desde el 3 de febrero de 1944. La tatuaron el número 27 037, aunque pocos días después la enviaron a Bergen-Belsen para ser exterminada. Fue liberada antes de proceder a su ejecución.
Según datos aportados por el Archivo General de Ravensbrück y por libros tan impactantes como Els Catalans als camps nazis, esta maestra leridana fue detenida por intentar cruzar la frontera española con sesenta niños. Quería evitar que los devolviesen a la «España de Franco». Según contó nuestra protagonista a la autora de este libro, Montserrat Roig, había tres niños avispados pero muertos de miedo. Eran hermanos y Coloma intentó obstaculizar que se los llevasen, sobre todo cuando se encontró a la más pequeña llorando porque alguien le acababa de decir: «Vamos, arrodíllate y reza por el alma de tu padre, que era un asesino».
Aunque en primera instancia este campo de concentración ubicado cerca de la ciudad alemana de Hannover fue construido para servir como centro de tránsito de confinados, la verdad es que con el tiempo sus funciones fueron cambiando. Finalmente se utilizó como un recinto de recogida y exterminio.
Desde julio de 1943 y hasta el 15 de abril de 1945 unas 50 000 personas murieron en sus instalaciones. Por ejemplo, las víctimas sufrían hacinamiento a causa de los numerosos traslados que se organizaban en las famosas «marchas de la muerte». Si a esto le sumamos el trato vejatorio a los confinados que iba desde la privación de alimentos y la vestimenta, las continuas palizas, el frío infernal y la aparición de epidemias como el tifus, nos topamos con un campamento dedicado exclusivamente a la aniquilación humana.
Si en diciembre de 1944 la población de Bergen-Belsen era de 15 257 personas, durante los primeros meses de 1945 y hasta el día de su liberación, la cantidad se elevó hasta los 60 000 prisioneros. Sin embargo, tal cual llegaban los internos tal cual morían a los pocos días, llegando a tener 7000 muertos en febrero, 18 168 en marzo y 9000 durante la primera quince de abril. La consternación se podía vislumbrar en el rostro de los más fuertes, aquellos que lograban sobrevivir a toda aquella ignominia.
El 7 de abril de 1945, ocho días antes de que el Ejército Británico irrumpiera en Bergen-Belsen, el jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich (RSHA), Ernst Kaltenbrunner, ordenó al comandante Josef Kramer matar a todos los reclusos que aún seguían con vida. No le dio tiempo a cumplir su dictamen.
El 15 de abril de 1945 la 11.ª división blindada de las tropas británicas irrumpieron en el campo de concentración donde los muertos se contaban por miles y las mujeres y los niños permanecían desnudos en el exterior de los barracones.
Según parece una de las razones por la que los alemanes decidieron rendirse finalmente fue que muchos de sus cautivos se hallaban enfermos. De hecho, esas grotescas imágenes impactaron de sobremanera a los aliados hasta el punto de obligar a todo el personal de las SS a cargar y enterrar a los muertos que aún no habían tenido sepultura.
Una vez terminado su trabajo, todos los miembros nazis de Bergen-Belsen —comandante, supervisores, guardianas y auxiliares— fueron arrestados y puestos a disposición judicial en la cárcel de la localidad cercana de Celle. Entre ellas se encontraba, cómo no, Juana Bormann, que fue a juicio acusada de crímenes contra la humanidad.
En las semanas siguientes a la liberación las tropas británicas incineraron 10 000 cadáveres en fosas comunes y quemaron el resto del campo para evitar la propagación del tifus. Otros 10 000 supervivientes no lograron recuperarse tras su puesta en libertad y murieron unas jornadas después. «Un hombre, cualquier hombre, vale más que una bandera, cualquier bandera», enunciaba el escultor español Eduardo Chillida. En este caso los que perecieron no tuvieron esa valía.
Al término de la guerra y en vista de las situaciones encontradas en los últimos meses en aquellos campos de muerte y destrucción, los tribunales militares británicos iniciaron una serie de juicios para dictaminar hasta qué punto el personal subyacente en dichos recintos era responsable del fallecimiento de miles de presidiarios. Una de estas vistas judiciales fue el denominado «Juicio de Bergen-Belsen» —anteriormente mencionado en el capítulo de Irma Grese— donde el comandante Josef Kramer y otros 44 acusados fueron inculpados de crímenes contra la humanidad por su atroz participación en el Holocausto y la alta mortandad registrada en su campo. Como veremos más adelante, la mayoría fueron ejecutados en diciembre de 1945 en la población alemana de Hamelín.
El proceso que duró 54 días (del 17 septiembre al 17 noviembre de 1945) se realizó en presencia de unos 200 periodistas y observadores internacionales quienes pacientemente esperaban a conocer los testimonios y declaraciones, no solo de las víctimas, sino sobre todo de sus verdugos. ¿Hasta qué punto serían capaces de negar la brutalidad ocurrida tras las paredes del centro de Bergen-Belsen?
Este campamento de exterminio fue el único que estuvo bajo el control del Ejército Británico, de ahí que no tuvieran jurisdicción alguna para juzgar y acusar al resto de los criminales de guerra pertenecientes a otros centros de internamiento nazi. Aunque las pruebas presentadas fueron claras, no solo por la aportación de los testimonios de los supervivientes de la masacre, sino por el material fotográfico y de archivo incautado en los múltiples registros, el personal de Bergen-Belsen por orden del comandante Kramer intentó borrar todas las posibles huellas que les señalasen como lo que en realidad habían estado siendo: unos asesinos.
Debido a la envergadura de las causas que se procederían a enjuiciar en los días posteriores, el Tribunal tuvo muy claro desde el primer instante que los acusados eran inocentes hasta que se demostrase lo contrario. Creían en la presunción de inocencia y así se lo hicieron saber a los 45 detenidos a quienes se les proveyó de un abogado defensor. En total dispusieron de doce letrados de los cuales once eran británicos y uno polaco. La Aufseherin fue representada por el mayor Munro.
Juana Bormann fue acusada, como la mayoría de sus camaradas, de dos cargos importantes: uno perpetrado en Bergen-Belsen entre el 1 de octubre de 1942 y el 30 de abril de 1945, cuando, siendo miembro del personal de dicho campamento, violó las leyes y costumbres de la guerra vejando física y psicológicamente a los internos hasta causarles la muerte; y el segundo, en Auschwitz del 1 de octubre de 1942 al 30 de abril de 1945, cuando siendo responsable de velar por el bienestar de los reclusos, ejerció malos tratos contra sus prisioneros hasta verlos morir.
Entre los nombres de las víctimas que se suman a su lista de asesinatos —la mayoría procedentes de países aliados—, se encuentran el de Rachella Silberstein, Ewa Gryka, Hanka Rosenwayg y otras personas anónimas. Tanto la Aufseherin como el resto de sus compañeros se declararon inocentes de los cargos hechos en su contra.
El 17 de septiembre de 1945 da comienzo la vista judicial. En este primer día todas las miradas se centraron en la enigmática y sádica Irma Grese, compañera de «correrías» de Bormann, quien acaparó la atención de todos los medios de comunicación presentes en la sala. Pero a medida que pasaban los días, la temida Wiesel, con el número 6 en el pecho, se fue haciendo un hueco ya que las testigos la incriminaban como una de las mayores responsables de las torturas perpetradas en Bergen-Belsen. Las tornas cambiaron después de su espeluznante declaración.
Viernes, 12 de octubre de 1945, es el día elegido por la Corte para interrogar a la acusada Juana Bormann. Los nervios se pueden palpar en el ambiente. Existe gran expectación al respecto, especialmente después de los testimonios escuchados en jornadas anteriores. La guardiana nazi sube al estrado y esta es examinada escrupulosamente por el mayor Munro.
Desde un primer momento existen discrepancias en torno a ella. La fecha de su nacimiento no concuerda en absoluto con su apariencia física, ni por supuesto, con la documentación requisada. Inclusive fue sorprendente escuchar de su boca que el único motivo por el que había ingresado en las SS, supuestamente como empleada civil, era para «ganar más dinero». Tras la descripción hecha por Bormann de las fechas y lugares donde se encontraba en la época de los presuntos crímenes, aparte de sus funciones en tales campos de concentración, vinieron las respuestas cargadas de total frialdad e impunidad.
Negó rotundamente haber sido parte activa en la selección de prisioneros para la cámara de gas en Birkenau; haber visto siquiera el crematorio, a pesar de que los camiones tenían que pasar por la carretera principal. Se ceñía a decir que no sabía dónde se dirigían aquellas camionetas. Su única función se limitaba a estar presente en los pases de revista que se hacían por la mañana y por la noche. «Yo no tenía tiempo para asistir», espetó.
Bormann admitió que tenía un perro de su propiedad en Belsen a modo de mascota, pero desmintió haber incumplido los reglamentos del campo al intentar instigar a los reclusos ayudándose del animal.
«P: Un gran número de testigos ha dicho que se acuerdan de verla a usted con un perro. ¿Tenía usted un perro?
R: Sí, lo llevé conmigo. Se lo di al Sturmbannführer Hartjenstein a principios de junio. Cuando cazaba quería llevarse el perro, y me lo devolvió sobre principios de marzo de 1944, cuando el perro se enfermó.
P: Ambas testigos Szafran y Wohlgruth dicen que usted ordenó que su perro atacara a una mujer, y que usted se jactó de lo que había hecho a un hombre de las SS que pasaba en aquel momento. ¿Es eso cierto?
R: Las prisioneras lo alegan pero no es verdad. Yo nunca tuve un pastor alemán. Nunca ordené a un perro que atacase a personas, y es más, en Birkenau nunca tuve perro.
P: ¿Era usted la única Aufseherin en Birkenau con perro?
R: No, había muchas Aufseherinnen que tenían perros negros. Mi perro no era negro. Dos Aufseherinnen llamadas Kuck y Westphal tenían perros adiestrados profesionalmente. Mi perro era mío, no un perro oficial, y no me permitían que atacase a los prisioneros. Si lo hubiera hecho habría recibido un castigo severo.
P: ¿Cómo eran estas Aufseherinnen?
R: Kuck era bastante parecida a mí y luego me enteré por las reclusas que muchas veces nos confundían la una con la otra. Westphal también era morena, pero era más alta que yo»[53].
La supuesta confusión de los internos sobre si era ella o no quien tenía aquel peligroso perro, sembraron la duda en la Corte. Desafortunadamente no fueron capaces de encontrar ningún registro que les llevara a la tal «Kuck». De ahí que la conclusión que sacasen fuese que Bormann estaba llevando a cabo una especial estratagema para ser absuelta de los cargos por mala conducta.
La criminal nazi rechazó las declaraciones de algunos testificantes que la establecían en determinados lugares y en fechas muy concretas. No obstante, Bormann hizo gala de su brusquedad manifestando que los testimonios tenían una base falsa porque realmente ella no estaba donde decían cuando ocurrieron los presuntos delitos.
Aquí me gustaría puntualizar que la guardiana no estuvo destinada de forma permanente en un solo centro de internamiento, sino que como hemos comprobado con anterioridad, sus superiores la iban transfiriendo durante temporadas muy cortas para apoyar a las camaradas de los campamentos que resultaban más problemáticas o necesitadas de mano dura. Ahora bien, el empeño de la acusada no le valió de mucho, las pruebas entregadas al Tribunal echaban por tierra todas sus mentiras.
Helena Kopper fue una de las supervivientes que se refirió a La Mujer de los Perros como la vigilante más odiada del campamento y tuvo la valentía de admitir que sus funciones no se circunscribían a lo expuesto hasta entonces. Bormann fue responsable del racionamiento de ropa en una de las tiendas del recinto. Esta se limitó a contestar: «No, nunca estuve a cargo de la tienda de ropa y en 1944 no estuve en Birkenau».
Otra de las testigos, Keliszek, apuntaba en su declaración previa que en el verano de 1944 la Aufseherin había participado en un Strajkommando de 70 mujeres. Allí las hacía permanecer todo el día de pie golpeando con un pico el suelo, mientras Bormann se divertía lanzándoles los perros. La acusada solo repetía que en aquella época no había estado en Birkenau y que jamás había salido del campo con ningún Kommando.
Otra de las preocupaciones que rondaba al Tribunal era si en verdad Juana Bormann había maltratado y asesinado o no a los prisioneros, tal y como muchos de los supervivientes habían explicado en días anteriores. Si nos ceñimos a las pruebas testificales deberíamos decir que sí, pero la réplica que lanzaba la protagonista de dichas imputaciones se mantenía tan firme que podía dar lugar a la duda.
«P: ¿Alguna vez pegó usted a las chicas?
R: Sí, Cuando no obedecían las órdenes o lo que les había dicho que hicieran, entonces les golpeaba su cara o les daba un bofetón en sus orejas, pero nunca de una forma que les saltasen los dientes.
P: Se ha dicho que usted administró un tratamiento salvaje y brutal a internas hambrientas y que solía golpear a mujeres con su porra de goma. ¿Es eso cierto?
R: No, yo ni sabía lo que era una porra de goma hasta que estuve en la prisión de Celle cuando vi una por primera vez en las manos de un soldado británico.
P: Siwidowa dice en su declaración que usted zurró a muchas prisioneras por llevar ropa buena, y que usted las obligó a que se desnudaran y a hacer ejercicios extenuantes. ¿Es eso cierto?
R: Igual me había llevado su ropa, porque intentaron sacarlas del campamento para venderlas a la población civil, pero de ningún modo les golpeé y no tenía ningún derecho para que hicieran deporte.
P: ¿A veces usted consideró necesario abofetear las orejas de las chicas?
R: Si no obedecían las órdenes o si repetidamente hacían cosas que estaban prohibidas. Era muy difícil controlarlas, Birkenau era un campamento muy grande».
Aquel detalle del bastón de goma enfureció a los testigos que se encontraban expectantes ante las palabras de Bormann. Negar una evidencia era de necios, ¿o de tontos? Quien sabe si replicando de esta guisa la inculpada podía vislumbrar que sería puesta en libertad. Sus esfuerzos por conseguirlo cayeron en saco roto, también después de afirmar que intentó salir de las SS en el año 1943. La guardiana decidió enviar una carta a su Oberaufseherin para marcharse de allí:
«Ella me reenvió la carta, y la recibí con la noticia de que el permiso no estaba concedido. Después una fábrica quería que les asistiera y me enviaron una carta diciendo que debería ir, pero no me lo permitieron».
Ahora le tocaba el turno de preguntas al coronel Backhouse quien presionó a la acusada sobre la cuestión del dichoso animal. Bormann siguió manteniendo su versión, que se trataba de un perro doméstico y que jamás le había entrenado para atacar a nadie y menos aún a los cautivos. Otra de las imputadas, la número 8, Herta Ehlert, opinaba todo lo contrario sobre la Aufseherin y así se lo hizo saber tanto al presidente como al resto de miembros del Tribunal cuando aseguró en su declaración lo siguiente. Y cito textualmente:
«Desde mi conocimiento personal sobre Johanna Bormann y por trabajar con ella creo que las historias sobre su brutalidad hacia las prisioneras son verdad, aunque yo misma no lo he visto. Muchas veces vi al perro que ella tenía y escuché que lo dejaba suelto para atacar a las reclusas. Aunque no lo he visto perfectamente puedo creer que es verdad».
Bormann insistió en que su camarada, la que había sido su compañera en el campo de concentración, estaba mintiendo. Algo contradictorio si nos fijamos en la respuesta que la procesada dio al coronel Backhouse, al cuestionarle si el tratamiento que empleaba con las internas era más severo que el de otras Aufseherinnen. «Solo quería mantener el orden. (…) Yo tenía que vigilar los bloques para ver que las camas estuviesen correctas, y si todo estaba limpio, y para mantener el orden. Yo era la única Aufseherin haciendo eso», replicó. Aquella sugerencia dejaba entrever a los allí presentes que en realidad estaba preparada para hacer lo que fuese necesario para alcanzar ese objetivo. El castigo y la muerte podrían ser dos buenos pretextos.
Otro de los temas que turbaron a la criminal nazi fue cuando el coronel Backhouse le preguntó acerca de la piara de cerdos de la que fue responsable en Belsen hasta la liberación del campo. Bormann comentó que hasta ese momento tenían 52 gorrinos y que los alimentaba a base de patatas y nabos.
«P: ¿Y así fue mientras los prisioneros se morían de hambre?
R: Durante el tiempo que estuve allí era lo que teníamos para ellos».
Si había comida para estos puercos, ¿por qué dejaban morir de hambre a los cautivos? Ese era el quid de la cuestión. Los argumentos que desarrollaba Bormann sobre esta cuestión eran de lejos razonables pero abominablemente reales.
Antes de llegar a la resolución del juicio y conocer la sentencia que se le impuso a la acusada número 6, Juana Bormann, su paladín el mayor Munro hizo un discurso de clausura donde pretendía probar la inocencia de su cliente y la falsedad de las pruebas aportadas durante la vista.
El letrado inició su alegato aludiendo a que no era tarea de la Corte juzgar la política de la exterminación o la persecución de los judíos. Que «la Corte tenía que juzgar a las personas llamadas obligatoriamente por sus gobiernos para participar en la ejecución de sus políticas, al igual que él y los miembros de la Corte habían sido llamados por su Gobierno en virtud de los poderes de emergencia que le confiere el Parlamento. Cuando hay un conflicto entre derecho interno e internacional, un hombre no se supone que sabe de Derecho Internacional y lo aplica en contra de su propia ley».
Tras este breve inciso en su conclusión continuó explicando que el primer cargo por el que se acusaba a Bormann de ser culpable, era por tener un perro grande y cruel que atacaba a las mujeres del campo. Si bien la acusada admitió poseer este animal, a excepción de un corto periodo de tiempo, la realidad fue —y así lo atestiguó en su declaración jurada— que le gustaban los caninos. Asimismo, el mayor Munro insistió en que la propia Bormann sugirió que aquellos testigos que la señalaban como un ser despreciable, en verdad la habían confundido con una tal Kuck. El letrado argumentó que la equivocación producida sobre la identidad de la número 6, no surgió solo de una sugerencia hecha por ella misma, sino que mientras unos testigos aseguraban que tenía un perro negro otros decían que se trataba de uno marrón. De este modo, y así lo expresaba la defensa, este error podía ser el punto de inflexión para demostrar que Juana Bormann, guardiana de Bergen-Belsen y Birkenau, no era la responsable de tales salvajadas.
El segundo cargo en su contra aludía a que la Wiesel golpeaba a sus víctimas con sus puños y las maltrataba con una porra de goma. Aunque su defendida había admitido que en ocasiones sacudía a las reclusas con las manos para mantener la disciplina, aquí Munro hizo la observación general sobre el significado de las palabras empleadas durante el interrogatorio, no solo de la Aufseherin, sino también de las testigos. Y es que mientras que la palabra en inglés beat significa «golpear»; en cambio el término alemán schlagen puede significar muchas más cosas y tener más sentidos. Es decir, que cuando la palabra inglesa se refiere a golpes reiterados y severos, la alemana podría ir desde un solo golpe hasta una paliza. Aquí el abogado intenta encontrar un nuevo punto de confusión y añade que cuando se produjeron los incidentes de abril de 1943, Bormann aún no había llegado. Lo hizo supuestamente un mes después, así que la defensa del letrado se basó en la negación total y absoluta de los supuestos ataques que Bormann perpetró a sus internas en aquella fecha.
En este sentido hay tres declaraciones juradas que se refirieron a los ataques de Auschwitz y uno al de Belsen, pero Munro señaló a la Corte que era inconcebible que la inculpada pudiera infligir tales castigos a los confinados ya que se trataba de una mujer pequeña y frágil. Además, recordó que Bormann había negado tajantemente haber utilizado un palo de goma o algo parecido para pegar a nadie.
En relación con la presunta participación de la acusada en las selecciones de la cámara de gas —tercer cargo en el que estaba involucrada Bormann—, el argumento de Munro para negarlo fue que ella debía de haber visto alguna comitiva o algún otro tipo de clasificación de la gente para sacarlos fuera y que los declarantes habían cometido un error.
Según recoge el documento The Belsen Trial. Volumen II, en su página 97 —se trata de los informes de los juicios de los criminales de guerra elaborados por The United Nations War Crimes Commission en 1947—, el mayor Munro termina su alegato arguyendo lo siguiente:
«En relación con el Artículo 8 de la Orden Real, el abogado llegó a la conclusión mediante el examen de la cuestión de la “acción concertada”.
En primer lugar, ¿qué era “acción concertada”? El significado de “concertado” en el diccionario era “planificado junto”, “coordinado” o “planeado juntos”, y él sostuvo que la palabra no podía tener otro significado que su “significado normal y con sentido común del diccionario”.
¿Dónde está la prueba en este caso de cualquier “planificación”, “invención” y “organización”? No había. ¿Podría ser, por ejemplo, que se acordó y planeó mutuamente enviar todos esos millones a la cámara de gas, o que Hoessler, Bormann, Volkenrath y Ehlert planificaron y coordinaron en Belsen provocar una acción deliberada y homicida de hambruna? Si el tribunal se mostró satisfecho al no haber dicha prueba, los acusados no podrían ser juzgados por ninguna otra cosa que lo que ellos habían demostrado que habían hecho.
Parecía que cada uno de sus cuatro acusados tenían derecho a un veredicto favorable, pero si el tribunal los declaraba culpables, según la exposición del abogado en este caso, les podrían “juzgar colectivamente por otros actos de carácter similar pero nada más grave”. Si ellos eran declarados culpables de haber golpeado a gente, ellos no podrían ser juzgados colectivamente por disparar.
La prueba de la responsabilidad colectiva sería solo la evidencia “prima facie”, y podría ser rebatido. En contestación, la Fiscalía tendría que mostrar lo que el acusado pudo haber hecho y no lo que dejó de hacer para evitar el uso de la cámara de gas o la hambruna de los prisioneros en Belsen».
Una vez que todos y cada uno de los abogados de los 45 acusados expusieron sus argumentos, llegó el turno de la Fiscalía y del Coronel Backhouse.
El fiscal del juicio de Belsen inició su discurso expresando que su deber allí consistía simple y llanamente en revisar ante el Tribunal el caso de enjuiciamiento de los inculpados. La ardua labor del coronel en encontrar contradicciones le llevó a lanzar la primera pregunta a la Corte sobre Bormann: «¿Pueden aceptar la palabra de una mujer que dice que durante todo el tiempo que estuvo en el campo de concentración jamás vió una selección o a una guardiana pegar a alguien?». Curiosamente, Backhouse se estaba refiriendo a una de las Blockführerinnen responsables de los barracones. Por ello citó textualmente el párrafo 383 del Manual de la Convención de la Haya, que dice claramente:
«Es la tarea del ocupante ver que las vidas de los habitantes son respetadas, que su paz interior y el honor no se vean perturbadas, que no se interfiera en sus convicciones religiosas y en general, que los ataques de coacción, ilegales y criminales a sus gentes, y las acciones delictivas contra sus propiedades, sean igual de punibles como en tiempos de paz».
El cometido del Fiscal era reseñar que el maltrato de un prisionero de guerra es un crimen de guerra en sí mismo, porque precisamente ese es el delito más común que se dictamina en los tribunales militares.
Blackhouse cuestiona cómo es posible que Juana Bormann negara poseer un perro si el único momento en el que se la vio conmovida o sintiendo la más mínima emoción, fue al mencionar al nocivo animal. Conforme a los testigos, eran inseparables.
Por último, el abogado sugiere que el comportamiento de la acusada respecto a la posible confusión o no con otra guardiana llamada Kuck, quedaba patente en la declaración de Ehlert. Mientras aseguraba que nunca la había visto instigar a nadie con su perro, a la vez añadía «he oído hablar de ello y me lo creo bastante después de haber trabajado con ella». En cuanto a las selecciones, Backhouse recordó los diversos testimonios reunidos en el proceso donde indicaban a la acusada número 6 como una de las participantes de las selecciones a la cámara de gas.
El 17 de noviembre de 1945 a las 10.57 de la mañana el Tribunal suspende la sesión para deliberar. Casi cinco horas más tarde, a las 16.05, se inicia la vista final del juicio de Belsen contra Kramer y los 44 acusados. El presidente Berney-Ficklin inició su discurso:
«Me gustaría dejar perfectamente claro a los acusados que los fallos de culpabilidad deberán ser confirmados por la autoridad militar superior. Los fallos de no culpabilidad son concluyentes, y absuelven a los acusados del cargo particular por el que estaban siendo juzgados. Todos ustedes, a excepción del n.º 48, Stanislawa Starostka, fueron llevados ante el Tribunal de Justicia acusados de cometer crímenes de guerra en Bergen-Belsen, Alemania, como se detalla en la hoja de cargos. Voy a referirme a esto como la primera acusación».
De los dos cargos por los que Juana Bormann había sido acusada, el Tribunal tan solo la encontró culpable del segundo. Es decir, por maltratar y asesinar a sus confinados mientras fue la responsable del campo de concentración de Auschwitz, entre el 1 de octubre de 1942 y el 30 de abril de 1945. De la primera acusación, que se refería a las actuaciones perpetradas en el campamento de Bergen-Belsen en las mismas fechas, fue encontrada no culpable. «La sentencia de esta Corte es que sufra la muerte por ahorcamiento», concluyó el presidente Berney-Ficklin.
Al final de la causa Juana Bormann, al contrario que sus otras dos camaradas, Elizabeth Volkenrath e Irma Grese, no suplicó clemencia ante el tribunal para que la librase de la muerte o para que por lo menos le redujeran la pena y la condenaran si cabía la posibilidad a cadena perpetua. La criminal nazi aceptó sin rechistar la resolución de la Corte. Aquí comenzaba su purgatorio.
Aquel 17 de noviembre de 1945 concluyó uno de los procesos más difíciles de los que se llevarían a cabo tras la Segunda Guerra Mundial. Los testimonios, víctimas, réplicas y verdugos que pasaron por esta sala durante los 54 días que duró el juicio, hizo palidecer a la opinión pública. Los medios de comunicación siguieron con inagotable interés cada uno de los instantes vividos por los 45 condenados. Los rotativos españoles lo fueron plasmando en las páginas de sus diarios mediante importantes titulares que describían hasta los más mínimos detalles del sumario. Algunos como el periódico La Vanguardia, reflejaron lo sucedido en su publicación del miércoles 26 de septiembre de 1945, página número seis, bajo el titular «El proceso de Luneburgo. Dora Szafran reanuda su declaración».
«Después señaló a Juana Bormann como una de las guardianas que más se distinguía por su crueldad para con los prisioneros. A este prepósito relató que una vez la vio azuzar a su perro dogo, y como este solo se lanzara a las piernas de la presa que se le había señalado, su dueña le gritó: “¡A la garganta!”.
Otro defensor intervino entonces para pedir a la testigo que identificara a la procesada. Juana Bormann se puso de pie, y Dora Szafran exclamó, sin vacilar, designándola con un grito: —¡Esa es!
El defensor preguntó entonces: —¿Podría usted decirnos qué tamaño tenía el perro? Dora Szafran, midiendo de una ojeada la estatura de Juana Bormann, que seguía en pie, contestó: —Era tan alto como ella, y negro. Luego añadió:
—La prisionera sobre la que esta mujer lanzó su perro, diciéndole que saltara a la garganta, murió a consecuencia de las mordeduras. Muchos nos reunimos alrededor del cuerpo exánime, y cuando se acercó un guardia para saber lo que pasaba, Juana Bormann le dijo, señalando el cadáver: “Esto lo he hecho yo”.
A continuación refirió diversos castigos corporales sufridos por ella misma, y al hablar de una ocasión en que fue golpeada con un palo, el comandante Grafield, de la defensa, le interrumpió para preguntarla:
—¿Era redondo el palo o tenía nudos? La testigo provocó la risa del público al responder rápidamente:
—No lo sé. Solo lo sentí».
El mismo día que concluyó el juicio de Belsen, Juana Bormann y el resto de los condenados fueron transferidos a la cárcel de Lüneburg donde esperarían hasta el día de su ajusticiamiento. Al fin y para evitar revuelos de ningún tipo, el 8 de diciembre el Tribunal ordenó su traslado a la prisión de Hamelín (Westfalia) para proceder a la pena máxima.
El día antes de su ejecución, el verdugo oficial de Gran Bretaña Albert Pierrepoint —al que ya hemos aludido en más de una ocasión a través de estas páginas— realizó las pertinentes evaluaciones. Pesó y midió a la acusada con 45 kilogramos y 1,52 metros de altura respectivamente.
Bormann pasaría a ser la última de las mujeres en ser ahorcada, por detrás de Irma Grese y Elizabeth Volkenrath. Cada una fue ajusticiada por separado y de forma individual, al contrario que los ocho hombres restantes que, aun corriendo la misma suerte, lo hicieron en parejas.
A las 10.38 del viernes 13 de diciembre de 1945 todo estaba listo para proceder a su condena. Juana Bormann se acercó a la trampilla donde le esperaba Pierrepoint. Le tapó la cabeza, le pasó y apretó la cuerda alrededor de su cuello y puso en marcha el mecanismo. Su cuerpo permaneció allí durante veinte minutos, tiempo suficiente para comprobar que la Wiesel había muerto. El cadáver se guardó en un simple ataúd de madera para después ser enterrado en los jardines de la prisión.
Posteriormente, el que fuese la mano ejecutora de estos criminales alemanes, escribió unas pocas palabras acerca de la tan temida Juana Bormann. Todo ello se recoge en la autobiografía que le da nombre, Executioner Pierrepoint: An Autobiography.
«Elisabeth Volkenrath fue seguida por Juana Bormann, La mujer de los perros, quien habitualmente instigaba a los prisioneros con su pastor alemán para hacerles pedazos. Ella cojeó por el corredor luciendo muy avejentada y demacrada. Tenía solo 42 años, midiendo solamente 1,52 metros, y ella tenía el peso de un niño, unos 45 kilogramos. Estaba temblando y se colocó sobre la balanza. Dijo en alemán: “Yo tengo mis sentimientos”».