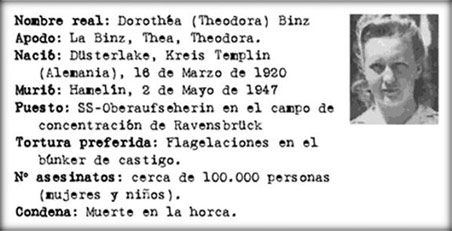
LA BINZ
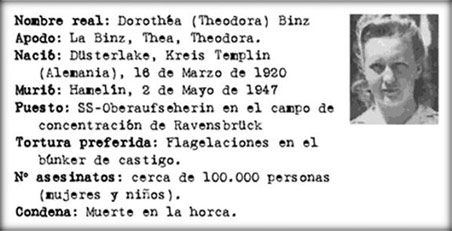
En el juicio, a la pregunta de su abogado sobre el
maltrato a las prisioneras, Dorothea Binz responde:
Creo que prefieren eso a ser privadas
de su comida, o algo más.
Basó toda su carrera en ser miembro de las SS en el campo de concentración de Ravensbrück donde desempeñó todo tipo de degeneraciones, martirios y humillaciones. Lejos de captar la atención de sus camaradas con respecto a sus «inusuales» hábitos, Dorothea Binz fue quizá, una de las guardianas del Nacionalsocialismo que pasaron más «desapercibidas» al no generar demasiados escándalos. Esto no quiere decir que no se convirtiera en una de las peores criaturas que ha tenido el equipo de supervisión de un campamento. Binz rebosó absoluta inclemencia como Oberaufseherin (supervisora).
Golpear y azotar sin piedad a los prisioneros era una de sus habituales costumbres, además de entrenar a sus alumnas más aventajadas en lo que pasó a definir como «placer malévolo». Una de sus pérfidas pupilas fue Irma Grese, ese Ángel de Auschwitz que antes de ser transferida pasó un tiempo en Ravensbrück bebiendo de la miel del crimen. Todo cuanto Grese aprendió sobre crueldad y sacrificios se lo debió a Mandel y a Binz. Esta última caminaba por el recinto con un látigo en la mano y siempre acompañada de un fiero pastor alemán. Los abusos y las torturas estaban a la orden del día, hasta que con el fin de la guerra decidió huir. Fue capturada en mayo de 1945 y condenada a morir en la horca el 2 de mayo de 1947 por incurrir en crímenes de guerra. Tenía 27 años.
Su nombre completo era Dorothea Theodora Binz y nació el 16 de Marzo de 1920, en la localidad alemana de Groß-Dölln (Forsthaus Düsterlake) en el seno de una familia de clase media. Precisamente, esta población se encuentra ubicada muy cerca del que sería su «hogar» años después: Ravensbrück.
Se sabe relativamente poco sobre su vida familiar temprana. Era la segunda hija del matrimonio formado por Walter Binz, un ayudante de técnico forestal, y la heredera de un vivero y de varias de tierras de cultivo de la zona. Se desconoce su nombre.
Cuando la niña tenía cuatro años, el clan Binz decide trasladarse a la localidad de Friedrichsfelde en Joachimsthal (Brandemburgo) donde el progenitor ejerce como ingeniero forestal. Durante este periodo Dorothea tiene una nueva hermana. Sin embargo, en diciembre de 1933 y tras la jubilación del padre, emprenden una nueva vida mudándose a Alt-Globsow muy próximo a Fürstenberg/Havel. En ese tiempo Dorothea asiste a un colegio de primaria y secundaria, así como a la Escuela Secundaria Superior, pero a los quince años abandona las clases.
En algún momento de su adolescencia trabajó como ama de llaves, empleo que desempeñaba con poco esmero y que aceptó debido a la necesidad económica por la que atravesaba su parentela. Según parece después recibió una especie de aprendizaje sobre el servicio de alimentos y tuvo una corta «carrera» en la industria alimentaria. De hecho, en su declaración durante el proceso de Ravensbrück celebrado en el barrio de Hamburgo, Rotherbaum, ella afirmó haberse formado como «directora de cocina». Aunque como veremos más adelante, la realidad fue bien distinta. Jamás llegó a aprender un oficio concreto y a lo sumo ejerció como Tellerwäscherin (fregaplatos) en algún momento puntual.
Imagino que como le ocurrió a otras guardianas, Dorothea Binz se dejó seducir por la radiante estela del nazismo que dejaba tras de sí una especie de inagotable fascinación. El enigmático encanto que desplegaba el Führer impregnaba cada uno de los símbolos del Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores), NSDAP, sobre todo los flamantes uniformes, vehículos, y por supuesto, los considerables «beneficios» económicos. De este modo la joven Dorothea decidió acudir a la oficina local de las SS en su localidad para ofrecerse como voluntaria en la cocina del campo de concentración de Ravensbrück. Lo consiguió.
El 26 de agosto de 1939 Binz comenzó una nueva vida. Por un lado, iniciaba una etapa como miembro del Partido Nazi y todo lo que eso conllevaba; y por otro, empezaba la formación necesaria para convertirse en guardiana del campamento junto con otras compañeras. Allí encontró uno de los mejores lugares para dar rienda suelta a su naturaleza sádica, oculta hasta ese momento para los demás, e incluso, para ella misma.
Para las mujeres afiliadas al NSDAP llegar a Ravensbrück significaba adiestramiento. Ellas serían las encargadas de «cuidar» y salvaguardar la seguridad de un recinto que, poco a poco, fue trastocándose en una gigantesca celda de castigo. La salubridad brillaba por su ausencia, dejando paso al continuo fluir de muertes y cadáveres, víctimas según los informes del departamento de control y administración de Ravensbrück, de enfermedades tales como tuberculosis, tifus, disentería o neumonía. Pero la realidad era otra. Más de 300 mujeres morían cada día por culpa del hambre, el frío, el exceso de trabajo y por supuesto, de las vejaciones perpetradas contra ellas. Imaginémonos por un momento qué supuso para aquellas presas ver cómo mensualmente se sumaban nuevas aprendices de Aufseherin deslumbradas por el protocolo y el poder del nazismo. Terror e incertidumbre es lo que había en sus caras. Lo podemos corroborar en las innumerables improntas y vídeos de prestigiosos documentales. La vida de aquellas prisioneras se había transformado en extenuación y miseria, desasosiego y conformismo ante un final tristemente predecible.
La primera vez que Dorothea Binz se paseó por las calles de su flamante morada, pudo comprobar un caos indescriptible y aun así, no salió corriendo. En lugar de sentir un pasmoso recelo ante esta situación como haríamos cualquiera de nosotros, debió de tener una sensación de familiaridad y preponderancia.
Durante el tiempo que Binz residió en Ravensbrück hasta su huida en 1945 estuvo bajo las directrices de camaradas tan conocidas como Emma Zimmer, la tremenda María Mandel, Johanna Langefeld, Greta Boesel o Anna Klein-Plaubel. Con un equipo como este era evidente que Dorothea también se dedicara a escribir con sangre su propia historia.
En el proceso judicial Binz declaró haber trabajado «un año entero entre otros vigilantes de Außenkommandos (comandos exteriores)». Conforme al Arbeitseinteilung Kontrollbuch (libro de control de la división de trabajo), que se puede consultar en el Museo Memorial de Ravensbrück y que a su vez forma parte de la Fundación de Museos Memoriales de Brandemburgo, esto no sería cierto, ya que se puede verificar que entre octubre y noviembre de 1939 montó guardia en el aserradero de madera donde había diez mujeres trabajando; en mayo de 1940 también se encargó de supervisar a las prisioneras que se dedicaban a la conducción de basuras, la limpieza de suelos o la cocina; e incluso, llegó a gestionar al personal de construcción del campamento. Por tanto, su testimonio era totalmente incoherente. Binz había sido parte activa de aquella inclemencia tan difícil de entender por sus nuevos verdugos.
Un buen rendimiento y una excelente disposición a la obediencia le valieron a finales de verano del año 1940 un ascenso como subdirectora del bloque de celda que tenía como supervisora directa a Mandel la Bestia. En los dos años que estuvo en Ravensbrück instó a Binz a que la ayudara en la ardua labor de ejecutar castigos corporales en el turbador búnker. La nueva pupila se convirtió prácticamente en su ojito derecho y cumplieron con los sacrificios más duros. A partir de aquel instante Dorothea fue tildada como la «guardiana de la barbarie». De nada le valieron las diferentes divisiones en las que estuvo —cocina o lavandería—, su trabajo preferido lo realizaba en la celda de castigo.
Mandel y Binz torturaron y asesinaron mano a mano a cientos de reclusas con inanición. Su único pecado, no ser de raza aria.
Esta etapa, casi idílica, le valió a Dorothea para actuar como una segunda instructora de Irma Grese. Binz y Mandel enseñaron a la rubia con carita de ángel todo lo necesario para impartir el miedo y la perversión a su llegada a Auschwitz. Las tres mujeres, cada una a su manera, se llegaban a coordinar cuando querían atormentar a sus presas con atroces prácticas sexuales. Con ellas afloraron las aguas poco profundas de la bestialidad.
Como vemos, Ravensbrück más que ser un centro de entrenamiento donde aprender a controlar a los confinados, era la mayor universidad de la saña y el homicidio. Las principales vigilantes y guardianas que salieron de estos espantosos «cursillos» se comportaron como verdaderas «asesinas en serie».
A pesar del bucólico paraje que rodeaba a Ravensbrück, con casitas de maderas pintadas con colores ocres y verdes en medio de la vegetación, así como la magnífica vista del lago, lo cierto es que aquel campo inaugurado con prisas llegó a parecer un almacén de cadáveres en muchos momentos. Una de las supervivientes, Barbara Reimann, recuerda que aunque los altos mandos del campamento eran hombres, la verdadera inhumanidad provenía de sus vigilantes, especialmente de las guardianas femeninas. Las Aufseherinnen eran las responsables de impartir la férrea disciplina diaria repleta de normas, castigos y restricciones, y «donde la amenaza del búnker de castigo era casi una sentencia de muerte», afirmaba Kristina Ussarek.
Con la promoción de su adorada camarada María Mandel para ser trasladada a Auschwitz en otoño de 1942, la sustituye Johanna Langefeld. Pero a partir del 3 de julio de 1943 Dorothea asume los asuntos oficiales correspondientes al cargo de Oberaufseherin. Desde entonces Binz pasa a ejercer como Arbeitsdienstführerin (ayudante en jefe de la mano de obra) e incluso como Stellvertretende Oberaufseherin (adjunta de la supervisora jefe) en colaboración con Gertrud Schreiter. Su carrera comienza a ser meteórica hasta que por fin la recompensa llega en forma de ascenso. En febrero de 1944 Dorothea es oficialmente Oberaufseherin, la nueva supervisora en jefe de Ravensbrück.
Detrás de una apariencia francamente atractiva y dulce, de hermosos cabellos rubios y ondulados y ojos claros, se escondía una de las dementes con mayor sangre fría de todo el campamento. Binz era tan concienzuda a la hora de desempeñar sus funciones que rara era la ocasión en que sus víctimas sobrevivieran.
Como miembro del personal de mando entre 1943 y 1945 dirigió la formación y la faena asignada a más de 100 guardias de sexo femenino. Entrenó a las féminas más violentas de las Waffen-SS como la anteriormente mencionada, Irma Grese, alumna más que aventajada junto a Ruth Closius, que impresionó gratamente a sus superiores por la brutalidad demostrada hacia las internas. Gracias a su despiadado arrojo fue promovida como Blockführerin (supervisora del barracón).
Tal y como se recoge en la documentación guardada por el archivo oficial del gobierno británico acerca del Caso Ravensbrück, las tareas realizadas por Dorothea Binz como supervisora en jefe consistían en lo siguiente:
«La ejecución de las primeras revistas comenzó dos veces por día. […] Intercambio de prisioneros en el campo de concentración, resumen de entradas y salidas, controles de bloqueo, reportes de acceso, registro de quejas de los prisioneros, breves interrogatorios».
Pero estos deberes nada se correspondían con la realidad. El ensañamiento practicado por Dorothea y sus adeptas era inflexible y destructor. Numerosos testimonios acusan a la nazi de haber golpeado, abofeteado, pateado, azotado, pisoteado y abusado de las internas de forma continua. Los testigos afirmaban que cuando Binz se personaba en la gran plaza central conocida como Appellplatz para hacer revista y hacer el recuento, «se hacía el silencio». Estaba prohibido hablar, sentarse, mirar al compañero y por supuesto a los superiores. Los llamamientos podían durar entre dos y cinco horas todas las mañanas, incluso en pleno invierno cuando el gélido viento azotaba aquellos cuerpos desnudos tan solo cubiertos con algún harapo. En Ravensbrück los pases de lista eran obligatorios, sobre todo porque cada día morían decenas de reclusas víctimas de la fiereza.
Después de terminar el recuento pertinente se hacía otra convocatoria para que cada interna se personase en el Lagerstrasse ante su fila de trabajo. Una vez organizadas y antes de abandonar el lugar recibían un poco de líquido. La miseria alimentaria se ceñía sobre esta pobre gente. Durante su interminable jornada las reas se hacían cargo de la limpieza del terreno frío y pantanoso que rodeaba el campo, y por supuesto, de la perforación del suelo para construir fosas donde se lanzarían los cuerpos inertes de muchas de sus compañeras. Al mediodía una nueva señal avisaba a las esclavas laborales que era la hora de comer. Para entonces las asistentes de Dorothea distribuían un pedazo de pan, alimento insuficiente para que una persona adulta pudiese vivir dignamente. Pero no había más, no les daban nada más, por lo que las prisioneras solo podían acostumbrar a su estómago a callar y a arreglárselas con aquella miseria.
Mediante la privación de enseres los nazis les robaron el orgullo y la autoestima, les atacaron en la honorabilidad. Las cautivas que sobrevivían a los azotes de la injusticia se fueron desfigurando hasta ser pellejos andantes muertos en vida. Su única esperanza, morir rápidamente y sin dolor. Pero los trabajos forzados eran cada vez más duros, más largos y más agotadores. La debilidad fue impregnando el aliento de unas mujeres que sintieron la inclemencia de su propio género ávido de crimen y sangre.
Con la noche reinaba el silencio, la oscuridad y posiblemente el descanso, pero no tuvieron esta suerte. Para estas mujeres encarceladas en una prisión donde el martirio era la voz cantante, el crepúsculo se mezclaba con el dolor y la ansiedad. A veces era mucho peor que el día. De hecho, cada dos semanas las presas de Ravensbrück tenían turnos que iban desde la puesta del sol a las siete de la tarde. La intimidación, las imágenes de golpes y abusos y los gritos ensordecedores recorrían el campo de internamiento.
De igual modo se tenía constancia de que la Oberaufseherin deambulaba por el recinto con un látigo en la mano y que siempre iba acompañada de su fiel amigo, un pastor alemán entrenado para atacar a la menor señal. Cualquier cosa que pudiera molestar mínimamente a la supervisora de las SS era suficiente para atizar en la cabeza de una mujer hasta causarle la muerte, o efectuar fusilamientos, o selecciones masivas que llevarían a las víctimas a la cámara de gas. La Binz, que era así como fue apodada por sus reas, no tenía escrúpulo alguno y jamás lo había conocido. El hambre, el abandono, el maltrato severo y el frío fueron algunos de los ingredientes básicos para lograr «domar» a todo un campamento femenino.
Su mayor objetivo eran las mujeres más débiles y desnutridas que nada podían hacer ante agotadoras jornadas de trabajo o depravaciones injustificadas e inhumanas. Su destino más próximo: la muerte.
«El hambre era nuestro compañero más cercano. Estaba con nosotros cuando nos levantábamos y venía con nosotros a la cama sin dejarnos ni un segundo»[25].
Efectivamente, el hambre era lo único que ocupaba día y noche la mente de las internas. Las raciones de comida eran tan escasas, por no decir que insignificantes, que no pensar en ello hubiera sido cuanto menos extraño. «El hambre era el demonio del campo», recordaban algunas de las supervivientes. Incluso Primo Levi se atrevió a afirmar: «The Lager is hunger» (El campamento es el hambre). Esta había pasado a ser una nueva forma de aniquilación.
La salvaje Binz podía cometer los apaleamientos más crueles que pudiésemos imaginar, cargados de esa actitud despreocupada y arrogante que le caracterizaba. Un ejemplo de ello fue la ocasión en que Dorothea se encontraba en un Arbeitskommando (destacamento de trabajo) en un bosque a las afueras del campamento. Una de las reclusas agazapada tras un árbol contaba lo siguiente:
«Dorothea observó a una mujer que pensaba que no trabajaba lo suficiente. Dorothea se acercó a la mujer, y la abofeteó hasta el suelo, después cogió un hacha y empezó a rajar a la prisionera hasta que su cuerpo sin vida no era más que un masa sangrienta. Una vez acabado, Dorothea limpió sus botas brillantes con un trozo seco de la falda del cadáver. Se montó en su bicicleta y pedaleó sin prisa de vuelta a Ravensbrück como si no hubiera pasado nada».
Otra de las exprisioneras del campo de internamiento, la francesa Genevieve de Gaulle-Anthonioz, sobrina de Charles de Gaulle (el 18.º presidente de la República Francesa) y activista de los derechos humanos, comentó después de la guerra, haber visto a una de las secuaces de Binz, la famosa Ruth Closius «cortar el cuello de un prisionero con el borde de la pala». Asimismo, apuntar que el escritor Frédérique Neau-Dufour recoge en su libro Genevieve de Gaulle-Anthonioz: l’autre De Gaulle, numerosas declaraciones de la que fuera sobrina de uno de los dirigentes franceses de la década de los años sesenta, explicando:
«Fui deportada a Ravensbrück en un convoy de mil mujeres, procedentes de todos los medios, muchachas, ancianas, comunistas, anarquistas, monárquicas. Una cosa teníamos en común: el haber rechazado, en un momento dado de nuestra vida, lo inaceptable».
No consentir lo inadmisible le supuso vivir uno de los episodios más dramáticos de su vida que años después plasmaría en varios volúmenes. Por el contrario, muchas de sus compañeras no corrieron la misma suerte. Sus esperanzas se desvanecieron por el camino, y la locura de la aberración y la inmolación acabó con su existencia.
Entre la documentación requisada existe un informe que dice que la mismísima Dorothea Binz, se hizo con un hacha para matar a un prisionero polaco procedente de la mano de obra del campamento. Como vemos, la necesidad de atacar a los enfermos y a los débiles era abrumadora. Ya lo señalaba anteriormente. Y si en este lance empleó una guadaña para asesinar a uno de sus inferiores, la realidad era que el látigo se había convertido en una extensión de su propia mano.
En una ocasión, y según cuenta una superviviente del Holocausto, durante la etapa de supervisión de Dorothea Binz, trajeron al campo a 50 camaradas para recibir instrucción. Las novatas fueron separadas y llevadas ante las reclusas. Una vez delante de ellas, la Aufseherin les ordenaba que las golpearan sin ningún escrúpulo. De las 50 mujeres tres habían pedido explicaciones para cumplir el mandato y tan solo una se había negado. Esta última fue encarcelada más tarde.
Semejante «prueba» permitía a la supervisora jefe del campamento ver la posible trayectoria sádica de sus futuras ayudantes.
A este respecto, después de 1945 el experto nazi el Dr. Eugen Kogan escribió un informe para los aliados acerca de las guardias del sexo femenino. En él indicaba algo clave:
«Simplemente fueron atraídas hacia la ideología de las SS como la forma de vida que les gustaba y que les hacía sentir cómodas. Aquí podían proyectar su “hijo de puta interno” en otra persona y patearlo con un entusiasmo que oscilaba hasta el sadismo».
A lo largo de la biografía de su antecesora María Mandel ya conocimos de cerca las inusuales actividades que se practicaban en el interior del famoso búnker. Pero si con la Bestia aquel espacio fue de lo más pérfido, con Dorothea la cosa no fue a menos. Más bien todo lo contrario. Escuchar la palabra búnker por parte de algunas de las guardianas provocaba un inmediato terror en las prisioneras. Se podría decir que era uno de los términos relacionados con el horror en Ravensbrück.
Ser «invitada» a pasar una temporada en el interior de aquel emplazamiento significaba estar condenada a padecer las mayores torturas que jamás te hubieras imaginado. De hecho, pocas de las internas que visitaron este lugar salieron con vida. Existía una alta probabilidad de morir allí dentro.
Me gustaría recordar a grandes rasgos que este edificio de apariencia inocua se encontraba dentro de las paredes del campamento y más concretamente en la zona principal del mismo. Contenía 78 células primitivamente amuebladas repartidas en dos pisos y se experimentaban las formas más severas de castigo oficial que Ravensbrück podía ofrecer.
Las convictas que eran enviadas allí estaban acusadas de delitos muy graves. Las dos transgresiones más importantes eran: participar en un sabotaje y tratar de escapar. A pesar de todas las precauciones y la vigilancia de las guardianas, se registraba una buena cantidad de quebrantamientos en los lugares de trabajo de Ravensbrück. Una de las formas más habituales de desobediencia era la desaceleración en el ritmo de trabajo de las internas lo que disminuía la producción. Cuando se localizaba a la persona responsable de esta clase de atentados, se procedía a la ejecución inminente de la presa, pero sin atraer la más mínima atención. En claro contraste con las ejecuciones realizadas a los hombres, que se hacían abiertamente. De ahí que los ajusticiamientos femeninos hayan permanecido tanto en secreto y que solo se hayan conocido gracias al testimonio de sus supervivientes.
Sin embargo, nadie podía tachar a estas rebeldes de ser infractoras de algunas de estas faltas ya que no había ningún procedimiento legal que determinase su inocencia o culpabilidad. El mecanismo era el siguiente: una guardiana hacía un informe, posiblemente por recomendación de la funcionaria de prisioneras (Dorothea Binz), que a su vez era enviado al líder del campo. Este podría realizar una investigación y/o proceder a la orden de encarcelamiento al búnker durante un máximo de tres días. Un encarcelamiento más largo requería la aprobación del comandante.
No había audiencia alguna, la única evidencia existente era lo que la supervisora aseguraba que había ocurrido para que la interna fuese castigada. Una confinada recuerda cómo fue llevada hasta su celda en el búnker:
«Se llevaron mis zapatos. Entonces Binz [la supervisora jefe] me llevó por un pasillo detrás de un escalera de hierro hasta una celda en la planta baja. Se cerró la puerta y estaba completamente oscuro. A tientas, me topé con un taburete que estaba fijado al suelo. Frente a una mesita plegable, en la esquina izquierda, había una litera; al lado de la puerta del baño, delante de las tuberías del agua y justo a la derecha de la puerta, había un radiador frío. En lo alto de la pared arriba de la puerta había una pequeña ventana con una persiana que quitaba toda la luz. La celda tenía cuatro pasos y medio de largo por dos pasos y medio de ancho»[26].
Como ocurrió durante la etapa con María Mandel, las detenciones perpetradas en el búnker de Ravensbrück significaban simplemente fustigación. Las reclusas permanecían en una oscuridad casi total, sin comer durante varios días, debido al cautiverio que les habían impuesto. Con la llegada del invierno las condiciones en el edificio del crimen empeoraban considerablemente. Los habitáculos de la planta baja no tenían calefacción y tampoco les facilitaban mantas por lo que muchas internas morían congeladas después de horas de palizas y vejaciones. Casi cada día las presas eran despojadas de sus pocas ropas para lanzarlas chorros de agua congelada a presión. Tras el manguerazo pertinente se iniciaba una serie de golpes y puñetazos que terminaban con la víctima al borde de la muerte. Incluso habían creado una cuadrilla de presidiarías que se encargaba de amontonar los cadáveres. Le habían asignado la difícil tarea de recoger los cuerpos de sus compañeras asesinadas, tanto en el búnker como en cualquier parte del campo. Una de las más veteranas era la comunista alemana, Emmi Handke, quien señaló que casi todos los cuerpos que sacaban del búnker mostraban signos de violencia. Una de sus peores experiencias fue tener que retirar los restos de una mujer embarazada de veinte años que pertenecía a su propio bloque. Esta no solo había sido linchada, sino que, además, su cuerpo permanecía congelado en el suelo de la celda.
En este sentido es necesario apuntar que el castigo corporal del que hacían gala Binz y sus auxiliares ya dio comienzo en 1940 durante la visita del Reichsführer-SS Heinrich Himmler a las instalaciones de Ravensbrück, cuando las prisioneras fueron golpeadas por la supervisora en presencia del comandante y de un doctor. Dos años más tarde el propio Himmler ordenó «afilar» los castigos corporales. A partir de entonces las reclusas fueron azotadas y apaleadas en sus desnudas nalgas en presencia de las autoridades del campo.
En lugar de las guardianas ahora los guantazos los darían las propias internas extranjeras a sus compañeras de celda y todo a cambio de recibir pequeñas primas de comida o cigarrillos. Eso sí, Himmler estipuló también que las féminas jamás azotarían a prisioneros alemanes. Este procedimiento de castigo se realizaba en una sala especial en la planta baja del búnker denominada Prügelraum, algo así como la «habitación de los azotes».
Entre las detalladas descripciones sobre estas sanguinarias «convocatorias» está la de la víctima Martha Wolkert, una campesina arrestada por desarrollar lo que los alemanes denominaban Rassenschande o «profanación de la raza». Supuestamente estaba siendo acusada de mantener relaciones sexuales con trabajadores polacos, mientras que su marido permanecía ausente en el servicio militar. En su defensa, Martha alegó que de lo único que podían inculparla es de haberles regalado ropa vieja de su esposo porque sentía pena por ellos. Pero alguien informó a la GESTAPO por su indiscreción y ahí acabó su suerte. Después de raparle la cabeza públicamente en la plaza principal de su ciudad, la joven agricultora fue enviada a Ravensbrück. Una vez allí ella y otras veinte y dos mujeres fueron escoltadas hasta el búnker para recibir su castigo una por una. Así lo vivió Martha:
«[La supervisora jefe] Binz me leyó la orden de arresto y mi castigo: dos tandas de 25 latigazos [Schlage, “hits”]. Después [el Comandante] Suhren me ordenó subirme al potro. Mis pies fueron fijados en una abrazadera de madera, y el de la placa verde me ató. Me levantaron el vestido por encima de la cabeza para mostrar mi parte posterior. (Teníamos que quitarnos nuestra ropa interior antes de salir de los barracones). Luego me envolvieron la cabeza en una manta, presumiblemente para amortiguar los chillidos.
Mientras estaba siendo atada, respiré hondo para que no me pudiesen atar tan fuerte. Cuando Suhren se dio cuenta, se arrodilló y apretó la correa tan fuerte que me causó un dolor horrible.
Me ordenaron contar cada látigo en voz alta, pero solo llegué hasta once. Solo oía, muy aturdida, como el de la placa verde seguía contando. También grité porque me parecía que disminuía el dolor. En aquel momento me di cuenta que alguien me tomaba el pulso. Sentí mi trasero como si estuviera hecho de cuero. Cuando salí fuera, me encontré terriblemente mareada».
Menos de una semana más tarde Martha Wolkert regresó al búnker para recibir una segunda tanda de 25 latigazos. Apenas llegó a contar hasta siete antes de perder el conocimiento. Después de aquello su simpática jefe de bloque la llevó al cuartel de los enfermos.
La mayoría de las ejecuciones que se vivieron en Ravensbrück se realizaron mediante fusilamiento. En ocasiones estas se efectuaban fuera de los parámetros del mismo campamento, en las zonas boscosas del sur, aunque otras veces, se practicaban en la parte principal del recinto, en lo que se conocía como Erschiessungsgang o «pasillo de tiro». Sin embargo, nadie podía ver aquellas trágicas escenas, tan solo las mujeres que habían sido condenadas ya que se encontraban fuera de los muros del campo. Además, el único acceso posible era a través del crematorio. De hecho, el posicionamiento de esta zona no era casual, porque una vez que la víctima había recibido el disparo, su cadáver podía ser arrojado a través de la ventana abierta del horno.
Uno de los presos que trabajaba en el incinerador fue Horst Schmidt, uno de los mayores testigos en las ejecuciones. En concreto Horst recuerda la de dos mujeres a manos de un par de camaradas de las SS. Las dispararon a quemarropa o Genickschuss. El sonido podía escucharse en todo el bloque, pero las reclusas jamás diferenciaban de qué parte del emplazamiento provenía. A veces, incluso, utilizaban armas equipadas con un dispositivo silenciador para evitar despertar la curiosidad del resto del barracón.
Se sabe que miles de mujeres fueron ejecutadas en Ravensbrück, pero a falta de pruebas, ni siquiera conocemos los espantosos correctivos que finalmente recibieron. La mayor parte de los registros de las SS fueron borrados o eliminados y únicamente nos quedan los diarios y documentos escritos por sus víctimas. Uno de los testimonios más oportunos sobre los mártires de este campo de internamiento es el poema titulado Necrologue, escrito por la reclusa y miembro del Partido Comunista Johanna Himmler, que nada tiene que ver con el líder de las SS:
Un día hermoso llega a su fin
se acaba el día laboral en el campo.
Inmóvil y en silencio se queda
el trozo de bosque que rodea al campo.
Inmóvil y en silencio
Ocho mil mujeres en el pase de revista de la tarde.
Ocho mil mujeres,
¡Desde niños a mujeres mayores!
Todo parece tranquilo y apacible
Sin embargo en estas caras hay
Una pregunta que les corroe, con esperanza de algo…
¡Crack! ¡Un disparo repentino!
Los disparos irrumpen en el silencio,
Lágrimas en los corazones y
Los nervios de ocho mil mujeres.
Otra vez silencio profundo, ni un sonido,
Las caras aún más pálidas a causa
De los disparos, cabezas gachas, y
En muchos ojos aparecen lágrimas.
Ellos saben que en el otro lado del muro
Tienen camaradas femeninas quienes
En la flor de la juventud están respirando por última vez,
Algunas muy jóvenes. —Sin embargo por la mañana
Iban riendo y diciendo adiós camino a las celdas de la muerte.
Solo podemos permanecer de pie y permanecer de pie
Y usar el silencio como un tipo de
ceremonia interna de despedida,
Un pase de revista por sus muertes grandes y valientes.
¡Ocho mil mujeres!
¿Quién podría tener este honor?
La tarde ya está desapareciendo,
La oscuridad lo esconde todo
En su bruma pacífica, hasta
Cubrir los crímenes nacidos del odio ciego.
De los corazones de ocho mil mujeres
Viene el grito no pronunciado:
¿Por cuánto tiempo más? ¿Por cuánto tiempo más?
Como vemos, el sistema nazi dio rienda suelta a un poder virtual de miembros destacados de las SS como fue el caso de las supervisoras. Si en algún momento el Führer y sus secuaces pensaron en regular aquellas atrocidades, esta quedó en el olvido, porque la decadencia continuó hasta el final de la guerra.
Las sesiones de tortura y crueldad despiadada, de sangre mezclada con las lágrimas de las confinadas, eran una constante en el campo de concentración liderado por Dorothea Binz. Existían evidencias claras de que la supervisora pegaba, abofeteaba, pateaba, azotaba, disparaba y abusaba de las mujeres durante largos periodos de tiempo, además de entrenar perros para atacarlas. Sin embargo, muchas de las reclusas que probaron la severidad de su trabajo concuerdan en afirmar que esta estaba enamorada. Algo curioso para una persona (si le podemos denominar con este calificativo) que supuestamente irradiaba felicidad por los cuatro costados. Hasta aquí podríamos pensar que llegamos a su punto débil, pero lejos de la realidad. Aquel por quien suspiraba no era otro que Edmund Bräuning, SS-Schutzhaftlagerführer y adjunto del comandante Rudolf Hoss, un individuo particularmente violento. De hecho, algunos expertos subrayan que el ensañamiento de Binz podría explicarse por aquella romántica relación que mantenían entre ambos camaradas, ya que Bräuning animaba a su amada a perpetrar todo tipo de abusos. Durante sus largos y apasionados paseos alrededor del campamento, Edmund la incitaba a acompañarle para observar las afrentas efectuadas a las reas, para a continuación, alejarse riéndose por lo que acababan de ver. La relación duró hasta finales de 1944, cuando Bräuning fue trasladado al campo de concentración de Buchenwald. Vivieron juntos durante casi dos años en una casa fuera de las murallas del campamento, haciendo de su morada un hogar. En este sentido podríamos definir la violencia de Dorothea Binz como un acto de amor. «Por amor» explican numerosos expertos. No obstante, ¿hasta qué punto el amor había cambiado la personalidad de la Aufseherin? ¿Este era el verdadero culpable? Si echamos mano de los acontecimientos, nos damos cuenta de que ciertamente no era así, que la líder nazi ya poseía rasgos criminales que se reflejaban en su rutina diaria.
Mientras tanto el tormento del látigo en el búnker hacia mella en las más rebeldes de Ravensbrück. En una ocasión la rusa Zina M. Kudrjawzewa fue víctima de varias tandas de azotes debido a que le habían confiscado un billete donde había garabateado un pequeño poema. Las prisioneras ni siquiera tenían derecho a expresarse mediante la escritura. Su castigo fueron 15 latigazos y la privación de alimentos durante veinticuatro horas. Unos días después fue conducida de nuevo al búnker por el mismo motivo. Permaneció tres días sin comer al fondo de un calabozo frío y húmedo. Creyó que moriría.
La Binz ya se había ganado la mayor de las famas, ser la peor de las guardianas del campamento, la más perversa y maquiavélica del momento. Aunque tanto sus antecesoras como sus sustitutas no se quedaron atrás.
Sus ademanes denostaban una irrefrenable autoridad digna de temer por todo aquel que la rodease, tanto internas como camaradas y auxiliares. Nadie se libraba de la brusquedad de sus manos. Disfrutaba paseándose y regodeándose ante sus inferiores. Así lo admitió durante el interrogatorio que le hicieron el 6 de enero de 1947 ante el tribunal militar británico en Hamburgo, cuando sostuvo que abofeteó y golpeó con una regla a las presas que se mostraban «insolentes» o si negaban «las acusaciones ya probadas». Creía que «la verdad ya había sido establecida».
El tradicional castigo de «el látigo» era muy conocido por todos los habitantes del campamento en Ravensbrück. 25, 50 o 75 eran los golpes que debían soportar las víctimas en aquellas palizas infrahumanas que nos hacen remontarnos incluso a la época de los romanos.
Siguiendo con la recopilación de testificaciones, me gustaría mencionar una que se encuentra en el libro titulado Ravensbrück escrito por Germaine Tillion, antropóloga de la resistencia francesa y otra de las víctimas de Binz, que durante su estancia en el centro de internamiento fue testigo de lo que sucedía durante las actividades habituales de la Aufseherin y su célebre «25», «50» o «75» latigazos.
«La víctima estaba tumbada semidesnuda, aparentemente inconsciente, llena de sangre desde los tobillos hasta la cintura. Binz la miraba y sin mediar palabra la pisoteó en sus sangrientas piernas y empezó a mecerse a sí misma, equilibrando su peso desde los dedos de los pies hasta los tacones. Quizá la mujer estuviese muerta; de cualquier modo ella estaba inconsciente porque no movía nada. Después de un rato cuando Binz se fue, sus botas estaban embadurnadas de sangre».
Disfrutaba tanto asistiendo a aquellas penas de flagelación infligidas a una detenida. «El diablo es optimista si cree que puede hacer peores a los hombres», decía Karl Kraus. Leyendo estos escalofriantes testimonios se podría pensar que en realidad hasta le producía un verdadero éxtasis sexual, como ha sido el caso de alguna de sus secuaces. Binz se divertía hasta la saciedad ordenando a las prisioneras que se pusieran en posición de firmes durante horas y horas, mientras ella las abofeteaba la cara con total impunidad. Incluso cuando algunas de aquellas mujeres se derrumbaban víctimas del agotamiento, Dorothea se acercaba hasta ellas y se reía sonoramente. Aquella risa un tanto diabólica, como sus internas se atrevían a cuchichear, se basaba en el placer malicioso de ver el sufrimiento ajeno hasta límites insospechados.
Lo que para los nazis era una «muerte natural» para la gente corriente y cuerda se trataba de hambre, palizas y un trabajo agotador. La muerte en este campo de concentración estaba científicamente organizada. Hasta un funcionario alemán llegó a escribir en octubre de 1944 que la «mortalidad en Ravensbrück era insuficiente y debería llegar a 2000 muertos al mes con efecto retroactivo de 6 meses». No me extraña que las mujeres retenidas allí fueran presas del pánico al ver a la que sería su tutora, Dorothea Binz, pasearse con gesto tétrico por los barracones. Con cada golpe que propinaba a aquellos despojos humanos, los ojos de la guardiana brillaban con una alegría a veces infame a veces voraz.
Una superviviente llamada Olga Golovina, que había sido encarcelada en Ravensbrück a la edad de 21 años, explicó 39 después y con lágrimas en los ojos:
«Recuerdo a la guardiana Dorothea Binz paseando por el campamento. Aún puedo verla ante mis ojos. Una prisionera agotada pasa a su lado, tropieza y cae. Con denodados esfuerzos se pone de pie y se va tambaleándose.
Semejante escena era suficiente para Dorothea. Ella pedaleó más fuerte, aumentó la velocidad y atropelló a la miserable interna. Luego llamó a los perros y se los lanzó. ¡Los perros eran salvajes, feroces, adiestrados especialmente para destrozar a la víctima hasta que dejaba de respirar!».
Uno de los testimonios quizá más impactantes acerca de la bestialidad infligida por Dorothea Binz, es lo que describe la reclusa Charlotte Müller —detenida por negarse a renunciar a sus creencias—, acerca de la paliza que dieron a una compañera suya. La ya mencionada anteriormente, Martha Wolkert.
«Un martes por la mañana durante el conteo de presos, me dijeron que debía acudir antes de la construcción de celdas. Mi Blockalteste me llevó allá. Allí esperaban veintidós mujeres de diferentes bloques.
La Oberaufseherin Binz llegó, abrió la puerta y nosotras debíamos organizamos de dos en dos a la entrada del sótano. No se dijo ni una sola palabra, cada una estaba ocupada consigo misma. Todas tenían miedo. Después de un rato llegó el Lagerkommandant Suhren, el médico del campo —él siempre debía estar presente—, un hombre de las SS y Schlagerin, una Grünwinklige (alguien que se encarga de dar golpes).
A continuación, Binz llamó a cada mujer por su número para que entrara en el cuarto de castigo. Después debían volver al final de la fila. Yo fui llamada casi al final. Mi corazón se me quería salir del miedo, cuando alcancé a ver cómo la Grünwinklige arrastraba a mi compañera de delante hacia la puerta de la habitación contigua. Binz dictó mi orden: “¡Dos tandas de veinticinco golpes!”.
(…) Se me ordenó contar en voz alta los golpes, pero solo llegué a hasta once. Sentí mi trasero como si estuviera hecho de cuero. Cuando regresé a la fila, me sentí mareada. Por fin habíamos sobrepasado el castigo corporal. Suhren, la Binz y el comandante de las SS Pflaum llegaron a la entrada del sótano. Entonces Suhren dijo en un tono áspero: “¡Hagan todas fila! ¡Dense la vuelta y levántense las faldas!”
A continuación, los tres miraron nuestros traseros. Se reían y hacían comentarios vulgares. ¡Después de esta tortura, esta humillación y esta burla! […]».
Los desprecios y desdenes de las guardianas del campo, incluida Binz, constituían una norma común entre las camaradas nazis. El deporte nacional en Ravensbrück era mofarse de la degeneración de unas pobres mujeres al borde del óbito. Las reclusas veían a los famosos appells como la única forma de degradación que tenían sus superiores para vencer su resistencia mental. Esta se debilitaba por momentos gracias al trato vejatorio sometido. Sin embargo, es curioso cómo eran las propias víctimas las encargadas de construir todo lo necesario para el buen funcionamiento del campo. Desde oficinas, almacenes, hasta fábricas pasando por la estructura de otros campamentos secundarios. Todo lo que se ponía en marcha allí era gracias a las cientos de supervivientes que hacían precisamente eso cada día, sobrevivir al horror y a la desmesura, no ya de una guerra sino de la condición humana en la que se había corrompido todo.
Tal y como asegura otra de las damnificadas de esta historia, la componente de la resistencia francesa, Marie Jo Chombart de Lauwe, en el libro Ravensbrück, el infierno de las mujeres: «el señor Himmler nos explotaba hasta la muerte mientras obtenía grandes beneficios». Y es que Marie Jo fue otra de las testigos de la saña que se vivió en aquellas cuatro paredes, de la rabia desatada por la Aufseherin Binz. La veía a menudo porque obligatoriamente tenía que pasar por delante del barracón de las guardianas cuando iba a trabajar. Dorothea se colocaba delante junto al jardín, siempre acompañada de un perro, esperando a «la deportada idónea sobre la que pudiera descargar su ira».
«Un día muy frío de invierno no me di cuenta que ella estaba allí sentada. Yo llevaba las manos dentro de las mangas para protegerme del frío, lo que no nos estaba permitido. Me vio y me pegó con la porra en la nariz y la cara hasta que caí al suelo»[27].
Alemania no solo era nazismo, también existía esa parte rebelde y en continua lucha ferviente contra el régimen de Hitler, que en absoluto profesaba ni sus ideas ni sus convicciones. Los propios alemanes se enfrentaron al Mesías Negro —que era así como proclamaban al Canciller visionarios ocultistas como Eckard— para erradicar un sistema político dictatorial, racista y por supuesto, criminal. Entre los grupos que combatieron apasionadamente por la libertad se encontraba el Partido Comunista de Alemania (KPD). Una de sus miembros, Barbara Reimann, fue detenida por la GESTAPO por realizar campaña contra el nacionalsocialismo y por formar parte de esta ideología. En un primer momento fue recluida en Ravensbrück como medida disciplinar. Allí coincide con La Binz a quien describe con estas palabras:
«Dorothea Binz era la jefa de las guardianas y una mala bestia. Tenías que mantenértela lejos, porque era realmente muy peligrosa. Con su látigo golpeaba a izquierda y a derecha, y la gente echaba a correr. Y si no eras lo suficientemente rápida, o si ella estaba de mal humor, podía dar una paliza a una prisionera y dejarla muy malherida. Se ponía caliente apaleando prisioneras»[28].
Uno de los instantes más angustiosos y temidos por Barbara era el de las selecciones. La Aufseherin se personaba gritando en cada uno de los barracones para hacerlas formar en el patio, empezando primeramente por el pabellón de la enfermería. En una ocasión la comunista fue testigo de cómo una joven polaca con bronquitis era sacada a rastras de la sala y aunque ella quiso ayudarla, un hombre de las SS le amenazó diciéndola: «Un paso más y te vas tú también con el transporte». Nadie pudo hacer nada por aquella chica de tan solo diecinueve años, que se convirtió en la primera mujer gaseada y quemada de su barracón. «Aquella fue la primera selección que presencié y no lo olvidaré nunca», explicaba Barbara.
La impunidad que dotaba el Grossdeutsches Reich a las guardianas y sus aberraciones eran sobrecogedoras. Y nadie de las allí presentes podía hacer nada para evitarlo porque ponía en riesgo también su propia vida. Ayudar o morir, siempre fue el gran dilema de las reclusas de estos campos de concentración.
Más de 132 000 mujeres procedentes de 40 países cruzaron la entrada de «El Puente de los Cuervos». Entre ellas hubo 400 españolas que fueron apresadas por su lucha contra el Gobierno alemán y sus consignas. Aquel pantanoso lugar albergó la parte más dantesca e implacable de un centro de internamiento, y aunque poco se habla de la deportación femenina, hay que decir que fueron las que mayor carga soportaron.
Tanto hombres como mujeres sufrieron y lloraron por la fiereza que les rodeaba, por el olor constante a muerto y el hedor de la descomposición, pero las internas se llevaron si cabe, sufrimientos adicionales actualmente impensables en un país del Primer Mundo. Me refiero a experimentos propios de la condición femenina: pruebas médicas tales como la esterilización, la aceleración de la menopausia, el asesinato de sus hijos en presencia suya, y por supuesto, la prostitución.
El impacto que sufrieron estas féminas superó con creces el aspecto físico o psicológico, penetrando con gran angustia en la moral. Entre las miles de reas que padecieron humillaciones y atrocidades a lo largo de su estancia en el campamento se encontraba un grupo de jóvenes españolas que llegaron hasta Ravensbrück alzando su puño en busca de libertad. Sus gritos se ahogaban entre los sollozos de la cámara de gas y aunque el silencio era lo único que les mantenía en pie, siempre tuvieron fe —si podemos llamarlo así— en salir vivas de aquella locura vestida de infierno.
Esta catalana procedente de la localidad de El Priorat (Tarragona), de raíces campesinas y diplomada en enfermería, fue miembro fundador del PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya).
«Junto con su primer marido, Albert Roger, fallecido durante la deportación, participó en actividades de la Resistencia francesa y llegó a ser enlace interregional con seis provincias a su cargo. Su casa era un punto clave donde escondía a guerrilleros españoles y franceses y a antiguos combatientes de las Brigadas Internacionales. Centralizaba la transmisión de mensajes, documentación y armas. Hasta que fue denunciada a los nazis»[29].
Tras su detención por la GESTAPO el 11 de noviembre de 1943, fue trasladada a la prisión de Limoges, donde la maltrataron salvajemente. Ese sería el principio de su historia. Dos meses después, la llevaron a Ravensbrück a bordo de un tren de ganado.
«Con una temperatura de 22° bajo cero, a las tres de la madrugada del 3 de febrero de 1944, mil mujeres procedentes de todas las cárceles y campos de Francia llegamos a Ravensbrück. Era el convoy de las 27 000, así llamadas y así conocidas entre las deportadas. Entre esas mil mujeres recuerdo que habían checas, polacas que vivían o se habían refugiado en Francia, y un grupo de españolas.
Con 10 SS y sus 10 ametralladoras, 10 “aufseherin” y 10 “schlage” (látigo para caballos), con 10 perros lobos dispuestos a devorarnos, empujadas bestialmente, hicimos nuestra triunfal entrada en el mundo de los muertos»[30].
A su llegada al campo de concentración dio comienzo el ritual del terror. Primeramente las duchas de «desinfección», pelo rapado al cero, inspección de todos los rincones del cuerpo, uniforme de rayas y la asignación del número de prisionera. El de Neus fue el 27 534 y allí se topó con una realidad escalofriante: una mujer electrocutada, enroscada y enganchada en la alambrada eléctrica; dos kapos arrastrando a otra mientras una SS la golpeaba con el látigo sin darse cuenta que ya había muerto hacía unas horas.
«En Ravensbrück se acabó mi juventud el 3 de febrero de 1944…», asintió Neus. Entró en un mundo inconcebible para la mentalidad del ser humano. Un infierno como describieron cada uno de los supervivientes de aquel horror. «Dante ha descrito el infierno, pero no ha conocido Ravensbrück, ni Mauthausen, ni Auschwitz, ni Buchenwald. ¡Dante no podía ni imaginar el infierno! Yo tengo una película en la cabeza en blanco y negro, tal como era todo, porque allí no había colores», seguía explicando la damnificada española. No había colores pero sí olores. Olores a carne quemada, a llagas, gangrena, suciedad… Aromas a los que tanto Neus Catalá como el resto de sus compañeras se tuvieron que acostumbrar. Pero ¿cómo se puede uno habituar a vivir así? Dicen que el hombre ante las vicisitudes se crece y desarrolla mecanismos nuevos de defensa. Eso fue lo que precisamente hicieron aquellas mujeres.
Entre las denigrantes situaciones que tuvo que pasar se encuentran los exhaustivos controles ginecológicos desempeñados sin ninguna higiene y en condiciones asombrosamente penosas. De hecho, utilizaban el mismo utensilio para examinar a todas las reas y aquellas que estaban embarazadas tenían poca, por no decir ninguna, esperanza de siquiera sobrevivir.
«A todo mi grupo nos pusieron una inyección para eliminarnos la menstruación con la excusa de que seríamos más productivas. Ocurrió en 1944; no la volví a tener hasta 1951. (…) Se salvaron muy pocas; los bebés nacidos eran automáticamente exterminados, ahogados en un cubo de agua, o los tiraban contra un muro o los descoyuntaban. Ellas agonizaban por las malas condiciones higiénicas del parto o se volvían locas por la impotencia de presenciar tales asesinatos»[31].
La tierra de Ravensbrück se convirtió en la peor de las pesadillas, en la mayor película de terror creada hasta el momento. Si allí lloraron las víctimas fue sangre y no por los muertos, sino por los vivos que permanecían hechos ovillos esperando ser golpeados de nuevo. Muchas de estas mujeres pensaron en quitarse la vida ellas mismas. ¿Y quién no en su situación? Sin embargo, Neus decía que aunque «jamás pensé en el suicidio, sí que deseé un día irme a dormir y no volverme a despertar».
Algo que me llama poderosamente la atención de Neus Catalá, la joven republicana encarcelada en Ravensbrück a la edad de 29 años, es que aún viviendo entre salvajes, llegó a reírse en muchos momentos y a sentirse una mujer redimida. «He sido deportada, he estado esclava en el campo y me he sentido libre a pesar de todo», razona con total tranquilidad en la obra Ravensbrück, el infierno de las mujeres.
De padre francés y madre española, tan solo contaba con 19 años cuando fue trasladada a Ravensbrück. Participó de forma activa en la Resistencia organizando grupos de maquis en la zona francesa del Ariege. Tras su arresto por la GESTAPO, se iniciaron un total de siete interrogatorios cuya herencia fue el desencadenamiento de una fuerte artrosis a partir de los años 50. Durante aquellos suplicios su único objetivo fue no hablar, a pesar de los golpes y bastonazos que recibió por parte de los camaradas nazis. «Vi cómo les arrancaban las uñas de pies y manos a hombres y mujeres. Tenía miedo de hablar, pero no lo hice».
Conchita junto con su tía Elvira y su prima María, fueron conducidas al «Puente de los Cuervos» en un convoy al que denominaron «Tren Fantasma». Llegó a haber 700 hombres y 65 mujeres. Tardaron dos meses en arribar a su destino final. A su llegada, Conchita con el número 82 470, recuerda la primera selección:
«En Ravensbrück he visto a las SS pegar con saña por cualquier cosa, a mujeres mayores, a los niños, y hemos pasado horas inmóviles al pasar lista en la Appellplatz. Allí, quietas bajo un frío tremendo y débiles, algunas caían y no las podías ayudar o te echaban a los perros encima»[32].
Las guardianas del campamento eran tan fieras como sus animales y agasajaban y maltrataban brutalmente a las mujeres que yacían en el suelo. Aquellas palizas impactaron sobremanera a Conchita, quien además presenció cómo los más pequeños eran atizados y asesinados sin escrúpulo alguno. El tema de la maternidad siempre fue uno de los temas más dolorosos a recordar para esta hispanofrancesa.
«Muchas fueron detenidas y no supieron durante años qué pasó con sus hijos. Los buscaron después con la ayuda de la Cruz Roja. Algunas tuvieron suerte y los encontraron en orfelinatos. Otras jamás volvieron a saber nada más».
Una de las vivencias que le marcó especialmente, fue cuando accidentalmente contempló el asesinato de tres niños a manos, y así nos da a entender por los datos recopilados, de Dorothea Binz, la supervisora en jefe en esa época. Aquel suceso le embargó de horror, llenándole de impotencia.
«Lo recuerdo perfectamente. Uno de ellos, el más pequeño, tenía solo tres o cuatro años y corría por la calle de los barracones. Una de las Aufseherinnen le gritó, pero el niño no la escuchó y ella le lanzó el perro. Lo mordió y lo destrozó. Después ella lo remató a palos».
El único pensamiento de Conchita y del resto de sus compañeras era cavilar que quedaba un poquito menos, que pronto se terminaría todo. La idea de ser liberadas era lo único que las hacía resistir y mantenerse con vida. Pero no se lo ponían nada fácil a aquellas prisioneras que trabajaban de sol a sol, víctimas de la esclavitud y la agresividad. En el caso de la joven española, al finalizar su jornada —dado que trabajaba en la fábrica a las afueras de Ravensbrück—, siempre dormía fuera, al borde de la carretera. Daba igual si hacía frío, nevaba, si llovía o había hielo, su casa era el suelo del prado. Incluso allí también se vivían dramáticas escenas repletas de sangre.
«Una noche llegamos a un bosque de pinos. Los árboles eran jóvenes, y las ramas bastante bajas, lo que hizo que nosotras enseguida buscáramos uno grueso para reunirnos todas bajo el árbol. Encontramos un pino que las ramas tocaban casi al suelo; nos pusimos todas debajo, como pudimos, y aquella noche los SS, dispararon con las ametralladoras y mataron a todos los que quedaban de la columna; todos, hombres y mujeres, fueron asesinados mientras dormían. Cuando se hizo de día y vimos aquella carnicería, es indescriptible el horror que sentimos, sabíamos que eran malvados y sin entrañas, pero ver estos crímenes gratuitos»[33].
Al igual que le ocurrió a Neus Catalá, Conchita Ramos también fue testigo de cómo los supuestos médicos del campamento realizaban toda clase de aterradores experimentos para probar absurdas teorías científicas.
«Cuando me dijeron “te enseñaremos a las petites lapines —conejitas—”, yo, inocente, preguntaba si acaso conseguiríamos conejos para comérnoslos. Nos llevaron a un barracón donde vi mujeres a las que les habían operado las piernas, cortado tendones, los músculos, rasgado la piel, se les veía el hueso, todo para experimentar con el cuerpo humano. Tenían unas cicatrices horribles. A otras les inoculaban productos químicos o las amputaban».
Un tiempo más tarde y debido a su juventud fue conducida junto a su tía y su prima a un Kommando a las afueras de Berlín llamado Auberchevaide. Allí trabajarían día y noche fabricando material de aviación. Junto a ellas otras 500 mujeres. «Yo debía controlar las piezas, pero hacíamos sabotajes. Lo hacíamos todas. Me dieron muchos bastonazos», contaba orgullosa Conchita.
Con la llegada del bando aliado, la española salvó su vida y quedaron solamente 115 mujeres más. Su valentía le valió numerosas condecoraciones como la Legión de Honor del Gobierno francés y la Medalla de la Resistencia. Sin embargo, nada podía borrar ya las huellas de la inhumanidad, el salvajismo y la tortura. El silencio fue traumático, pero el reencuentro con su familia y el nacimiento de su primer hijo en noviembre de 1947 lograron eliminar poco a poco sus angustias y miedos.
«Cuando vuelvo el pensamiento atrás, me digo siempre: “Después de lo vivido, no hay que desesperar; estamos juntos en vida, ya encontraremos la solución”. Los que hemos vivido tanta tragedia, nos volvemos filósofos y optimistas, como quieras»[34].
«Paquita Colomer», que era así como Mercedes Núñez era conocida entre sus compañeras del campo de concentración de Ravensbrück, nació en Barcelona en 1911 en el seno de una familia acomodada con una joyería en Las Ramblas. De padre gallego y madre catalana, Mercé a la edad de 16 años ya trabajaba como secretaria de Pablo Neruda, en aquel entonces, cónsul de Chile en la ciudad condal. Ejerce labores burocráticas en las sedes del comité central del PSUC y UGT hasta que en enero de 1939, decide trasladarse a Francia para asumir la organización del PC en La Coruña. Poco después es detenida y llevada hasta la prisión de Betanzos. En 1940 la trasladan a la Cárcel de las Ventas de Madrid donde fue condenada a 12 años y un día por «auxilio a la rebelión militar».
No se sabe si por un error o por obra del destino, el General Juez del Juzgado de delitos de espionaje procesa la orden de su liberación y Mercedes es excarcelada el 21 de enero de 1942. A partir de ese momento, comienza una vorágine: primero huye a Francia, donde pasa un tiempo en el campo de internamiento de Argelés; después se convierte en parte activa de la Resistencia; y cuando se encontraba trabajando como cocinera en el Cuartel General de Carcassone facilitando toda clase de información, un chivatazo hace que la GESTAPO la encuentre y la detenga en 1944. Inicialmente la llevan al campo de Saarbrücken para acabar en el de Ravensbrück.
Para Mercé los alemanes no hablaban un idioma, no emitían palabras, más bien expresaban aquel fanatismo y brutalidad mediante «ladridos». Lo que hacían era «ladrar»:
«Grupos de SS. Ladrando insultos; [sic] el “obermeister” ladra de tal manera que le puedo ver todas las muelas de oro y hasta la garganta; [sic] los altavoces ladran en alemán.»[35].
De hecho, la prisionera española, perpleja ante los acontecimientos que allí se sucedían, no daba crédito a cómo los nazis mantenían a las presas durante horas y horas totalmente desnudas, exponiéndolas en público mientras se mofaban de ellas y las maltrataban. La respuesta de Mercé era permanecer impertérrita mientras le chirriaban los dientes del desespero. Cuando alguna de las supervisoras la miraba no tenía «vergüenza en verme desnuda en su presencia, como si fuese un perro más o una piedra. Es el momento en que termino por excluirlos de la comunidad humana. Para mí son bípedos y basta».
Pese a la aparente fortaleza física que mostraba la catalana, en realidad, su salud no era para nada buena. Cada día intentaba disimular su empeoramiento. Esto le ayudó a salvarse de la cámara de gas y para ser tildada de apta en el trabajo. Ese «premio» le valió para iniciar tareas en el combinado metalúrgico HASAG donde fabricaban obuses en un campo de concentración a las afueras de Leizpig. Su afán por entorpecer el buen funcionamiento de la máquina del Imperio Nazi, comenzaba por la propia cadena de producción donde ella se encontraba.
«Muy concienzudamente me harto de enviar al desguace obuses buenos, de dar como perfectos los defectuosos y enviar a desbarbar los que tienen medidas correctas. Tenemos que recordar que cada obús inutilizado son vidas de los nuestros ahorradas».
La lucha interna de Mercé por derribar la monstruosidad de aquellas gentes se hacía constar en cada una de sus maniobras. Y aunque su salud seguía de mal en peor, ella aguantaba y soportaba, no solo las palizas que la propinaban, sino, sobre todo las humillaciones consumadas contra algunas de sus camaradas.
El sufrimiento era uno de los ingredientes más difíciles y crueles en el día a día de estas mujeres, que veían cómo el hambre y la muerte las rodeaba continuamente. Los niños fueron las víctimas más débiles de esta barbarie. Cuenta Mercé que en una ocasión una de las guardianas arrebató a una joven madre su bebé de tres días. La condenó a trabajar y a producir para una de las empresas alemanas que practicaba la esclavitud laboral. Si le quedaban fuerzas para vivir, tenía que ser destinado para ellos. El niño fue llevado a la cámara de gas.
A este respecto, hay situaciones límite que a la misma Mercedes le generaban vergüenza por los sentimientos que le removían. Me refiero, por ejemplo, a aquella donde los mandos superiores del campo procedían a escoger cincuenta mujeres, que bien por tener una mala salud, o bien por no ser aptas para el trabajo, acabaron siendo designadas como «transporte» (la cámara de gas). Es en ese preciso instante cuando Mercedes, que como apuntaba tenía una salud muy deficiente, temiendo ser elegida se hizo esta reflexión: «¿Por qué aquella idea indigna, por qué aquella especie de alivio cada vez que el comandante señala una nueva víctima? Me doy asco a mí misma». Desgraciadamente, era su vida o la de sus compañeras. Era una triste realidad ensombrecida de extrañas emociones. Pero siguiendo con la historia que explicaba, llegó el momento del macabro cómputo final, y cuando ya habían sido escogidas cuarenta y nueva mujeres, la joven española ayuda a Madame P. susurrándole que se quite las gafas y las esconda. Eso era signo inequívoco de debilidad en un centro de trabajo, pero decide no condenarla. ¿Quién es ella para hacerlo? Así que Mercé ayuda a la pobre mujer aún a sabiendas de que podría no salvarse y terminar en la fosa. No practica el silencio y ambas mujeres consiguen escapar a la muerte.
Hazañas como esta, a veces salpicadas por tentaciones y debilidades egoístas, son las que inundan todos los campos de concentración nazis.
A comienzos de abril de 1945 Mercedes, aquejada por una grave hemotitis (hemorragia en el aparato respiratorio), es ingresada en la enfermería del Schoenenfeld (Revier), la antesala de la cámara de gas. Pero tuvo suerte, el mismo día que iba a ser gaseada —el 14 de ese mes— las tropas aliadas llegan a las instalaciones. La joven republicana se había salvado por los pelos. A partir de aquí inicia una nueva vida. Se casa con Medardo Iglesias, capitán de asalto durante la república, y tienen un hijo, Pablo Iglesias Núñez. El 10 de abril de 1959 el gobierno francés le concede la Médaille Militaire y el Presidente de la República Charles de Gaulle, el título Chevalier de la Légion D’Honneur, el 2 de enero de 1960.
Una de las más famosas reflexiones de Mercé, alias «Paquita Colomer», la hizo en su segundo libro El carretó dels Gossos, mencionado anteriormente. Este pensamiento, al finalizar la obra, le dota de cierto sentido moral al narrar sin ningún tapujo:
«Escribo porque se tiene que contar, aunque no sepa demasiado, con mi vocabulario empobrecido por el auxilio; porque no se trata de hacer obra literaria, sino de decir la verdad.
[sic] Después hubo un largo paréntesis de sanatorios, hospitales casas de reposo, recaídas y quirófanos. Hubo que vencer el miedo de volver a la vida normal, aprender de nuevo, como una criatura pequeña, los gestos sencillos: pagar el alquiler, ir al horno a comprar el pan, saludar a un vecino; salir del ghetto moral, del “yo ya no soy como los demás”, “los que no han ido a los campos no pueden comprender”. Y no decirse nunca “yo ya he hecho bastante, ahora que los jóvenes…”, sino darse a la vida plenamente, caminar siempre al lado de los que van adelante sin dejarse como dice Maragall, “llevar a la tranquila agua mansa de ningún puerto”».
Durante el proceso de rigurosa investigación y documentación para la creación de esta obra, se ha dado la circunstancia de que en el caso de Secundina Barceló no hay muchos datos biográficos, ni siquiera fotos públicas. De hecho, el único testimonio que existe es el que dejó a Neus Catalá, otra de las supervivientes de Ravensbrück a la que ya hemos hecho referencia, para el libro que esta publicó con testimonios de otras 49 mujeres españolas y que tituló: De la Resistencia y la Deportación.
Por lo que sabemos, en febrero de 1939 Secundina Barceló entra en Francia huyendo hacia el exilio a través de la frontera de Puigcerdá. Miles de republicanos españoles la acompañaban. Pero fue apresada e internada un par de días en un hangar de la estación de La Tour de Carol, junto a otras mujeres, niños y hombres de edad avanzada. De allí fue trasladada a Los Andelys, alojándose en una antigua cárcel de menores hasta junio de 1940. Poco después huyó de las tropas alemanas junto al resto de la población. Finalmente acabó en París.
Tras pasar unos días refugiada en un «garaje de asilo» permaneció en el cuartel Les Tourelles junto a un numeroso grupo de españoles donde su compañero, Rafael Salazar, entró en contacto con José Miret, uno de los dirigentes españoles de la MOI (Mano de Obra Inmigrada - Main d’oeuvre immigrée). En el cuartel emprendieron un trabajo de organización, distribución de octavillas y prensa clandestina entre los españoles. A su vez se utilizó a Secundina de enlace y para el reparto de diarios, hasta que en enero de 1941 se marchó a Orleáns. Allí realizó las mismas actividades, pero a mayor escala. En enero de 1942 su compañero Rafael Salazar es enviado a la Bretagne y Secundina se queda sola en Orleáns con su hijo de 9 años:
«… a pesar de tener que trabajar para poder comer, continué las actividades clandestinas, poniendo a la disposición de la organización clandestina la habitación que ocupábamos y que fue a menudo utilizada para reuniones de los dirigentes de la MOI y de los “maquis” de la región; y también algunos perseguidos por los nazis o la Milicia se camuflaban varios días en mi casa, hasta que se les podía encontrar otro sitio seguro o los medios para hacerles pasar a zona no ocupada»[36].
En cambio, alguien que quería librarse de la cárcel y que trabajaba para la resistencia, la denunció y fue detenida el 19 de julio de 1944. Los agentes de la GESTAPO irrumpieron en su casa a las tres de la tarde haciendo un registro general e incautando la prensa, las octavillas y lo que encontraron de valor. Si dicha incursión se hubiera realizado horas antes, la hubieran descubierto en plena reunión con otros responsables españoles, franceses y de la MOI.
Tras su captura, Secundina fue llevada a las oficinas de la GESTAPO en Orleáns, donde la tuvieron 15 días de interrogatorio «acompañados de bofetadas, puñetazos, quemaduras con cigarrillos en los brazos. Ante mi silencio, más tarde emplearon la matraca, luego el lavabo y finalmente, el suplicio de la bañera. Como continuaba sin querer hablar, me amenazaron con que, si no daba los nombre y domicilios de los responsables de la Resistencia local y regional, detendrían a mi hijo y lo colgarían».
Durante ese tiempo algunos de sus compañeros de batalla fueron detenidos, y cuando por fin permitieron a Secundina salir al patio, estaba tan desfigurada que sus camaradas tan solo pudieron reconocerla por los zapatos que llevaba.
«A principios del mes de agosto de 1944 fui de Orleans a la cárcel de Fresnes, donde estuve hasta el 15 del mismo mes, en que fui deportada a Ravensbrück, siete días y siete noches de viaje, 70 mujeres por vagón de mercancías, en las condiciones trágicas conocidas por todos los deportados.
Hice la cuarentena en Ravensbrück, que duró menos de un mes, en un block infecto (como todos), hacinadas y maltratadas (como todas) y nos hicieron trabajar transportando arena de un lado para el otro, y al mediodía la clásica “gamella” de un líquido pomposamente llamado “sopa”, que era tan infecto como el block…».
Tras un tiempo en Ravensbrück, soportando toda clase de aberraciones y tratos inhumanos, transfieren de nuevo a Secundina, pero esta vez al campo satélite de Abteroda donde estuvo unos meses trabajando en una fábrica de material de guerra. Cumplido el plazo, vuelve a ser deportada ahora al campo de Markkleeberg. De día cumplía tareas con un pico y una pala y por la noche como refuerzo en la descarga de vagones de carbón.
Sin embargo, cuando los aliados empezaron a ganar terrenos a los alemanes, estos decidieron abandonar el recinto junto con las prisioneras a quienes hicieron caminar por la carretera en dirección a Checoslovaquia. Fueron días interminables. A lo largo de esa caminata y en un despiste de los guardias, Secundina y otras tres compañeras suyas consiguieron escapar corriendo campo a través hasta que por fin dieron con uno de trabajadoras voluntarias. Allí les dieron de comer y las escondieron hasta la llegada de las tropas soviéticas ocho días después.
A finales de 1945 y tras pasar unos días en un hospital de campaña americano, Secundina consiguió llegar a París y refugiarse en el hotel Lutetia. Su afán de lucha y supervivencia dotaron a esta española de unas ganas inmensas por derrocar el sistema de gobierno nazi pese a las trabas físicas y emocionales a las que fue sometida. La resistencia que tuvo le valió su ulterior liberación.
Si hay algo inaudito en toda la historia de Dorothea Binz, no son ya los ademanes bruscos, ni las miradas ávidas de depravación, ni siquiera sus actuaciones repletas de encarnizamiento, o delincuencia. Si existe algo que me ha dejado noqueada mientras investigaba a este demonio vestido con piel de mujer, es la incongruencia mostrada en la Natividad de 1944, cuando permitió que un grupo de prisioneros de Ravensbrück organizasen una fiesta de Navidad para los niños encarcelados. Si hasta aquí hemos conocido la faceta más sádica de la personalidad de la Oberaufseherin, a lo largo de las próximas líneas descubriremos que detrás del monstruo también había una persona de carne y hueso. O eso parecía.
Aquí me pregunto, ¿por qué esperar a las Pascuas para sacar su «verdadero yo»? ¿Es posible que inusualmente la Binz supiese lo que era la compasión? Veamos qué sucedió.
Un mes antes de la Navidad de 1944 una organización conocida como el Comité Internacional de la Infancia vio la luz en el centro de internamiento de Ravensbrück, cuyos representantes procedían de casi todos los barracones. Su objetivo principal era planear, organizar y dar una fiesta navideña a los infantes que allí residían en un intento por llenar de alegría y color un lugar horrible con circunstancias aún más tétricas. En este sentido, si para aquellos chiquillos la Navidad era un momento indispensable en sus vidas, para los integrantes del comité supuso una válvula de escape ante tanta muerte y destrucción.
Una vez que la idea de la fiesta recorrió todos los rincones del campamento, las reclusas comenzaron a entusiasmarse. La expectativa y la emoción que suscitaba toda aquella celebración les hacía olvidarse de su propia tragedia personal. Nada les entusiasmaba tanto como regalar solidaridad a unos críos que no tenían ni culpa ni pena de lo que los adultos estaban haciendo.
Todo el mundo quería colaborar, planificar, dar ideas y sobre todo participar en aquella risueña gala. Para ello, a principios de diciembre se idearon cuentos y canciones especiales para la ocasión; contarían con el llamado «Hombre de la Navidad», el equivalente a Santa Claus; y por supuesto, habría comida extra para los niños, así como pequeños regalos. Todo era poco para alegrar la vida de una infancia truncada por la guerra y por el radicalismo del Nacionalsocialismo.
Una de las partes del programa más especial y que inspiraba una mayor agitación entre las féminas encargadas de llevarla a cabo, era un espectáculo de Kasparltheather (títeres). La imaginación y las risas estaban aseguradas.
Aquí me gustaría recalcar que cualquier actividad que se hiciese en el campamento debía de ser aprobada por las autoridades del campo. Todo lo que sucedía y sucediese tras aquellas rejas debía de pasar por las manos de la supervisora en jefe Binz y sus ayudantes. De hecho, en cuanto al evento navideño se desconocen qué negociaciones se produjeron y cómo consiguieron su aprobación. Pero así fue, permitiendo al comité usar un cuartel que recientemente había sido anulado y desinfectado y que se conocía como Bloque 22.
Tras la obtención del permiso el equipo de trabajo de la madera se encargó de construir el escenario y el teatro de marionetas; el de la pintura de dejarlo todo listo y embellecido; y los presos soviéticos de dejar apunto la iluminación y los aspectos más técnicos. Una artista checa fabricó las cabezas de los títeres y las reclusas francesas cosieron sus trajes. Incluso, talaron un magnífico árbol navideño para que todo fuera perfecto decorándolo con papel de aluminio y velas.
La celebración de esta fiesta también contemplaba la comida, así que la mayoría de las presas comenzaron a guardar pan y mermelada por si sus captores no cumplían su palabra de dar ración extra a los niños. Además, las internas fabricaron los regalos con sus propias manos, sirviéndose de las telas robadas de alguna de las fábricas textiles de las SS donde trabajaban a diario, e incluso, idearon la forma de hacer juguetes con cualquier cosa que se encontraban. Pero una semana antes de la celebración de la fiesta, el personal nazi con Dorothea a la cabeza, empezó a sospechar que sus reas estaban robando materiales, por lo que iniciaron una especie de controles en los que se confiscaron algunos de estos regalos. Tras el incidente, el comité infantil decidió ser más cuidadoso con el tema de los presentes. Para ello en vez de entregarles los juguetes el mismo día de la fiesta, sería el Hombre de Navidad quien se los colocaría bajo sus almohadas.
Aunque el entusiasmo de los adultos era evidente con tal de hacer felices a las criaturas, lo cierto es que a causa de los conflictos internos surgidos entre las reclusas durante la organización del evento, finalmente hubo una escisión en el comité. Las desavenencias vinieron de parte del grupo de reclusas de Polonia que querían una fiesta religiosa con historias procedentes de la Biblia y música genuina para los 96-100 niños polacos del campo. Para ellas el evento organizado por el Comité Internacional de la Infancia, del que formaban parte las comunistas, se estaba convirtiendo en una celebración demasiado laica en la que no estaban para nada de acuerdo. Así que ahora había dos fiestas de Navidad.
Llegó el gran día. La tarde del 23 de diciembre de 1944 el Comité Internacional de la Infancia en Ravensbrück inició su especial fiesta navideña para todos los niños del campo de concentración, excepto para los polacos. El Bloque 22 fue transformado completamente y a la llegada de los más pequeños se encontraron con tableros forrados de papel de aluminio donde se habían depositado raciones de salchichas y mermelada. En otra de las estancias del barracón, aquel donde se encontraba el escenario del teatro de títeres, se habían apilado filas de taburetes para que no se perdieron el más mínimo detalle.
Todos se encontraban sentados ya cuando las confinadas encargadas de tocar música llegaron a la sala. Aquella tarde la habitación tenía una iluminación especial. Las velas del árbol de Navidad lo inundaban todo, aportando un ambiente cálido al frío bloque. Momentos antes de que todo diera comienzo, los niños se sentían entusiasmados, alegres, esperando expectantes.
En la puerta, una de las representantes del comité notificó al oficial al cargo el tiempo que duraría aquella velada. Entonces, la Oberaufseherin Binz y su amante el SS-Schutzhaftlagerführer, Edmund Bräuning, entraron en la sala para unirse al espectáculo. Al verles, los chiquillos se pusieron firmes. Allí de pie, los pequeños escucharon un breve discurso del ayudante del comandante que los alentaba a ser buenos compañeros para que pudieran celebrar la próxima Navidad en casa. Los menores lo miraban temerosos, le tenían pavor.
Al finalizar el banal alegato, dio comienzo la fiesta mientras el coro interpretaba Oh Tannenbaum. Entretanto los dos superiores se colocaron en la primera fila. Todos cantaban con aparente felicidad. Pero repentinamente, los niños dejaron de alzar la voz. De sus labios no salía ya ninguna nota, no podían cantar más, así que comenzaron a llorar y sollozar. Primero en silencio, pero después más y más fuerte. Los recuerdos de su última Navidad en casa les hizo derrumbarse y acordarse de que no tenían a sus familias cerca. Nadie podía cantar. El coro tan solo dio unos pequeños compases, pero no pudo evitar que las lágrimas corrieran por sus rostros. La sala se llenó de absoluta tristeza, de rabia contenida, de miedo por no saber si volverían a sus hogares tal y como les había recordado Bräuning en su sombrío discurso.
Y entonces sucedió lo que nadie se esperaba.
«La brutal Oberaufseherin Dorothea Binz, se levanta pálida y sale corriendo, tras ella sale Bräuning. ¿Tal vez se sintió culpable, o quizá le quedaba en el último rincón de su corazón, un poco de compasión que no quiso demostrar? ¿Acaso sentían la injusticia que les habían causado a estos niños? Nosotras respiramos con alivio cuando ellos salieron de la habitación. Las compañeras se calmaron rápidamente. Apagaron las velas y encendieron lamparitas de colores en el teatro de muñecos: cuando Kasperle apareció y fue engañado por el insolente Atze, lentamente los niños olvidaron sus penas. Ya se podía escuchar una tímida risa. El barullo detrás del telón se hizo cada vez más alegre, Atze cada vez mas descarado, y Kasperle saltaba de un lado para el otro del escenario. En ese instante estalló una fuerte risa. Lo habíamos logrado, los niños comenzaron poco a poco a olvidar la realidad que les rodeaba. Las luces del árbol de Navidad fueron encendidas nuevamente y ahora llegó la hora de abrir los regalos: ¡Dos rebanadas de pan para cada niño!»[37].
Desde su apertura el 15 de mayo de 1939 la Navidad de 1944 supuso el mayor acto de solidaridad jamás visto en el campo de Ravensbrück. La propia Dorothea Binz, una de sus más atroces maltratadoras y asesinas, también sucumbió aparentemente a aquel espíritu navideño. Son bastantes las conjeturas que podemos extraer tras su inesperada reacción. Imagino que ver a todos aquellos niños llorando porque en el fondo sabían que esa iba a ser la última vez que celebrarían algo así, la debió de conmover o si cabe, remover las extrañas. De todas formas, para reclusas comunistas como Erika Buchmann, la momentánea generosidad exhibida por sus verdugos no significaba un acto solidario en sí mismo, sino el pánico que tenían al saber que el ejército soviético ya se iba acercando.
Porque, ¿hasta qué punto criminales de la talla de Binz mostrarían un arrojo de humanidad si por otro lado, participaban activamente en la selección de niños para experimentación y gaseamientos? No podemos hablar de lógica, porque es evidente que todo lo que acontecía tras los muros del campamento, no la tenía. Los miembros del Tercer Reich jamás la tuvieron.
La guerra iba avanzando y el bando aliado iba ganando terreno a los alemanes, quienes poco a poco iban sintiendo lo que era el miedo, pero no el temor a ser encarcelados y juzgados, sino el pavor a perder el poder que habían conseguido en los últimos años. Ya lo auguró el ministro de Propaganda nazi, Joseph Goebbels, en uno de sus muchos artículos correspondientes a los diarios publicados bajo el título Die Tagebucher von Joseph Goebbels: «No sentimos compasión por los judíos, la única compasión es hacia el pueblo alemán». En aquellas palabras radicaba la crueldad de unos actos ejecutados por sus subordinados, que en obediencia a Hitler y a la ideología nazi, aniquilaron a seis millones de personas. «No podemos fusilar a tres millones y medio de judíos, no podemos envenenarlos, pero tenemos que ser capaces de dar los pasos suficientes para llevar a cabo con éxito su exterminio», declaró en otra ocasión el político germano.
Este espíritu de superioridad, oriundo de las más altas esferas, era el que también reinaba a pie de campo, en los de Ravensbrück, Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau y tantos otros. Allí el personal responsable de vigilar a los reclusos, como la supervisora en jefe Dorothea Binz, repartía todo tipo de maltratos. En su afán por mantener su rango y poder sobre los demás, continuó con su rutina de sacrificios y aberraciones tanto en el interior del temido búnker como fuera de él. Pero el tiempo corría velozmente y el régimen nazi iba perdiendo terreno con relación a sus enemigos. Era el momento de alejarse y Binz no podía quedarse atrás.
Unos días antes de la liberación del campo de concentración de Ravensbrück, la Oberaufseherin y el resto de guardias procedieron a evacuar el campamento para evitar ser sorprendidos por el ejército ruso, quien según las noticias que les llegaban, estaba cada vez más cerca. De este modo y para evitar que el mundo supiera de la existencia de estos centros de exterminio, no solo se procedió a la destrucción de toda clase de documentación que les incriminara sino que además, se iniciaron las llamadas «marchas de la muerte». Estas consistían en el traslado forzoso de miles de prisioneros, unos 20 000 en aquel momento, de Ravensbrück hacia el interior de Alemania. Entre los cabecillas de aquella magna evacuación se encontraba, cómo no, la Binz.
Durante aquellos días, hablamos que esta situación se produjo hacia el 27 de abril de 1945 y que la liberación del campo fue tan solo tres días después, no se sabe a ciencia cierta qué ocurrió en aquellas largas caminatas donde los reclusos, hombres y mujeres, no tenían nada que llevarse a la boca. Muchos murieron por el camino, otros fueron asesinados por convertirse en un lastre y algunos más, quizá mentalizados por las circunstancias, preferían seguir andando hasta la extenuación. En cambio, algunas informaciones apuntan a que en realidad esta supervisora decidió huir por su cuenta, deshaciéndose de su uniforme y de su identidad y dejando atrás la destrucción de la que había formado parte. Por suerte, mientras Ravensbrück era liberado del horror por militares rusos el 30 de abril, Dorothea Binz era capturada por los británicos en Hamburgo el 3 de mayo. Al final, el demonio había sido enjaulado.
La criminal y varias auxiliares de las SS fueron trasladadas a una prisión de reciente creación en la ciudad de Recklinghausen, lugar antiguamente utilizado como satélite por el despreciable campo de concentración de Buchenwald.
La Oberaufseherin Binz y sus camaradas fueron juzgados en Hamburgo entre el 5 de diciembre de 1946 y el 3 de febrero de 1947. Esta vista fue la primera de los siete procesos que se celebrarían para averiguar lo acontecido en este campo de concentración. Recibieron el nombre de los Juicios de Ravensbrück. Todos los inculpados (Dorothea Binz, Johann Schwarzhuber, Gustav Binder, Rolf Rosenthal, Greta Bosel, entre otros) fueron acusados conjuntamente de:
«Cometer un crimen de guerra en cuanto que ellos, siendo miembros del personal del campo de concentración de Ravensbrück entre los años 1939-1945, y en violación de la ley y de los acuerdos de guerra, cooperaron en el maltrato y asesinato de los internos nacionales de los Países Aliados».
Durante aquel proceso judicial presidido por el mayor V. J. E. Westropp la estrategia del abogado defensor de Dorothea Binz, el Dr. Alfred Beyer, fue clara: acarrear toda clase de responsabilidades a sus superiores directos respecto a las decisiones tomadas en el campo de concentración. Es decir, todo cuanto la Oberaufseherin hizo o deshizo durante su estancia en Ravensbrück, fue gracias al cumplimiento de órdenes que recibía de la comandancia. Sin embargo, ¿por qué y para qué se interrogaba a las prisioneras del campamento? Esa era una de las muchas cuestiones que emergieron a lo largo de la vista y que Binz respondió argumentando que era una forma de proteger el centro.
También se habló de los famosos castigos corporales que «supuestamente» infligía en primera persona —como hemos visto anteriormente, lo hacía con severidad—, y que según parece solo debían de llevarse a cabo en situaciones excepcionales.
Cuando su abogado pregunta a Dorothea sobre la posibilidad de que las presas en realidad se sentían satisfechas con el trato recibido, ella replica: «Creo que prefieren eso a ser privadas de su comida, o algo más». Aquí la supervisora dejó entrever los castigos que imponían el comandante del campo y el Schutzhaftlagerführer (su adjunto). Según datos aportados por la acusada, ella llegó a entregar a sus superiores en torno a 50 o 60 denuncias escritas por las prisioneras. Estas se las entregaban al Funktionshaftlinge (prisioneros que se utilizaban como guardias), quien a su vez se las hacía llegar a la Oberaufseherin.
Durante su interrogatorio Binz confesó haber abofeteado o golpeado con una regla a alguna rea impertinente, pero negó que hubiera denuncias ya probadas sobre el tema. Incluso indicó haber sido testigo presencial de aquellos presuntos delitos y que si en algún momento se volvió violenta, fue tan solo una cuestión de hacer cumplir «el orden y la disciplina» en el centro. La única forma de garantizar que los 30 000 presos pasaran lista para ir a trabajar era recurriendo a la fuerza.
La cobertura de prensa en el juicio de Ravensbrück fue fundamental para dar a conocer al mundo lo que había sucedido durante la guerra. Al fin y al cabo en este proceso declararon numerosos supervivientes, por lo que se hacía imprescindible la participación de la mayoría de países de Europa. La cadena BBC fue una de las encargadas de informar sobre los experimentos realizados, aunque las mejores improntas se obtuvieron gracias a una cámara robada del campamento donde había fotografías de las propias víctimas con sus heridas infectadas y sus piernas mutiladas. Aquello conmocionó a la opinión pública.
En las primeras tres semanas de juicio y procedentes de nueve países diferentes, un total de veintiún testigos declararon sobre las condiciones de vida que prevalecieron en el campo. Y a principio de enero de 1947 los reportajes de los periódicos empezaron a mostrar la magnitud de las vejaciones realizadas por los médicos alemanes en los recintos de internamiento.
Los diarios británicos como el Daily Mail, The Sunday Dispatch y The Dotty Express enviaron corresponsales propios para cubrir el juicio e informar diariamente sobre lo que sucedía en la sala. Había opiniones para todos los gustos. Algunos se posicionaban a favor de los acusados, disculpándolos completamente, mientras que otros los señalaban para ser ajusticiados por un verdugo. De hecho, una mujer que conocía Ravensbrück puso en duda la calidad de los declarantes pese a sentir júbilo por la condena a muerte de la mayoría de los imputados. En una carta escrita en marzo de 1947 a una amiga suya le cuenta:
«He seguido el juicio de Ravensbrück y estoy satisfecha de que la bruja, Binz (la acusada), esté acabada. Ahora su cabeza de ángel comenzará a pudrirse. No estoy contenta con el resto de los veredictos. Tuve la sensación de que los testigos no fueron lo suficientemente claros. Bien, dime Kate, ¿dónde están los demás? Aún están desaparecidos; ¿no fueron detenidos?»[38].
Por otra parte, durante las ocho semanas que se prolongó este primer proceso, acudir a la corte se había convertido prácticamente en un evento social. Una vez dentro, la gente comentaba qué ocurría en su interior, pero sobre todo cuál era el verdadero comportamiento de los acusados. «Ellos están sonriendo y moviendo sus manos», decía un testigo.
«Pero sus caras muestran claramente que son completamente indiferentes al juicio. Estas bestias que arrancaron los dientes de oro de gente inocente y que les golpearon y destrozaron, no se dan cuenta de que son justamente acusados por la nación alemana y no por la británica. La mayoría de ellos son bastante jóvenes, y aunque parecen algo cambiados, uno se da cuenta enseguida de que han terminado con su vida. El excomandante del campo parece como un gitano viejo»[39].
El 3 de febrero de 1947 el Major Westropp leyó el veredicto. Juzgaba y condenaba a Dorothea Binz, Oberaufseherin de Ravensbrück, a morir en la horca por cometer crímenes de guerra. Los dramáticos y escalofriantes testimonios que se escucharon en la sala la señalaron como uno de los brazos ejecutores e indiscutibles de aquella masacre.
A las nueve de la mañana del 2 de mayo de 1947 en la prisión de Hamelín, Dorothea Binz se encontró cara a cara con su verdugo, el británico Albert Pierrepoint, quien le señaló dónde debía colocarse para proceder a la ejecución. Justo en ese mismo lugar, pero dieciséis meses antes, tres de sus alumnas más aventajadas, Irma Grese, Elisabeth Volkenrath y Juana Bormann, habían encontrado la muerte. Curiosamente, la supervisora nazi se enfrentó a su ejecución con la misma entereza y serenidad con la que tiempo atrás lo habían hecho sus camaradas.
Allí se encontraba Binz, con los pies en la trampilla, esperando a que Pierrepoint le colocase la capucha negra y la soga alrededor del cuello. Unos segundos después se pudo escuchar el crujido de la muerte. Dorothea Binz, la despiadada criminal que había asesinado cruelmente a miles de mujeres, acababa de morir.