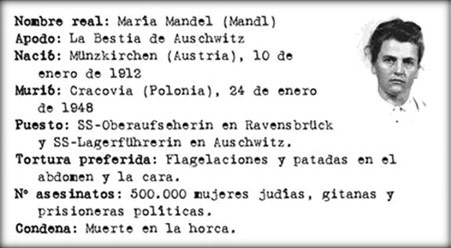
LA BESTIA DE AUSCHWITZ
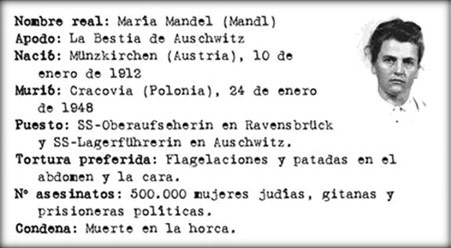
Entiendo que usted sueña con una patria,
pero recuerde que no hay vida para los que no se rinden.
María Mandel
Esta «mujer» desempeñó un papel estelar, casi brillante y maquiavélico a la par que importante, dentro del holocausto. Supo ganarse el respeto de sus camaradas y el miedo de sus inferiores. A estos últimos, los reclusos que la vieron crecer en poder y sadismo, les puso el nombre de «mascotas judías», porque hacían todo lo posible por alegrar sus aburridas tardes en Auschwitz.
Su naturaleza atormentada y confusa hizo que María Mandel, así se llamaba la mayor Bestia de este campo de concentración, se comportase como dos personas diferentes, como si tuviera doble personalidad. Bien podía sumergirse en la música clásica interpretada por la banda del barracón, como golpear hasta la saciedad a un prisionero que se atrevía a importunarla con su mirada.
Atroz, repugnante y depravada fueron algunos de los calificativos que se escucharon durante su juicio y cuyo tribunal la condenó a muerte.
María Mandel, también deletreado Mandl, nació el 10 de enero de 1912 en la localidad austriaca de Münzkirchen, al norte del país, un municipio perteneciente al distrito de Scharding en la alta Austria y que resultaba ser un lugar casi idílico. Ubicado en un pequeño valle, rodeado de montañas y parajes verdosos, en la confluencia del Danubio entre Innu y la frontera austrobávara, allí creció María.
Procedente de una de las familias más queridas de la aldea, pasó su infancia rodeada de calzado y remendones. Su padre, Franz Mandl, era zapatero de profesión y se dedicaba a la venta de toda clase de zapatos y sandalias. Recorría los barrios no solo de Münzkirchen, sino de pueblos vecinos como Schardenberg, Wernstein am Inn y Rainbach im Innkreis.
Su madre se llamaba Anna y conoció al que sería su esposo tiempo después, Franz, en uno de los viajes que este realizó a la localidad donde ella residía en Strobl. Allí la familia de la joven se dedicaba a la herrería. Por desgracia, Anna murió en 1944 a los 63 años de edad en la población de Wassersucht tras una larga enfermedad. Padecía hidropesía, retención de líquidos en el peritoneo, es decir, en el vientre. Y aunque en sí misma no constituía una enfermedad independiente, sí provocó un mal funcionamiento del aparato digestivo y los riñones.
María fue la cuarta hija del matrimonio y también la pequeña, quizá por eso siempre fue una niña mimada y consentida que constantemente tuvo la atención de sus progenitores.
Pasó su infancia y pubertad en su pueblo natal donde se crió como cualquier otra niña de su edad, sana y entre algodones. Se convirtió en una persona muy popular no solo entre sus congéneres, sino incluso en la escuela, donde gracias a su atractivo físico se ganó el favor de sus compañeros. Su educación siempre fue exquisita, de ello se preocuparon bien Anna y Franz que intentaron contra viento y marea que estuviese siempre por encima de la media. La propia María escribió en su celda de la prisión de Montelupich que «mis años de infancia y de los 16 a los 17 de la juventud, son los más hermosos de mi vida».
La relación de María con sus hermanos siempre fue buena, por no decir que «demasiado buena». Ella sabía bien cómo ganarse el cariño de los suyos. Comprendía que siendo zalamera y aduladora llegaría lejos y, como veremos más adelante, ese talante le ayudó mucho en su emergente carrera dentro de las SS.
Los padres de María, de nacionalidad alemana aunque ciudadanía austriaca, eran creyentes y practicantes y como la mayoría de los habitantes de Münzkirchen, iban a la iglesia para los servicios dominicales. «Ellos eran religiosos, iban a la iglesia el domingo», explicó en una ocasión Mandel durante una investigación en 1947.
De los cuatro hermanos de la familia Mandel, el único que se preparaba para ejercer la profesión de zapatero del progenitor era el hermano mediano (el tercero). Practicaba en el garaje haciendo remendones. En cambio, la primogénita decidió marcharse del pueblo y casarse con un agricultor de la zona y, la segunda hermana, se trasladó a Suiza para contraer matrimonio con un conductor de tren. María seguía siendo la menor de todos y aunque en un principio le atrajo el mundo del calzado y los remiendos, sus padres fueron los que en realidad decidieron que ella podía llegar a algo más.
Después de terminar la escuela en Münzkirchen la muchacha se muda a la otra parte de Baviera, a varios kilómetros de su casa, para graduarse en el Colegio de Bürgerschule. Parece ser que estuvo allí cuatro años, aunque durante el primero también asistió a la escuela de negocios. No obstante, existen informaciones contradictorias respecto a esto último, aludiendo a que por tiempo y fechas, Mandel no hubiera podido concluir todos estos cursos en las fechas que se apunta. Por consiguiente, y para evitar errores, simplemente me limito a referenciar estos datos como meras anécdotas de la vida de la futura SS-Lagerführerin (Líder de Campo) de Auschwitz.
Una vez finalizada su graduación María Mandel comienza a buscar trabajo sin éxito alguno. Tras este pequeño fracaso decide volver al hogar familiar en Münzkirchen y ayudar a su padre en la venta de calzado. Aunque en un principio los progenitores encontraron en la joven una ayuda incondicional, pronto su madre que por entonces comenzaba a notar los síntomas de la hidropesía, inició una batalla en contra de su propia hija. María se convirtió en una de sus peores enemigas. En este sentido no se sabe si debido al trastorno nervioso provocado por esta patología o por las diferencias subyacentes, María avivaba en su madre estados de exagerada tensión e ira. Cualquier cosa que esta hiciese activaba en ella una reacción extrema de explosiva violencia.
La situación llegó a ser tan insostenible entre ellas que María decidió, motu propio y con gran tristeza, abandonar el hogar familiar en 1929 y poner rumbo a Suiza. Una vez allí se dedicó a trabajar de cocinera en la casa de un doctor adinerado de la ciudad de Brig-Glis, en el cantón de Valais, a solo 60 kilómetros de su capital Sión, donde estuvo quince meses, pero acabó renunciando al empleo para regresar de nuevo a la casa de la familia. La única razón por la que María decidió volver a Münzkirchen, a pesar de los últimos acontecimientos, fue por el visible empeoramiento de la enfermedad de la madre. Este suceso hizo que Franz decidiese pedir ayuda a su hija preferida porque él no conseguía tirar adelante solo. Por tanto, María se convirtió en un gran apoyo no solo físico, sino también emocional, ese brazo indispensable para asistir a Anna en los cuidados que se requiriesen. Durante esta parte de su vida y hasta 1934 María se estableció en Münzkirchen.
Tras casi cuatro años al pie del cañón y, una vez que los síntomas de la enfermedad disminuyeron considerablemente, la joven volvió a abandonar el hogar familiar para trabajar como criada en una casa al oeste de Austria, en la localidad de Innsbruck.
Hasta ese momento su única ocupación real desde que se graduó había sido bregar en viviendas de personas adineradas y cuidar de su madre. La situación dio un giro radical en el verano de 1937, cuando consiguió un puesto como funcionaria administrativa en la oficina de correos de su localidad.
Tan solo un año después y tras la ocupación alemana de Austria María fue despedida. Durante la investigación que llevaron a cabo en Polonia, Mandel afirmó que la razón por la que la cesaron de su cargo, fue porque no era nacionalsocialista. Algo francamente curioso, porque tiempo después el destino «quiso» que esta mujer se convirtiera en una de las piezas claves dentro del Gran Reich Alemán. A este respecto, habría que destacar que otras de las hipótesis que barajan algunos historiadores, es que en realidad, María fue destituida no por ese motivo, sino porque el novio que tenía en Münzkirchen era un ferviente opositor del nazismo. Es evidente que de ser así, esa sería una de las mayores contribuciones.
Ese mismo año de 1938 y tras su catástrofe laboral María Mandel acudió a un tío suyo que vivía en Munich —del que jamás se supo si era hermano del padre o de la madre, siempre empleó este término indistintamente—, donde ocupaba una importante plaza como superintendente de la policía. Su obsesión era trabajar en la policía criminal, ya que conocía de buena mano el alcance de la faena que suponía aquello. Aparte de porque tenía entendido que los agentes cobraban un buen sueldo. Gracias al consejo y ayuda de este pariente el 15 de octubre de 1938 María logra entrar como Aufseherin (guardiana) en el centro de internamiento de Lichtenburg, uno de los primeros «campos salvajes» alemanes del Imperio Nazi situado en Prettin, cerca de Torgau (Alemania), y que en mayo de 1939 se convirtió en un subcampo del de Ravensbrück. Estas instalaciones se destinaron para encerrar a mujeres tanto judías como de la resistencia al régimen del canciller.
Siendo vigilante de Lichtenburg, María Mandel trabajó con otras cincuenta mujeres de las Waffen-SS con quienes compartía mucho más que un posible acercamiento al gobierno alemán. En este caso la mayoría de las chicas con educación moderada se habían encontrado con una difícil situación financiera y bajos salarios, y ese empleo era una salida a sus problemas. De ahí que Mandel se sintiera prácticamente obligada a tomar la radical decisión de formar parte de uno de los primeros Konzentrazionslager femeninos.
No obstante, cuando en su momento se le preguntó si sabía de primera mano lo que suponía un cargo como el de SS-Aufseherin, la guardia nazi aseguró que desconocía completamente cuáles iban a ser sus funciones y que de hecho, su intención era obtener un empleo como enfermera. Este dato es cuanto menos curioso, ya que Mandel jamás recibió una educación ni pertinente ni conveniente en este sentido. Por tanto, ante la incongruencia en sus palabras, los investigadores que llevaron su caso dieron por sentado que, o bien les estaba mintiendo, o bien les estaba ocultando la verdad.
Respecto a las funciones que María Mandel realizó como vigilante de las SS en Lichtenburg, estas quedaron recogidas en el acta levantada en Cracovia el 19 de mayo de 1947 por la investigadora Jana Stehna.
«Elegí este trabajo porque oí decir a los supervisores de las mujeres de los campos de concentración que ganaban mucho dinero y esperaba ganar más de lo que podía hacerlo como enfermera. Antes de mi servicio en el campamento de Lichtenburg no sabía lo que eran los campos de concentración ni lo que era su equipo».
El auto no solo especificaba el protocolo empleado por María Mandel en el campamento, sino que hacía hincapié en el hecho de que a los presos se les proporcionaba unas condiciones de vida razonables. Si por desgracia morían, era debido a la vejez. Ni siquiera la Aufseherin mencionó los castigos corporales que hipotéticamente se aplicaban a los prisioneros de las instalaciones:
«Comencé a trabajar en Lichtenburg el 15 de octubre de 1938. Inicialmente y durante el primer trimestre trabajé allí de prueba. En ese tiempo a solas no cumplí ninguna función sin estar acompañada de una de mis compañeras para familiarizarme con el trabajo en el campamento. El campamento estaba ubicado en un antiguo castillo, donde se encontraban cerca de 400 reclusas alemanas que en su mayoría eran asociales, después la mayor parte representaban a escritores, sindicatos criminales, judíos y un pequeño porcentaje de presos políticos. Además, allí trabajé con 12 supervisores de la Guardia Senior (Oberaufse-herin), el primero fue Stolberg y Johanna Langefeld, que más tarde trabajaron en Birkenau. Al final del cuarto periodo de prueba, fui contratada como guardiana en Lichtenburg y así hasta el 15 de mayo de 1939».
Como vemos, su estancia en el KL de Lichtenburg fue relativamente corta, no llegó al año, sobre todo porque dichas instalaciones comenzaron a quedarse pequeñas. Uno de estos hechos nos remonta a mayo de 1939 cuando en torno a mil prisioneras de Lichtenburg fueron trasladadas al recién inaugurado campo de Ravensbrück, cerca de Fürstenberg, a 90 kilómetros al norte de Berlín y considerado un monumental campo de concentración para mujeres en territorio alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Junto a las reclusas también se reubicaron a decenas de supervisores. Les ofrecían un excelente alojamiento en un edificio de viviendas construido para la tripulación de las SS y situado a poca distancia del recinto.
A partir de entonces Ravensbrück se convirtió en el principal campo femenino. Su control fue absoluto pasando a desempeñar las mismas funciones que en su momento tuvo el de Lichtenburg. Se calificó a Ravensbrück como «campo de concentración modelo», todo un ejemplo para los futuros centros de internamiento para mujeres que luego se transformarían en los mayores habitáculos de destrucción humana de la historia.
En «El Puente de los Cuervos», fúnebre traducción de la palabra alemana Ravensbrück, María rápidamente impresionó a sus superiores por dos motivos: primero por su físico, era muy atractiva, de estatura mediana, pelo rubio, ojos grandes y azules, de tez rosada, rasgos regulares y buena constitución, además de joven, tan solo tenía 30 años de edad; y segundo, por las aptitudes y actitudes que mostraba en la ejecución de sus funciones. La severidad y la extralimitación fueron piezas claves para conseguir un rápido ascenso como SS-Oberaufseherin (supervisora) en junio de 1942.
Sin embargo, ese aspecto enigmáticamente hermoso y bien constituido y tan típicamente ario, aparte de proferirle el beneplácito de sus dirigentes, le sirvió para ganarse la simpatía de sus internas en las distancias cortas.
En el campamento María pasaba lista de forma estricta sobre los trabajos y tareas que diariamente tenían que llevar a cabo las prisioneras, si alguna no cumplía con lo requerido les infligía como consecuencia un duro castigo. Las penas que recibían eran de una iniquidad tal que Mandel pasó a tratar a sus reclusas como «mascotas judías». Tras pegarles palizas y practicarles todo tipo de flagelaciones y torturas, las condenaba a muerte. Dichas ejecuciones las consumaba cuando se cansaba de sus «conejillos de indias».
Aquel uso indebido sobre los judíos fue tan impresionante que de los 55 000 guardias que prestaron servicio en el campo de Ravensbrück, de las cuales 3600 eran mujeres, jamás destacó nadie por encima de Mandel. La inflexibilidad y el salvajismo de sus acciones y los injustos asesinatos que perpetró siempre sobresalieron sobre sus camaradas.
De las 250 000 mujeres que trabajaban para el régimen nazi las 3600 de Ravensbrück estaban integradas en el llamado SS-Helferinnenkorps (Cuerpo Auxiliar) por lo que no formaban parte de la Schutzstaffel (escuadras de protección) abreviado por las siglas SS. Es decir, estas féminas no tenían realmente ninguna deferencia militar, lo que significaba que no estaban autorizadas a portar armas ni nada que se le pareciese, y desde luego, no podían impartir órdenes a ningún varón, cualquiera que fuese su rango. Es por ello que a este cuerpo jamás se le permitió convertirse en miembro de las SS con igualdad de derechos. Aunque por otro lado, las supervisoras femeninas sí vestían su uniforme y recibían un salario procedente de este grupo. Como vemos, detalles incoherentes.
Estas empleadas de las Waffen-SS, eran en su mayor parte campesinas reclutadas en la Bund Deutscher Madel (BDM), Liga de Muchachas Alemanas, a través de la Oficina de Trabajo, familiares de combatientes caídos o heridos en combate. En un principio, su cometido se limitaba al ámbito administrativo: correos, comunicaciones, intendencia… Pero a partir de 1943, la reubicación forzosa de buena parte del personal civil, en combinación con las circunstancias especiales derivadas de la guerra, dio lugar a un universo nuevo de posibilidades. Aquellas jóvenes nazis podrían tener más voz y más voto dentro de estas instalaciones de sangre y muerte.
Entre las víctimas que lograron salvarse de esta hecatombe, se encuentra Urszula Winska que afirmó que «Mandel estaba intoxicada por su propia autoridad». No era para menos, si contamos con el hecho de que las mismas prisioneras comentaban de ella que era una auténtica «bestia» oculta bajo la piel de una mujer.
Señalar además que durante el testimonio judicial presentado en Cracovia, María Mandel siempre ocultó conscientemente la magnitud de los crímenes cometidos entre mayo de 1939 y octubre de 1942. Incluso intentó pormenorizarlos y reducirlos a pequeñas muestras correctivas.
A pesar de sus frustrados intentos, la documentación recopilada por el personal de Auschwitz que contiene multitud de informes y memorias de expresos acerca de las actividades de María Mandel, actualmente se halla en posesión del Museo de Auschwitz-Birkenau. Uno de los extractos se refiere al testimonio de Helena Tyrankiewiczowa, reclusa número 7604, que explica todo lo relacionado a la principal supervisora del campo de Ravensbrück:
«Han introducido un nuevo gerente de Ravensbrück, la hermosa Mandel, sedienta de sangre y antijudía por supuesto. Fue animal resistente, de naturaleza hermosa, siempre enojada; pantera de cabellos dorados con los ojos relucientes; lince que sabe llegar silenciosamente por detrás donde nadie lo espera y golpea contra el suelo con la mano de acero con un pequeño pero fuerte golpe.
Los ojos de Mandel brillaban como el fósforo en la oscuridad, apretaba los dientes blancos y puntiagudos y su voz implacable lanza palabras de veneno, odio y desprecio. ¿Por qué golpear y patear? Por la suciedad en los zapatos, por volver la cabeza, por limpiarte la nariz. Golpear en un paroxismo de furia le causó placer, y, evidentemente, era su forma de cultivar la belleza, porque después de cada ejecución, se hizo más hermosa. Los ojos verdes le brillaban como estrellas, su rostro adquiría un color rosa e incluso el pelo de oro parecía brillar más. Mandel generalmente fluía entre judío y hacer un pogromo (devastación) real».
Como vemos, Mandel levantaba «pasiones» en todos los sentidos a la par que toda clase de repulsiones. Su belleza instigadora se colaba entre los pensamientos de las internas y sus propios compañeros alababan su personalidad sombría y brusca que rompía la armonía que reinaba a lo largo y ancho del campo.
Entre las mentiras que Mandel certificó durante una audiencia en la Corte, estaba aquella que apuntaba a la información sobre los tratamientos que habían tenido lugar en Ravensbrück. La supervisora parecía no saber a qué se estaban refiriendo cuando hablaban exactamente del mal «trato» durante su servicio. Las pruebas aportadas aludían a los obvios experimentos pseudomédicos efectuados a los reos durante su estancia en el campo y que teóricamente ella desconocía. Durante ese tiempo y hasta octubre de 1942, el número de presos aumentó hasta casi 8000, en su mayoría polacos y rusos. Según palabras de Mandel, estos confinados se utilizaban para labores de costura, tejidos, fabricación de abrigos, agricultura, cocina, para trabajo de oficina, extracción de arena, etc. Pero en ningún momento tuvo constancia de los procedimientos experimentales que impartían los doctores del campamento, porque simplemente ella era una mera vigilante o guardiana.
Dotada de una gran inteligencia, de ese físico aterrador que ya comentábamos anteriormente y con un carácter inflexible, hicieron de Mandel, una obsesa del trabajo. Esa obstinada dedicación por hacer cumplir las normas en el campo de internamiento para mujeres originó que desde el otoño de 1941 hasta la primavera de 1942 condenase a muerte y sin apenas pruebas a innumerables presos por delitos menores. Para llevar a cabo sus andanzas la Aufseherin utilizó el edificio de ladrillo que estaba situado fuera del campamento, del que también era la directora. Se trataba de una especie de búnker dividido en tres apartados: el primero, destinado para las reclusas que habían cometido crímenes de campo; el segundo, para las que habían cometido delitos políticos; y por último, la tercera, para las denominadas Sonderhäftlinge (prisioneras especiales).
Entre las acciones que se evaluaban como delito y que estaban prohibidas dentro del campamento: caminar del brazo por las calles del campo, visitar a los presos que se encontraban en la habitación de la enfermería, permanecer en el exterior del bloque sin orden alguna, hablar o mirar a un superior sin su permiso.
Destacar también que los presos que habían cometido delitos políticos estaban bajo la supervisión de Ludwika Ramdohra, jefe de la División Política.
Su principal deleite era una tortura de lo más sofisticada, una especie de inyección de tinta, que utilizaba con los subordinados «más especiales». Una vez administrada, se obligaba a la víctima a desnudarse para rociarla con agua. El único afán que perseguían era que su piel cambiase de color. Jamás se consiguió tal efecto.
En aquel temido búnker también se practicaron muy diversas aflicciones y flagelaciones. Se empleaba especialmente para encarnizadas actividades. De hecho, en la soledad de la noche, tan solo el silencio era roto por los gritos y llantos de las prisioneras sacrificadas entre aquellas cuatro paredes. Lo que empezó siendo un refugio para el aislamiento y simples castigos, acabó transformándose en una especie de mazmorra con fines oscuros, sin mesas ni sillas, ni siquiera camas. Tan solo había un lavabo y un retrete. Las internas que desgraciadamente eran recluidas en aquel búnker permanecían allí de 7 a 14 días. Algunas lo sufrieron durante casi dos meses. En este tiempo las instalaciones permanecían cerradas a cal y canto y solo podían entrar María Mandel y algunas de sus más devotas auxiliares y guardianas.
La interna Aleksandra Steuer afirmaba con rotundidad: «Mandel fue una vigilante muy cruel en el búnker». Al fin y al cabo, en aquel tétrico edificio las víctimas eran despojadas de sus ropas y zapatos, y permanecían desnudas por completo durante todo el confinamiento. Dos veces a la semana eran alimentadas con víveres previamente cocidos o con un café y un pedazo de pan duro. Frecuentemente, las aberraciones eran tan severas que durante tres días las reas no podían comer nada, y también eran obligadas a hacer huelga de hambre con cualquier pretexto de lo más trivial. A lo largo de este correctivo los castigos mínimos fueron el fustigamiento y los golpes, al menos 25 latigazos, después 50, 75 y hasta 100. Posteriormente se duchaba a la persona con agua fría y la sacaban al exterior para dejarla a la intemperie. Su época favorita era el invierno, por lo que la mayoría expiraba de hipotermia.
El búnker estuvo al servicio de los supervisores y guardianes más peligrosos y decadentes del campamento. Mandel, como directora del mismo y hasta su nombramiento como Oberaufseherin en abril de 1942, también hizo las delicias más pérfidas y agresivas que nos podamos imaginar.
«En el momento de mi llegada al campo María Mandl sirvió allí como Bunkeraufseherin (guardia del búnker). (…) Mandl era conocida como una guardiana muy cruel e infame en todo el campamento. Desde el búnker al campamento se escuchaban los terribles gritos de los prisioneros torturados por Mandl. Ella propinaba golpes y patadas por todo el cuerpo mientras el recluso torturado caía sin fuerzas y se hacía un ovillo. Ella tenía la costumbre de sacarse el guante de su mano para azotar. En el tiempo que Mandl estuvo en el búnker muchos presos murieron de hambre. Mandl no lo ocultaba y los reclusos que informaban sobre lo que habían experimentado y lo denunciaban, les notificaban que estaban equivocados y que no se quejaran más. Los casos de muerte por hambre se repetían muy a menudo en el búnker de la disciplinada Mandl»[13].
Siguiendo con los testimonios, cabe destacar aquellos que están recogidos en el proceso de Auschwitz-Birkenau, concretamente en el volumen 57, donde se explican las actividades que Maria Mandel realizaba en Ravensbrück. Una de las internas asegura que cuando llegó al campamento en abril de 1940, la supervisora ya se caracterizaba por la atrocidad en sus acciones. Una vez y debido a las habladurías que surgían respecto a las actividades tan inusuales de la directora, esta ordenó a su subordinada que le hicieran una lista con las reclusas sospechosas. No había expedientes personales, así que anotaron el número por el que las llamaban. Mandó que se pusieran en formación y después de enviarlas a trabajar hasta la extenuación, las acompañó al búnker. Una vez allí y en uno de los laterales, las dispuso en fila. Durante unos minutos tan solo se oyeron ráfagas de disparos. Nunca más se vieron a aquellas mujeres.
Otra víctima que logró escapar de las garras de Mandel, describió sus seis días de cautiverio en la parte subterránea del búnker. La obligaron a hacer huelga de hambre. Después de ese tiempo la Aufseherin la interrogó.
«Mandel caminaba constantemente con un látigo en busca de víctimas», especificó otra de las prisioneras. Cualquier pretexto era bueno para cortar el pelo a las presas, afeitarles la cabeza o insultarlas diciendo, Polnische Schweine (cerdas polacas) o Polnische Banditen (canallas polacas). María sentía un odio descomunal por Polonia y así lo hacía saber siempre. «Era una persona cruel, golpeaba y maltrataba a los presos a la menor ocasión», describió María Hanel-Halska, una reo dentista y exempleada del doctor Mengele.
Otro caso de abuso de autoridad por parte de María Mandel lo sufrió una prisionera holandesa llamada Netia Eppker, que había trabajado como comadrona para la reina Guillermina de los Países Bajos (Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje-Nassau). Apuntar aquí que previamente a la guerra y durante la misma esta soberana se había convertido en un símbolo inquebrantable de resistencia contra Hitler, a quien le tenía como uno de sus mayores enemigos. Es evidente que una vez que Eppker fue detenida y recluida en Ravensbrück, su historial laboral pasó de ser intachable a todo un inconveniente para las guardianas nazis y en especial para la Aufseherin. Pero en esta ocasión la víctima tuvo el coraje de plantarle cara y reprender su tiranía, algo inusual y que había sucedido pocas veces. Su osadía hizo que recibiera una rigurosa reprimenda.
«En la calle principal del campamento, llamada Lagerstrasse, Eppker vio cómo Mandel golpeaba a una prisionera. Corrió hacia ella y exclamó: “¿Por qué pegas a esta anciana que podría ser su madre?”. Mandel levantó la mano y quiso pegarle a Eppker. En eso que le agarró de la mano y dijo: “Yo soy una dama y no tiene derecho a pegarme”. Una consecuencia de esto fue el castigo más grave que Mandel como Oberaufseherin pudiese vengar»[14].
Eppker fue encerrada en el búnker durante seis semanas en completa oscuridad. Intervalo en el que sufrió el castigo de la flagelación, el ensañamiento contra partes tan delicadas del cuerpo como la cabeza, y continuos insultos de la directora del recinto, la tan temida Mandel. Aun sabiendo la reacción de su castigadora, la partera holandesa repetía continuamente: «Ich bin eine Dame und du darfst mich nicht schlagen» (Soy una dama y no hay que pegarme). Cuanto más se quejaba la mártir, mayor era la penitencia ejercida contra ella. La maquiavélica guardiana llegó a ordenar a sus secuaces que la atasen a la pared con cadenas, para propinarle diariamente con su fusta incesantes latigazos. Entretanto, decía riéndose: «Du bist eine Dame, und ich schlage dich» (Usted es una dama y le golpeo).
Una vez transcurridas las seis semanas, Eppker regresó a su barracón enferma, con las piernas rotas y llena de profundas heridas por todo su cuerpo. Al salir de su cautiverio y según comentan algunos testigos, la señora levantó la cabeza para mirar directamente a los ojos a sus verdugos, entre ellas Mandel.
Dicho incidente corrió como la pólvora entre los corrillos, no solo de las propias reclusas, sino también de sus camaradas, quienes aplaudían las acciones desempeñadas por su superior. Era evidente que el miedo a contravenir aquellas indicaciones estaba en el rostro de todas esas mujeres.
Finalmente, Netia Eppker pasó a ser una de las primeras internas que gracias a la Cruz Roja Sueca evitó su inminente liquidación. Salió del campo de concentración justo a tiempo. Una vez recuperada de las heridas físicas, que no mentales o emocionales, la holandesa regresó a su país terriblemente exánime. Concluida la guerra, Eppker formó parte del grupo de atestiguantes que declararon en el juicio contra sus captores. Jamás volvió a tener una salud plena.
Todas y cada una de las testimoniantes habían sido valientes al poner sobre la mesa los retorcidos disparates efectuados por la Mandel. La dramaturgo Dorothy Parker escribió: «Luchan mucho más que por sus vidas. Luchan por la oportunidad de vivirlas». Y así día tras día.
La presencia de Mandel en el campo de concentración, paseando por el recinto, despertaba un pánico generalizado entre las cautivas. Todas eran conscientes de su impiedad, todas conocían sus obscenidades y martirios. Al punto de que la Aufseherin acabó siendo una de las personas más odiadas y repudiadas del centro. Su modo de caminar, su uniforme y sus tan demonizados guantes blancos —que siempre la acompañaban y que colocaba escrupulosamente en el bolsillo de su chaqueta—, le dotaban de gran altivez para controlar a sus inferiores. Esta prenda, aparentemente inofensiva, era una pieza clave en los maltratos. Cuando Mandel lo usaba, golpeaba en la cabeza y por encima del cuello a la víctima, o entre la nariz y los ojos, haciendo que irremediablemente cayese al suelo. No había forma de que se tuviese en pie. Siempre acababa con los guantes llenos de sangre. Suponemos que le gustaba ver el sufrimiento de aquella forma, ya que por lo general, los supervisores llevaban guantes de cuero negro. Mandel prefirió cambiar esa costumbre y declinarse por el fetichismo del blanco.
«Mandl hacía estragos en torno al campamento para mujeres. Siempre se la vio usando guantes, golpeando, pateando, mirando a los presos, insultando de forma grosera. Eran tantas las prisioneras heridas que es difícil para mí citar los nombres de las que fueron agredidas con crueldad»[15].
La brutalidad descargada contra las reas en forma de guantazos y tormentos, y el empleo de métodos de castigo y hostigamiento de lo más sofisticados, le valieron el sobrenombre de «la tigresa». Pasó a ser la perfecta administradora de penas. Con solo un golpe fuerte en el estómago o un puñetazo en la mandíbula podía dejar kao a cualquiera. El efecto era tal que la superviviente caía al suelo de inmediato, completamente aturdida y confundida sin oportunidad alguna de defenderse por sí misma.
A principios de mayo de 1942, María Mandel ya estaba actuando como una SS-Oberaufseherin (supervisora senior). Al fin y al cabo, el manejo que hacía de los judíos era tan impresionante que nadie quiso poner en duda que merecía el cargo. Al contrario, su nuevo rango la hizo ser más dañina e inhumana, provocando serios problemas de salud a sus internas. Una de sus normas más destacadas fue que todas las presas debían ir descalzadas por el campamento, aun sabiendo que podrían dañarse los pies por la cantidad de grava que tenía el suelo. No contenta con esto, decretó que realizasen desfiles durante varias horas. El resultado se tradujo en atención médica urgente a causa de las llagas y la sangre producida por esta acción. Si alguna se atrevía a negarse a caminar descalza o paraba en algún momento, automáticamente se la enviaba al búnker para ser flagelada. Mandel no mostraba piedad alguna, nunca la demostró. Si veía a alguien en el suelo se acercaba y sin mediar palabra le pateaba de manera sádica.
«Durante su mandato», cuenta la reclusa Józefa W^glarska en el juicio de Cracovia, «las revisiones podían durar varias horas. Tenía que permanecer de pie descalza en el patio del campo sin importar el tiempo y había días en que hacía mucho viento y nevaba. Mandel propinaba golpes y patadas a una presa ante la más mínima ofensa. Así, por ejemplo, durante la revista deslicé inconscientemente una pierna unos cuantos centímetros hacia adelante. Mandel se acercó a mí y me pateó con toda su fuerza en la pierna. Después durante dos semanas me estuvo golpeando en la pierna dañada».
En la primavera de 1942 se inició la ejecución de las mujeres polacas y Mandel dedicó varios días a infligirlas infinidad de golpes y patadas antes de exterminarlas. Sus rostros fueron mutilados, rasgados y cubiertos de sangre y moretones. Sabía cómo asestar porrazos certeros tanto en la parte inferior del abdomen como por encima del cuello.
Estas masivas ejecuciones se iniciaron el 15 de abril de 1942 y se llevó por delante la vida de 14 personas. El 18 de abril asesinó a otras 14 y así días tras día, hasta que en enero de 1945 acabó disparando, masacrando y aniquilando en torno a 160 mujeres polacas tras los muros de Ravensbrück.
Una de las prisioneras que sufrió la violencia de la guardiana en sus propias carnes fue Regina Morawska que afirmó ante el Tribunal que ella era «como un monstruo en carne humana». Y seguía explicando:
«María Mandl golpeó con el puño en la cara de una de las reclusas por haber caminado por la zona del campamento del brazo de otra presa. Además, tenía la costumbre de caminar en la parte de atrás de las filas y al azar, de acuerdo con su capricho, golpeaba con el látigo a las crías de las prisioneras».
El envilecimiento y la truculencia imperaban en cada rincón del campo de internamiento femenino de Ravensbrück. También en el departamento médico, donde las prisioneras más aptas, aquellas «mejor preparadas», eran específicamente elegidas por Mandel para ser estudiadas en angustiosas operaciones y experimentos. Si la Oberaufseherin no tenía misericordia alguna, durante las jornadas de selección la tenía aún menos. Su buen ojo hizo las delicias de sus camaradas los médicos alemanes.
Al punto que en julio de 1942 y ante un ambiente repleto de especulaciones y miedo, mucho miedo, se inició un procedimiento que embarcó a jóvenes reclusas de veinticinco años, tanto civiles como militares, a formar parte de profusos ensayos.
En el libro Y tengo miedo de mis sueños publicado en 1998, su autora Wanda Póitawska, una médico y escritora polaca que fue miembro de la resistencia durante la ocupación nazi y que estuvo interna en el Puente de los Cuervos, describe con todo lujo de detalles el proceso de «contratación» que existió para escoger a ciertas presas a las que asignarían determinadas operaciones. Desgraciadamente, esto no se limitaba a una mera investigación, sino a experimentos empíricos que, a largo plazo, significaron incidentes tan aberrantes como ir en contra de la voluntad de las mujeres intervenidas, provocarles una discapacidad permanente, o convertirse en una especie de «conejillos» de la muerte dentro del campo. Así era como denominaban a las víctimas de unos ensayos criminales perpetrados por médicos nazis y supervisados por la propia Mandel.
Como decíamos anteriormente, en aquel momento esta delincuente ya había tomado la posición de Oberaufseherin, por lo que sabía perfectamente lo que allí estaba ocurriendo. Bien es cierto que ella intentó ocultar, tergiversar y mentir descaradamente sobre el tema, pero era inevitable que los hechos salieran a la luz. Había demasiados testigos y víctimas, por no mencionar a las fieles auxiliares que la acompañaban y que sabían de buena tinta lo que estaba pasando.
Sin embargo, había algo peor que el conocimiento o no de estos asesinatos y experimentos tan atroces. Lo dramático del asunto era que María Mandel junto con el médico en jefe de este campo y Generalleutnant (Teniente General) en las Waffen-SS, el Dr. Karl Gebhardt, fueron los responsables de elegir personalmente a las prisioneras y de enviarlas a la sala de operaciones.
La primera vez se escogieron a cinco jóvenes polacas totalmente sanas, cuyo «pecado» fue ser presas políticas y luchar en contra del nazismo. El 1 de agosto de 1942 las sometieron a diversas pruebas dirigidas por el Dr. Gebhardt. No estaba solo, lo acompañaban su ayudante el Dr. Fritz Fischer y otros doctores del campamento como Schiedlausky, Rostock y Herta Oberheuser. Después de dos semanas de investigaciones, un nuevo grupo de reclusas polacas se sometió a cirugía.
En el transcurso de esta nueva etapa de pruebas y exámenes, los médicos alemanes dieron un paso más hacia delante. Ahora no solo sometían a pequeños grupos de reas a toda clase de duros controles y suplicios, sino que además, emprendieron una nueva táctica: la experimentación en masa. Esta especie de operación ejercitada sobre un conglomerado concreto de mujeres, supuso un avance científico que logró verificar hasta qué punto era viable un tratamiento contra determinadas enfermedades o infecciones. Por ejemplo, rompían parte de las extremidades de estas «conejillas de indias» para constatar cuál era el proceso por el que los huesos rotos volvían a reconstituirse; cómo se producía la regeneración del músculo de los nervios; si era necesario un trasplante; inclusive llevaron a cabo operaciones que finalmente causaron infertilidad en las mujeres y por tanto, erradicación de una raza. A pesar de los resultados obtenidos, nadie asumía que estas investigaciones fueran ilícitas y siguieron su curso.
Si ampliamos esta información, habría que añadir que las reas fueron sometidas principalmente a un control exhaustivo de la médula ósea, lo que les permitía estudiar la velocidad de crecimiento del conjunto de huesos rotos que hemos citado. Este análisis posibilitaba hacer un seguimiento de su recuperación. En este sentido, mencionar que algunas de las jóvenes utilizadas para estos estudios fueron expuestas a tratamiento quirúrgico tras ser golpeadas con un martillo o un cincel, para después suturar la herida y escayolar la parte afectada. Días después se retiraba el yeso y se examinaba concienzudamente la tasa de fusión de los huesos. Se procedía a coser de nuevo la herida y poner un nuevo «parche».
Otro caso era que los trozos de hueso de un conjunto de extremidades amputadas o de la articulación de la cadera, eran guardados y transportados hasta Hohenlychen para ser implantados en los soldados alemanes heridos durante la guerra.
Pero estos experimentos no se ciñeron exclusivamente en torno a los huesos, llegaron como bien decíamos, hasta los sistemas muscular y nervioso. Semejantes intervenciones fueron diseñadas para probar la velocidad de mejoría de los músculos y los nervios para el uso de la cirugía plástica. Estas consistieron en la extirpación de los nervios y los músculos del muslo o la pantorrilla, pero sin condiciones básicas de higiene y salubridad. Los ensayos se realizaron sin una anestesia adecuada, sin cambiar las gasas, algodones y vendas por cada paciente. Se abandonaba a las enfermas sin ningún tipo de supervisión, a sabiendas que la reclusa podría tener una fiebre alta, perder las fuerzas y morir al intentar pedir ayuda.
Algunas de las supervivientes de estos macabros procedimientos, tardaban meses en recuperarse parcialmente. Muchas de ellas habían perdido parte de sus extremidades o se habían convertido en mujeres estériles sin capacidad de procrear. La impotencia era lo único que les quedaba hasta que un día, hablamos de los primeros meses de 1943, dijeron «¡Basta!».
En ese preciso instante, varias de estas prisioneras decidieron escribir una petición formal y expresa donde alegaban su radical oposición a la cirugía experimental que se estaba ejecutando tras los muros de Ravensbrück. La carta se hizo en secreto y a espaldas de María Mandel y significó un último aliento de valentía y fuerza para las desdichadas víctimas. Esta oportunidad, única por otra parte, era indispensable para informar a las altas autoridades del campamento acerca del trágico destino que les estaban imponiendo. Que lo descubrieran quizá salvaría sus vidas. O no… La misiva decía lo siguiente:
«Inmediatamente nos pusimos a escribir una petición. Escribimos una nota breve, que nosotras, prisioneras políticas y cuyas firmas aparecen abajo, preguntamos al señor Comandante, si sabía que en el campo se hacían cirugías experimentales a unas mujeres sanas —prisioneras políticas—. Dichas cirugías causan discapacidades e incluso la muerte. Nosotras, sujetas a las cirugías, protestamos contra dicho procedimiento. Lo firmamos todas y fuimos en filas de cuatro a entregárselo. Las mujeres que nos vieron caminar por la calle Lagrowa nos miraban con cara de pánico. Nadie más en el campo sabía qué estaba pasando. Hacía un día muy soleado. Despacito, pierna tras pierna, íbamos adelante. Los vendajes blancos contrastaban drásticamente con el color negro de la calle. El camino “nach Vorne” (alemán-al frente) nos pareció eterno. Al final llegamos y nos paramos enfrente del edificio, donde se ubicaba el despacho. El Comandante no quiso salir. Mandó una secretaria que nos dijo que las cirugías son “un invento histérico de las mujeres”»[16].
Pese a los débiles intentos de estas jóvenes cobayas humanas por impedir que la máquina de destrucción masiva continuara, su petición fue declinada automáticamente. Las esferas superiores del campo de Ravensbrück hicieron oídos sordos y siguieron permitiendo la experimentación científica y criminal con personas de carne y hueso hasta 1945.
El coraje inicial de estas reclusas dejó de nuevo paso a la impotencia. Eran conscientes de que su destino final era la muerte y que Alemania jamás las permitiría sobrevivir. Mandel era una de las piezas del engranaje nazi que no les dejaría vivir con dignidad.
Por suerte para las mujeres enclaustradas en Ravensbrück, la Oberaufseherin fue asignada al campo de Auschwitz en otoño de 1942. Un suspiro de alivio inundó las calles de la Lagerstrasse. Según parece, los jefes estaban tan contentos con su trabajo que decidieron enviarla allí como un acto de promoción. Al enterarse de la buena nueva, Mandel se jactó que su nuevo puesto pretendía restablecer el orden e intensificar el terror entre los confinados.
El 7 de octubre de 1942 María Mandel fue trasladada de Ravensbrück a Auschwitz II Birkenau en Polonia. Primeramente, ejercería como Oberaufseherin.
Las circunstancias que rodearon su traslado al nuevo campamento no fueron lo suficientemente claras. Se barajan varias hipótesis aparte de la supuesta y merecida promoción. Si bien, algunas conjeturas llevan a pensar que en realidad fue transferida a Auschwitz con el único fin de sustituir a Johanna Langefeld, quien no cumplía escrupulosamente con su función dentro del campo. De hecho, Mandel argumentó a su partida de Ravensbrück que iba a «estructurar» las cosas allí, por lo que podemos entender que existía una presunta desorganización o mal funcionamiento.
Hay otros hilos que apuntan a que la supervisora intentó desobedecer a su superior e impedir su marcha a Auschwitz. El motivo era obvio, aquel recinto era nido y caldo de tifus, piojos y diferentes enfermedades acaecidas por las terribles condiciones de higiene y saneamiento que padecían sus habitantes. Mandel intentó renunciar a su cargo, pero su Comandante Fritz, le insistió que la decisión estaba tomada y que debía trasladarse a Auschwitz lo antes posible. Lo anecdótico de este caso es que la guardiana intentó justificar este hecho en el juicio, alegando que pasó por alto la orden de su superior, cuando todos sabemos que eso no era posible. La acusada jamás se atrevería a discutir la orden de un alto mando porque simplemente la obediencia era testimonio de su honorabilidad.
Sea como fuere, su nuevo destino le supuso un avance innegable en su carrera. Si su anterior puesto como Oberaufseherin llegó a dotarla de suma importancia y responsabilidades, Auschwitz no podía ser menos. En Ravensbrück se había convertido en un modelo a seguir para el resto de mujeres que servían al Tercer Reich. La veían como una luchadora nata.
Por el contrario, sus víctimas solo recibieron de ella continuas muestras de inhumanidad, soberbia y perversión. El nuevo campamento ubicado en Polonia suponía un verdadero desafío para la atroz Mandel. Auschwitz todavía no se había convertido en uno de los cementerios más sombríos y grandes de Europa. Con ella al mando pronto sus calles parecerían un camposanto.
La primera tarea que la confiaron nada más arribar fue la de crear un centro casi desde cero, para mujeres apresadas por su oposición y lucha contra el imperio del Führer. Aunque la labor no fue nada fácil, el reconocimiento adquirido por su anterior trabajo en el campo de Ravensbrück, hicieron que Mandel sorprendiera gratamente a su comandante el SS-Obersturmbannführer (teniente coronel), Rudolf Hoss. Así describió el oficial los primeros días en las instalaciones:
«En el campo de mujeres prevalecieron las peores condiciones en todos los sentidos. (…) Pronto llegaron a Auschwitz las supervisores de las mujeres —ninguna voluntaria— que tuvieron que construir desde cero el nuevo campamento en las condiciones más difíciles. Ya en la primera semana, la mayoría de ellas querían escapar y regresar a un lugar tranquilo, la vida agradable y tranquila en Ravensbrück»[17].
La construcción de aquel Frauenkonzentrationslager (campo de concentración femenino) dentro del monstruo de Auschwitz, se hizo en Birkenau y supuso el traslado de 13 000 presos entre mujeres y niños. Este nuevo espacio fue una filial del primero, donde las condiciones de vida fueron físicamente mucho peor que en Auschwitz I.
Durante los primeros meses Hoss observó a la recién llegada María Mandel, a quien como Oberaufseherin le correspondía controlar todas las mujeres del campo de Auschwitz. Lo estaba haciendo tan bien que el comandante pretendía asignarla como única responsable de las prisioneras de este campamento y de los subcampos femeninos de Hindenburg, Lichtenwerden, Budy y Rajsko. Pero Himmler se oponía a que una señora fuese la directora del campo. Era totalmente inflexible con este tema. Por lo que se nombró como gerente al Obersturmführer (Teniente) Paul Mueller y a María Mandel como Lagerführerin (líder o jefa del campo femenino). Esta última, a pesar de tener un rango inferior al de un hombre, ejerció un dominio abismal sobre cada interna. La subordinación femenina desplegada fue absoluta.
Aquel nuevo campamento contaba con diversos refugios hechos de ladrillo y madera y construidos como si de una cuadra para caballos se tratase. En circunstancias normales aquellos establos albergarían a unos 52 caballos, pero en principio Mandel había ordenado colocar a 300 personas para comprobar su efectividad. Una vez definidas las barracas de cada bloque y como si estuviesen ajustando la capacidad de un almacén de alimentos, la Lagerführerin comenzó a utilizar dichas instalaciones a modo de pequeños cuarteles. Pasaron de convivir 120 personas a unas 1000. Del espacio necesario para que cada individuo pudiese vivir de manera normal, solo disponían de 0,28 metros cuadrados y de 0,73 m³de aire. Es decir, si comparamos estos asfixiantes habitáculos con las cárceles que había en Polonia antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, estas últimas permitían que el recluso tuviese 13 m³de oxígeno en un espacio común y 18 m³en uno individual. La angustia de las reas era escalofriante.
Además, las paredes que habían fabricado para esta especie de cuartelillos, estaban elaborados con una mampostería de tan solo 12 centímetros, con unos techos sin tejas, suelos sin azulejos llenos de tierra y una única puerta de entrada. En esta situación y debido sobre todo al terreno pantanoso donde se ubicaron, tenemos que imaginarnos en pleno invierno cómo el frío entraba por cada grieta de la pared o de la techumbre, haciendo insoportable la vida en su interior. Ni siquiera las dos estufas que colocaron en cada uno de los cuarteles eran capaces de calentar aquellos establos. Y es que debido a la rapidez con la que se construyó este nuevo emplazamiento, no hubo tiempo ni para el aislamiento. Aunque podemos presuponer que si lo tuvieron, tampoco hicieron nada al respecto. Al fin y al cabo, «hasta el niño en la cuna debe ser pisoteado como un sapo venenoso. Vivimos en una época de hierro, en la que es necesario barrer con escobas de hierro», afirmaba con contundencia Heinrich Himmler en septiembre de 1941.
El momento de dormir era siempre el más complicado. Mil personas conviviendo codo con codo, sin apenas libertad de movimientos y con tan solo tres pisos de camas. Se trataba de obsoletas literas que si en un principio pretendían albergar a cuatro internas, en los momentos de gran congestión seis de ellas tenían que compartir catre. Era del todo inaguantable. En las primeras semanas y antes de aquel hacinamiento masivo, las condiciones eran más o menos tolerables. Pero una vez que Mandel inició la etapa de acumulación de gente, aquellos cuarteles se convirtieron en verdaderas máquinas de matar. Durante el desbordamiento las mujeres pasaron a dormir en el suelo o de pie porque ya no había más sitio. Aquella angustiante situación sin luz y ninguna clase de saneamiento o baños, provocaba asfixia, crisis nerviosas y agotamiento en las prisioneras. Sufrían de insomnio, era imposible descansar adecuadamente.
La propia María Mandel recordaba ante el tribunal que la juzgó en Cracovia en 1947 cuáles eran las condiciones de vida en los barracones de Birkenau:
«El sitio no había sido canalizado, el barro llegaba hasta las rodillas, en los módulos no había suelo, las paredes tenían concavidades húmedas y fangosas, había una grave falta de agua. Tanto por dentro de los bloques como por fuera, había cuerpos amontonados y nadie los retiraba».
La alimentación de las confinadas también se vio dañada hasta límites insospechados. Tanto mujeres como hombres habían llegado a una delgadez tan extrema que su peso no alcanzaba los 35 o 40 kilos. Cuando la supervisora nazi gritaba que comenzase la revista diaria, se podían observar a verdaderos esqueletos humanos, consumidos y agónicos, aguantar sin fuerzas, para no ser enviados automáticamente a la cámara de gas o a las celdas de castigo y tortura.
Era evidente que las comidas que les ofrecían no llegaban ni al mínimo necesario y elemental de los requisitos propios de la nutrición. De forma frecuente les cocinaban sopa con carne podrida o descompuesta de animales como caballos y empleaban sobras para aderezar el guiso. Cualquier trozo de molla era aceptable.
Tal fue la insuficiencia alimentaria, que el organismo de los supervivientes inició un declive abismal. Comenzaron a enfermar y a tener continuas diarreas y enfermedades o afecciones intestinales. La inanición y la extenuación los estaba conduciendo, poco a poco, a la muerte.
La escasez de alimentos y de buenas y salubres instalaciones dieron paso también a la falta de ropa apropiada para las reclusas. Mientras Mandel y sus cómplices se resguardaban de las bajas temperaturas con buenos abrigos, las internas vestían un uniforme a rayas de algodón que para nada les protegía contra el frío y la humedad. Este fue el inicio de cuantiosos decesos por hipotermia y entumecimiento. No podían llevar nada más que aquel característico traje. No conformes con eso, las propias guardianas evitaban a toda costa que sus insignificantes presas se mudasen de ropa habitualmente. De hecho, una de las primeras epidemias graves que hubo y que causó la muerte de cientos de mujeres, fue que recibieron la ropa mal lavada y con ello la transmisión de infecciones.
«Durante la epidemia el hospital estaba más que lleno. A los enfermos no se les cuidaba. El médico venía de vez en cuando, firmaba unos papeles y a los enfermos ni los miraba. Las prisioneras enfermas de los bloques tenían miedo del hospital. Entonces las contagiadas se quedaban al lado de las sanas y la epidemia se expandía»[18].
Otro apartado importante de su uniforme eran los zapatos, una especie de zuecos incómodos y muy duros que producían abrasiones y llagas. Era imposible caminar con ellos. Tal y como hizo anteriormente en el campo de concentración de Ravensbrück, la supervisora en jefe volvió a prohibir el uso de zapatos a sus internas. No obstante, estos escabrosos métodos que ya había puesto en práctica antes, no consiguieron el beneplácito del comandante. No le prestó excesiva atención cuando se enteró, y por tanto, no revocó la orden de restricción de Mandel.
Por otra parte, si hay algo que caracteriza escrupulosamente a Birkenau es la trágica falta de agua que padecían. Ya en junio de 1942 se declaró que el agua de las nuevas instalaciones de Auschwitz no era adecuada ni potable para su consumo y ni siquiera para hacer un enjuague bucal. Seguramente por eso el campamento se encontraba en tan malas e insalubres condiciones.
A mediados de 1943 solo se podía utilizar un pequeño pozo de agua destinado principalmente para la cocina. El agua residual que provenía de la cocina fluía hacia los canales de desagüe ubicados bajo el suelo, así que en época de lluvias Mandel decidía que algunas de las presas más fuertes cavasen zanjas para sacar agua de allí. Aquella medida lo único que hizo fue empeorar las cosas y el resultado final fue el inicio de fuertes epidemias. Una vez realizado el trabajo cada interna tan solo podía utilizar una vez al día los grifos de agua instalados con motivo de la buena nueva.
Otro de los mandatos de la Lagerführerin fue que durante los periodos de tormenta se utilizasen los charcos surgidos de forma espontánea en el Lagerstrasse para lavar los platos y las ropas. De nuevo, la propagación de virulentas plagas asoló el campamento y con ello la vida de muchas cautivas de Birkenau. Si bien es cierto que la lluvia fue beneficiosa en algunos casos, en este en concreto se trató de toda una maldición, especialmente cuando la tierra mojada se convertía en lodo. Pese al barro, las prisioneras tenían la obligación de seguir el precepto instaurado por su supervisora.
Una de las supervivientes al Holocausto explicó con todo lujo de detalles ante la Corte de Cracovia lo que vio cuando llegó a su nuevo «hogar»:
«He encontrado el campo en un estado terrible. En ese momento, alrededor de 70 000 presas se encontraban inmersas en un estado de agotamiento total, no se preocupaban por la vida y no mostraban ninguna inclinación por ella, por lo que el resultado era que todo el campo parecía una aglomeración. Aunque había letrinas en el campamento, las presas no se beneficiaban de ellas, se vigilaban todas las funciones fisiológicas de los bloques y del bloque de al lado, porque en ese momento había una epidemia de tifus».
Entre los años 1942 y 1943 el Frauenkonzentrationslager no contaba con ningún baño destinado exclusivamente para las presas, así que tenían que aliviar sus necesidades en los inodoros construidos en el interior del cuartel/establo. Por la mañana ellas mismas vaciaban su contenido en la parte de atrás del emplazamiento. No fue hasta 1944 cuando el comandante de Birkenau ordenó que los construyeran. Hasta entonces este problema se zanjó fabricando primitivas letrinas colectivas donde las mujeres se podían sostener con un palo. A menudo y debido a la inestabilidad de estos sanitarios, las mujeres caían en las heces contenidas en el comedero.
La diarrea por depauperación prevaleció en este campo de concentración durante varios meses, dando lugar a la aparición de enfermedades tan contagiosas como: la fiebre tifoidea, la sarna, el paludismo o la tuberculosis. Durante su reinado María Mandel jamás hizo nada por paliar la difícil situación. Si cabe, fue aún más estricta, pécora y altanera que antes. Si hay alguien que empeoró las condiciones de vida de aquellas féminas encerradas entre cuatro paredes, esa fue sin lugar a dudas la Bestia de Auschwitz, que fue así como la bautizaron.
Curiosamente, el parecido entre Irma Grese y María Mandel, era abismal. Al fin y al cabo, la Lagerführerin había sido su maestra, enseñándola muchas de las técnicas de tortura que posteriormente desarrolló contra sus reclusas. Profesora y alumna se ganaron la repugnancia del barracón gracias a sus desalmados comportamientos.
En pleno invierno de 1943 y debido al malestar generalizado entre las reas, María Mandel procedió a pasar revista y exigió que todas las mujeres salieran a la calle principal del campamento para desnudarse. Fue entonces cuando la supervisora comprobó que llevaban jerseys debajo del uniforme para paliar el terrible frío. La ira de Mandel emergió repentinamente al ver que este colectivo había contravenido una decisión suya. El precepto indicaba claramente que solo podían vestir la ropa que se les ofrecía en el centro. Fue tal la impotencia que sintió la guardiana nazi, que dejó que durante varias horas permaneciesen desnudas al frío en el exterior del barracón. Muchas de ellas se desmayaron y algunas más sufrieron de hipotermia.
Después de este pase de revista, las prisioneras tuvieron que atravesar, de una en una, la puerta del campamento. De pie frente a ellas se encontraban las autoridades del campo, el SS Unterscharführer (Jefe de la Escuadra Juvenil) Adolf Taube, María Mandel y ayudantes como Margot Drechsel. «Todos ellos empujaban a la zanja a todas las mujeres que entraban torpemente, se tropezaban y caían. Entonces, descargaban a la mujer en el bloque de la muerte (Bloque 25) antes de ser gaseada. Mandel optó por llevar a la mayoría de las mujeres al bloque de la muerte», atestiguó la superviviente polaca Janina Unkiewicz.
La Lagerführerin discrepó durante el juicio de Cracovia que en realidad ella no participó de forma directa en esta especial selección, argumentado lo siguiente:
«Abarcando con la mirada al campamento ni siquiera era capaz de estimar el número de presos que había, el cual no coincidía en unas 500 personas. Para establecer un orden tuve que realizar un inventario de los presos. Para ello, con el acuerdo y la cooperación de la sección política, se efectuaron dos revistas de domingo (Zahlappell). Con el desorden que he encontrado y la ausencia de cualquier tipo de organización, estos pases de lista duraban muchísimo tiempo, y se extendían el día entero. Tuvieron lugar de la siguiente manera: a todas las presas que se podían mover las echaban al prado detrás de la puerta de acceso al campamento, de esta forma en el campamento únicamente se quedaban las que estaban hospitalizadas y no se podían mover. En ese prado las presas permanecían de pie hasta el fin de la revista, es decir, todo el día. No recuerdo si las presas que permanecían de pie durante este pase de lista recibieron alimento alguno. Afirmo categóricamente que durante esa revista de domingo no ha muerto ninguna presa. Únicamente ocurrió que algunas prisioneras, debido al agotamiento, cayeron. A estas las devolvieron vivas al campamento. A los presos enfermos les separaron de los presos sanos, y les aislaron en los bloques número 25 y número 26».
Sin embargo, el recuerdo que tenían las internas de aquellos pases de revista a horas intempestivas o en condiciones climatológicas adversas, no correspondían con el testimonio dado por la supervisora en jefe durante su procesamiento.
«Durante el invierno de 1942/43, en un día muy frío, Mandl convocó a todas las del FKL (Frauenkonzentrationslager) a una revista que llegó a durar 5 horas. Todas las prisioneras tenían que salir al prado enfrente del campo (…) muchas no aguantaron el frío y el cansancio y cayeron ya en el prado»[19].
Otra de las circunstancias a destacar fue el despioje parcial y realizado a las cautivas en las dependencias de Birkenau. El saneamiento inadecuado, la suciedad y la mugre dentro y fuera del recinto provocó un contagio generalizado de piojos que degeneró en pediculosis. Por su parte, esta dolencia fue la causa principal del tifus epidémico que experimentaron la mayoría de las reas. Así que una de las soluciones que dispuso María Mandel, fue consumar las célebres desinfecciones de forma regular.
Para ello las prisioneras tenían que desnudarse completamente en el exterior, sin que a la supervisora o a sus ayudantes les importase lo más mínimo el clima o la estación del año que fuese. Después de fumigarles la ropa, procedían a desinfectarles el cuerpo salpicándoles un tinte. Luego las bañaban con agua caliente y en seguida con fría. Aunque a veces solo las rociaban con agua helada. Tras el colorante y el baño, les pasaban un trapo humedecido con un desinfectante llamado Cuperx y les frotaban la cabeza y otras partes del cuerpo con vello, inclusive las partes íntimas. Una vez terminada la fase de desinfección, las reclusas tenían que esperar en la pradera durante varias horas hasta que su ropa fuese purificada. Por desgracia, el personal de las SS se confundía constantemente en la devolución de las prendas a sus dueñas. Esto generó casos donde el presunto uniforme recién lavado, en realidad correspondía a un fallecido víctima del Zyklon B, el insecticida utilizado en las cámaras de gas durante el Holocausto. Tales equivocaciones, supuestamente inocentes aunque con un fundamento intencionado, acabaron con la vida de cientos de personas. Aquel líquido en contacto con el aire producía cianuro de hidrógeno gaseoso, venenoso y mortal no solo para los humanos sino para cualquier ser vivo.
Quiero apuntar explícitamente que todas las actividades relacionadas con la petición de Mandel de desinfectar a todas aquellas prisioneras, estuvo bajo la supervisión de sus superiores de las SS, quienes permitieron las más dementes de las barbaridades. La presencia de los alemanes riéndose y avergonzándose de los confinados mientras desempeñaban dichas tareas, fueron minando la confianza de unas mujeres que, por imperativo nazi, permanecían desnudas esperando a que les devolviesen sus harapos.
Las ya mencionadas desinfecciones que se efectuaron durante la mala gestión de María Mandel en el campo de mujeres de Birkenau, aparte de ser obligatorias, entrañaron un aire de descuido y una sanguinaria falta de coordinación con respecto a otras partes del campamento.
Una de las primeras en producirse tuvo lugar del 6 al 8 de diciembre de 1942, la segunda del 9 al 11 de julio, una más en el segundo semestre de ese mismo año y la última durante 1944. En general, ningún prisionero podía librarse de la tan angustiosa desparasitación. Ni siquiera los camaradas nazis, incluida Mandel, podían abandonar el barracón durante esta fase. Cumplían órdenes directas de los altos mandos de Auschwitz, cuya gestión emplazaba a sus empleados a trabajar allí hasta el final de la esterilización. Aquel proceso sometía a los pacientes a un duro tratamiento cuyo final era primeramente permanecer en la enfermería del centro de internamiento, para después y por lo habitual, acabar muriendo.
Llegados a este punto hay que recordar uno de los trágicos acontecimientos acaecidos en el invierno de 1942-1943. Concretamente un domingo muy frío donde como venía siendo costumbre, Mandel pasó revista en el Frauenkonzentrationslager a las cinco de la madrugada. En un santiamén, la perturbadora desinfección se volvió trágica cuando tras las órdenes de la SS-Lagerführerin unas 1000 prisioneras murieron congeladas. Después de aquello, muchas fueron las reclusas que lograron sobrevivir a aquel horror para contar su historia. Entre ellas y muy especialmente Erna Laskówna, quien afirmó que durante las largas horas que duraba la fumigación, Mandel se entretenía pegando tiros a determinadas reclusas asesinándolas en el acto. La supervisora de Birkenau no solo se limitó a no admitir tales acciones durante el proceso de posguerra, sino que además aseveró que no podía recordar esta actuación.
En las interminables horas de trabajo forzoso las presas más débiles por la falta de alimentos y agua caían como moscas ante la atónita mirada del resto de sus compañeras. Decenas de miles de muertos se apilaban en grandes zanjas después de haber sufrido desnutrición e infinidad de enfermedades. El trato de Mandel y las subordinadas que tenía a su cargo, como las Rapportführerin (supervisoras de comunicación), las Aufseherin (guardianas) o las Kommandoführerin (líderes del comando o unidad), atormentaban diariamente a las víctimas con brutales maltratos y vejaciones. Incluso los llamados Kapos se integraron en una política del terror a la espera de ser los siguientes en la lista de defunciones. Pero mientras tanto y para retrasar su trágico futuro inmediato, lo más adecuado era seguir la estela y las órdenes de sus enemigos.
Aquella situación pasó de ser puntual a algo generalizado y normal entre los integrantes de las SS. Los testimonios que se sucedieron a partir de entonces reflejaron la iniquidad y la deshumanización de un pueblo alemán ávido de poder y control sobre el resto del mundo. Y en esta coyuntura, sobre inocentes sin voz ni voto. Mujeres, niños y ancianos que luchaban hasta la muerte por mantener ese hilo de vida en condiciones tan adversas y perversas como aquellas. Ya lo decía Voltaire «la civilización no suprime la barbarie, la perfecciona».
Algunas de las mujeres húngaras que sobrevivieron a la era de Mandel y sus fieles devotos explican con pelos y señales lo ocurrido tras los muros de Birkenau. Para ellas fue todo un infierno sobre la tierra.
Uno de estos casos nos habla de tres hermanas de apellido Hermann, que llegaron desde la población de Munkács al Bloque 24 Sección BIIc del campamento Birkenau.
«Había 1000 personas en cada barracón. No había trabajo que hacer; solamente había revistas continuamente. Ellos normalmente gastaban seis horas al día, pero si pasaba algo, por ejemplo, faltaba alguien, duraba más tiempo aún, y podía ocurrir que nos quedásemos de rodillas hasta el final. Una mujer de las SS le dio un golpe con un garrote en la cabeza de Erzsi, por lo que tuvo una herida supurante durante ocho semanas. También le hicieron cirugía en el Campo A. Cinco minutos después de volver de la operación tuvo que arrodillarse durante cinco horas por una revista. Las noches eran terribles porque la cabeza de Erzsi estaba supurante y podían pasar días antes de que le cambiasen el vendaje.
Olía muy mal, y no solo nosotras que estábamos a su lado, sino todas las que estaban tumbadas cerca sufríamos de ello. Preguntamos a la Aufseherin que la permitiese quedarse durante la revista, por lo menos cuando lloviese, pero ella la echó fuera con solo una venda de papel en su cabeza diciéndole “tú vas a perecer aquí de todas formas”. La lluvia caía en el barracón, pero no era la única razón por la que no podíamos dormir. Lo peor era que oíamos y veíamos llegar un transporte seguido por el otro. Oíamos los gritos, los llantos desesperados pidiendo ayuda y los chillidos»[20].
Entre las descripciones que se hicieron de las guardianas del campo femenino de Birkenau destacan, por ejemplo, aquella donde las reas Kottmann y su hija procedentes de Kispest aseguraban que «estas mujeres eran también muy groseras y terribles con nosotras, por lo general mucho peor que los hombres alemanes. Ellas nos golpeaban, pateaban y empujaban por cualquier nimiedad». Pero el castigo físico hacia las mujeres del barracón no era el único ejercido por las supervisoras nazis, el maltrato mental era aún mucho peor. Llegaban a amenazarlas con seleccionarlas para ser mano de obra del crematorio y si no aceptaban de buena manera acabarían dentro del incinerador.
El terror se había extendido por todos los rincones de Birkenau y sus presas, judías principalmente húngaras, no conseguían vencer a la imparable máquina del nacionalsocialismo.
Otro de los testimonios que menciona sin tapujos lo acaecido allí, nos lleva a Stanislawy Marchwickiej, una de las damnificadas por la Bestia de quien decía que era un demonio en carne y hueso que se libraba de los bebés recién nacidos después del parto. Metía su pequeña cabeza dentro de un cubo de agua, en el horno crematorio, o bien los arrojaba al patio aún vivos para ser devorados por las ratas.
En otra ocasión la interna Janina Kosciuszko alegó haber visto a Mandel arrebatarle a una prisionera el bebé de cinco meses que había dado luz a escondidas, para inmediatamente después, lanzarlo a las llamas ante la dramática mirada de su madre.
Eran incomprensibles aquellas inicuas reacciones en la supervisora, ya que, como veremos, a veces mostraba especial ternura por los retoños de sus víctimas. Ahora bien, la ferocidad prevalecía por encima de la presunta bondad de aquella salvaje criminal.
El testimonio de la prisionera polaca Zofia Ulewicz número 30 700 durante la vista judicial por los crímenes de guerra perpetrados en Auschwitz, conmocionaron a la opinión pública al explicar la historia de un niño gitano en el campamento. Parece ser que su padre era el rey de los gitanos en Alemania, así que, como era de esperar, fue enviado junto a su esposa a morir en la cámara de gas. El pequeño que solo hablaba alemán se había quedado huérfano, pero la supervisora comenzó a cogerle cariño y a llevarle consigo montada a caballo. Al fin y al cabo, ella era la «cabecilla» de las mujeres.
En diciembre de 1943 Zofia vio a Mandel llevar en trineo al pequeño gitano, envuelto en mantas y atado a él. De forma intencionada la SS volcó el patín y el crío se cayó al suelo mientras la guardiana se reía a carcajadas. La bipolaridad en sus actuaciones la invitaban a seguir haciendo el mal pero a disfrutar de la ingenuidad del bien.
Esta historia también aparece en el libro La orquesta de las mujeres de Auschwitz de la pianista francesa Fania Fénelon, quien aseguraba haber visto a la Lagerführerin pasear con un niño en sus brazos a quien vestía con ropas caras, como si fuera un pequeño millonario.
«Vestía ropita azul, encantadores pantaloncitos y blusita. Era guapísimo. Dirigió a ella la mirada llena de confianza y enseñando las perlitas de dientes, gorjeaba. Ella engatusando, respondía: ¡nein, nein! (no, no).
—¿Bonito verdad? —pregunta. El Niño da vueltas, patea ágilmente, de nuevo sube encima de su muslo y a ella no le preocupa que sus pequeños zapatitos le ensucien la tan siempre cuidadosamente mantenida falda del uniforme oficial. El pequeño la abraza el cuello con sus manitas, la besa y sus pequeños labios están untados de chocolate. Por primera vez, llenas de desconfianza, vemos que Mandel sonríe.
Unos días después, por la tarde, cuando hacía viento y las gotas de lluvia golpeaban nuestras ventanas, entró Mandel cubierta por su gran capa gris. Anormalmente pálida, con los ojos hundidos y ojerosos, exigió que reprodujeran el dueto de Madame Butterfly de Puccini.
¿Lo estaba escuchando? Los labios apretados, la cara cerrada, parecía ausente. Al acabar el canto, se fue callada. Al día siguiente Renata entregó el mensaje que Mandel llevaba personalmente al niño a la cámara de gas. ¿Iba este afán a hacerla todavía más dura?».
Se cree que este asunto fue el único donde la supervisora mostró una verdadera humanidad, piedad y gran compasión. Por el que sufrió y lloró, e incluso, amó sanamente. Mas la Bestia seguía paseándose por el campo infundiendo pánico. Su cólera alimentaba la atrocidad de sus movimientos.
No obstante, era un tanto llamativo ver que las guardias femeninas podían desmoralizar a sus reclusas hasta límites insospechados, despojarlas de su dignidad y arrastrar sus vidas por el fango. Durante las sesiones de castigo muchas de las víctimas anhelaban que su campamento estuviese dirigido exclusivamente por hombres, quienes probablemente hubieran sido algo más piadosos. Si echamos un vistazo a los registros de la enfermería, sorprende que casi ningún director fuese tratado por enfermedades venéreas en época de epidemias. María Mandel la primera.
La líder del Frauenkonzentrationslager prefería que hubiese plagas de afecciones porque la servían como ayuda a la hora de liquidar al gran número de población que habitaba en Auschwitz-Birkenau. Sus órdenes eran expresas: maltratar, pegar, acuchillar y vejar hasta la extenuación a las internas. Una vez terminado el proceso, les pegaban un tiro o les llevaban a la cámara de gas. Muchas de las mujeres castigadas de ese modo, aún teniendo un hilo de vida, eran arrojadas sin contemplaciones al horno del crematorio. Los gritos y sollozos se escuchaban en todo el campamento. Hasta el personal de la enfermería llegó a quejarse ante sus superiores del comportamiento de Mandel sin éxito alguno.
El modus operandi de la SS-Lagerführerin en Auschwitz fue el mismo que empleó en Ravensbrük. Se impartían sanciones por las más ínfimas de las acciones, como fumar o tener las manos en los bolsillos. Respecto a fumar, la secretaria del que fuera el presidente de la antigua Checoslovaquia, Edvard Benes, se llevó una de las amonestaciones más sangrientas. La castigaron a permanecer de pie en el búnker durante tres semanas y fue salvajemente torturada.
Mandel propuso incluir a estas sesiones de extrema violencia a toda mujer que hubiese ajustado demasiado su pañuelo, usado cinturón, o no caminase en absoluto. No era de extrañar que todas las presas la temiesen.
Otra de las pasiones de María Mandel era la música clásica. Su melomanía era tan fuerte que se convirtió en la creadora de la primera Orquesta de Mujeres de Auschwitz. Dicha agrupación constaba de prisioneras cualificadas con amplios conocimientos en instrumentología, cuya misión principal era amenizar la entrada de nuevas reclusas al campamento a modo de bienvenida. Pero no solo eso, estas féminas debían tocar cuando se realizaban las selecciones a la cámara de gas; cuando separaban a las personas sanas de las enfermas; durante el desfile de compañeras que eran desgraciadamente elegidas para tal fin; e incluso, como acompañamiento en discursos oficiales o en la llegada de cualquier transporte al emplazamiento. Aquellas piezas animaban el horror de Birkenau, el destino y la muerte de sus víctimas.
Auschwitz fue uno más de los centros de exterminio que dispuso de músicos propios como parte integral de la vida diaria. Aunque nos parezca sorprendente, durante el Tercer Reich los nazis concibieron el papel de la música y el canto como otra forma más de degradar, humillar y ultrajar a los reclusos, de menoscabar sus esperanzas. Fue una técnica más para estimular la atrocidad cotidiana y una fórmula para destruir un ansia de fortaleza. También es cierto que para los privados de libertad se trataba de un modo más alegre de luchar por la supervivencia y, en definitiva, por la vida.
Dejando a un lado la mera función lúdica y de entretenimiento en aspectos tan nimios como visitas o discursos oficiales, la música se empleaba diariamente para martirizar a los internos. Tanto en la realización de trabajos forzados como en las rutinarias marchas, se les obligaba a entonar cánticos que dejaban constancia del poder ejercido sobre ellos. Escuchaban melodías reproducidas a través de megafonía durante largas horas, pero si decidían de modo espontáneo tararear melodías propias se les castigaba severamente.
La música era escogida con sumo cuidado. Había cánticos concretos que sonaban durante la selección y otros cuando llegaban trenes al campamento. Esto les interesaba por dos razones: para enmascarar el verdadero fin de aquellos centros y para que se llevasen una impresión positiva de ellos. Cualquier estrategia servía para engañar y acabar con la vida de judíos, polacos, húngaros o presos políticos. Aunque también se sabe que la música les valía para tapar los escabrosos gritos de los reclusos introducidos en la cámara de gas. De hecho, la tasa de suicidio entre los concertistas fue superior a la de la mayoría de los trabajadores del campo. A diario veían con impotencia cómo sus amigos, familiares y compañeros morían de manera lacerante mientras ellos participaban de aquel espectáculo tan ruin.
La autora Krystyna Henke que entrevistó a Louis Bannet, el trompetista de Birkenau, escribió en un artículo:
«Por muy raro que parezca, y al contrario de un entorno cuya función es erradicar estilos más bajos de vida humana, así definido por los Nazis, incluyendo todas las formas de su expresión cultural, la música sí que se oía en muchos de los campos, aunque no en todos. Hay una importante fuente de la literatura, basada primeramente en los testimonios de los supervivientes, que ilustra la vida musical en los campamentos. Por ejemplo, nos encontramos con “The Terezin Requiem” de Josef Bor, o “Music in Terezin 1941-1945” por Joza Karas, ambos describen la rica vida musical en Theresienstadt, un guetto que a través de tergiversaciones y propaganda fue alzado como un campo modelo por los Nazis con el fin de mitigar con éxito cualquier duda que la Cruz Roja o cualquier otra autoridad internacional, pudiese haber tenido con respecto al trato humano de los prisioneros».
Volviendo de nuevo a Auschwitz y a su primera orquesta integrada por las mujeres del campo de Birkenau, hay que señalar que aunque fue creada por la SS-Lagerführerin María Mandel, el comandante Josep Kramer siempre dio el visto bueno.
La agrupación tenía el beneplácito tanto de la supervisora como del resto de camaradas de las Waffen-SS. Para ello contaban con un barracón especial, el número 12 y en otoño de 1943 el número 7. El cuartel tenía suelo de madera, algunos tableros y una estufa a fin de proteger de la humedad los instrumentos musicales. Allí podían dormir más cómodamente que el resto de sus compañeras, ya que recibían muchos más cuidados. Por ejemplo, una alimentación más abundante y de mejor calidad. De hecho, cuando alguna de las concertistas enfermaba recibía una atención más especial que el resto de reclusas.
Sin embargo, las exigencias de Mandel eran generalmente desmesuradas. Tenían que tocar durante horas y horas, independientemente de las condiciones meteorológicas que hubiese, haciendo que las prisioneras trabajasen al ritmo de la música. Si alguna de las componentes se atrevía a parar, era brutalmente castigada.
Mientras que las víctimas de trabajos forzados veían en la orquesta una salida agradable a la supervivencia, estas normalmente sentían haber caído en desgracia. No podían dejar de agradar a Mandel y los altos mandos de las SS porque si no lo hacían acabarían en la cámara de gas. Entre su público más fiel destacaban el doctor Josef Mengele, criminal donde los haya y gran amante de la música clásica; y el comandante Kramer al que le encantaban los conciertos orquestales que las mujeres de Birkenau realizaban todos los domingos para los SS.
Poco a poco el conjunto femenino fue acaparando la atención de verdugos y víctimas que escuchaban con atención cada una de las piezas interpretadas. Entre sus componentes caben mencionar algunas tan célebres como Anita Lasker-Wallfisch (cello), Alma Rosé (viola), Esther Béjarano (acordeón) y Fania Fénelon (piano y canto).
La popularidad de la orquesta aumentó con la llegada de la judía Alma Rosé, violinista, sobrina del compositor Gustav Mahler y cuyo padre fue el director de la Filarmónica de Viena y fundador de la mundialmente conocida Rosé Quartet. Alma que continuó con la tradición familiar, se casó con un alemán y fue deportada desde Holanda hasta el campo de Auschwitz-Birkenau en julio de 1943. Aunque nada más llegar la joven violinista enfermó y estuvo a punto de morir, logró curarse y ganarse el favor de las guardianas del Bloque Experimental. Según parece durante la celebración del cumpleaños de un alto mando, Rosé se acercó y se ofreció a tocar para él. Su virtuosismo dejó tan impresionados a los allí presentes que decidieron trasladarla al campamento de Birkenau y más concretamente al cuartel de la orquesta dirigida por Mandel. Entonces, fue nombrada directora de la Madchenorchester von Auschwitz (Orquesta femenina de Auschwitz), que aunque ya existía gracias a los esfuerzos de Mandel y de la maestra polaca, Zofia Czajkowska, con la llegada de Alma se inició una etapa musical más profesional.
Siempre se ha dicho que Rosé moldeó la banda convirtiéndola en un conjunto excelente digna de tocar en recintos más apropiados. Con la venia de la supervisora, ella dirigió, organizó y a veces tocó solos de violín durante los conciertos. Con el tiempo y gracias a su magnífico talento, la joven judía se ganó la simpatía y el respeto de sus castigadores Kramer, Mengele y Mandel, algo muy inusual con esta clase de internos.
Además de ser la directora de la orquesta femenina, Rosé tenía el estatus de Kapo en el campamento, lo que la llevó a obtener determinados privilegios y comodidades, al contrario que el resto de sus compañeras. Entre ellos se incluía comida adicional de buena calidad y una habitación privada. Pese a que las otras miembros de la banda no tenían tantos lujos, sí gozaban de una ropa más adecuada y se libraban de los trabajos manuales más duros y pesados.
Alma Rosé era toda una artista. Inflexible en la organización de los conciertos, con una gran perseverancia a la hora de ensayar, siempre buscando nuevas partituras que interpretar para ganarse la admiración de Mandel y sus secuaces. Todas aquellas aptitudes y actitudes lograba trasladárselas a sus compañeras de agrupación, quienes la obedecían fervientemente.
El repertorio no era demasiado extenso, pero interpretaron piezas tan destacadas como fragmentos de óperas de Wagner, valses de la familia Strauss, el primer movimiento de la Quinta de Beethoven, fragmentos de la Novena de Dvorak y algo de Schumann, Verdi, Chopin y Tchaikovsky.
Para Rosé, la orquesta femenina se convirtió en prácticamente una obsesión, el único modo de no perder la cordura y la razón y de encadenarse a la vida. Si el horror terminaba por instalarse en su cabeza, las consecuencias serían nefastas. Así que se volcó al cien por cien en la música. Llegó incluso a amonestar a sus compañeras por equivocarse en alguna nota o a interrumpir uno de los conciertos porque un grupo de guardias conversaban en un tono más elevado. Alma exigía silencio y concentración como si se tratase de la Filarmónica de Viena ante un público de lo más exigente.
Según palabras de la escritora polaca encarcelada en 1942 en Auschwitz-Birkenau, Seweryna Szmaglewska, Rosé «dirige calmadamente, como si no estuviera viendo nada a su alrededor. Ella se controla, y sus elegantes movimientos parecen estar dedicados solo a la música». Alica Jakubovie, una mensajera del campo que pudo escuchar los ensayos, afirma que no le gustó tanto la música como cuando Alma Rosé estaba tocando. «Ella no solo era una artista famosa, sino también una maravillosa camarada», escriben Szymon Laks (miembro de la orquesta de hombres de Birkenau) y Rene Coudy. Y Manca Svalbova describe a su amiga con estas palabras: «Ella vivía en otro mundo. La música significaba para ella su amor y sus decepciones, su pesar y sus gozos, su anhelo eterno y su fe, y esta música flotaba muy por encima de la atmósfera del campamento».
Una de las explicaciones más acertadas sobre la orquesta de mujeres se la debemos a la doctora nazi Lucie Adelsberger que afirmó lo siguiente:
«La música era algo así como un perrito faldero de la administración del campo, y los participantes estaban claramente favorecidos por ella. Su barracón era incluso mejor atendido que la oficina de la administración o la cocina. La comida era abundante, y las chicas de la orquesta llevaban ropas de tela buena y gorras».
Antes de saber cómo termina la historia de la violinista y directora de orquesta Alma Rosé, habría que hacer un alto en el camino y mencionar a la pianista y cantante, Fania Fénelon, quien, además de escribir sus memorias sobre el tiempo que permaneció en la agrupación, se convirtió en el segundo de los miembros musicales más destacados de Birkenau.
Bajo este título se conocen las memorias de la superviviente del campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, Fania Fénelon, quien además de participar en la orquesta musical femenina, fue una de las damnificadas del Holocausto. Ella consiguió dar una segunda versión sobre Alma Rosé y María Mandel y rodearse de controversia. Pero comencemos por el principio.
Fania Fénelon era hija de un ingeniero judío y de una católica francesa. Estudió en el conservatorio de París y se especializó en piano y canto. En 1943 fue arrestada por ser medio judía y por ayudar a sus amigos de la resistencia. Fue trasladada en enero de 1944 al campo de Birkenau. Poco después de su llegada y mientras permanecía en su cuartel, un Kapo entró y comenzó a gritar que se buscaban cantantes o músicos. Pese a su debilitado estado, Fénelon se ofreció como voluntaria. La llevaron a una habitación donde tocó Madame Butterfly de Puccini ante la que sería su directora, Alma Rosé. Allí empezó su periplo y el comienzo de una nueva etapa en el barracón de los músicos. Según la pianista, siempre había una gran tensión entre los músicos judíos y los polacos antisemitas no judíos. No obstante, Fania disfrutó mucho integrándose en una orquesta femenina con nuevos privilegios y favoritismos. En este sentido la joven no entendía cómo María Mandel o el comandante Kramer podían emocionarse con una pieza de Schubert y después ser unos asesinos despiadados que mataban y gaseaban a miles de personas al día.
«Nunca habíamos tocado tanto ni tan frecuente. Dábamos hasta tres conciertos cada domingo. Durante el día y también la noche, los oficiales de las SS venían a nuestros barracones y nos exigían su asignación musical. La música, vez tras vez tras vez. En Birkenau, la música era lo mejor y lo peor. Lo mejor: consumía el tiempo y nos permitía olvidar como una droga; después te quedabas sin sentido y agotado. Lo peor, nuestro público —por una parte los asesinos, y por otra, las víctimas—. Y nosotros, ¿también nos estaríamos convirtiendo en verdugos en manos de nuestros asesinos?»[21].
Gracias a Fania y sus memorias podemos conocer mejor la incoherencia, no solo de un momento histórico único y esperemos que irrepetible, sino sobre todo la contradicción latente entre los pensamientos y actuaciones de cada uno de los miembros del imperio nazi. Mandel fue una de ellas, por quien la joven pianista sintió una especie de «admiración». Así lo demuestra a través de Playing for time:
«Mandel, cuyas manos se posaban elegantemente en sus caderas —largas, blancas, delicadas manos que resaltaban sobre la tela gris de su uniforme— nos miraba, sus duros ojos de porcelana azul se prolongaban inquisitivamente en mi cara. Esa fue la primera vez que un representante de la raza alemana me había mirado, se había dado cuenta de mi presencia. Se quitó la gorra y su pelo era de un rubio dorado maravilloso, recogido con unas trenzas gruesas alrededor de su cabeza —en mi imaginación volví a ver el mío otra vez, arreglado por la chica polaca—. Observé todo de ella: su cara, sin ningún rasgo de maquillaje (prohibido por las SS), era luminoso, sus dientes blancos grandes pero bonitos. Ella era perfecta, demasiada perfecta. Un ejemplo espléndido de la raza maestra; de alta calidad para la reproducción. Por tanto, ¿qué hace aquí en vez de reproducir?».
En este sentido, nos topamos con una descripción aún más particular y sorprendente de María Mandel y que recoge de forma excelente la autora Mary Deane Lagerwey en su libro Reading Auschwitz. A través de sus líneas personajes como Fania tienen una voz especial al ser uno de los testimonios más relevantes sobre Auschwitz y muy concretamente, sobre la supervisora nazi. Este es uno de estos extractos:
«María Mandel representaba la perfecta mujer joven alemana que salía en la propaganda. Tenía una voz hermosa estilo Dietrich, gutural en el registro inferior. Ella me señaló: “Me gustaría que me cantaras mi pequeña cantante, Madame Butterfly en Alemán”. …Mandel se había quitado su capa y había tomado asiento, y parecía muy bella. ¿Podría ser que se imaginase a ella misma como una geisha sentimental? Me odiaba a mí misma en pensar que le daba placer… Este fue el peor momento, el momento más difícil para no tirar la toalla. Después de todos los autodiscursos que me di, haber entretenido a esta mujer de las SS después de una selección me llenó de asco al máximo».
A través de estos relatos Fania Fénelon explica su experiencia como miembro de la orquesta de mujeres de Birkenau, donde a pesar de los privilegios que recibió —ropa limpia, duchas diarias y un aporte de comida razonable—, tuvo que entonar melodías mientras era testigo de las barbaridades más salvajes posibles.
Los conciertos privados eran muy frecuentes, sobre todo para la alta curia nazi. De una de estas situaciones fue testigo la pianista que explica cómo una mujer corrió emocionada, abrió la puerta y gritó:
«“¡Atención! ¡¡Rápido, mujeres!! ¡Se acerca el señor comandante Kramer!”.
Paralizadas en una calma impresionante esperábamos a Kramer. Él entró, acompañado de dos oficiales de la SS.
… Camina hacia una de las sillas, se sienta, se quita la gorra y la pone a su lado… Todavía en calma, como debe ser, cuando una habla con un oficial, Alma pregunta temerosa: “¿Qué desea escuchar el señor Comandante?”. Los sueños de Schumann. Y muy emocional añade: “Esa es una pieza admirable, que le llega a uno al corazón…”.
Relajado levanta su cabeza y dice: “¡Qué hermoso, qué emocionante!”».
A lo largo de sus memorias Fénelon también narra la cara oculta de su compañera de banda, Alma Rosé. La tacha de «autócrata fría que se había rebajado ante los alemanes por sus intereses personales», y enfatiza que era «abusiva con los músicos». Esta nueva caracterización de la líder de la orquesta saltó la voz de alarma entre los investigadores. La consideraron excesiva e indignante, ya que lo descrito no se correspondía en nada con la realidad. Algunos expertos aseguraron que Fania había distorsionado el papel de Rosé en la agrupación, seguramente por celos, ya que lo que en verdad hizo esta reclusa judía fue proteger a sus compañeras y mantener un nivel musical alto para intentar complacer a sus captores nazis. Cualquier táctica era válida si con ello nadie moría. Y así fue. Durante el tiempo que Alma Rosé formó parte de la orquesta femenina de Birkenau ningún miembro fue asesinado.
Es por eso que podemos afirmar que ciertos textos de Fénelon han surgido de la ficción, sobre todo por la incongruencia en fechas y hechos inexactos. Aunque hay algunos pasajes reales, muchos de ellos son invención de la propia autora. Pese a estos desacuerdos, es verdad que tales memorias suponen un poderoso documento acerca de la vida de los músicos en los campos de concentración nazis.
En la primavera del año 1944 Alma Rosé contrajo una enfermedad, no se sabe concretamente cuál, pero se cree que padeció tifus. En el periodo que la directora de orquesta estuvo gravemente indispuesta, Mandel se las arregló para que la trasladaran a una habitación individual obviando un dato importante, que era judía y que, por tanto, debía de ir a la cámara de gas. Pero no solo eso, el mismísimo Dr. Mengele le proporcionó todo tipo de cuidados, porque, aun siendo uno de los mayores torturadores y asesinos que ha dado la historia, apreciaba a la violinista por el virtuosismo que mostraba al interpretar la música de Schumann.
Rosé no pudo vencer a la enfermedad y falleció en abril de 1944. Con su muerte Auschwitz se quedó definitivamente huérfana, sin orquesta femenina. Nadie logró reemplazarla y María Mandel lloró al enterarse de su fallecimiento.
Si algo debían de agradecerle a Rosé sus compañeras y supervivientes de la agrupación es que la música les salvó la vida y que vivieron para contarlo, un futuro que otras prisioneras de Birkenau no tuvieron la suerte de tener.
A finales de ese mismo año Fénelon y el resto de músicas fueron trasladadas a Bergen-Belsen, un campamento sumido en el caos y con una grave falta de organización y suministros. A causa de las malas condiciones en las que vivían, un nueva epidemia de tifus arrasó el barracón del que precisamente fue víctima Fénelon. Tuvo suerte y no murió allí, ya que coincidió con la liberación británica en abril de 1945. Una vez recuperada realizó una nueva actuación retransmitida por la BBC donde cantó «God Save the Queen» y el himno comunista «La Internacional».
Tras la guerra Fénelon viajó mucho. En la década de 1960 se estableció en la República Democrática Alemana, convirtiéndose en una exitosa cantante y maestra de canto, cuyas memorias la hicieron famosa y víctima de la controversia. Fénelon murió en París en diciembre de 1983.
En el verano de 1944 y gracias a los logros conseguidos durante su estancia como SS-Lagerführerin de Auschwitz-Birkenau, María Mandel la Bestia es homenajeada con la Cruz al Mérito Militar Segunda Clase. Aquel premio recompensaba las actividades de una mujer delgada que aunque de facciones delicadas, poseía un temperamento extremado, insoportable y violento. Su «especialidad» era golpear a las prisioneras hasta romperles los dientes o propinarles puñetazos contra su abdomen de tal atrocidad que acaban por desvanecerse del dolor.
Tras dos años de escrupulosa obediencia al comandante Kramer y de «excelentes» trabajos de supervisión en Birkenau, en noviembre de 1944 Mandel es transferida al subcampo de Mühldorf, en el KL Dachau.
Este recinto se construyó como apoyo al complejo principal de Dachau, donde la mano de obra prisionera se dedicaba entre otras cosas, a fabricar el Messerschmitt 262 (Me-262), un avión de combate diseñado para desafiar la superioridad aérea aliada sobre Alemania. La delincuente era una de las guardianas que se aseguraba de que todos los internos cumpliesen con sus tareas de forma escrupulosa, colaborando como no podía ser de otra manera, en las «selecciones» a la cámara de gas. Allí permaneció hasta abril de 1945 cuando al percatarse de la próxima llegada de los aliados, huyó a través de las montañas del sur de Baviera con destino a su ciudad natal de Münzkirchen (Austria). Tras de sí dejó un pedestal construido a la consternación, el crimen y la maldad con unos 3600 reclusos intentando sobrevivir a la última etapa de Mühldorf. Imagino que la tan temida supervisora creyó que ese sería un buen plan, que nadie la encontraría. Todo lo contrario.
Después de su espantada, el 10 de agosto de 1945 María Mandel por fin fue detenida por los norteamericanos en su pequeño pueblo. Durante su cautiverio fue interrogada concienzudamente y dejó entrever su inteligencia, manipulación y la especial dedicación empleada durante todos esos años en todos los campos de concentración donde estuvo destinada. Permaneció encerrada un año bajo la supervisión americana. Fue extraditada a Polonia en octubre de 1946 y en noviembre de 1947, tras dos años de custodia, la terrible supervisora es finalmente juzgada por crímenes contra la humanidad en una corte de Cracovia correspondiente a los primeros juicios de Auschwitz.
La vista judicial concluyó el 22 de diciembre de ese mismo año, donde todo el personal capturado fue acusado de ejecutar selecciones para las cámaras de gas e innumerables experimentos médicos y torturas a los convictos.
Un apunte importante aquí es que tan solo 63 de los aproximadamente 7000 integrantes de las SS que sirvieron en Auschwitz, Birkenau y Buna-Monowitz, incluyendo otros campos satélites, fueron juzgados después de la guerra. El primero de estos juicios se celebró en Cracovia, donde se sentenció a 41 personas, entre ellas María Mandel; y la segunda vista se celebró en Francfort entre diciembre de 1963 y agosto de 1965.
Treinta y seis hombres y cinco mujeres pertenecientes al régimen del Führer y que sirvieron con orgullo a su país, tomaron asiento en la sala de Cracovia ante un tribunal expectante por conocer los detalles más escabrosos que se dieron cita en los campamentos de concentración de Auschwitz y Birkenau. Entre los acusados se encontraba la cúpula de la jerarquía: los comandantes Rudolf Hoss y Arthur Liebehenschel, María Mandel que controlaba el campo de las mujeres, Johann Kremer un médico de alto rango, entre otros. El máximo responsable de los acusados, Rudolf Höss, testificó a favor de la acusación como parte de los famosos Juicios de Nuremberg.
Durante el mes que duró esta vista se pudieron escuchar no solo los testimonios de los implicados activamente en la masacre, selección y asesinatos de judíos, como fue el caso de la Bestia de Auschwitz, sino también a los supervivientes de aquella catástrofe humana que de forma valiente decidieron alzar la voz y señalar a sus verdugos sin temor a represalias.
Los funcionarios de Auschwitz estaban acusados de pertenecer a una asociación criminal con el objetivo común de cometer asesinatos en masa. Y aunque veinticuatro fueron condenados a morir en la horca —entre ellos Rudolf Hoss, Liebehenschel y Mandel—, la Corte salvó la vida de los procesados con una conducta menos implacable. Tres de los cuarenta y uno recibieron cadena perpetua, siete estuvieron en prisión entre tres y diez años, y uno fue absuelto.
Sin embargo, antes de que la Corte dictase sentencia muchas fueron las versiones escuchadas, algunas con verdadero asombro y otras con auténtico pavor. En su defensa, el abogado de María Mandel, aunque sí reconoció el cargo oficial que poseía la inculpada durante su estancia en Auschwitz-Birkenau, SS-Lagerführerin, terminó por cuestionar de manera tajante la participación de su cliente en las selecciones a la cámara de gas. Se basó en los documentos conseguidos del centro de internamiento, así como en las declaraciones de los testigos, donde señalaba a los médicos de las SS como los únicos responsables de tales encargos. Asimismo, la defensa siguió insistiendo que los casos de ciertas guardianas eran diferentes al resto, ya que eran «personas sencillas de inteligencia limitada, que obedecían ciegamente y llevaban a cabo las órdenes de sus superiores» (Juicio del Personal de Auschwitz-Birkenau, carrete número 15, volumen 84).
Cuando llegó el turno de María Mandel, la supervisora quiso dejar claro que ella había tratado a las prisioneras de manera justa y que solo había golpeado a quienes habían violado la «disciplina» vigente en el campo.
«Yo no tenía ni látigo ni perro. Cumpliendo con mi servicio en Auschwitz me vi obstaculizada por la terrible severidad de Hoss, dependía totalmente del comandante y yo no podía impartir ninguna pena.
Maria Mandel-Lagerführerin del campo femenino:
¡Estimado Tribunal Superior! Es la primera vez en mi vida que se me acusa de algo ante el juez. De la selección se encargaban los médicos y el comandante del campo. El Bloque 25 ya existía antes de mi llegada. Los enfermos que allí se ubicaban han sido seleccionados por médicos para la acción del Sonder-behandlung. El día 1 de septiembre de 1943 desde Berlín ha llegado el Oberscharführer Hössler y yo le he cedido todas mis responsabilidades de jefa del Campo femenino. Hasta su retirada yo trabajaba en el despacho. Hossler ha sido retirado de su puesto por su crueldad. Yo no tenía ni látigo ni perro. Mi servicio en Auschwitz ha sido más difícil por la crueldad de Hossler. Yo dependía totalmente del comandante y no pude penar a nadie».
Sus palabras también crearon cierto revuelo cuando la procesada se dirigió a la superviviente Bertha Falk y le dijo: «Entiendo que usted sueña con una patria, pero recuerde que no hay vida para los que no se rinden». Al pronunciar aquellas palabras, una fuerte emoción embargó los rostros de los inculpados y sus defensores. Se consideraban inocentes, los damnificados de un sistema a quien señalaban como el único culpable del atroz exterminio. Mandel y el resto de los convictos creían ser simples ruedas, meras piezas de un engranaje mayor conducido por Adolf Hitler. Las víctimas que sufrieron aquella mole de odio y crimen, lloraban desconsoladamente. Quizá aquí se cumpliría la máxima del Líder alemán cuando decretaba: «las grandes masas sucumbirán más fácilmente a una gran mentira que a una pequeña». ¿Verdugos o víctimas?
Llega el último día del juicio. El 22 de diciembre de 1947. Ante una gran expectación, el presidente del Tribunal, el Dr. Alfred Eimer, inicia la lectura de la sentencia a los acusados. Son las 9,40 a. m. y fiscales y abogados defensores ya ocupan sus asientos. En la sala reina un silencio unánime mientras los prisioneros muestran un gran nerviosismo. Los acusados principales: Arthur Liebehenschel, Hans Aumeier, Maximiliano Grabner, Karl Mockel llevan uniformes militares, mientras que María Mandel lleva un abrigo marrón desabrochado y mira de forma inexpresiva hacia delante. Algunos observan con ansiedad a los jueces. La sala está repleta de curiosos y medios de comunicación que no quieren perderse la lectura de la sentencia. Incluyo a continuación la información que escribió el periódico Echo Krakowa sobre aquel día tan crucial:
«Con puntualidad, a las 9:50, el juez Eimer empieza a leer la sentencia, que está traducida simultáneamente a varios idiomas. Los acusados, con auriculares puestos, están de pie. Pasan los minutos y ellos se quedan a la espera. Sus caras, demuestran síntomas de una enorme tensión y nervios —informaba el diario Echo Krakowa del día 24 de diciembre 1947—.
La cara de Liebenschl parece una máscara. Está pálido, con los labios apretados y los ojos cerrados durante toda la lectura de la sentencia.
María Mandel tiene un aspecto diferente. Está intentando controlar sus emociones con todas sus fuerzas pero no lo consigue. La mujer que con un gesto de la mano condenaba las prisioneras del campo a la muerte, ahora respira muy rápido, le tiembla el rostro y tiene rubores en la cara.
¿Y qué pasa con Aumeier? ¿El asesino principal de Auschwitz? Durante todo el proceso estuvo muy atrevido y audaz y ahora también está de pie, con la cabeza levantada, escuchando la sentencia sin mover ni un músculo de la cara.
Grabner es su antítesis. Está desesperado. Cabeza gacha, brazos encogidos que demuestran una apatía total de este verdugo de Auschwitz, tan activo en su tiempo.
Orlovsky y Bogusch no se controlan, no pueden parar las lágrimas.
El Dr. Jerzy Ludwikowski de Wisnicz estuvo presente en el dictamen de la sentencia. Se acuerda de una sala muy grande. Para una parte del público había sillas, el resto estaba de pie. No pudo ver de cerca a los acusados, porque estaba más lejos y de pie, pero se acuerda de la tensión que había en la sala. Hacía calor y bochorno, el juez seguía leyendo la larga sentencia para concluir dictando la pena».
Durante la lectura del veredicto de más de cien páginas el tribunal permitió a los reos que permanecieran sentados para explicar entre otras cosas que la legislación de Nuremberg también se reflejaba en la legislación polaca; que se trataba de un decreto sobre el castigo de los criminales de guerra nazis en manos de organizaciones criminales, de organizaciones con delitos por crímenes de guerra, por crímenes contra la paz y contra la humanidad.
Los jueces de Auschwitz corroboraron que los dictámenes más altos, incluida la pena de muerte, sería para aquellos que dieron las órdenes destinadas al exterminio y la destrucción de los presos hasta causarles directamente la muerte. Por el contrario, los obedientes «siervos» tendrían un futuro más alentador.
La lectura de la sentencia duró todo el día y al finalizar, los presos fueron trasladados a la cárcel de Montelupich (Cracovia), prisión que durante la Segunda Guerra Mundial ya había sido utilizada por la GESTAPO para encarcelar a presos políticos, miembros de las SS y del Servicio de Seguridad (SD) culpables de alta traición, espías británicos y soviéticos, o soldados que habían desertado de las Waffen-SS. Al finalizar la contienda, Montelupich se reformó en prisión soviética donde la NKVD (Policía Secreta de la Unión Soviética) torturaba y asesinaba a soldados polacos del Ejército Nacional.
Una vez que los funcionarios nazis fueron llegando al centro penitenciario cracoviano, sus abogados defensores iniciaron una serie de medidas de clemencia para librarles de la muerte. De hecho, enviaron cartas escritas en lápiz y en lengua alemana pidiendo al entonces presidente polaco, Bolesiaw Beirut, que perdonase la vida de estos cautivos. La más completa fue la petición del SS-Oberscharführer (suboficial) Maximilian Grabner con siete páginas; el SS-Obersturmbannführer (Teniente Coronel) Arthur Liebehenschel y la SS-Lagerführerin María Mandel con dos páginas; y por último, el Lagerführer (Líder del Campo) Hans Aumeier con una. Todos los manifiestos tenían los mismos argumentos, mantenían su absoluta inocencia y aseguraban no haber cometido los asesinatos que tristemente se les imputaban.
Pero los días fueron pasando y sus clemencias no obtenían respuesta alguna. El nerviosismo comenzaba a inundar las celdas de los verdugos nazis.
Un día antes de que María Mandel fuese ejecutada la entonces supervisora de Auschwitz tuvo la oportunidad de «purgar sus pecados» en el baño común de la prisión. Esa mañana Mandel y su compañera Therese Brandl se encontraban en las duchas cuando se percataron de una cara que les resultaba del todo familiar. Se trataba de la exsuperviviente Stanislawa Rachwalowa, reclusa de Auschwitz que particularmente había sufrido las agresiones y vejaciones de la afamada bestia nazi. Pese a su liberación al final de la guerra, volvió a ser encarcelada por sus actividades contra el comunismo y enviada a prisión, la misma donde dormían sus verdugos.
La joven polaca jamás se imaginó que algo así podría ocurrirle, más bien soñaba con ver a sus carceleros detenidos y degradados esperando su condena con miedo y desesperación, tanta como la que había sentido ella tras las rejas de Birkenau.
La situación fue muy inquietante porque de repente Stanislawa observa que Mandel se dirige hacia ella. Volvían a encontrarse cara a cara después de tanto tiempo. Pero la polaca estaba aterrorizada, sin saber qué hacer, desnuda y mojada. Durante esos instantes rememoró los castigos más severos que la supervisora le propinó en un pasado. Sin embargo, Mandel la miró con el rostro bañado en lágrimas y con un sentimiento absoluto de humillación dijo lentamente y con claridad: «Ich bitte um Verzeihung» (Le ruego que me perdone). Entonces, el rencor y el odio que Stanisiawa pudiese tener hacia ella se esfumó completamente al responderle: «Ich verzeihe In Haftlingsnahme» (Le perdono en nombre de los prisioneros). Esto hizo que Mandel se pusiese de rodillas y comenzase a besarle la mano. Tras el agradable incidente todas regresaron a sus respectivas celdas, pero antes de perderse de vista Mandel volvió la cabeza y sonriendo dijo en perfecto polaco: «Dzinkuje» (Gracias). Fue la última vez que víctima y verdugo se vieron.
El 24 de enero de 1948 a las 7:09 de la mañana, María Mandel fue llevada a la sala de ejecución junto con otros cuatro confinados. En la estancia se prepararon cinco nudos corredizos pero la primera en ser ejecutada fue la supervisora. La Bestia había caído en su propia trampa, la de la muerte, aquella a la que tantas veces había desafiado en nombre de otros. Sus últimas palabras antes de ser ahorcada fueron: «¡Viva Polonia!».
Quince minutos después su cuerpo y el de sus camaradas fueron examinados, declarados muertos y enviados a la Escuela de Medicina de la Universidad de Cracovia. Allí los estudiantes se toparon con el cadáver de una mujer rubia de 36 años de edad, de 1,65 m, 60 kilos de peso y con marcas en su cuello.