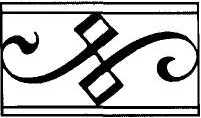
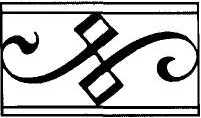
DRAKNOR
CHELESTRA
El sumergible ofrecía un aspecto extrañamente patético y desvalido, varado en la orilla como una ballena agonizante. Haplo dejó al inconsciente Alfred en el suelo sin demasiada suavidad. El sartán se desplomó y emitió un gemido. Haplo lo miró con expresión sombría. El perro se mantuvo a cierta distancia de ambos y miró a uno y otro, expectante e indeciso.
Alfred abrió los párpados. Durante unos instantes, su cara de desconcierto hizo patente que no tenía idea de dónde estaba ni de qué había sucedido. Luego recobró la memoria y, con ella, el miedo.
—¿Se…, se han ido? —preguntó con voz temblorosa. Se incorporó, apoyado en sus codos huesudos, y miró en torno a sí con el pánico en los ojos.
—¿Qué pretendías con tu aparición? —exigió saber Haplo.
Tras comprobar que no se veía ninguna serpiente dragón, Alfred se tranquilizó y, con aire avergonzado, respondió mansamente:
—Devolverte el perro. Haplo movió la cabeza.
—¿De verdad esperas que crea eso? ¿Quién te ha enviado? ¿Samah?
—No me ha enviado nadie. —Alfred reunió las diversas partes de su cuerpo larguirucho y huesudo, puso cierta apariencia de orden en ellas y consiguió sostenerse en pie—. He venido por propia voluntad para devolverte el perro… y para hablar con los mensch. —Titubeó ligeramente, antes de decir esto último.
—¿Con los mensch?
—Sí, bien… ésa era mi intención. —Alfred se sonrojó de vergüenza—. Dispuse la magia para que me llevara hasta ti, dando por hecho que estarías a bordo de los cazadores de sol, con los mensch.
—Pues no es así.
Alfred bajó la cabeza y dirigió una mirada nerviosa a su alrededor.
—No, ya veo que no. ¿Pero no…, no deberíamos marcharnos de aquí?
—Yo voy a irme bastante pronto, desde luego. Pero antes vas a decirme por qué me has seguido. Cuando me marche, no quiero caer en una trampa sartán.
—Ya te lo he dicho —protestó Alfred—. Quería devolverte el perro. Ha sido muy desgraciado. Pensé que estarías con los mensch. Ni se me pasó por la cabeza que pudieras estar en otra parte. Tenía prisa y no pensé…
—¡Eso sí que puedo creerlo! —dijo Haplo con impaciencia, cortando sus excusas. Miró fijamente a Alfred y continuó—: Pero todo lo demás, no. ¡Oh! Seguro que no mientes, sartán, pero, como de costumbre, tampoco dices la verdad. Has venido a devolverme el perro. De acuerdo. ¿Qué más?
El rubor de Alfred se intensificó y se extendió al cuello y a la calva.
—Pensaba que te encontraría con los mensch y tendría ocasión de hablar con ellos, de instarlos a tener paciencia. Esta guerra será una cosa terrible, Haplo. ¡Terrible! ¡Debo detenerla! Necesito tiempo, eso es todo. La participación de esas…, de esas criaturas espantosas…
Alfred observó de nuevo la cueva con un estremecimiento y, volviéndose otra vez a Haplo, contempló los signos mágicos de su piel, que despedían un brillante resplandor azul.
—Tú tampoco te fías de ellas, ¿verdad?
Una vez más, el sartán invadía la mente de Haplo, compartía sus pensamientos. El patryn estaba más que harto de aquello. Un rato antes, en la caverna, había dicho lo que no debía: «Los mensch no saben luchar… Los sartán podrían causar muchas bajas».
Y escuchó de nuevo la respuesta siseante: «¿Desde cuándo un patryn se preocupa de cómo viven los mensch… o de cómo mueren?».
¿Desde cuándo?
«Y ni siquiera puedo echar la culpa a Alfred —se dijo—. Eso sucedió antes de que él hiciera su torpe entrada en escena. Fue cosa mía. Fue un error mío», reflexionó Haplo con amargura. El peligro estaba presente desde el principio, pero no había querido reconocerlo. Su propio odio lo había cegado. Como las serpientes sabían que sucedería.
Miró a Alfred y éste, al percibir que el patryn libraba en su interior una suerte de batalla, guardó silencio y esperó con impaciencia el resultado.
Haplo notó el hocico frío del perro contra su mano, y bajó la mirada. El animal alzó la suya y movió la cola. Haplo le acarició la cabeza, y el perro se arrimó a él.
—La guerra con los mensch es el menor de vuestros problemas, sartán —dijo por último. Volvió los ojos hacia la caverna, perfectamente visible pese a la oscuridad, como un jirón de negrura abierto en la ladera de la montaña—. He estado cerca del mal otras veces… en el Laberinto. Pero nunca de algo parecido.
—Movió la cabeza y miró de nuevo a Alfred—. Pon sobre aviso a tu pueblo, como yo voy a alertar al mío. Esos dragones no quieren conquistar los cuatro mundos: ¡quieren destruirlos! Alfred palideció.
—Sí… Sí, lo he notado. Hablaré con Samah, con el Consejo. Intentaré hacerles comprender…
—¡Como si fuéramos a hablar con un traidor!
En el aire de la noche se dibujaron los trazos de unas runas llameantes que chisporroteaban como una cascada de estrellas. Samah apareció en mitad de su despliegue mágico.
—¡Qué extraño que no me sorprenda! —Haplo miró a Alfred con una sonrisa lúgubre—. Casi me empezaba a fiar de ti, sartán.
—¡No sabía nada, Haplo, te lo juro…! —protestó Alfred—. ¡No es cosa mía…!
—No es preciso que sigas tratando de engañarnos, patryn —declaró Samah—. Hemos vigilado hasta el menor movimiento de tu compatriota, ese «Alfred». Supongo que te resultó muy fácil seducirlo, atraerlo a tus perversos proyectos. Pero estoy seguro de que, a la vista de su ineptitud, ya estarás lamentando la decisión de utilizar a un patán torpe e incapaz como él.
—¡Nunca me rebajaría a utilizar a uno de vuestra raza débil y lloriqueante! —replicó Haplo en son de burla. Pero en silencio, para sí, estaba diciendo: «¡Si pudiera capturar a Samah, podría abandonar este lugar ahora mismo! Dejar atrás a las serpientes dragón y a los mensch, quitarme de encima a Alfred y al condenado perro. El sumergible está dispuesto, las runas nos llevarán sanos y salvos a través de la Puerta de la Muerte…».
Haplo dirigió una mirada de soslayo hacia la caverna. Las serpientes dragón seguían sin dejarse ver, aunque sin duda estaban enteradas de la presencia del Gran Consejero sartán en su isla. Pero Haplo sabía que estarían vigilando; estaba tan seguro de ello como si tuviera aquellos ojos verderrojizos delante de él, brillando en la oscuridad. Y los notó urgiéndole a seguir adelante, impacientes por asistir al inicio de la batalla.
Ávidos de miedo, de caos. Ávidos de muerte.
—Ahí dentro se refugia nuestro enemigo común. Vuelve con los tuyos, Consejero —dijo Haplo—. Vuelve y alértalos, igual que yo me dispongo a volver con los míos para ponerlos sobre aviso.
Tras esto, dio media vuelta y echó a andar hacia su nave.
—¡Alto, patryn!
Unos brillantes signos mágicos estallaron en el aire y un muro de llamas obstruyó la retirada de Haplo. Las runas despedían un calor intenso que le chamuscó la piel y le laceró los pulmones. —Vuelvo a Surunan —le informó Samah—, y tú vas a volver conmigo, como prisionero.
Haplo se volvió hacia él y sonrió.
—Sabes que no lo haré sin resistirme. Tendremos que luchar, y eso es precisamente lo que ellas quieren —respondió señalando hacia la caverna.
Alfred extendió las manos, temblorosas y suplicantes, hacia Samah.
—¡Gran Consejero, escúchalo! Haplo tiene razón…
—¡Silencio, traidor! ¿Crees que no entiendo por qué te pones del lado de ese patryn? Sus confesiones ratificarán tu culpabilidad. Voy a llevarte conmigo a Surunan, patryn. Prefiero conducirte pacíficamente, pero si prefieres luchar… —Samah se encogió de hombros.
—Te lo advierto, sartán —replicó Haplo sin alterarse—. Si no dejas que me vaya ahora, los tres tendremos mucha suerte si escapamos con vida.
Sin embargo, al tiempo que hablaba, el patryn ya empezaba a construir su magia. Antiguamente, los enfrentamientos físicos entre los sartán y los patryn habían sido escasos. Los sartán —que enseñaban a los mensch que la violencia era reprobable— tenían que cuidar su imagen y se resistían, por regla general, a ser arrastrados a la lucha. En lugar de ella, recurrían a medios más sutiles para derrotar a su enemigo. Aun así, de vez en cuando el enfrentamiento era inevitable y se llegaba al duelo. Éste —siempre espectacular y, a menudo, mortífero— se llevaba a cabo en secreto, sin testigos, pues no era conveniente que los mensch vieran morir a uno de sus semidioses.
El combate entre dos oponentes de estas características resulta largo y agotador, tanto física como mentalmente,[49] y corrían historias de combatientes que habían perdido la vida de puro agotamiento. Cada adversario debe preparar no sólo su propio ataque, adecuando su magia a las incontables posibilidades que se le ofrecen en ese momento, sino también una defensa contra el ataque mágico que su oponente pueda lanzarle.
La defensa es, principalmente, cosa de intuición y de conjeturas, aunque ambos bandos afirman haber desarrollado maneras de sondear el estado mental del adversario y, con ello, poder prever su siguiente movimiento.[50]
Así era el duelo que Haplo y Samah se disponían a librar. Haplo había soñado con aquel momento, lo había anhelado durante toda su vida. Era el mayor deseo de cualquier patryn pues, aunque en el transcurso de los eones habían perdido muchas cosas, había una en la que siempre se habían mantenido firmes: el odio. No obstante, ahora que por fin se le presentaba la ocasión que había impulsado su existencia, Haplo se sentía incapaz de saborearla. Sólo le sabía a cenizas. El patryn no podía apartar de su cabeza el recuerdo de los ojos enormes, rasgados y encendidos, que sin duda observaban cada uno de sus movimientos.
Se obligó a borrar de su mente la imagen de las serpientes dragón y a concentrarse. Invocó la magia y percibió su respuesta. El júbilo lo inundó y sumergió todos sus temores, todos sus pensamientos sobre los dragones. Se vio joven y fuerte, en el momento culminante de su vigor, y se sintió confiado en la victoria.
El sartán tenía una ventaja que el patryn no había previsto. Samah debía de haber librado ya otros duelos mágicos parecidos. Haplo, no.
Los dos quedaron frente a frente.
—Vete, muchacho —dijo Haplo en voz baja, al tiempo que daba un empujón al perro—. Vuelve con Alfred.
El animal soltó un gañido, reacio a apartarse de él.
—¡Hazlo! —Haplo le lanzó una mirada iracunda. El perro, con las orejas gachas, obedeció.
—¡Deteneos! ¡Detened esta locura! —exclamó Alfred, y echó a correr en un desesperado intento de interponerse físicamente entre los dos adversarios. Por desgracia, Alfred no se fijó en lo que tenía delante y tropezó con el perro. Los dos rodaron por la arena en un confuso lío aderezado de aullidos.
Haplo lanzó su hechizo.
Los signos mágicos de la piel del patryn emitieron unos cegadores destellos azules y rojos que, de pronto, se retorcieron en el aire y se unieron hasta formar una cadena de acero que reflejaba con un brillo mortecino el resplandor de las llamas. La cadena surcó el aire a la velocidad del rayo para prender a Samah entre sus recios eslabones. En un abrir y cerrar de ojos, la magia rúnica de los patryn dejaría al Consejero impotente y en manos de su enemigo.
Por lo menos, esto era lo que Haplo había previsto.
Pero era evidente que Samah había intuido la posibilidad de que su rival intentara hacerlo prisionero. El Gran Consejero invocó un hechizo de modo que, cuando el patryn lanzara su ataque, él ya no ocupara el lugar al que éste iba dirigido. Y así sucedió.
La cadena de acero se cerró en el aire. Samah apareció a cierta distancia de ella y contempló a Haplo con desdén, como habría mirado a un chiquillo que le arrojara piedras. Luego, se puso a cantar y bailar.
Haplo intuyó un contraataque del sartán y comprendió que tenía apenas una fracción de segundo para tomar una decisión angustiosa: o bien preparaba una defensa contra el ataque —y ello exigía acertar al instante entre las mil y una posibilidades que se ofrecían a su enemigo—, o lanzaba un nuevo ataque él mismo, con la esperanza de sorprender a Samah indefenso mientras realizaba su encantamiento. Por desgracia, tal maniobra también lo dejaría indefenso a él.
Haplo, frustrado y furioso al verse desafiado por un enemigo al que había considerado un fácil adversario, se sintió impaciente por poner fin al duelo lo antes posible. Su cadena de acero aún flotaba en el aire. En un instante, Haplo modificó la magia: cambió la forma que habían adoptado los signos mágicos, les dio la de una lanza y arrojó ésta directamente al pecho de Samah.
En la mano izquierda del sartán apareció un escudo. La lanza chocó contra él y los eslabones mágicos que la formaban empezaron a abrirse y separarse.
En aquel mismo instante, una ráfaga de viento se levantó de las aguas y, tomando la forma y la fuerza de un puño enorme, se abatió sobre Haplo, lo golpeó de lleno y lo obligó a retroceder tambaleándose.
El patryn fue a aterrizar pesadamente sobre la arena de la playa.
Aturdido por el impacto, Haplo se puso en pie rápidamente en una reacción intuitiva que su cuerpo había perfeccionado en el Laberinto, donde ceder a la debilidad aunque sólo fuera por un instante significaba la muerte.
El patryn pronunció las runas y los signos mágicos de su cuerpo brillaron como llamas. Abrió la boca para dar la orden que pondría fin a aquel encarnizado enfrentamiento, pero la orden se convirtió en una maldición de sorpresa.
Notó que algo se enrollaba con fuerza a su tobillo y empezaba a tirar de él, tratando de hacerle perder el equilibrio.
Haplo se vio obligado a olvidarse de su hechizo y bajó la vista para ver qué era lo que había hecho presa en él.
El largo tentáculo de alguna mágica criatura marina había surgido del agua. Concentrado en sus hechizos, Haplo no había advertido cómo se deslizaba por la arena hacia él. Ahora, el tentáculo lo había atrapado; sus anillos, relucientes de runas sartán, se enroscaron rápidamente en torno al tobillo del patryn, a su pantorrilla, a su muslo…
La criatura tenía una fuerza increíble. Haplo hizo esfuerzos por soltarse pero, cuanto más se debatía, más aumentaba la presión del tentáculo hasta que, con un brusco tirón, hizo caer al patryn de bruces en la arena. Haplo agitó las piernas y lanzó puntapiés en un vano intento por desasirse. De nuevo, se vio enfrentado a una decisión terrible: o dedicaba su magia a liberarse, o la empleaba para lanzar un nuevo ataque.
Se volvió para echar una ojeada a su adversario. Samah lo observaba complacido, con una sonrisa de triunfo en los labios.
«¿Cómo puede pensar que ha vencido?», se preguntó Haplo con irritación. Aquel estúpido monstruo no era letal; no lo estaba envenenando, ni trataba de exprimirle la vida con la fuerza de sus anillos.
Era un truco, una distracción para ganar tiempo, se dijo. Seguro que Samah daba por sentado que su adversario concentraría sus energías en intentar liberarse, en lugar de lanzar un contraataque. Pues bien, el sartán iba a llevarse una sorpresa.
Haplo concentró todos sus poderes mentales en reorganizar el hechizo que había estado a punto de lanzar. Los signos mágicos centellearon en el aire y, ya empezaban a juntarse con un zumbido que denotaba su poder, cuando el patryn notó la puntera de una bota empapada de agua.
Agua…
De pronto, Haplo comprendió la intención de Samah. Así era como el sartán se proponía derrotarlo. Un recurso muy sencillo, pero eficaz.
Bañarlo en agua del Mar de la Bondad.
Soltó una maldición, pero sé esforzó en no dejarse llevar por el pánico. Ordenó a la estructura rúnica cambiar de objetivo, la convirtió en una lluvia de dardos incendiados y la dirigió contra la criatura que lo tenía atrapado.
Pero el tentáculo de la criatura estaba mojado con aquella agua y, cuando las flechas mágicas lo tocaron, emitieron un siseo y su fuego se apagó.
El agua lamió el pie de Haplo, luego la pierna… El patryn, con desesperación ahora, hundió las manos en la arena tratando de agarrarse a algo, de evitar verse arrastrado al mar. Sus dedos dejaron largos surcos en la playa. La criatura de las profundidades era demasiado fuerte y la magia de Haplo se estaba debilitando; las complejas estructuras rúnicas empezaban a desunirse, a desbaratarse.
¡Los puñales! Logró volverse de espaldas, debatiéndose contra los anillos cada vez más apretados que lo inmovilizaban; a continuación, se abrió la camisa a tirones, llevó la mano a la bolsa de hule y empezó a desenvolver la tela que protegía las armas.
Pero un pensamiento frío y cargado de lógica lo impulsó a detenerse. Era la lógica del Laberinto, la lógica que mas de una vez le había valido la supervivencia. El agua le llegaba a los muslos. Aquellos puñales eran su único medio de defensa y había estado a punto de permitir que se mojaran. No sólo eso, sino que había estado a punto de revelar su existencia a su enemigo…, a sus enemigos, pues no podía olvidar al público invisible que, probablemente, asistía decepcionado al final del espectáculo.
Era preferible aceptar la derrota —por amargo que resultara— y conservar la esperanza de poder devolver el golpe, que arriesgarlo todo en un intento desesperado que no le llevaría a ninguna parte.
Con la bolsa de hule apretada con fuerza contra el pecho, Haplo cerró los ojos. El agua le cubrió la cintura, el pecho y la cabeza, hasta sumergirlo.
Samah pronunció una palabra. El tentáculo liberó a su presa y desapareció.
Haplo quedó varado en la arena, a merced de las olas. No tuvo necesidad de mirarse para saber qué descubriría: una piel desnuda, de un color blanco enfermizo.
Permaneció tendido tanto rato y tan inmóvil, con las olas lamiéndole suavemente el cuerpo, que Alfred debió de alarmarse.
—¡Haplo! —exclamó, y el patryn escuchó unas pisadas torpes arrastrándose sobre la arena en dirección a él, acercándose insensatamente al agua.
Incorporó la cabeza y lanzó un grito:
—¡Perro! ¡Deténlo!
El animal corrió tras Alfred, atrapó entre sus dientes los faldones de la levita del sartán y tiró de él.
Alfred cayó pesadamente hacia atrás y quedó sentado sobre la arena con las piernas abiertas y extendidas y los brazos en jarras. El perro se plantó a su lado, visiblemente satisfecho de sí mismo, aunque de vez en cuando volvía la vista a Haplo con aire inquieto.
Samah dirigió una mirada de disgusto y desprecio a Alfred.
—Ese animal parece tener más juicio que tú.
—Pero… ¡Haplo está herido! ¡Podría estar ahogándose! —protestó Alfred.
—El patryn no está más herido que tú o que yo —replicó Samah con indiferencia—. Está fingiendo. Lo más probable es que, incluso ahora, esté urdiendo algún plan. Pero, sea el que sea, ahora tendrá que hacerlo sin su magia.
El Consejero se acercó, manteniendo en todo instante una distancia prudencial entre él y el borde del agua.
—Levántate, patryn. Tú y tu secuaz me acompañaréis a Surunan, donde el Consejo decidirá qué hacer con vosotros.
Haplo no le prestó atención. El agua había destruido su magia, pero también lo había tranquilizado. Había calmado su fiebre, su rabia. Volvía a pensar con claridad y podía empezar a analizar sus opciones. Una pregunta asaltaba con insistencia su mente: ¿dónde estaban las serpientes dragón?
Estaban escuchando, observando, saboreando el miedo y el odio, a la espera de una muerte final. No intervendrían, al menos mientras durara el duelo. Pero éste ya había terminado. Y Haplo había perdido su magia.
—Muy bien —añadió Samah—, os llevaré conmigo como estáis.
Haplo se sentó en el agua.
—Inténtalo.
Samah empezó a entonar las runas, pero le falló la voz. Carraspeó y probó de nuevo. Alfred contempló al Consejero con perplejidad. Haplo, con una siniestra sonrisa.
—¿Cómo…? —Samah se volvió furioso, hacia el patryn—. ¡Pero si ya no tienes poderes mágicos!
—Yo, no —respondió Haplo sin alterarse—. ¡Pero ellas, sí! —Y señaló hacia la caverna con una mano aún mojada.
—¡Bah! ¡Otro truco!
Samah intentó de nuevo pronunciar el encantamiento.
Haplo se puso en pie y avanzó unos pasos chapoteando hasta volver a pisar arena seca. Se sentía observado. Los estaban observando a todos. Lanzó un gemido de dolor y miró con rabia a Samah.
—Creo que me has roto una costilla —dijo, y se llevó una mano al costado, palpando los puñales ocultos bajo la camisa. Para utilizarlos debería tener la piel seca, pero esto no sería difícil de conseguir.
Con un nuevo gemido, se tambaleó y cayó sobre la playa. Al instante, hundió las manos en la arena cálida y seca. El perro soltó un gañido y empezó a gimotear, compadeciéndose de él.
Alfred, con una expresión ceñuda de preocupación, se encaminó hacia el patryn y le tendió las manos.
—¡No me toques! —exclamó Haplo—. ¡Estoy mojado! —añadió, con la esperanza de que aquel estúpido captara la indirecta.
Alfred retrocedió con aire dolido.
—¡Tú! —dijo entonces Samah, en tono acusador—. ¡Eres tú quien está obstruyendo mi magia!
—¿Yo? —Alfred, boquiabierto, balbuceó unas palabras incoherentes—. Yo… yo… ¿Yo? No, imposible… Yo no podría…
Haplo se concentró en un pensamiento: regresar al Nexo para transmitir el aviso. Permaneció tendido sobre la cálida arena, encogido, lanzando gemidos como si sufriera un dolor atroz. Su mano, seca ya al contacto con la arena, se deslizó bajo la camisa hasta el interior de la bolsa.
Si Samah intentaba detenerlo, moriría. Se abalanzaría sobre él y le hundiría el puñal hasta el corazón. Las runas grabadas en el acero desbaratarían cualquier magia protectora que hubiese invocado en torno a sí.
Entonces empezaría el auténtico reto.
Los dragones. Aquellas criaturas no tenían intención de permitir que ninguno de ellos escapara.
Si conseguía llegar hasta el sumergible, continuó pensando Haplo, la magia de la nave debería de ser lo bastante poderosa como para mantener a raya a los dragones. Al menos, el tiempo suficiente para permitirle alcanzar de nuevo la Puerta de la Muerte.
La mano de Haplo se cerró en torno a la empuñadura de la daga.
En aquel instante, un grito lleno de terror hendió el aire.
—¡Haplo, ayúdanos! ¡Socorro!
—¡Parece la voz de una humana! —exclamó Alfred con estupor, al tiempo que sus ojos escrutaban la oscuridad—. ¿Qué hace aquí un mensch?
Haplo se quedó inmóvil, con el puñal en la mano. Había reconocido la voz: era la de Alake.
—¡Haplo! —volvió a gritar ésta con desesperación, frenética.
—¡Ya los veo!
Alfred indicó una dirección, por donde aparecieron tres mensch que corrían para salvar la vida. Las serpientes dragón se deslizaban tras ellos conduciendo a sus víctimas como ovejas al matadero, divirtiéndose con ellas, alimentándose con su pánico.
Alfred corrió hasta Haplo y volvió a tenderle la mano para ayudarlo a incorporarse.
—¡Deprisa! ¡No tienen ninguna posibilidad! Una extraña sensación invadió a Haplo. Ya había hecho aquello, o algo parecido, en otra ocasión…
… La mujer le tendió la mano y lo ayudó a incorporarse. Haplo no le agradeció que le hubiera salvado la vida. Ella no esperaba que lo hiciera. Aquel mismo día, tal vez al siguiente, él quizá le devolviera el favor. Así era la vida en el Laberinto.
—Eran dos —dijo, tras contemplar los cuerpos.
La mujer extrajo su lanza de uno de ellos y la inspeccionó para cerciorarse de que seguía en buen estado. El otro enemigo había muerto por la descarga eléctrica que la mujer había tenido tiempo de generar con las runas. El cuerpo todavía humeaba.
—Exploradores —apuntó—. Una partida de caza. —Se apartó la cabellera castaña del rostro y añadió—: Encontrarán a los residentes.
—Sí. —Haplo volvió la cabeza en dirección al lugar del que venían él y la mujer.
Aquellos seres lobunos cazaban en manadas de treinta o cuarenta individuos, y los residentes sólo eran quince, cinco de ellos niños.
—No tienen ninguna posibilidad. —Fue un comentario desapasionado, acompañado de un encogimiento de hombros. Haplo limpió de sangre y pelos su puñal.
—Podríamos volver y ayudarlos a luchar —dijo la mujer.
—Los dos solos no haríamos gran cosa. Moriríamos con los demás. Lo sabes perfectamente.
A lo lejos, sonaron unos gritos ásperos. Los residentes llamaban a la defensa. Por encima de los gritos, las voces agudas de las mujeres entonaban las runas. Y, más agudo todavía que éstas, el llanto de un niño.
La expresión de la mujer se hizo sombría. Su mirada se volvió en dirección a los gritos, indecisa.
—Vamos —la urgió Haplo mientras envainaba el puñal—. Puede haber más fieras de ésas en las inmediaciones.
—No. Se han reunido todas para la cacería.
El llanto del niño subió aún más de tono hasta convertirse en un estridente alarido de terror.
—Los sartán… —murmuró Haplo con tono sombrío—. Ellos nos trajeron a este infierno. Ellos son los responsables de tanta maldad.
La mujer lo miró, con un destello de oro en sus pardos ojos.
—No estoy segura. Tal vez la maldad está dentro de nosotros.
Un grito aterrorizado. El grito de un niño. Una mano tendida hacia él. Una mano rechazada. Un vacío, una profunda tristeza por algo irremediablemente perdido.
La maldad dentro de nosotros.
«¿De dónde procedéis? ¿Quién os creó?» Haplo recordó sus palabras a las serpientes dragón.
«Vosotros, patryn.»
El perro lanzó un seco ladrido de advertencia y corrió a su lado, inquieto y expectante, suplicando que le ordenara atacar.
Haplo se puso en pie.
—¡No me toques! —dijo a Alfred con aspereza—. Mantente apartado de mí y evita cualquier contacto con el agua. Desbarataría tu magia —explicó con impaciencia al observar la confusión del sartán—. Aunque para lo que sirve…
—¡Oh! Sí, tienes razón… —murmuró Alfred, y se apresuró a retroceder.
Haplo sacó el puñal. Sacó los dos puñales.
Al instante, Samah pronunció una palabra. Esta vez, su magia surtió efecto. Unos signos mágicos resplandecientes rodearon al patryn, se cerraron como esposas en torno a sus muñecas y le inmovilizaron los pies. Con un gañido de perplejidad, el perro se apartó de su lado de un brinco y huyó a refugiarse tras Alfred.
Haplo casi podía oír la risa estentórea del rey de las serpientes dragón.
—¡Suéltame, estúpido! Tal vez aún podría salvarlos.
—No me engañarás con tus trucos, patryn. —Samah empezó a cantar las runas—. No esperarás hacerme creer que la vida de esos mensch te importa algo, ¿verdad?
No, Haplo no esperaba que Samah creyera tal cosa, porque él mismo no la creía. Era cosa del instinto, de la necesidad de proteger a los débiles, a los desvalidos. De la expresión del rostro de su madre mientras ocultaba a su hijo entre los matorrales y se volvía para enfrentarse a su enemigo.
—¡Haplo, ayúdanos!
Los gritos de Alake resonaron en sus oídos. Trató de liberarse de las ataduras, pero la magia era demasiado poderosa. Notó que la fuerza de Samah lo arrastraba lejos de aquel lugar. La arena, el agua y las montañas empezaron a desaparecer de su vista. Los gritos de la mensch se hicieron débiles y lejanos.
Y entonces, de pronto, el hechizo cesó. Haplo se encontró nuevamente de pie en la playa. Se sentía aturdido, como si hubiera caído desde una gran altura.
—Adelante, Haplo —dijo Alfred a su lado. El cuerpo del sartán, por lo general encorvado, estaba ahora muy erguido; sus hombros caídos aparecían perfectamente cuadrados—. Ve tras los muchachos. Sálvalos si puedes.
Una mano se cerró sobre la suya. Haplo bajó la vista a sus muñecas. Las esposas habían desaparecido. Estaba libre.
Samah estaba paralizado de rabia, con el rostro desfigurado por una mueca de furia.
—¡Nunca, en toda la historia de nuestro pueblo, se ha oído de un sartán que ayudara a un patryn! ¡Con esto te has condenado, Alfred Montbank! ¡Tu destino está sellado!
—Ve tras ellos, Haplo —repitió Alfred, haciendo oídos sordos a los desvaríos de Samah—. Yo me ocuparé de que no se entrometa.
El perro corría en círculos alrededor de Haplo lanzando ladridos de alarma, avanzaba unos trancos hacia las serpientes dragón y corría atrás para apremiar a su amo.
Su amo, otra vez.
—Te debo una, Alfred —dijo el patryn—. Aunque dudo que viva para poder pagarte.
Sacó los puñales, cuyas runas refulgieron, azules y rojas. El perro se alejó a la carrera, lanzándose directamente contra las serpientes dragón.
Haplo lo siguió.