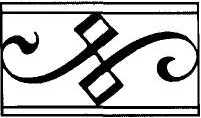
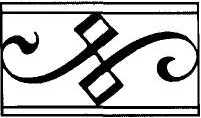
PHONDRA
CHELESTRA
Los acontecimientos se han precipitado sobre nosotros como peñascos caídos de la cima de la montaña. Algunos parecían que iban a aplastarnos, pero hemos sabido ponernos a cubierto y, así, sobrevivir.[43]
Pasamos varios días más en Phondra, pues teníamos que planificar muchísimas cosas, como bien podéis imaginar. Fue preciso concretar numerosos detalles: cuánta gente viajaría en cada cazador del sol, qué podía cada uno llevar consigo y qué no, cuánta agua y comida sería necesaria para el trayecto y multitud de otros factores que no me molestaré en enumerar aquí. Bastante tuve con los apuros que pasé para solucionarlos.
Finalmente, fuimos autorizadas a asistir a las reuniones reales. Fue un momento de tremendo orgullo para nosotras.
Durante la primera reunión, Alake y yo nos concentramos en mostrarnos serias, solemnes e interesadas. Prestamos estricta atención a cada palabra y ofrecimos nuestra opinión con presteza, pese a que nadie nos la pidió.
Sin embargo, la tarde siguiente, mientras mi padre y Dumaka se dedicaban a dibujar en el suelo —por sexta vez— un diagrama de uno de los cazadores de sol para determinar cuántos toneles de agua podían almacenarse de forma segura en la bodega, Alake y yo empezamos a descubrir que ser monarca es, en palabras de mi amiga, un real fastidio.
Allí estábamos, sin poder movernos de la cabaña de reuniones, calurosa y mal ventilada, obligadas a escuchar la perorata interminable de Eliason sobre las virtudes del aceite de pescado y por qué los elfos consideraban de absoluta necesidad llevar varios barriles de él. En el exterior (podíamos observarlo claramente a través de las rendijas de las paredes de troncos) estaban sucediendo las cosas más interesantes.
La aguda vista de Alake distinguió a Haplo deambulando inquieto por el campamento. Devon lo acompañaba. Nuestro amigo elfo se había recuperado casi por completo de su accidente. Las heridas del cuello estaban curando y, salvo una voz terriblemente cascada, volvía a ser el mismo de antes. (Bueno, casi. Supongo que nunca volverá a ser el Devon alegre y despreocupado que conocimos, pero también supongo que ninguno de los demás volverá a ser igual).
Devon pasaba la mayor parte del tiempo con Haplo. No parecían hablar gran cosa, pero daba la impresión que los dos se sentían a gusto en compañía del otro. Resulta difícil saber en qué está pensando Haplo. Por ejemplo, durante los últimos días se había mostrado de muy mal humor, lo cual era extraño si se tenía en cuenta que todo se desarrollaba como él había deseado. A pesar de ello, tuve la clara sensación de que estaba impaciente, ansioso por partir y harto de retrasos.
Los estaba observando desde la cabaña —mientras pensaba, compungida, que si Alake y yo hubiéramos estado fuera espiando, como de costumbre, ya haría mucho rato que nos habríamos marchado (¡o que nos habríamos quedado dormidas!)—, cuando vi que Haplo se detenía de pronto y se volvía en dirección al lugar de la reunión. Tenía una expresión torva y furiosa. Cambiando bruscamente de dirección, casi arrollando al sorprendido elfo, Haplo se encaminó hacia la puerta de la cabaña.
Me desperecé, pues tuve la impresión de que muy pronto iba a suceder algo. Alake también lo había visto acercarse y se apresuró a alisarse el cabello y arreglarse los pendientes. Se irguió en el asiento y fingió un profundo interés por el tema del aceite de pescado, cuando apenas un momento antes se le caían los párpados y hacía esfuerzos por no bostezar. Era para partirse de risa. De hecho, no pude contener una carcajada, y mi madre me lanzó una severa mirada de reproche.
El guardián de la puerta entró, pidió excusas por la interrupción y anunció que Haplo tenía algo que exponer. Por supuesto, fue acogido gustosamente (había sido invitado a asistir a las reuniones, pero había tenido el buen sentido de no acudir).
Haplo empezó diciendo que esperaba que estuviéramos haciendo progresos y nos recordó de nuevo que no teníamos mucho tiempo. Me pareció que su mirada, cuando lo dijo, era sombría.
—¿De qué os ocupáis ahora? —preguntó, dirigiendo la vista al diagrama dibujado en el suelo.
Ninguno de los presentes parecía dispuesto a responder, de modo que lo hice yo.
—Del aceite de pescado.
—Del aceite de pescado… —repitió él—. Cada día que pasa, los sartán se hacen más fuertes, vuestro sol se aleja más… ¡y vosotros seguís aquí sentados tan tranquilos, hablando del aceite de pescado!
Nuestros padres parecían avergonzados. Mi padre bajó la cabeza y se acarició la barba, pensativo. Mi madre exhaló un sonoro suspiro. Las pálidas mejillas de Eliason se ruborizaron por un instante y el elfo empezó a decir algo, tartamudeó y volvió a callarse.
—Dejar nuestra patria resulta difícil —dijo finalmente Dumaka, sin apartar los ojos del diagrama de la embarcación.
Al principio no entendí qué tenía que ver aquello con el aceite de pescado, pero luego caí en la cuenta de que todas aquellas discusiones y rectificaciones sobre pequeños detalles no eran sino la manera que tenían nuestros padres de retrasar lo inevitable, de negarse a aceptar lo que se aproximaba. Sabían que tenían que partir, pero no querían hacerlo. De improviso, tuve ganas de echarme a llorar.
—Creo que estábamos esperando un milagro —añadió Delu.
—El único milagro que veréis será el que vosotros mismos hagáis —replicó Haplo con irritación—. Ahora, prestad atención. Aquí tenéis lo que vais a llevar, y cómo distribuirlo.
Y procedió a exponerlo. En cuclillas junto al diagrama, nos lo explicó todo. Nos dijo qué llevar, cómo embalarlo, qué podía llevar cada hombre, cada mujer y cada niño, cuánto espacio destinar a cada cosa, qué necesitaríamos cuando llegáramos a Surunan y qué podíamos dejar porque podríamos obtenerlo cuando estuviéramos en nuestro destino. Y nos dijo qué necesitaríamos en caso de guerra.
Todos lo escuchamos, aturdidos. Nuestros padres formularon débiles protestas.
—Pero ¿qué hay de…?
—No es necesario.
—Pero deberíamos llevar…
—No, no debéis.
En menos de una hora, todo quedó decidido.
—Disponeos para zarpar mañana hacia vuestros reinos. Una vez allí, dad la orden para que vuestros pueblos empiecen a reunirse en los lugares señalados. —Haplo se incorporó y se limpió el polvo de las manos—. Los enanos llevarán los cazadores de sol hasta Phondra y Elmas. Permanecerán un ciclo entero en cada pueblo o ciudad para que todo el mundo suba a bordo.
»La flota se reunirá en Gargan dentro de… —hizo un rápido cálculo mental—, dentro de catorce ciclos. Tenemos que viajar juntos; ser muchos nos proporcionará seguridad. A quien se retrase —dirigió una severa mirada a los elfos—, lo dejaremos atrás. ¿Entendido?
—Entendido —asintió Eliason con una leve sonrisa.
—Bien. Os dejo para que perfiléis los detalles finales. Lo cual me recuerda que necesito un traductor. Quiero hacer unas preguntas a los delfines acerca de Surunan. ¿Podría llevar a Grundle?
—Sí, llévatela —dijo mi padre con una voz que sonó sospechosamente aliviada.
Ya estaba en pie camino de la puerta, contenta de escapar de allí, cuando escuché un sonido sofocado y capté la mirada suplicante de Alake. Mi amiga habría dado todos los pendientes que poseía, y probablemente las orejas también, por acompañar a Haplo. Tiré de la manga a éste y le dije:
—Alake habla el idioma de los delfines mucho mejor que yo. De hecho, yo no lo hablo en absoluto. Creo que debería venir con nosotros.
Haplo me miró con irritación, pero no hice caso. Al fin y al cabo, Alake y yo éramos amigas. Y él no podía seguir evitándola eternamente.
—Además —añadí con disimulo—, seguro que nos seguiría. Lo cual era cierto y me sacó del apuro. Así pues, de no muy buena gana, Haplo dijo que lo complacería que Alake fuera también con nosotros.
—¿Y Devon? —inquirí, al ver al elfo expectante, solitario y perdido.
—¿Por qué no? —creí oírle murmurar—. ¡Invita a todo el maldito pueblo! ¡Celebremos un desfile!
Hice una seña a Devon y su rostro se iluminó. Se unió al grupo con entusiasmo.
—¿Adónde vamos?
—Haplo quiere hablar con los delfines. Lo acompañamos para traducir lo que digan. Por cierto —añadí, al caer en la cuenta—, los delfines hablan nuestros idiomas y tú, también. ¿Por qué no hablas con los delfines tú mismo?
—Ya lo he intentado. Pero creo que no quieren saber nada conmigo.
—¿De veras? —Devon lo miró, perplejo—. Nunca he oído nada igual.
Tengo que reconocer que a mí también me sorprendió bastante. Esos peces charlatanes hablan con todo el mundo. Normalmente, no hay manera de hacerlos callar.
—Yo les hablaré —se ofreció Alake—. Quizá sólo sea porque no han visto nunca a nadie como tú.
Haplo soltó un gruñido y no dijo nada más. Como ya he dicho, estaba de un humor sombrío y arisco. Alake me miró, preocupada, y levantó las cejas. Yo me encogí de hombros y volví la vista a Devon, quien movió la cabeza a un lado y a otro. Ninguno de los tres tenía idea de a qué se debía aquel mal talante.
Llegamos a la orilla del mar. Los delfines retozaban por los alrededores, como de costumbre, con la esperanza de que acudiera alguien a ofrecerles un jugoso bocado de noticias, o de arenques, o a escuchar lo que los animales tuvieran que contar. Pero, cuando vieron acercarse a Haplo, todos batieron las colas, dieron media vuelta y se alejaron a mar abierto.
—¡Esperad! —exclamó Alake, batiendo los pies contra la arena en el mismo borde del agua—. ¡Volved!
—Bueno, ya veis… —Haplo, impaciente, movió la mano en dirección a los delfines.
—¿Qué esperabas? Sólo son peces —dije.
Él miró a los animales con ira y frustración, y a nosotros con resentimiento. Me pasó por la cabeza que, en realidad, Haplo no deseaba que estuviésemos allí; probablemente, no quería que escucháramos lo que había pensado preguntar a los delfines, pero no le había quedado otra alternativa.
Me acerqué a la orilla, donde Alake estaba hablando con uno de los animales que, despacio y a regañadientes, había vuelto a acercarse. Haplo se quedó atrás, siempre a una distancia prudente del agua.
—¿Qué sucede? —pregunté.
Alake lanzó unos silbidos y chasquidos agudos. Me pregunté si se habría dado cuenta de lo absolutamente ridícula que sonaba. Nadie conseguirá nunca que me rebaje a usar el idioma de los peces.
Alake se volvió.
—Haplo tiene razón. Se niegan a hablar con él. Dicen que está aliado con las serpientes dragón, y los delfines odian y temen a las serpientes dragón.
—Escucha, pez —le dije al delfín—, a nosotros tampoco nos vuelven locas esas serpientes dragón, pero Haplo ejerce cierto poder sobre ellas. Hizo que nos soltaran y que repararan los cazadores de sol.
El delfín meneó la cabeza enérgicamente, salpicándonos de agua. Luego empezó a lanzar chillidos muy agudos, alarmantes, mientras batía las aletas contra el agua.
—¿Qué le sucede? —inquirió Devon, avanzando hasta donde estábamos.
—¡Eso es ridículo! —exclamó Alake en tono airado—. No te creo. No voy a quedarme aquí y seguir escuchando tales cosas.
Volvió la espalda al frenético delfín y se apartó del agua hasta llegar donde estaba Haplo.
—Es inútil —dijo a éste—. Hoy se comportan como niños malcriados. Vámonos.
—Necesito hablar con ellos —insistió Haplo.
—¿Qué le ha dicho ese delfín? —le pregunté a Devon por lo bajo.
El elfo miró a los otros dos y me hizo un gesto de que me acercara más.
—Ha dicho que las serpientes dragón son malas, peores de lo que podamos imaginar. Y que Haplo es tan malo como ellas. Guarda un odio secreto contra esos sartán. Una vez, hace mucho tiempo, su pueblo combatió a los sartán y fue derrotado. Ahora Haplo busca vengarse y nos utiliza para conseguirlo. Cuando lo hayamos ayudado a destruir a los sartán, nos entregará a las serpientes dragón.
Lo miré fijamente. No podía creerlo pero aun así, de algún modo, me pareció posible. Me sentí mareada y asustada. A juzgar por su expresión, Devon no estaba mucho mejor. Los delfines suelen exagerar la verdad y a veces sólo cuentan una parte de ésta pero, a grandes rasgos, lo que dicen siempre es cierto. No he conocido nunca a uno que mienta. Devon y yo contemplamos a Haplo, que intentaba convencer a Alake para que volviera a la orilla y hablara con ellos otra vez.
—¿Tú qué opinas? —pregunté a Devon. Éste se tomó su tiempo para responder.
—Creo que los delfines se equivocan. Yo confío en él. Me salvó la vida, Grundle. Me salvó la vida dándome parte de la suya.
—¿Qué?
Lo que acababa de oír no tenía sentido y me disponía a decírselo así a Devon, pero éste me hizo una seña para que guardara silencio. Alake volvía a acercarse al borde del agua, seguida por Haplo. Al verlo tan cerca del mar, corriendo el riesgo de ser salpicado por el agua, llegué a la conclusión de que el asunto debía de ser muy importante.
Alake emplazó al delfín a presentarse ante ella, utilizando su porte más imperioso y un estrépito de pulseras, con los brazos extendidos hacia el agua. La voz de Alake era imperiosa y le centelleaban los ojos. Incluso yo quedé impresionada. El delfín nadó hasta ella mansamente.
—Escúchame —le dijo Alake—, responderás lo mejor que sepas a las preguntas que te haga este hombre o, a partir de este momento, ningún humano, elfo ni enano volverá a relacionarse con los delfines.
—¿No te parece que exageras un poco nuestra autoridad? —murmuré, al tiempo que le daba un codazo.
—Callad. —Alake me estrujó el brazo—. Y confirmad lo que digo.
Así lo hicimos. Tanto Devon como yo confirmamos que ningún elfo y ningún enano volverían a dirigir la palabra a un delfín. Ante tan terrible amenaza, los delfines de los alrededores asomaron la cabeza, se agitaron y batieron el agua, expresando su alarma y su inquietud al tiempo que juraban que sólo estaban interesados en nuestro bienestar. (Todo ello un poco exagerado, si queréis mi opinión). Finalmente, tras unos lamentos patéticos de los cuales no hicimos el menor caso, uno de los peces accedió a hablar con Haplo.
Y entonces, después de todo aquello, ¿qué suponéis que preguntó Haplo? ¿Se interesó por las defensas de los sartán, por cuántos hombres defendían las almenas, por su habilidad en el lanzamiento de hachas? Nada de eso.
Alake, después de intimidar a los delfines, observó a Haplo con expectación. Y él pronunció unas fluidas palabras en el idioma de los peces.
—¿Qué dice? —pregunté a Devon.
—¡Quiere saber cómo visten los sartán! —respondió el elfo, perplejo.
Desde luego, Haplo no había podido escoger una pregunta más del gusto de los delfines (lo cual, se me ocurre, debió de ser la razón de que la hiciera). Los delfines no han entendido nunca nuestra extraña propensión a envolvernos el cuerpo con ropas, igual que no comprenden otras extrañas costumbres de nuestra especie, como vivir en tierra firme y dedicar tantas energías a caminar, cuando podríamos nadar.
Sin embargo, por alguna razón, el asunto de la indumentaria les resulta especialmente hilarante y les produce una fascinación ilimitada y permanente. Basta con que una dama élfica asista a un baile con un vestido de mangas abultadas cuando están de moda las mangas largas y ceñidas, y hasta el último delfín del mar de la Bondad lo sabrá antes de que amanezca.
Gracias a ello, los animales nos proporcionaron una descripción muy gráfica (Alake traducía para que me enterara) de lo que vestían los sartán. Una ropa que, en conjunto, me pareció bastante aburrida.
—Los delfines dicen que todos los sartán visten parecido. Los hombres llevan túnicas que les cuelgan de los hombros en largos pliegues sueltos; las mujeres lucen ropas parecidas, pero las ciñen a la cintura. Las túnicas son de colores sencillos, blanco o gris. Muchas llevan unos bordados sencillos en la parte inferior, que a veces son de hilo de oro. Los delfines sospechan que el oro denota algún tipo de rango oficial, pero ignoran cuál.
Devon y yo nos sentamos en la arena, melancólicos y taciturnos. Me pregunté si el elfo estaría pensando en lo mismo que yo, y tuve la respuesta cuando lo vi fruncir el entrecejo y le oí repetir:
—Me salvó la vida.
—Los delfines no tienen una gran opinión de los sartán —me comentó Alake en voz baja—. Al parecer, los sartán acuden continuamente a ellos en busca de información, pero, cuando los delfines les hacen preguntas a ellos, los sartán se niegan a responder.
Haplo asintió; evidentemente, aquella información no lo sorprendía gran cosa. De hecho, pude advertir que no mostraba sorpresa por nada de cuanto oía, como si ya lo conociera de antemano. Pensé por qué se molestaba en preguntar. Haplo se había unido a nosotros y estaba sentado en la arena con los brazos en torno a las rodillas, dobladas y recogidas, y las manos entrelazadas. Parecía relajado y dispuesto a permanecer allí sentado durante varios ciclos.
—¿Hay…, hay algo más que quieras saber? —Alake lo miró y luego se volvió hacia nosotros para ver si sabíamos qué estaba sucediendo.
Pero ninguno de los dos pudimos ayudarla. Devon estaba concentrado en cavar hoyos en la arena y contemplar cómo se llenaban de agua y de pequeños animales marinos. Yo me sentía furiosa y desgraciada y empecé a arrojar piedras al delfín, sólo para comprobar lo cerca que podía estar de acertarle.
El estúpido pez, supongo que atraído por la pregunta sobre la indumentaria, nadó hasta quedar fuera de mi alcance y empezó a dar saltos sobre el agua con una especie de risilla.
—¿Qué es eso tan gracioso? —inquirió Haplo. Parecía relajado pero, desde el lugar donde yo estaba sentada, aprecié en sus ojos un destello brillante como el de un rayo de sol sobre una plancha de acero, dura y fría.
Naturalmente, el delfín estaba impaciente por contarlo.
—¿Qué dice? —quise saber.
Alake se encogió de hombros y explicó:
—Sólo que hay un sartán que viste muy diferente de los demás. Y que también tiene un aspecto distinto de los otros.
—¿Distinto? ¿A qué se refiere?
Parecía una conversación trivial, pero observé que Haplo cerraba los puños, visiblemente tenso.
Los delfines se apresuraron a explicarlo. Un grupo de ellos se acercó a la orilla, hablando todos a la vez. Haplo prestó mucha atención y a Alake le llevó unos instantes determinar cuál de los animales decía cada cosa.
—Ese hombre al que se refieren lleva una casaca y calzones por la rodilla, como un enano, pero no es un enano. Es mucho más alto que éstos. Y no tiene pelo en la parte superior del cráneo. Sus ropas están sucias y andrajosas, y los delfines dicen que el hombre es tan andrajoso como su indumentaria.
Observé a Haplo por el rabillo del ojo y me recorrió un escalofrío. Su expresión había cambiado. Sonreía, pero su sonrisa era una mueca desagradable que me despertó el impulso de apartar la mirada. Tenía los dedos de las manos entrecruzados con tal fuerza que los nudillos aparecían blanquísimos bajo las marcas azules de su piel. Aquello era lo que Haplo había estado esperando, lo que deseaba oír. Pero ¿por qué? ¿Quién era aquel hombre?
—Los delfines no creen que sea un sartán.
Alake continuó hablando con cierta perplejidad, esperando que Haplo pusiera fin en cualquier momento a lo que parecía una conversación tediosa. No obstante, él siguió escuchando con sereno interés, sin decir nada, animando en silencio a los delfines a proseguir.
—El hombre no suele mezclarse con los sartán. Los delfines lo ven a menudo paseando a solas por el embarcadero. Dicen que parece mucho más agradable que los sartán, cuyo rostro da la impresión de haber permanecido helado mientras el resto de su cuerpo se descongelaba. A los delfines les gustaría hablar con él, pero el hombre lleva consigo a un perro que les ladra si se acercan demasiado y…
—¡Un perro!
Haplo se encogió como si alguien acabara de golpearlo. Y nunca, ni que viva cuatrocientos años, olvidaré el tono de su voz. Me puso los pelos de punta. Alake lo contempló azorada. Los delfines, percibiendo la posibilidad de obtener allí un jugoso tema para sus chismorreos, se acercaron a la orilla hasta donde podían hacerlo sin riesgo de quedar varados en el fondo.
—Un perro… —Devon alzó la cabeza bruscamente. Creo que, hasta aquel momento, no había prestado gran atención a lo que oía—. ¿Qué es eso de un perro? —me susurró al oído.
Yo moví la cabeza a un lado y a otro para que se callara. No quería perderme lo que Haplo fuera a hacer o decir a continuación. Pero no hizo ni dijo nada. Se limitó a seguir sentado donde estaba.
No sé por qué, me vino a la memoria una velada que había pasado hacía poco en nuestra taberna local, disfrutando de la pelea de costumbre. Uno de mis tíos había recibido de lleno el impacto de una silla en la cabeza y se había quedado sentado en el suelo un buen rato, con una expresión idéntica a la que mostraba el rostro de Haplo en aquel momento.
Al principio, mi tío había parecido aturdido y mareado. Luego, el dolor lo ayudó a volver en sí; su rostro se contrajo y emitió un leve gemido. Pero, una vez consciente, también cayó en la cuenta de lo que había sucedido y reaccionó con tal furia que se olvidó por entero del dolor. A Haplo no lo oí gemir, ni emitir ningún otro sonido. Pero vi cómo su rostro se contraía y se encendía de cólera. Se puso en pie de un brinco y, sin decir una palabra, se apartó de nosotros y volvió sobre sus pasos en dirección al campamento.
Alake lanzó una exclamación y habría salido corriendo tras él, si yo no hubiera asido el borde de su vestido. Como ya ha quedado dicho, los phondranos no utilizan botones ni nada parecido, sino que se envuelven la ropa en torno al cuerpo y, aunque por lo general las prendas quedan sujetas con bastante seguridad, un buen tirón en un llugar estratégico puede desmontar la prenda mejor colocada.
Alake soltó un jadeo y se apresuró a sujetar los pliegues de tela que le resbalaban de los hombros. Para cuando estuvo de nuevo correctamente vestida, Haplo ya había desaparecido de la vista.
—¡Grundle! —exclamó entonces, abalanzándose sobre mí—. ¿Por qué has hecho eso?
—Porque he observado la cara de Haplo —respondí—, cosa que, sin duda, tú no has hecho. En este momento desea estar solo, créeme.
Creí que de todos modos iba a salir tras él y me incorporé, dispuesta a detenerla, cuando de pronto Alake suspiró y movió la cabeza.
—Yo también he visto su expresión —se limitó a decir. Los delfines se habían puesto a chillar, excitados, suplicando conocer los detalles morbosos.
—¡Marchaos! ¡Idos de aquí! —exclamé, y empecé a lanzarles guijarros, esta vez en serio.
Los peces se alejaron entre chirridos, dolidos y ofendidos. Sin embargo, observé que sólo nadaban hasta quedar fuera del alcance de mi brazo y que luego se detenían, sacaban la cabeza del agua y, boquiabiertos, observaban la escena ávidamente con sus ojillos, pequeños y brillantes como cuentas de cristal.
—¡Estúpidos peces! —masculló Alake con un movimiento de cabeza que hizo tintinear como campanillas sus pendientes—. ¡Condenados chismosos! No creo una palabra de lo que dicen.
Alake se quedó mirándonos con inquietud, preguntándose si habríamos oído lo que decían los delfines acerca de Haplo y las serpientes dragón. Intenté poner cara de inocencia, pero me temo que no lo conseguí.
—¡Oh, Grundle! ¡Seguro que no habrás pensado ni por un momento que eso que dicen es cierto, que Hablo nos está utilizando! Devon —Alake se volvió hacia el elfo en busca de apoyo—, dile a Grundle que se equivoca. Haplo no haría… lo que esos delfines dicen. ¡Seguro que no! Él te salvó la vida, Devon.
Pero Devon no le prestaba atención.
—Un perro… —repitió el elfo, pensativo—. Haplo me contó algo de un perro, pero no consigo…, no consigo acordarme…
—Tienes que reconocer que no sabemos nada de él, Alake —dije a regañadientes—. No sabemos de dónde viene, ni a qué raza pertenece. Y ahora está lo de ese hombre sin pelo en la cabeza y vestido con ropas andrajosas. Es evidente que Haplo sabía que ese hombre estaba con los sartán, pues no ha mostrado la menor sorpresa cuando los delfines han hablado de él. En cambio, lo del perro no se lo esperaba y, por su expresión, la noticia no le ha gustado. ¿Quién es ese desconocido? ¿Qué tiene que ver con Haplo? ¿Y qué significa eso del perro?
Al decir esto último, miró con severidad a Devon. Pero fue en vano. El elfo se limitó a encogerse de hombros.
—Lo siento, Grundle. Cuando lo dijo, yo no me sentía demasiado bien…
—¡Pues yo sé todo lo que necesito saber de él! —protestó Alake, irritada, mientras seguía colocando en su sitio los pliegues del vestido—. Nos salvó la vida. ¡Y la tuya, Devon, por dos veces!
—Sí —respondió el elfo, sin mirar a Alake—. Y qué provechoso le ha resultado todo el asunto.
—Es cierto —apunté, haciendo memoria de lo ocurrido—. Lo ha convertido en el héroe, el salvador. Nadie ha cuestionado una sola de sus decisiones. Creo que deberíamos contar a nuestros padres…
Alake dio un enérgico pisotón que hizo tintinear violentamente los pendientes. Nunca la había visto tan enfadada.
—¡Hazlo, Grundle Barbapoblada, y no volveré a dirigirte la palabra! ¡Te lo juro por el Uno!
—Conozco una manera de averiguarlo… —apuntó Devon en tono conciliador, para tranquilizarla. El elfo se puso en pie y se sacudió la arena de las manos.
—¿Cuál? —inquirió Alake con gesto hosco y receloso.
—Espiar…
—¡No! ¡Os lo prohibo! ¡No permitiré que lo hagáis! ¡Haplo…!
—A Haplo, no —la cortó Devon—. A las serpientes dragón.
Esta vez fui yo quien se sintió como si le hubieran estrellado una silla en la cabeza. Sólo de pensarlo se me cortaba la respiración.
—Estoy de acuerdo contigo, Alake —continuó nuestro amigo elfo con voz persuasiva—. Yo también quiero creer en Haplo. Pero no podemos pasar por alto que los delfines, por lo general, saben muy bien lo que sucede y…
—¡Por lo general! —repitió Alake con acritud.
—Sí, a eso me refiero. ¿Y si sólo fuera verdad parte de lo que nos han dicho? ¿Y si, por ejemplo las serpientes dragón estuvieran utilizando a Haplo? ¿Y si corriera el mismo peligro que todos los demás? Creo que, antes de contarle nada a nuestros padres o a nadie más, deberíamos averiguar la verdad.
—Devon tiene razón —reconocí—. De momento, al menos, las serpientes dragón parecen estar de nuestro lado. Y, con serpientes o sin ellas, no podemos quedarnos en las lunas marinas. Es imprescindible que alcancemos Surunan y, si hacemos público todo esto…
No fue preciso que terminara la frase. Los tres comprendimos con absoluta claridad que aquella información desataría de nuevo las rencillas, la desconfianza y las suspicacias.
—Está bien —asintió Alake.
La idea de que Haplo corriera peligro la había convencido, por supuesto, y contemplé a Devon con nueva e inesperada admiración. Eliason había tenido razón al decir que los elfos eran buenos diplomáticos.
—Lo haremos —añadió Alake—. ¿Pero cuándo? ¿Y cómo?.
Los hermanos, siempre igual. Siempre han de tener un plan.
—Será preciso que esperemos a ver durante un tiempo —apuntó Devon—. Es probable que surja la oportunidad durante el viaje.
De pronto, me vino a la cabeza un pensamiento horrible.
—¿Y si los delfines cuentan a nuestros padres lo que acaban de contarnos a nosotros?
—Tendremos que vigilarlos y ocuparnos de que no comenten el asunto con nuestros padres ni con nadie más —dijo Alake tras un momento de reflexión durante el cual a ninguno de los tres se nos ocurrió nada mejor—. Con un poco de suerte, nuestra gente estará demasiado ocupada para perder el tiempo en chismorreos.
Una dudosa esperanza, pero preferí no mencionar que era no sólo probable, sino lógico, que nuestros padres pidieran información a los delfines antes de emprender el viaje. Me sorprendió que no hubieran pensado ya en ello, pero supongo que tenían cosas más importantes en la cabeza. Como el aceite de pescado.
Nos pusimos de acuerdo en mantener una estricta vigilancia y en preparar argumentos para el caso de que fracasáramos en nuestro empeño. Alake advertiría a Haplo —discretamente y sin revelar nuestras intenciones— de que sería mejor que nadie hablara con los delfines durante algún tiempo.
Después nos separamos para ultimar los preparativos para el gran viaje y para empezar a vigilar los movimientos de nuestros padres.
Es una suerte que nos tengan con ellos. Ahora tengo que marcharme. Seguiré escribiendo más tarde.[44]