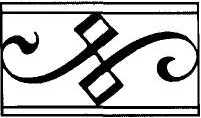
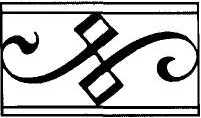
SURUNAN
CHELESTRA
La biblioteca de los sartán se convirtió para Alfred en una obsesión que lo perseguía como el fantasma de un cuento de viejas. Alargaba su fría mano para tocarlo y despertarlo en plena noche, lo atraía con un gesto de su índice, tratando de llamarlo a lo que sería su perdición.
—¡Tonterías! —se decía entonces y, dándose la vuelta, intentaba expulsar al fantasma enterrándolo en un sopor agitado.
Aquello daba resultado durante la noche, pero la sombra no desaparecía con la luz de la mañana. Alfred se sentaba a desayunar y fingía comer, pero en realidad no hacía sino recordar a Ramu mientras examinaba aquel compartimento. ¿Qué contenía, para que sus hermanos sartán lo guardaran tan celosamente?
—Curiosidad. No es más que curiosidad —se regañaba a sí mismo—. Samah tiene razón. He vivido demasiado tiempo entre los mensch. Soy como esa muchacha de los cuentos de fantasmas que el ama de Bane solía contarle al chiquillo. Esa muchacha a la que le dijeron: «Puedes entrar en todas las estancias del castillo excepto en la sala cerrada con llave que hay en lo alto de la escalera». ¿Y qué hizo ella? ¿Contentarse con las otras ciento veinticuatro salas del castillo? No; la muchacha no comía ni dormía, y no encontró descanso hasta que logró irrumpir en la estancia prohibida. Eso es lo que estoy haciendo yo: obsesionarme con la habitación del final de la escalera. Pero me mantendré a distancia de ella. No pensaré más en ella. Me contentaré con las demás habitaciones, con las salas repletas de tantas riquezas. Y seré feliz. Sí, seré feliz.
Pero no lo era. Cada día que pasaba se sentía más desdichado.
Trató de ocultar su inquietud a sus anfitriones y lo consiguió; al menos, eso fue lo que Alfred quiso imaginar. Samah lo observaba con la concentración de un geg que, pendiente de una válvula de vapor de la Tumpa-chumpa defectuosa, se preguntara cuándo reventaría. Intimidado por la presencia apabullante y atemorizadora de Samah, retraído por la certeza de haber cometido un desliz, Alfred se mostraba sumiso y asustado en presencia del Gran Consejero y apenas era capaz de alzar la vista hasta el rostro severo e implacable de Samah.
En cambio, cuando Samah no estaba en la casa —y pasaba ausente mucho tiempo, ocupado en asuntos del Consejo—, Alfred se tranquilizaba. Orla solía quedarse con él para hacerle compañía, y el fantasma que lo acechaba resultaba mucho, menos perturbador cuando Alfred estaba con Orla que en las escasas y breves ocasiones en que se quedaba solo. En ningún momento se le ocurrió extrañarse de que casi nunca lo dejaran a solas, ni le pareció raro que Orla no participara en los asuntos del Consejo. Alfred sólo sabía que la mujer era muy amable al dedicarle tanto tiempo, y pensar en ello lo hacía sentirse aún más desdichado en las ocasiones en que reaparecía el fantasma.
Un día, Alfred y Orla se encontraban sentados en la terraza de los aposentos de ésta. Orla estaba ocupada entonando en voz baja unas runas de protección sobre la tela de una de las túnicas de Samah. Mientras canturreaba la salmodia, trazaba los signos mágicos sobre la ropa con sus ágiles dedos, volcando su amor y su preocupación por su esposo en cada uno de los signos que, a una orden suya, aparecían en la tela.
Alfred la observaba apenado. En toda su vida, ninguna mujer había entonado runas de protección para él. Tampoco ahora lo haría ninguna. O, al menos, no lo haría la que él deseaba. De pronto, sintió unos celos furiosos y desquiciados de Samah. A Alfred le disgustaba el trato frío e indiferente que dispensaba el Consejero a su esposa Y sabía que Orla estaba dolida por ello, pues había sido testigo de su callado sufrimiento. No; Samah no era merecedor de ella.
«¿Acaso lo soy yo?», se preguntó, entristecido.
Orla alzó la vista hacia él, le sonrió y se dispuso a continuar la conversación que mantenían sobre el magnífico estado de sus rosales.
Alfred, pillado por sorpresa, no logró ocultar la imagen de las zarzas enredadas, espinosas y desagradables que se enroscaban dentro de su ser. Era dolorosamente obvio que no estaba pensando en las rosas.
La sonrisa de Orla se desvaneció. Con un suspiro, dejó la túnica a un lado y murmuró:
—Por favor, no me hagas esto a mí… ni a ti mismo.
—Lo siento —susurró Alfred, con una expresión que reflejaba lo desdichado que se sentía. Su mano acarició al perro que, viendo la infelicidad de su amigo, le ofreció consuelo posando la testa sobre su rodilla—. Debo de ser una persona extraordinariamente perversa. Sé muy bien que ningún sartán debería tener pensamientos tan indecorosos. Como dice tu esposo, vivir tanto tiempo entre los mensch me ha corrompido.
—Quizá no han sido los mensch —apuntó Orla con calma, mientras dirigía una mirada al perro.
—¿Insinúas que fue Haplo…? —Alfred acarició de nuevo las orejas del animal—. En realidad, los patryn son muy afectuosos. Profesan un amor casi ardiente, ¿lo sabías?
Su triste mirada estaba fija en el perro, por lo que no advirtió la expresión de asombro de Orla.
—Ellos no lo entienden como tal y dan otros nombres a ese amor: lo llaman lealtad, o instinto protector para asegurar la supervivencia de su raza, pero es amor. Una clase de amor muy tenebroso, pero amor al fin y al cabo, y hasta el peor de ellos lo siente profundamente. Ese Señor del Nexo, un hombre cruel, poderoso y lleno de ambición, arriesga a diario su vida volviendo al Laberinto para ayudar a su pueblo doliente.
Alfred, sumido en sus emociones, olvidó dónde estaba. Fijó la vista en los ojos del perro y éstos, límpidos y pardos, lo absorbieron y lo atraparon hasta que nada más le pareció real.
—Mis propios padres sacrificaron su vida para salvarme cuando nos perseguían los snogs. Podrían haber escapado, ¿sabes?, pero yo era muy pequeño y no podía ir tan deprisa como ellos. Así pues, me ocultaron y luego atrajeron a los snogs hacia ellos, alejándolos de mí. Presencié la muerte de mis padres, torturados por esos snogs. Después, unos desconocidos me tomaron a su cargo y me criaron como si fuera hijo suyo.
Los ojos del perro expresaban ternura y tristeza. Alfred escuchó su propia voz, que continuaba diciendo:
—Y he conocido el amor. Ella era una corredora, como yo y como mis padres. Era hermosa, fuerte y esbelta. Las runas azules se entrelazaban en torno a su cuerpo, lleno de juventud y de vida, que vibraba bajo mis dedos cuando la estrechaba en mis brazos por la noche. Juntos combatimos, amamos y reímos. Sí, incluso en el Laberinto hay risas, a veces. Casi siempre es una risa amarga, producto de una chanza siniestra y sombría, pero perder la risa es perder la voluntad de vivir.
«Finalmente, ella me dejó. Un poblado de residentes, donde nos habían ofrecido refugio para pasar la noche, fue objeto de un ataque y ella quiso ayudarlos. Fue una decisión ilógica, estúpida, pues los residentes eran superados en número. De quedarnos allí, lo más probable era que terminaran matándonos, y así se lo dije. Ella sabía que mis palabras eran razonables, pero estaba frustrada y colérica. Había terminado por amar a aquella gente, y aquel sentimiento le daba miedo porque la hacía sentirse débil e impotente y dolida por dentro. Le daba miedo el amor que sentía por mí. Por eso me dejó. Llevaba en su seno un hijo mío. Sé que así era, aunque ella se negaba a admitirlo. Y no volví a verla nunca. Ni siquiera sé si ha muerto, si mi hijo vive…
—¡Basta!
La exclamación sobresaltó a Alfred y lo hizo salir de su ensueño. La mujer se había levantado de su asiento y ahora retrocedió unos pasos, apartándose de él con una mueca de horror.
—¡No me hagas esto nunca más! —Orla, mortalmente pálida, pugnó por recobrar el aliento—. ¡No lo soporto! Una y otra vez, veo esas imágenes tuyas, veo al desdichado chiquillo que presencia la violación, el asesinato y el descuartizamiento de sus padres. Tiene tanto miedo que es incapaz de llorar. Veo a esa mujer de la que hablas, y percibo su dolor y su desamparo. Conozco el dolor de dar a luz y pienso en ella, sola en ese lugar terrible. Ella tampoco puede llorar, por temor a que los sollozos causen su muerte y la del niño. Por la noche no puedo dormir, pensando en ellos y sabiendo que nosotros…, que yo…, ¡que yo soy responsable de su desdicha!
Orla se cubrió el rostro con las manos para cortar el flujo de imágenes y rompió en sollozos. Alfred estaba estupefacto, sin la menor idea de cómo habían podido entrar en su cabeza aquellas imágenes, que en realidad eran recuerdos de Haplo.
—Siéntate…, buen chico —murmuró, al tiempo que apartaba de su rodilla el hocico del perro. (¿Era una sonrisa, aquella expresión del animal?)
Alfred se apresuró a acercarse a Orla y por su cabeza pasó la vaga idea de ofrecerle su pañuelo, pero sus brazos parecían tener otra idea y contempló con asombro cómo rodeaban la espalda de la mujer y la atraían hacia él. Orla apoyó la cabeza en su pecho.
Un hormigueo de profunda emoción recorrió a Alfred. Siguió abrazándola y la amó con cada fibra de su ser. Acarició su cabello reluciente con manos torpes y, como era propio de él, metió la pata al abrir la boca.
—Orla, ¿qué secreto guarda la biblioteca de los sartán para que Samah no quiera que nadie lo conozca?
La mujer dio un respingo y empujó a Alfred hacia atrás con tal violencia que el hombre tropezó con el perro y fue a caer entre los rosales. Con las mejillas encendidas, Orla le lanzó una mirada llena de rabia. De rabia y… ¿fue producto de su imaginación, o Alfred vio en sus ojos el mismo miedo que había observado en los de Samah?
Sin decir palabra, la mujer dio media vuelta y se marchó, abandonando la terraza con aire digno, dolida y ofendida.
Alfred luchó por desenredarse de las dolorosas espinas que se le clavaban en la piel. El perro se ofreció a ayudarlo, y Alfred le dirigió una mirada furibunda.
—¡Todo esto es culpa tuya! —masculló, malhumorado. El animal ladeó la cabeza con aire inocente, como si rechazara la acusación.
—Sí que lo es. ¡Meterme tales ideas en la cabeza! ¡Por qué no te largas a buscar a ese condenado amo tuyo y me dejas en paz! ¡Me basto solo para meterme en suficientes problemas sin que, encima, me ayudes!
El perro ladeó la cabeza en otra dirección, como si asintiera y le diera la razón. Con todo, dio la impresión de pensar que la conversación había llegado a su lógico final, pues se estiró a conciencia, llevando primero todo el peso del cuerpo sobre las patas delanteras y luego sobre las traseras, para terminar con una sacudida desde la cola hasta la cabeza. Después, se acercó al trote hasta la verja del jardín y miró a Alfred con impaciencia.
El sartán se sintió aterido de frío y abrasado de calor, las dos cosas al mismo tiempo. Era una sensación sumamente incómoda.
—Me estás diciendo que ahora estamos solos, ¿verdad? No hay nadie con nosotros. Nadie nos vigila. El perro meneó la cola.
—Podemos… —Alfred tragó saliva—. Podemos ir a la biblioteca.
El perro agitó una vez más el rabo con expresión paciente y resignada. Era evidente que consideraba a Alfred lento y torpe, pero estaba magnánimamente dispuesto a pasar por alto aquellos defectos, poco importantes.
—Pero no puedo entrar. Y, aunque pudiera, no tendría modo de salir. Samah me cogería y…
Al perro le entró un repentino escozor y, dejándose caer al suelo, se dedicó a rascarse enérgicamente al tiempo que lanzaba a Alfred una severa mirada que parecía decir: «Vamos, vamos. Soy yo, ¿recuerdas?».
—¡Ah! Está bien…
Alfred dirigió una mirada furtiva en torno a la terraza, casi esperando que Samah apareciese entre los rosales y le pusiera encima sus manos violentas. Al ver que no se presentaba nadie, empezó a cantar y bailar las runas.
Alfred se encontró ante el edificio de la biblioteca. El perro se acercó de inmediato a la puerta y la olisqueó con interés. Alfred lo siguió con paso lento y contempló la puerta con tristeza. Las runas de protección habían sido reforzadas, tal como había prometido Samah.
«Debido a la actual situación de crisis y al hecho de que no podemos dedicar el personal necesario para atender a los visitantes, la biblioteca permanecerá cerrada hasta nuevo aviso», decía un rótulo. Alfred lo leyó en voz alta y asintió.
—Resulta lógico. Además, ¿quién puede estar interesado en hacer investigaciones, en estos momentos? Samah y los suyos dedican todo su tiempo a intentar reconstruir y poner en funcionamiento la ciudad, a tomar una decisión respecto a qué hacer con los patryn y a preguntarse dónde está el resto de nuestro pueblo y cómo establecer contacto con él. Tienen que tratar el tema de los nigromantes de Abarrach, y el de esas serpientes dragón…
El perro expresó su desacuerdo.
—Tienes razón —se oyó discutiendo consigo mismo; su propio fuero interno parecía tan rebelde a los deseos de su mente como sus extremidades—. Si yo tuviera que buscar solución a todos estos problemas, ¿a qué recurriría? A la sabiduría de nuestro pueblo, como es lógico. Una sabiduría que se encuentra recogida en este edificio.
¿Y bien, qué estamos esperando?, lo apremió el perro, aburrido de olfatear la puerta.
—No puedo entrar —dijo Alfred, pero las palabras salieron de su boca en un susurro. Lo que acababa de decir era una mentira poco creíble y nada efectiva.
Sabía muy bien cómo entrar sin ser descubierto. La idea se le había ocurrido de improviso la noche anterior.
No había sido deseo suyo que tal idea le viniera a la cabeza y, al presentársele, él había insistido rotundamente en quitársela de la mente. Sin embargo, el pensamiento se había resistido a hacerlo. Su terco cerebro había seguido urdiendo planes y sopesando riesgos hasta llegar (con una frialdad que lo dejó estupefacto) a la conclusión de que éstos eran mínimos y que merecía la pena correrlos.
La idea le había venido a la cabeza a causa de aquel estúpido cuento infantil que narraba el ama de Bane. Alfred se descubrió deseando con irritación que la mujer hubiera tenido un mal final, por haberse dedicado a contar historias tan terribles a un niño tan impresionable (por mucho que el propio Bane fuera una pesadilla personificada).
Pensando en aquel cuento, Alfred se había descubierto evocando Ariano y el tiempo que había pasado en la corte del rey Stephen. Un recuerdo llevó a otro, y éste a un tercero, hasta que su mente lo transportó —sin que él fuera consciente de ello ni de adonde lo conducía— al día en que cierto ladrón había irrumpido en la bóveda del tesoro.
En Ariano, donde escasea el agua, el líquido elemento fundamental para la vida es un bien muy preciado y posee un valor considerable. El palacio real tenía unas reservas de agua que se guardaban para su empleo en momentos de emergencia (como cuando los elfos conseguían interrumpir el suministro y desbaratar las rutas comerciales). La bóveda donde se guardaban los toneles estaba ubicada tras los muros de palacio, en un edificio de paredes gruesas y puertas cerradas a conciencia, custodiado día y noche.
Custodiado… salvo el techo.
En cierta ocasión, entrada la noche, un ladrón consiguió alcanzar el techo del depósito de agua desde el tejado de un edificio próximo, mediante un ingenioso sistema de cuerdas y poleas. Cuando el ladrón se encontraba abriendo un agujero en las vigas de madera de hargast, una de éstas cedió con un estrepitoso crujido y el desdichado caco fue a caer literalmente en brazos de los guardianes que vigilaban abajo.
Nunca se supo cómo se proponía el ladrón llevarse el agua suficiente para que mereciera la pena empeñarse en una empresa tan arriesgada. Se dio por seguro que contaba con cómplices pero, de ser cierto, todos ellos escaparon y el detenido no reveló nunca sus nombres, ni siquiera bajo tortura. El frustrado ladrón pagó con la muerte, sin haber conseguido nada, salvo que los guardianes también patrullaran el tejado desde entonces.
Sin embargo, su aventura inspiró a Alfred un plan para introducirse furtivamente en la biblioteca.
Por supuesto, cabía la posibilidad de que Samah hubiera envuelto el edificio entero con una coraza mágica pero Alfred, conocedor de los sartán, lo consideró improbable. Sus congéneres habían considerado protección suficiente aquellas runas que avisaban educadamente que no se entrara en el recinto, y habrían bastado, en efecto, de no ser por la torpeza de Alfred, cuyo tropezón lo había llevado a caer en el interior del edificio. El Gran Consejero había reforzado la magia, pero seguro que no le entraba en la cabeza la idea de que alguien (y mucho menos Alfred) pudiera tener la temeridad de entrar deliberadamente en un lugar que él había ordenado no pisar.
Sí, era una idea inconcebible, pensó Alfred con abatimiento. Producto de una mente corrompida. ¡De una mente enferma!
—Yo… tengo que marcharme de aquí… —murmuró débilmente, mientras se enjugaba el sudor de la frente con el puño de encaje de su casaca. Sí, estaba decidido a marcharse. No le importaba lo que hubiera en la biblioteca—. De haber algo (y probablemente no es así), Samah tendrá sin duda excelentes razones para no querer que cualquier fisgón ocioso se ponga a hurgar en los documentos, aunque no se me ocurre cuáles puedan ser esas razones. Pero eso no es asunto mío.
Alfred continuó su monólogo un rato más, durante el cual tomó la decisión definitiva de marcharse e incluso llegó a dar media vuelta y empezó a desandar sus pasos, pero casi de inmediato se encontró aproximándose otra vez a la puerta del edificio. De nuevo, dio media vuelta, emprendió el regreso, y se encontró avanzando hacia la biblioteca.
El perro trotó tras él, arriba y abajo, hasta que se hartó. Se dejó caer en el suelo a medio camino entre el sartán y la puerta y contempló los titubeos de Alfred con considerable interés.
Por último, éste tomó una decisión definitiva.
—No voy a entrar —declaró con rotundidad y, con unos pasos de danza, empezó a entonar las runas.
Los signos mágicos lo envolvieron y obraron su efecto, levantándolo en el aire. El perro se incorporó de un brinco, excitado, y empezó a lanzar sonoros ladridos para consternación de Alfred. La biblioteca se encontraba lejos del centro de la ciudad sartán y de las viviendas de sus habitantes, pero al inquieto Alfred le pareció que los ladridos del animal debían de ser audibles desde Ariano.
—¡Calla! ¡Sé buen chico! No, deja de ladrar. Yo…
Concentrado en acallar al perro, Alfred se olvidó de observar adonde lo llevaba su vuelo. Al menos, ésa era la única explicación que encontró cuando advirtió que se encontraba flotando sobre el tejado de la biblioteca.
—¡Oh, vaya! —exclamó con un hilo de voz, y se dejó caer como una piedra.
Permaneció agachado sobre el tejado un buen rato, temeroso de que alguien hubiera oído al perro y de que una multitud de sus hermanos sartán estuviera acudiendo hacia allí, furiosa y acusadora.
Todo continuó en calma. No apareció nadie.
El perro le lamió la mano y emitió un gañido, instándolo a volver a elevarse por los aires, hazaña que el animal había encontrado sumamente entretenida.
A Alfred, que había olvidado la excepcional facultad del perro para aparecer donde menos se esperaba, casi le saltó el corazón del pecho al notar el inesperado lametón de una lengua húmeda.
Apoyado débilmente en el parapeto, acarició al animal con mano temblorosa y miró a su alrededor. No se había equivocado. Los únicos signos mágicos visibles eran unas normalísimas runas de fuerza, de apoyo y de protección contra los elementos, idénticas a las que podían encontrarse en cualquier otro edificio sartán. Sí, sus suposiciones habían resultado acertadas, y se odió a sí mismo por ello.
El techo estaba formado de enormes vigas de madera procedentes de un tipo de árbol que Alfred no reconoció, y que despedían un aroma a bosque ligero y agradable. Probablemente, aquella madera procedía del mundo antiguo y los sartán la habían llevado consigo a través de la Puerta de la Muerte.[31] Esas enormes vigas estaban colocadas a intervalos regulares a lo largo del techo, y debajo de ellas se entrecruzaban una serie de tablones más pequeños que rellenaban los espacios entre las vigas. Unos complejos signos mágicos trazados en éstas y en los tablones protegían la madera de los efectos de la lluvia, de los roedores, del viento y del sol. La protegían de cualquier cosa…
—Excepto de mí —murmuró Alfred, contemplando las runas con desconsuelo.
Permaneció sentado un rato más, reacio a moverse, hasta que la parte más aventurera de su ser le recordó que la reunión del Consejo no se prolongaría mucho más. Samah volvería entonces a su casa esperando encontrar allí a Alfred, y su ausencia despertaría las suspicacias del Gran Consejero.
—¿Suspicacias? —inquirió Alfred con un hilo de voz—. ¿Desde cuándo un sartán ha empleado esta palabra hablando de otro? ¿Qué nos está sucediendo? ¿Y por qué?
Lentamente, se inclinó hacia adelante y empezó a trazar un signo mágico sobre una viga. Acompañó el gesto de un canturreo triste y abatido. Las runas se abrieron paso a través de la madera de aquellos árboles desconocidos en el mundo de Chelestra y transportaron a Alfred al interior de la biblioteca.
Orla deambuló por la casa, inquieta y agitada. Deseaba que Samah estuviera en casa, pero al mismo tiempo sentía una malévola alegría por el hecho de que se hubiera ausentado. Sabía que debía salir de nuevo a la terraza ajardinada, volver con Alfred, pedirle disculpas por comportarse como una estúpida y quitar hierro al incidente. No debería haber permitido que la afectara de aquel modo. ¡No debería haber permitido que Alfred la afectara de aquella manera!
—¿Por qué has venido? —preguntó con tristeza a su ausente interlocutor—. Toda la confusión y la infelicidad habían quedado atrás y, por fin, podía tener de nuevo la esperanza de encontrar la paz. ¿Por qué has vuelto? ¿Cuándo te marcharás?
Orla dio otra vuelta por la habitación. Las casas sartán eran grandes y espaciosas. Las estancias presentaban frías líneas rectas que se curvaban aquí y allá en arcos perfectos, sostenidos por columnas enhiestas. El mobiliario era sencillo y elegante, concebido sólo para cubrir las necesidades de comodidad y no como elementos de ostentación o de adorno. Se podía caminar con facilidad entre los escasos muebles.
Es decir, cualquier persona normal podía caminar entre ellos sin problemas, se corrigió la mujer mientras colocaba en su sitio una mesa que Alfred había movido al tropezar con ella.
Comprobó que la mesa quedaba perfectamente colocada, a sabiendas de que Samah reaccionaría con extrema irritación si no la encontraba en su lugar exacto. Sin embargo, la mano de Orla permaneció posada en ella unos instantes más, y en sus labios apareció una sonrisa mientras su mente revivía el choque de Alfred contra su borde. La mesa estaba junto a un sofá, bastante retirada del paso. Alfred se encontraba lejos de ella y no había tenido la menor intención de acercarse. Orla recordó haber presenciado con asombro cómo aquellos pies, demasiado grandes, se desviaban en dirección a la mesa, tropezando uno con otro en su prisa por llegar hasta ella, golpearla y desplazarla de su posición. Y recordó la expresión de Alfred contemplando el estropicio con perplejidad, estupefacto como una doncella ante un grupo de chiquillos rebeldes. Y recordó su mirada de disculpa, desvalida y suplicante.
«Sé que es culpa mía —decían los ojos de Alfred—, pero ¿qué puedo hacer? ¡Los pies, simplemente, no me obedecen!»
¿Por qué la había conmovido tanto aquella mirada melancólica? ¿Por qué anhelaba tomar entre las suyas aquellas manos torpes e intentar aliviar la carga que pesaba sobre aquellos hombros hundidos?
—Estoy casada con otro hombre —se recordó en voz alta—. Soy la esposa de Samah.
Orla suponía que Samah y ella se habían amado. Le había dado hijos… Sí, debían de haberse amado… en otro tiempo.
Pero entonces recordó la imagen que Alfred había evocado para ella, la imagen de dos personas que se amaban con ardor, apasionadamente, porque lo único que tenían era aquella noche, porque lo único que tenían era el uno al otro. No, comprendió Orla, abatida. Ella no había amado nunca de verdad.
No sentía en su interior ningún dolor, ningún pesar, nada. Sólo un amplio vacío definido por frías líneas rectas y sostenido por columnas enhiestas. El mobiliario que allí había estaba fijo, bien ordenado; de vez en cuando, alguna pieza cambiaba de posición, pero nunca se producía un auténtico cambio de decoración. Así había sido hasta que aquellos pies desproporcionados, aquellos ojos escrutadores y melancólicos y aquellas manos torpes habían entrado a tropezones en aquel vacío y habían puesto patas arriba todo lo que contenía.
«Samah —reflexionó la mujer— diría que es un instinto maternal y que, como hace tiempo que me pasó la edad de tener hijos, siento la necesidad de volcarlo en otra cosa. Resulta extraño, pero no logro recordar cuando cuidaba a mi propio hijo. Supongo que lo hice. Sí, supongo que debí de hacerlo, lo único que recuerdo es andar vagando por esta casa vacía, quitando el polvo.»
No obstante, el sentimiento que le inspiraba Alfred no era maternal. Orla recordó sus manos torpes, sus caricias tímidas, y se sonrojó, acalorada. No, aquello no tenía nada de maternal.
—¿Qué tiene de especial ese recién llegado? —se preguntó en voz alta.
Desde luego, nada que resultara visible exteriormente: una cabeza medio calva, unos hombros hundidos, unos pies que parecían dispuestos a conducir a su dueño al desastre, unos dulces ojos azules, unas andrajosas ropas mensch que se negaba a abandonar. Orla pensó en Samah: fuerte, sereno, enérgico… Pero Samah nunca la había hecho sentir compasión, nunca la había hecho llorar por el dolor de otro, nunca la había hecho amar a alguien por el puro placer de amar.
—Alfred lleva dentro un poder —explicó Orla al mobiliario ordenado e indiferente—, una energía que resulta aún más poderosa porque él no es consciente de que la tiene. De hecho, si se lo acusara de ello —añadió con una sonrisa—, seguro que pondría esa expresión suya de desconcierto y asombro y empezaría a tartamudear, a balbucear y… Me estoy enamorando de él. Es imposible, pero me estoy enamorando de él.
«Y a él le sucede lo mismo contigo», se dijo.
—¡No! —protestó, pero su protesta fue débil y la sonrisa no se borró de su rostro.
Los sartán no se enamoraban de la esposa de otro. Los sartán se mantenían fieles a sus votos matrimoniales. Aquel amor era imposible y sólo podía causar dolor. Orla era consciente de ello. Sabía que tendría que poner fin a sus sonrisas y sus lágrimas, reprimir sus emociones y volver a limitarse a sus líneas rectas y a su vacío de siempre, pero en aquel momento, por unos instantes, podía evocar el calor de la mano de Alfred acariciando dulcemente su piel, podía llorar en sus brazos por el hijo de otra mujer, podía emocionarse.
De pronto, se le hizo interminable el tiempo que llevaba separada de su lado.
—Creerá que estoy enfadada con él —murmuró compungida, mientras recordaba cómo había abandonado airadamente la terraza—. Seguro que lo he herido. Iré a excusarme… y luego le diré que tiene que abandonar esta casa. No es conveniente que nos sigamos viendo, salvo por asuntos del Consejo. Podré soportarlo. Sí, decididamente, podré soportarlo.
Pero el corazón le latía demasiado deprisa y se vio obligada a repetir un mantra sedante hasta relajarse lo suficiente como para ofrecer un aire firme y resuelto. Se alisó el cabello y borró de su rostro todo asomo de lágrimas; ensayó una sonrisa fría y serena y se contempló en un espejo para observar si la sonrisa parecía tan tensa y postiza como la sentía.
Luego, tuvo que detenerse a pensar la manera de plantear el asunto.
—Alfred, sé que me amas y… No. Aquello sonaba vanidoso.
—Alfred, te amo y…
¡No! Aquél no era un buen principio. Tras otro instante de reflexión, decidió que lo mejor sería ir al grano con rapidez y sin miramientos, como uno de aquellos terribles cirujanos mensch cuando amputaban una extremidad enferma.
—Alfred, tú y el perro debéis abandonar la casa esta misma noche.
Sí, eso sería mucho mejor. Con un suspiro, y con pocas esperanzas de que diera resultado, regresó a la terraza.
Alfred no estaba allí.
—Ha ido a la biblioteca —susurró.
Orla estuvo tan segura de ello como si su vista pudiera cubrir la distancia que la separaba del edificio, atravesar las paredes y distinguir su figura en el interior. Alfred había encontrado una vía de acceso que no alertaría a nadie de su presencia, Orla tuvo la certeza de que allí encontraría lo que buscaba.
—Pero no lo entenderá. Él no estaba allí cuando sucedió. Debo intentar mostrárselo con mis imágenes.
La mujer musitó las runas, trazó los signos mágicos en el aire y partió en sus alas.
El perro emitió un gruñido de advertencia y se incorporó de un salto. Alfred alzó la vista de lo que estaba leyendo. Una figura vestida de blanco se acercaba a él desde el fondo de la biblioteca. No lograba distinguir quién era: ¿Samah? ¿Ramu?
No le importaba gran cosa. No estaba nervioso, no tenía miedo ni se sentía culpable de nada. Estaba anonadado, estupefacto y asqueado, y…, y estaba pasmado de su descubrimiento. Y contento de poder enfrentarse a alguien.
Se puso en pie. Todo el cuerpo le temblaba, no de miedo sino de cólera. La figura entró en la zona bañada por la luz que había creado con su magia para leer lo que tenía ante él.
Los dos se miraron. La respiración contenida por unos instantes dio paso a sendos suspiros, y sus ojos expresaron en silencio palabras que procedían de sus corazones y que nunca podrían decir sus labios.
—Lo sabes —murmuró Orla.
—Sí —respondió Alfred, y bajó la mirada, turbado.
Había esperado que fuera Samah quien se presentara. Con Samah podía ponerse furioso. Sentía la necesidad de ponerse furioso, de liberar la cólera que hervía en su interior como el mar de lava fundida de Abarrach. Pero ¿cómo podía descargar su ira sobre Orla, cuando lo que realmente deseaba era estrecharla en sus brazos?
—Lo siento —dijo ella—. Esto pone las cosas muy difíciles.
—¡Difíciles! —La furia y la indignación cayeron sobre Alfred como un mazazo que lo dejó aturdido, con la mente confusa—. ¡Difíciles! ¿Es todo lo que se te ocurre decir? —Señaló con gesto airado el rollo[32] extendido sobre la mesa ante él—. Lo que hicisteis… Cuando supisteis… Aquí está registrado todo lo que se debatió en el Consejo. Aquí se explica que ciertos sartán empezaban a creer en la existencia de un poder superior. ¿Cómo pudisteis…? ¡Falso, todo mentiras! El horror, la destrucción, las muertes… ¡Todo innecesario! Y vosotros sabíais…
—¡No, no lo sabíamos! —replicó Orla.
Se acercó a la mesa, se detuvo frente a él y su mano tocó la mesa y el documento que los separaba. El perro se sentó sobre las patas traseras y los contempló con sus ojos inteligentes.
—¡No lo sabíamos! ¡No teníamos ninguna constancia! Y los patryn eran cada día más fuertes, más poderosos. ¿Y qué teníamos, frente a su poder? Sensaciones vagas, nada que pudiera concretarse de algún modo.
—¡Sensaciones vagas! —repitió Alfred—. Yo he conocido esas sensaciones y fueron…, fue… la experiencia más maravillosa de mi vida. La Cámara de los Condenados, la llamaban. Pero, para mí, fue la Cámara de los Bienaventurados. Allí comprendí la razón de mi existencia. Se me dio a conocer que podría cambiar las cosas para mejorarlas. Me fue revelado que, si tenía fe, todo saldría bien. No quería abandonar aquel lugar maravilloso…
—¡Pero lo hiciste! ¡Te marchaste! —le recordó Orla—. No podías quedarte, ¿verdad? ¿Y qué sucedió en Abarrach cuando abandonaste la Cámara?
Alfred, perturbado, rehuyó su mirada y la bajó hacia el documento, aunque sus ojos no lo veían; sus dedos rozaron el borde del rollo.
—Dudaste —continuó ella—. No diste crédito a lo que habías visto. Pusiste en duda tus propios sentimientos. Regresaste a un mundo lóbrego y atemorizador y, si realmente tuviste una visión de un bien superior, de un poder más vasto y más prodigioso que el tuyo, ¿dónde estaba? Incluso te preguntaste si se trataría de una trampa…
Alfred recordó a Jonathan, el joven noble que había conocido en Abarrach, asesinado y descuartizado con sus manos por la que un día había sido su amante esposa. Jonathan había creído, había tenido fe, y había encontrado una muerte espantosa debido a ello. Ahora debía de formar parte de los lázaros, aquellos atormentados muertos vivientes.
Se dejó caer pesadamente en la silla. El perro, apenado por la infelicidad del sartán, se le acercó en silencio y frotó el hocico contra su pierna. Alfred hundió la cabeza entre las manos.
Otras manos, suaves y frías, se deslizaron por sus hombros. Orla se arrodilló a su lado.
—Sé cómo te sientes. De verdad. Entonces, todos nos sentimos igual: Samah, el resto del Consejo… Fue como si… ¿cuáles fueron las palabras que empleó Samah? Éramos como humanos ebrios de vino. Cuando se embriagan, los humanos lo ven todo maravilloso y se creen capaces de cualquier cosa, de resolver cualquier problema. Pero, cuando los efectos del licor se desvanecen, esos humanos se sienten enfermos, doloridos y mucho peor que antes de beber.
Alfred levantó la cabeza y le dirigió una mirada sombría.
—¿Y si la culpa es nuestra? ¿Y si me hubiera quedado en Abarrach? ¿Qué fue lo que sucedió allí? ¿Un milagro? Nunca lo sabré. Me fui. Huí porque tuve miedo.
Orla le devolvió la mirada, muy seria, y sus dedos se cerraron con fuerza en torno al brazo de Alfred.
—Nosotros también lo tuvimos. La oscuridad de los patryn era muy tangible, y esa vaga luz que algunos de nosotros habíamos experimentado no era sino el leve parpadeo de la llama de una vela, que el simple aliento podía apagar. ¿Cómo podíamos depositar nuestra fe en eso, en algo que no entendíamos?
—¿Y qué es la fe, sino creer en algo que no se comprende? —inquirió Alfred en voz baja, hablando consigo mismo más que dirigiéndose a la mujer—. ¿Y cómo podemos nosotros, pobres mortales, entender esa mente inmensa, terrible y maravillosa?
—No lo sé —susurró ella entrecortadamente—. No lo sé. Alfred le asió la mano.
—Eso fue lo que discutisteis, tú y los demás miembros del Consejo. Tú y…, y… —le costó esfuerzo pronunciar la palabra—, y tu esposo.
—Samah no dio crédito a una sola palabra. Dijo que era un truco, una trampa de nuestros enemigos.
Alfred oyó de nuevo a Haplo, y las palabras del patryn casi eran un eco de las que acababa de pronunciar Orla: «¡Un truco, sartán! ¡Me has tendido una trampa…!».
—… opusimos a la Separación —seguía explicando Orla—. Queríamos esperar antes de tomar una decisión tan drástica. Pero Samah y los otros tenían miedo…
—Y con razón, según parece —terció una ominosa voz—. Al volver a casa y descubrir que los dos habíais desaparecido, supe enseguida dónde podría encontraros.
Con un escalofrío, Alfred se encogió al oír aquellas palabras. Orla, muy pálida, se puso en pie lentamente, pero permaneció al lado de Alfred y apoyó la mano en su hombro con aire protector. El perro, que había descuidado sus obligaciones, dio la impresión de querer compensar su fallo poniéndose a ladrar con todas sus fuerzas al recién llegado.
—Haz que ese animal se calle, o acabaré con él —dijo Samah.
—No podrás matarlo —replicó Alfred mientras movía la cabeza en gesto de negativa—. Por mucho que lo intentes, no podrás matar al perro ni lo que representa.
A pesar de ello, apoyó la mano en la testuz del animal y el perro se dejó convencer para guardar silencio.
—Al menos, ahora sabemos quién y qué eres —declaró el Gran Consejero, estudiando a Alfred con aire severo—. Un espía patryn, enviado para descubrir nuestros secretos. —Volvió la vista hacia su esposa y añadió—: Y a corromper a los incautos.
Con gesto digno y resuelto, Alfred se puso en pie.
—Te equivocas. Soy un sartán, para mi pesar. Y, por lo que se refiere a revelar secretos —señaló el documento con un gesto—, parece que los asuntos que acabo de descubrir estaban destinados a ser ocultados a nuestro propio pueblo, más que al presunto enemigo.
Samah estaba pálido de rabia y era incapaz de hablar.
—No —susurró Orla, y dirigió una intensa mirada a Alfred al tiempo que le clavaba los dedos en el brazo—. Te equivocas. No era el momento adecuado para…
—¡Las razones para hacer lo que hicimos no son de su incumbencia, esposa! —la interrumpió Samah. Éste hizo una pausa y aguardó a haber dominado su cólera para añadir—: Alfred Montbank, quedarás encerrado aquí, prisionero, hasta que se reúna el Consejo y decida qué medidas tomar.
—¿Preso? ¿Es necesario? —protestó Orla.
—Así lo considero. Por cierto, te buscaba para contarte las noticias que acabamos de recibir de los delfines. El patryn aliado de este hombre ha sido descubierto. Está aquí, en Chelestra, y, como temíamos, ha pactado una alianza con las serpientes dragón. Ha tenido una reunión con ellas y con representantes de las familias reales de los mensch.
—Alfred —dijo Orla—, ¿es posible eso?
—No lo sé —respondió Alfred, abrumado—. Me temo que Haplo es capaz de una cosa así, pero debes comprender que él…
—¡Escúchalo bien, esposa! Incluso ahora intenta defender a ese patryn.
—¿Cómo puedes…? —exclamó Orla, apartándose de Alfred al tiempo que lo miraba con una mezcla de dolor y de pena—. ¿Acaso querrías ver destruido a tu propio pueblo?
—No, querida. Lo que Alfred querría es ver a su pueblo victorioso —apuntó Samah con frialdad—. Olvidas que es más patryn que sartán.
Alfred no respondió. Permaneció de pie, abriendo y cerrando las manos en torno al respaldo de la silla.
—¿Por qué te quedas ahí plantado, sin decir nada? —gritó Orla—. ¡Dile a mi esposo que se equivoca! ¡Dime a mí que me equivoco!
Alfred levantó sus dulces ojos azules y respondió:
—¿Qué puedo decir que te convenza? Orla se dispuso a contestar, pero luego meneó la cabeza en un gesto de frustración y, volviéndole la espalda, abandonó la sala. Samah lanzó una torva mirada a Alfred y anunció:
—Esta vez voy a apostar un vigilante. Ya te mandaré llamar.
El Consejero abandonó también la sala a grandes zancadas, acompañado del gruñido desafiante del perro.
Ramu ocupó el lugar de su padre. Se acercó a la mesa, lanzó una mirada ominosa a Alfred y posó sus firmes manos sobre el documento. Con toda meticulosidad, lo enrolló, lo introdujo en el canuto y lo devolvió a su lugar correspondiente. Después, ocupó un asiento al fondo de la estancia, lo más alejado posible de Alfred sin llegar a perderlo de vista.
Sin embargo, aquella vigilancia resultaba totalmente innecesaria. Alfred no habría intentado escapar aunque hubieran dejado las puertas abiertas de par en par. Abatido, con los hombros hundidos de aflicción, se dejó caer en la silla. Allí estaba, prisionero de su propio pueblo, de sus congéneres a los que había esperado encontrar desde hacía tanto tiempo. Era culpable. Había cometido una falta terrible y no lograba imaginar, ni por asomo, qué lo había impulsado a ello.
Sus actos habían encolerizado a Samah. Peor aún, habían herido a Orla. ¿Y todo para qué? Para meter las narices en unos asuntos que no eran de su incumbencia. Unos asuntos que estaban más allá de su comprensión.
—Samah es mucho más sabio que yo —se dijo—. Él sabe qué es más conveniente. Y tiene razón en que no soy un sartán. Soy parte patryn, parte mensch. Incluso —añadió, dirigiendo una triste sonrisa al fiel animal que yacía a sus pies— un poco perro. Pero, sobre todo, soy un estúpido. Samah no intentaría ocultar estos datos. Como ha dicho Orla, sólo esperaba un momento más oportuno. Nada más.
»Me disculparé ante el Consejo —continuó con un suspiro— y cumpliré con gusto lo que me exijan. Luego, me marcharé. No puedo quedarme aquí por más tiempo. ¿Por qué…? —Se miró las manos y las sacudió con frustración—. ¿Por qué estropeo todo lo que toco? ¿Por qué traigo la desgracia a quienes más quiero? Abandonaré este mundo y no regresaré jamás. Volveré a mi cripta de Ariano y me sumiré en el sueño. Dormiré mucho, muchísimo tiempo. Si tengo suerte, quizá no vuelva a despertar jamás.
»Y tú —añadió, al tiempo que dirigía una mirada iracunda al perro—, eres libre de ir a donde quieras. Haplo no te perdió, ¿verdad? Te dio esquinazo deliberadamente. ¡No quiere que vuelvas! Muy bien, pues. Buen viaje. Te dejaré aquí a ti también. ¡Os dejaré a los dos!
El animal se encogió al captar su tono de voz colérico y su mirada torva. Con las orejas gachas y el rabo entre piernas, se dejó caer a los pies de Alfred y se quedó allí tendido, contemplándolo con ojos tristes y apesadumbrados.