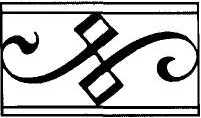
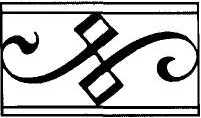
SURUNAN
CHELESTRA
Los sartán, conducidos por el competente Samah, volvieron a la vida con una energía que asombró al anonadado Alfred. El pueblo salió de las criptas a un mundo que habían construido para ellos mismos mucho tiempo atrás. La magia sartán no tardó en infundir vida a lo que los rodeaba, un paisaje tan hermoso que Alfred solía contemplarlo a través de un velo de lágrimas de gozo.
Surunan. El nombre derivaba de la raíz rúnica que significaba centro. Era el núcleo, el centro de su civilización. Al menos, era lo que se habían propuesto que fuese. Por desgracia, aquel corazón había dejado de latir.
Pero ahora volvía a la vida.
Alfred recorrió sus calles y se maravilló ante su belleza. Los edificios estaban hechos de mármol de colores rosa y perlado que habían traído consigo del mundo antiguo. Sus altos chapiteles, levantados mediante la magia, se alzaban hacia un cielo esmeralda y turquesa. Paseos, avenidas y espléndidos jardines, que habían estado sumidos en un sueño tan profundo como el de sus creadores, resurgieron a una vida mágica. Y todos ellos conducían hacia el corazón de Surunan: la Cámara del Consejo.
Alfred había olvidado los placeres de estar en compañía de los de su propia especie, de poder relacionarse con otros. Se había ocultado tanto tiempo, había mantenido en secreto su verdadera naturaleza hasta tal punto, que era un gran alivio no tener que preocuparse por si revelaba sus poderes mágicos. Pero, a pesar de ello, incluso en aquel mundo nuevo y maravilloso y entre su propio pueblo, no conseguía sentirse del todo cómodo, del todo a gusto.
Había dos ciudades: una interna, central, y otra externa que era mucho más extensa, aunque no tan espléndida. Las dos estaban separadas por altos muros. Alfred, al explorar la ciudad exterior, comprobó de inmediato que allí era donde habían vivido los mensch en otro tiempo. Pero ¿qué había sido de ellos mientras los sartán dormían? La respuesta, a juzgar por lo que pudo ver, parecía bastante sombría. Aunque los sartán estaban aplicando todos sus esfuerzos a eliminarlas, había pruebas evidentes de que se habían librado batallas devastadoras en aquella parte de la ciudad. Aparecían edificios derruidos, paredes hundidas y ventanas hechas añicos. Rótulos escritos en humano, elfo y enano yacían en las calles, arrancados y hechos pedazos.
Alfred lo contempló todo con pena. ¿Sería aquello obra de los mensch? ¿Se lo habrían hecho a sí mismos? Parecía probable, por lo que sabía de sus naturalezas belicosas. Pero entonces, ¿por qué no se lo habían impedido los sartán? Luego recordó las imágenes de criaturas horribles que había visto en los pensamientos de Samah. ¿Qué eran aquellos seres? Otro interrogante. Demasiados. ¿Por qué habían recurrido a la hibernación aquellos sartán? ¿Por qué habían abandonado toda responsabilidad respecto de aquel mundo y de los otros que habían creado?
Una tarde se detuvo en el jardín colgante de la casa de Samah, mientras reflexionaba que debía de llevar dentro de sí alguna terrible tara que le hacía seguir dando vueltas a aquellos pensamientos, algún defecto que le impedía ser feliz. Tenía, al fin, todo lo que había soñado poseer. Había encontrado a su gente y era todo lo que había esperado: fuerte, resuelta y poderosa. Los suyos estaban dispuestos a corregir todo lo que había salido mal. Alfred podía aliviarse de la carga agobiante que había acumulado sobre su espalda. Ahora tenía a otros que lo ayudaran a llevarla.
—¿Qué me sucede, entonces? —se preguntó en voz alta, abatido.
—Una vez oí hablar —le llegó una voz en un susurro— de un humano que había permanecido encerrado largos años en la celda de una prisión. Cuando al fin le abrieron la puerta y le ofrecieron la libertad, el hombre se negó a salir. Lo asustaba aquella libertad, la luz, el aire fresco. Prefería seguir en su celda oscura, porque la conocía. Allí se sentía a salvo, seguro.
Alfred se volvió y encontró a Orla. Le sonreía y tanto sus palabras como su tono de voz eran agradables, pero Alfred advirtió que estaba sinceramente preocupada al percibir su estado mental, confuso e inquieto.
Al verla allí, Alfred se sonrojó, suspiró y bajó los ojos.
—Tú aún no has abandonado tu celda —continuó Orla, que llegó a su lado y le apoyó la mano en el brazo—. Insistes en vestir ropas mensch —el tema quizás era mencionado porque Alfred tenía la vista fija en los zapatos que cubrían sus pies, excesivamente grandes—, no nos revelas tu nombre sartán, no nos abres tu corazón…
—¿Y vosotros? ¿Me habéis abierto los vuestros? —inquirió Alfred con calma, alzando la vista hacia ella—. ¿Qué terrible tragedia tuvo lugar aquí? ¿Qué fue de los mensch que vivían aquí? Allí donde miro, veo imágenes de destrucción, veo sangre en las piedras. Pero nadie habla de ello. Nadie se refiere a ello.
Orla palideció y apretó los labios.
—Lo siento —musitó Alfred con un suspiro—. No es asunto mío. Todos habéis sido maravillosos conmigo. Muy pacientes y atentos. La culpa la tengo yo y me esfuerzo por superarla pero, como has dicho, he estado mucho tiempo encerrado en la oscuridad. La luz… me hiere los ojos. Pero supongo que no puedes entenderlo.
—Háblame de ello, hermano —propuso Orla—. Ayúdame a comprender.
De nuevo, ella evitaba el tema, desviaba la conversación de ella y su pueblo y la dirigía de nuevo hacia él. ¿A qué venía aquella resistencia a hablar del asunto? Y, cada vez que hacía referencia al asunto, percibía miedo y vergüenza.
«Nuestra petición de ayuda…», había dicho Samah.
¿Por qué? A menos que la batalla allí librada hubiera sido adversa a los sartán, ¿y cómo era posible tal cosa? El único enemigo capaz de combatirlos a su mismo nivel estaba encerrado en el Laberinto.
Alfred, sin darse cuenta de lo que hacía, estaba arrancando las hojas de un vinilo en flor. Una a una, las arrancó, las miró sin verlas y las dejó caer al suelo.
Orla cerró la mano en torno a la suya.
—La planta gime de dolor.
—¡Cuánto lo siento! —Alfred dejó caer la flor y contempló con espanto el estrago que había cometido—. Yo… no me daba cuenta de…
—Pero tu pena es mayor —continuó Orla—. Por favor, compártela conmigo.
Su sonrisa amable lo calentó como el vino aromático. Alfred, embriagado, olvidó su dudas y preguntas. Se descubrió expresando pensamientos y sentimientos guardados durante tanto tiempo que no era plenamente consciente de que los tenía.
—Cuando desperté y descubrí que los otros habían muerto, me negué a aceptar la verdad. Me negué a reconocer que estaba solo. No sé cuánto tiempo viví en el mausoleo de Ariano: meses, tal vez años. Viví en el pasado, recordando cómo había sido la existencia cuando estaba entre mis hermanos. Y pronto el pasado fue, para mí, más real que el presente. Cada noche, me iba a dormir diciéndome que, cuando me levantara a la mañana siguiente, los encontraría despiertos a ellos también. Y ya no estaría solo. Por supuesto, esa mañana no llegó jamás.
—¡Ahora ha llegado! —Orla volvió a estrechar la mano de Alfred entre sus dedos. Él la miró, vio el brillo de unas lágrimas en sus ojos y estuvo a punto de echarse a llorar también. Con un carraspeo, tragó saliva a duras penas.
—Si es así, la mañana ha tardado mucho en llegar —respondió con voz ronca—. Y la noche que la ha precedido ha sido muy oscura. Pero no debería perturbarte con…
—No, no. Soy yo quien lo siente —se apresuró a decir ella—. No debería haberte interrumpido. Continúa, por favor.
Orla continuó apretando su mano con dedos cálidos, firmes y consoladores. Inconscientemente, Alfred se movió más cerca de ella.
—Un día me encontré ante las criptas de mis amigos. La mía estaba vacía y recuerdo que pensé: «Sólo tengo que volver a ocuparla y cerrar los ojos y la pena desaparecerá». Sí, el suicidio —añadió Alfred con calma, al ver la reacción de horror y perplejidad de Orla—. Había llegado a un punto crucial, como dicen los mensch. Finalmente, asimilé que estaba solo en el mundo. Podía continuar adelante y seguir formando parte de la vida, o abandonar ésta. Sostuve una lucha enconada conmigo mismo y, al cabo, dejé atrás todo lo que había conocido y amado y decidí salir al mundo. La experiencia fue espantosa, aterradora. Más de una vez pensé en volver atrás y ocultarme para siempre en las tumbas. Viví en un constante temor a que los mensch descubrieran mis verdaderos poderes e intentaran utilizarme. Si antes había vivido en el pasado y había encontrado consuelo en mis recuerdos, ahora veía que tales recuerdos eran un peligro. Tuve que apartar de mi cabeza todos los pensamientos de mi vida anterior para no sentir la constante tentación de utilizarlos, de recurrir a ellos. Tuve que adaptarme al modo de vida de los mensch. Tuve que convertirme en uno de ellos.
Alfred hizo un alto en sus explicaciones y contempló el cielo nocturno, de un azul marino intenso, veteado por nubes de tonos azules más claros.
—No puedes imaginar qué es la soledad —prosiguió, en voz tan baja que Orla se vio obligada a acercarse más a él para oírle—. Los mensch son seres muy solitarios. Los únicos medios de comunicación que poseen son físicos. Tienen que fiarse de las palabras, de una mirada o de un gesto para describir lo que sienten, y sus lenguajes son muy limitados. La mayoría de las veces son incapaces de expresar lo que sienten realmente, de modo que viven y mueren sin llegar nunca a saber la verdad acerca de sí mismos o de los demás.
—¡Qué tragedia tan terrible! —murmuró Orla.
—Eso mismo pensé yo, al principio —respondió Alfred—. Pero luego llegué a darme cuenta de que muchas de las virtudes que poseen los mensch provienen de esta incapacidad para ver en el alma de los demás, como hacemos los sartán. En sus idiomas existen palabras como fe, confianza, honor… Un humano le dice a otro: «Tengo fe en ti. Confío en ti». No sabe qué ronda por la cabeza de su interlocutor, no puede ver su interior, pero tiene fe en él.
—También tienen otras palabras de las que carecemos los sartán —replicó Orla en tono más severo. Soltó la mano de Alfred y se apartó un poco de él—. Palabras como engaño, mentira, traición…
—Sí —asintió Alfred con suavidad—, pero llegué a descubrir que, de algún modo, unas cosas equilibran las otras.
Alfred escuchó un gañido, notó un hocico frío apretado contra su pantorrilla y, alargando la mano con gesto ausente, acarició las blandas orejas del perro y le dio unas palmaditas en la testuz para que guardara silencio.
—Me temo que tenías razón: no entiendo de qué me hablas —dijo Orla—. ¿A qué te refieres con eso de «equilibrar»?
Alfred dio la impresión de tener tantas dificultades como un mensch para traducir sus pensamientos en palabras.
—Es sólo que… cuando veía a un mensch que traicionaba a otro, me sentía perplejo y enfermo. Pero, casi inmediatamente después, me encontraba con un acto de amor auténtico y desinteresado, un acto de fe y de sacrificio, y entonces me sentía humillado y avergonzado de mí mismo por haberlos juzgado tan mal. Escucha, Orla… —Alfred se volvió a mirar. El perro se apretó más contra él y la mano del sartán rascó al animal detrás de las orejas—. ¿Qué nos da derecho a juzgarlos? ¿Qué nos da derecho a decir que nuestro modo de vida es el correcto y el suyo el equivocado? ¿Qué nos da derecho a imponerles nuestra voluntad?
—¡El propio hecho de que los mensch tengan palabras como traición y asesinato! —contestó ella—. Tenemos la obligación de guiarlos con mano firme y apartarlos de esas debilidades, enseñándoles a confiar sólo en sus fuerzas.
—Pero ¿no podría ser que, sin darnos cuenta, los estuviéramos alejando tanto de las debilidades como de las fuerzas? —apuntó Alfred—. Me da la impresión de que el mundo que quisimos crear para los mensch era un lugar donde éstos quedaban absolutamente sometidos a nuestra voluntad. Seguro que me equivoco —continuó en tono humilde—, pero no entiendo la diferencia entre tal actitud y lo que se proponían los patryn.
—¡Pues claro que existe una diferencia! —estalló Orla—. ¿Cómo se te ocurre siquiera establecer la comparación?
—Lo siento —dijo Alfred, compungido—. Después de la bondad con que me has tratado, yo correspondo ofendiéndote. No me hagas caso. Yo… ¿Qué sucede?
Orla había dejado de mirarlo y tenía ahora la vista fija en los pies de su interlocutor.
—¿De quién es ese perro?
—¿Perro? —Alfred también bajó la mirada.
El perro alzó la suya y meneó el rabo plumoso.
Alfred retrocedió tambaleándose hasta la pared de roca.
—¡Sartán bendito! —exclamó, asombrado—. ¿De dónde sales tú?
El perro, complacido ahora al tener la atención de ambos, irguió las orejas, ladeó la cabeza con gesto expectante y lanzó un único ladrido.
De pronto, Alfred había sido presa de una palidez mortal. Miró a un lado y a otro con gesto violento.
—¡Haplo! —exclamó—. ¿Dónde estás?
Al oír aquel nombre, el perro empezó a gemir, impaciente, y lanzó un solitario ladrido.
Pero nadie respondió.
El perro agachó las orejas. El rabo dejó de agitarse. El animal se dejó caer al suelo, posó el hocico entre las patas, suspiró y alzó la vista hacia Alfred con aire abatido.
El sartán recuperó la compostura y contempló al animal.
—Haplo no está aquí, ¿verdad?
El perro reaccionó de nuevo al nombre, levantó la testuz y miró a su alrededor con aire añorante.
—¡Vaya, vaya! —murmuró Alfred.
—¡Haplo! —Orla pronunció el nombre con aversión, como si estuviera embadurnado de veneno—. Ésa es una palabra patryn.
—¿Qué? ¡Oh, sí, creo que lo es! —respondió Alfred, preocupado—. Significa «único». El perro no tiene nombre. Haplo nunca se lo ha puesto. Un detalle interesante, ¿no crees? —Hincó una rodilla junto al animal, le acarició la cabeza con una mano suave y temblorosa y le preguntó—: ¿Cómo es que estás aquí? ¿No estás enfermo, verdad? No, me parece que no. Enfermo, no. Tal vez Haplo te ha enviado para espiarme; se trata de eso, ¿verdad?
El perro lanzó una mirada de reproche a Alfred. «Esperaba algo mejor de ti», parecía decir.
—El animal pertenece a un patryn —murmuró Orla. Alfred dirigió la vista hacia ella y respondió, tras un titubeo:
—Podría decirse que sí. Y, sin embargo…
—Podría estar espiándonos para él, ahora mismo.
—Es posible —concedió Alfred—, pero no lo creo. Es cierto que hemos utilizado al animal con tal propósito en alguna ocasión…
—¿Hemos? —Orla se apartó de él con un sobresalto.
—Yo…, es decir…, Haplo lo propuso… en Abarrach… El príncipe y Baltazar, un nigromante. Yo, en realidad, no quería espiarlos pero no tuve más remedio… —Alfred comprendió que no estaba aclarando nada y empezó de nuevo—: Haplo y yo estábamos perdidos en Abarrach…
—¡Por favor! —lo interrumpió Orla con un hilo de voz—. Por favor, deja de repetir ese nombre. Yo… —se tapó los ojos—… veo cosas horribles. Monstruos espantosos. Muertes brutales…
—Estás viendo el Laberinto. Ése es el lugar donde vosotros…, donde los patryn han permanecido encarcelados todos estos siglos.
—Donde nosotros los encerramos, estabas a punto de decir. Pero todo parece tan real en tu mente… Tan real como si hubieras estado allí.
—He estado allí, Orla.
Para desconcierto de Alfred, su interlocutora palideció y lo miró con aire asustado. Él se apresuró a tranquilizarla.
—En realidad, no he estado en carne y hueso…
—Por supuesto —musitó en un suspiro—. Es…, es imposible. No digas esas cosas, entonces, si no hablas en serio.
—Lo siento. No pretendía trastornarte.
Pese a la disculpa, Alfred no encontraba explicación a la actitud de Orla, a su turbación… y a su miedo. ¿Por qué estaba atemorizada? Más preguntas.
—Será mejor que te expliques, me parece —dijo ella.
—Sí, lo intentaré. Estuve en el Laberinto, pero fue a través del cuerpo de Haplo. Hicimos lo que podría denominarse un intercambio de mentes. Fue mientras atravesábamos la Puerta de la Muerte.
—¿Y él tuvo acceso a tu mente?
—Eso creo, aunque nunca me dijo nada al respecto. Incluso le costaba llamarme por mi nombre. Solía llamarme sartán, sin más. Me lo decía con un aire despectivo, pero no puedo recriminárselo. Tiene pocas razones para querernos…
Orla frunció el entrecejo.
—De modo que te sumergiste en la conciencia de un patryn. Creo que ningún otro sartán ha pasado por una experiencia semejante.
—Probablemente, no —asintió Alfred, apenado—. Tengo la impresión de que siempre estoy metiéndome en cosas raras.
—Debes contárselo a Samah. Alfred se sonrojó y bajó los ojos.
—En realidad, preferiría no…
Se puso a dar palmaditas al perro.
—¡Pero esto podría ser muy importante! ¿No lo ves? Has estado dentro de uno de ellos. Puedes decirnos cómo piensan y por qué reaccionan como lo hacen. Puedes proporcionarnos unos conocimientos que aún podrían ayudarnos a derrotarlos.
—La guerra ha terminado —le recordó Alfred, sin aspavientos.
—¡Pero puede llegar otra! —replicó ella, cerrando un puño y descargándolo contra la palma de la otra mano.
—Eso es lo que cree Samah. ¿Compartes esa opinión, acaso?
—Samah y yo tenemos ciertas diferencias —respondió Orla enérgicamente—. Todo el mundo lo sabe. Nunca lo hemos ocultado. Pero Samah es sabio, Alfred, y lo respeto. Es el jefe del Consejo. Y quiere lo que todos: vivir en paz.
—¿Es eso lo que quiere, en tu opinión?
—¡Pues claro! —aseguró Orla—. ¿Qué suponías?
—No lo sé. No estaba seguro.
Alfred recordó la expresión de Samah mientras decía: «Hermanos, parece que, finalmente, hemos despertado en un momento propicio. Una vez más, nuestro antiguo enemigo proyecta ir a la guerra». Su mente evocó la imagen y Orla la compartió con él. La expresión de su rostro se dulcificó.
—Habla con Samah. Sé sincero con él. Y él —suspiró— lo será contigo. Responderá a tus preguntas. Te contará qué nos sucedió en Chelestra y por qué, según tus palabras, abandonamos nuestras responsabilidades.
—Yo no pretendía… —murmuró Alfred, sonrojándose.
—No. En cierto modo, tienes razón. Pero tienes que conocer la verdad antes de juzgarnos. Igual que nosotros debemos saber la verdad sobre ti antes de juzgarte.
Alfred no supo qué decir. No se le ocurrían más argumentos.
—Y ahora —dijo Orla, con los brazos cruzados delante del pecho—, ¿qué hay del perro?
—¿Qué sucede con él? —Alfred se mostró inquieto.
—Si pertenece al patryn, ¿por qué está aquí? ¿Por qué ha venido a ti?
—No estoy seguro —respondió Alfred, dubitativo—, pero creo que se ha perdido.
—¿Perdido?
—Sí. Creo que el perro ha perdido el rastro de Haplo. Y quiere que yo lo ayude a encontrar a su amo.
—¡Pero eso es un disparate! Hablas como en un cuento para niños. Este chucho puede ser bastante inteligente para los de su especie, pero no deja de ser sólo un animal irracional…
—¡Oh, no! Es un perro muy extraordinario —afirmó Alfred con rotundidad—. Y, si está aquí, en Chelestra, no te quepa duda de que Haplo está aquí también… en alguna parte.
El perro levantó la testuz y meneó el rabo, considerando que con toda aquella charla debían de estar haciendo progresos.
—¿Crees que el patryn está aquí, en Chelestra? —Orla frunció el entrecejo.
—Resulta lógico. Éste es el cuarto mundo, el último que tiene que visitar antes de… —no terminó la frase.
—… de que los patryn lancen su ataque, ¿no es eso? Alfred asintió en silencio.
—Comprendo que te perturbe la idea de que nuestro enemigo pueda estar en este mundo, pero pareces más apenado que inquieto. —Orla bajó la vista hacia el perro y añadió, perpleja—: ¿Por qué te preocupa tanto un perro perdido?
—Porque, si el perro ha perdido a Haplo —respondió Alfred, muy serio—, me temo que Haplo se haya perdido también.