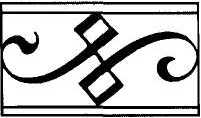
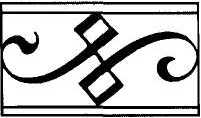
ABRI EL LABERINTO
—Disculpa, Haplo…
El cuchicheo de Alfred sacó a Haplo de sus debates internos. Se volvió al sartán, casi satisfecho de bajar sus armas mentales y volver sus sombríos pensamientos hacia otra cosa, probablemente tan sombría como éstos.
—¿Sí, qué quieres?
Alfred dirigió una mirada temerosa a los guardias que marchaban a su lado y se aproximó más a Haplo.
—¡Por todos los…! ¿De dónde ha salido eso?
Haplo asió a Alfred y evitó que tropezara de narices con una pared de roca sólida.
—La montaña lleva aquí mucho tiempo —comentó el patryn y condujo a Alfred hasta la boca de la caverna sin soltarlo, pues los torpes pies del sartán parecían capaces de descubrir todas y cada una de las piedras sueltas, fisuras e irregularidades del camino. Tras un largo y ceñudo examen, los guardias parecían haber considerado a Alfred inofensivo, pues habían dejado de prestarle atención para concentrar ésta casi exclusivamente en Hugh la Mano.
—Gracias —murmuró el sartán—. Lo…, lo que quería preguntarte… y quizá parezca una tontería…
—Viniendo de ti… —Haplo se estaba divirtiendo.
Alfred sonrió, apurado.
—Estaba pensando en esa prisión a la que nos llevan. Creía que tu gente no hacía una cosa así… a uno de los suyos.
—Yo creía lo mismo —replicó Haplo con sarcasmo.
Vasu, que los había acompañado con la misma actitud silenciosa y preocupada que Haplo, levantó la cabeza.
—Sólo en casos de extrema necesidad —apuntó con solemnidad—. Sobre todo, por el propio bien del prisionero. Algunos de los nuestros padecen lo que llamamos el mal del Laberinto. En las tierras más allá de nuestras murallas, la enfermedad suele conducir a la muerte.
—Más allá de las murallas —añadió Haplo, ominoso—, quien sufre del mal del Laberinto pone en peligro a toda su tribu.
—Y esos enfermos, ¿qué es de ellos? —quiso saber Alfred.
—Normalmente —explicó Haplo, encogiéndose de hombros—, se vuelven locos y acaban saltando por algún despeñadero. O cargan solos contra una manada de lobunos. O se ahogan en el río…
Alfred se estremeció.
—Pero hemos descubierto que, con tiempo y paciencia, podemos ayudar a esos desdichados —intervino Vasu—. Los mantenemos en un lugar donde están a salvo, donde no pueden hacerse daño a sí mismos ni hacérselo a los demás.
—Y es ahí donde nos llevas —dijo Haplo.
—En el fondo, la decisión de encerraros es vuestra —replicó Vasu—. Tengo razón, ¿no? Si quisierais marcharos podríais hacerlo.
—¿Y traer la destrucción a mi propio pueblo? No he venido aquí para eso —declaró Haplo.
—Podrías desembarazarte de ese humano… y de su puñal.
—No. La responsabilidad es mía. Yo he traído aquí el puñal; sin saberlo, pero lo he traído. Entre los tres —señaló a Alfred y a Hugh—quizá logremos dar con un modo de destruirlo.
Vasu asintió en un gesto de comprensión y conformidad.
Haplo guardó silencio un momento; después, añadió con aplomo:
—Pero no permitiré que Xar me lleve.
—No lo hará sin mi consentimiento. —Vasu endureció la expresión—. Te lo prometo. Escucharé lo que tenga que decirme y decidiré en consecuencia.
Haplo estuvo a punto de soltar una carcajada, pero se reprimió y mantuvo un rostro impasible.
—Tú no conoces a Xar, dirigente Vasu. Mi señor coge lo que le apetece. No está acostumbrado a que le nieguen nada.
Vasu sonrió con indulgencia.
—Quieres decir que no tendré nada que decir sobre el tema, ¿no es eso? —Se dio unas palmaditas complacidas en su orondo vientre y agregó—: Quizá te parezco blando, Haplo, pero no me subestimes.
Haplo no quedó muy convencido, pero ponerlo en duda habría sido una descortesía. Cuando llegara el momento, tendría que enfrentarse a Xar él solo. El pensamiento lo sumió de nuevo en su oscura lucha interior.
—No puedo evitar preguntarme, dirigente Vasu —intervino Alfred—, cómo hacéis para mantener encerrada a la gente. Si tenemos en cuenta que nuestra magia se basa en las posibilidades y disponemos de toda la vasta gama de posibilidades de escapar… No es que me proponga intentarlo… —se apresuró a decir—. Además, si prefieres no decirlo, lo comprenderé…
—En realidad, es muy sencillo —respondió Vasu con expresión seria—. En el reino de las posibilidades, siempre existe la posibilidad de que no existan posibilidades.
Alfred miró al patryn con ojos vidriosos.
El perro le dio un ligero mordisco en el tobillo para salvarlo de meter el pie en un hoyo.
—La ausencia de posibilidades —murmuró, meditabundo, y sacudió la cabeza con gesto abatido.
Vasu sonrió.
—Con mucho gusto os lo explico. Como ya debéis de imaginar, la reducción de todas las posibilidades a ninguna requiere de un hechizo extremadamente difícil y complejo. Colocamos a la persona en una zona pequeña y cerrada, como una mazmorra. La necesidad de esta zona cerrada es debida a la naturaleza del hechizo, que exige que el tiempo se detenga en esa zona, pues sólo deteniendo el tiempo puede evitarse la posibilidad de que sucedan cosas en el tiempo.
»Pero no sería aconsejable ni factible detener el tiempo para toda la población de Abri. Así pues, hemos construido lo que se conoce como el «pozo», una pequeña cámara situada en lo más hondo de la gruta, donde el tiempo se detiene literalmente. La persona existe en ese segundo congelado y, durante ese segundo, mientras la magia actúe, no existe ninguna posibilidad de escapar. El prisionero continúa vivo en la celda pero, si permanece allí mucho tiempo, no cambia físicamente ni envejece. Los enfermos del mal del Laberinto nunca permanecen aquí demasiado tiempo; sólo el necesario para que les demos consejo y los curemos.
—¡Qué ingenioso! —se admiró Alfred.
—Nada de eso —replicó Haplo con severidad.
Solitaria y preocupada, Marit deambuló por las calles hasta mucho después de que la penumbra del Laberinto diera paso a la noche. Muchos patryn le ofrecieron su hospitalidad, pero Marit la rechazó y los observó a todos con cautela, recelosa.
Desconfiaba de ellos. Ya no podía seguir confiando en su gente y la reflexión la llenó de pesadumbre. Se sentía más sola que nunca.
Debería acudir al dirigente Vasu, se dijo. Para advertirle, ¿pero de qué? La historia resultaba desquiciada, improbable. Serpientes dragón disfrazadas de patryn. Un ataque a la ciudad. La Última Puerta, sellada…
—¿Y por qué habría de confiar en Vasu? —Se preguntó entre dientes—. Quizás está aliado con ellas. Tengo que esperar a mi señor. Ésas son mis órdenes. Y, sin embargo…
«Guiado por el mal…»
Haplo la creería. Era el único que la entendería y que sabría qué hacer. Pero tratar aquel asunto con él sería traicionar la confianza de Xar.
«He venido a buscar a mi hija…»
¿Y qué habría sido de aquella hija, de la niña que había entregado a la tribu hacía tanto tiempo? ¿Qué sería de ella y de todas las hijas e hijos de los patryn, si la Última Puerta quedaba sellada? ¿Era posible que Haplo le hubiera contado la verdad?
Marit dirigió los pasos hacia las mazmorras de la montaña.
Las calles estaban oscuras y silenciosas. Los patryn ya se habían encerrado en sus viviendas para protegerse, junto a sus familias, de la insidiosa maldad del Laberinto, cuya fuerza aumentaba de noche.
Pasó junto a las casas, vio las ventanas iluminadas, escuchó voces procedentes del interior. Las familias, juntas. A salvo, de momento…
Impulsada por el miedo, apretó el paso.
Abri había empezado como ciudad en las entrañas de la montaña, pero ningún patryn vivía allí ya. La necesidad de refugiarse en cuevas como animales acosados había quedado atrás.
Las entradas a la montaña habían sido tapiadas, le explicó un patryn en respuesta a su pregunta. Estaban cerradas y sólo se utilizaban en ocasiones de emergencia. Sólo permanecía abierto un acceso, la entrada que conducía a las mazmorras.
Mientras se encaminaba hacia allí, Marit ensayó qué decirles a los centinelas y trató de encontrar el modo de convencerlos para que le permitieran ver a Haplo. Sólo entonces reparó en la comezón del brazo, en el escozor, y se dio cuenta de que no era la única que se proponía entrar en la cueva.
Marit tenía a la vista la entrada de la caverna, un hueco negro contra la oscuridad de la noche, más suave y más gris. Dos patryn montaban guardia ante ella. Pero no eran verdaderos patryn. Las runas de su piel no emitían el menor resplandor.
La mujer bendijo su magia por haberla puesto sobre aviso. De lo contrario, habría caído directamente en sus manos. Oculta en las sombras, observó y escuchó.
Otras cuatro siluetas convergieron en la caverna. Las voces de los dos que montaban guardia, bajas y siseantes, se propagaron en el aire nocturno.
—Podéis acercaros tranquilos. No ha aparecido nadie por aquí.
—¿Los prisioneros están solos ahí dentro?
Marit reconoció la voz de Sang-drax.
—Solos y atrapados en un pozo temporal —fue la respuesta.
—Una maravillosa ironía —comentó Sang-drax—. Esos estúpidos patryn serán los responsables de su propia destrucción, por haber encarcelado a los únicos que podían salvarlos. Nosotros cuatro entraremos. Vosotros, quedaos aquí y aseguraos de que no nos molesta nadie. Supongo que no sabréis dónde los tienen, ¿verdad?
—No. No esperarías que los acompañásemos hasta allí, ¿no? Nos habrían reconocido.
—No importa —dijo Sang-drax con un gesto de despreocupación—. Los encontraré. Desde aquí ya alcanzo a oler el aroma a sangre fresca.
Los falsos patryn se rieron a coro.
—¿Tardarás mucho en tu «trabajo»? —preguntó uno de ellos.
—Merecen una muerte lenta —apuntó otro—. Sobre todo el Mago de la Serpiente, que mató a nuestro rey.
—Por desgracia, tengo que despacharlos deprisa —respondió Sang-drax—. Los ejércitos se están agrupando y tengo que estar presente para organizarlos. Y vosotros debéis apresurar la marcha hacia la Última Puerta. Pero no os sintáis decepcionados. Mañana nos daremos un festín de sangre y, una vez que la Última Puerta quede cerrada, así continuaremos durante toda la eternidad.
Marit llevó la mano a la daga. El solitario ojo rojo paseó la mirada a su alrededor y recorrió la zona en que se hallaba la patryn, que se acurrucó en la oscuridad. Aquel ojo la hechizaba, invocaba imágenes de muerte, terribles y torturadas. Tuvo ganas de dar media vuelta y escapar. La mano, sin fuerzas, resbaló de la empuñadura de la daga, que no había llegado a sacar del cinto.
El ojo encendido de Sang-drax se rió y tomó una decisión.
Impotente, Marit vio penetrar en la cueva a las cuatro serpientes dragón. Las otras dos criaturas se apostaron a la entrada.
No bien Sang-drax hubo desaparecido, Marit se recuperó. Tenía que entrar en la gruta, llegar hasta la cámara mágica para alertar a Haplo y liberarlo, si era posible. El recuerdo de Xar pasó fugazmente por su cabeza. «Si mi señor estuviera aquí —se dijo—, si hubiera oído a las serpientes dragón como las he oído yo, tomaría sin duda la misma decisión.»
La patryn levantó el palo afilado que llevaba consigo. Desde aquella distancia, el lanzamiento sería sencillo. Mientras sostenía la tosca jabalina en la mano, recordó la terrible serpiente dragón que había visto en las aguas de Chelestra. ¿Qué sucedería si sólo conseguía herirla? ¿Cambiaría a su forma original? Imaginó a las gigantescas serpientes, heridas, revolviéndose violentamente y sembrando la destrucción entre los patryn.
Y, aunque consiguiera matar a aquellas dos, ¿cómo podría llegar hasta Haplo antes que Sang-drax? Estaba perdiendo el tiempo. Mejor dejar a las serpientes dragón, de momento. La magia la conduciría hasta Haplo como había hecho anteriormente, en Ariano. Trazó los signos mágicos en el aire, se imaginó en compañía de Haplo y…
Nada. La magia no surtió efecto.
—¡Por supuesto! —Exclamó con una áspera maldición—. Haplo está en una prisión. No puede salir. ¡Ni yo entrar!
Vasu. Tenía que encontrarlo. El dirigente tenía la llave y podía conducirla hasta allí.
Y si Vasu se mostraba poco dispuesto…
Marit acarició la daga. Si así sucedía, ella lo obligaría a obedecer. Pero lo primero era averiguar dónde vivía el dirigente… y debía darse prisa.
Salió a la calle en busca de algún patryn todavía despierto que pudiera facilitarle información. No había llegado muy lejos cuando tropezó con un hombre envuelto en una capa, que surgió de las sombras.
Sobresaltada y nerviosa, Marit dio un paso atrás.
—Tengo que encontrar al dirigente Vasu —dijo, observando con recelo al nombre de la capa—. No te acerques. Limítate a decirme dónde vive.
—Aquí tienes a Vasu, Marit —dijo su interlocutor, al tiempo que echaba hacia atrás la capucha. La patryn vio el reflejo de sus tatuajes mágicos en los ojos de Vasu y el brillo de los signos mágicos de éste bajo la tela.
Marit se abrazó a él, reconfortada, y no se detuvo un solo instante a preguntarse cómo era que Vasu había aparecido allí.
—¡Vasu! ¡Tienes que llevarme enseguida junto a Haplo! ¡Ahora mismo!
—Desde luego —asintió el dirigente, y dio un paso hacia la caverna.
—¡No, Vasu! —Marit se apresuró a detenerlo—. Tenemos que usar la magia. Haplo corre un terrible peligro. No me pidas que te lo explique…
—¿Tiene que ver con los intrusos? —preguntó Vasu con frialdad.
Marit se quedó boquiabierta.
—He estado al corriente de su presencia desde que llegaron —se limitó a explicar Vasu—. Los hemos tenido bajo vigilancia. Me complace saber —añadió con más solemnidad, fijando sus castaños ojos en ella— que no estás aliada con ellos.
—¡Pues claro que no! Son unos seres horribles, maléficos. —Marit se estremeció.
—¿Y Haplo y los otros?
—¡No, dirigente, no! Haplo me avisó… Previno a Xar…
La mujer enmudeció.
—¿Y qué hay de Xar? —inquirió Vasu con suavidad.
«Guiado por el mal…»
Marit movió la cabeza.
—¡Por favor, Vasu, no hay tiempo! ¡Las serpientes dragón ya están en la caverna! ¡Van a matar a Haplo…!
—Antes tendrán que encontrarlo —respondió el dirigente de la ciudad—. Quizá descubran que es una tarea más difícil de lo que imaginaban. Pero tienes razón. Debemos darnos prisa.
A una señal de su mano, las calles que Marit creía apaciblemente dormidas se llenaron de pronto de patryn. No era extraño que no hubiese reparado en ellos. Todos llevaban capas para ocultar las runas de advertencia que resplandecían tenuemente en sus cuerpos. A otra señal de Vasu, los patryn abandonaron sus escondites y empezaron a avanzar con sigilo hacia la caverna.
Vasu tomó del brazo a Marit y trazó una serie de runas con mano rápida. Los signos mágicos los rodearon, rojos y azules, y se hizo la oscuridad.
Haplo yacía en un jergón en el suelo, con la mirada en las sombras. Igual que las paredes de la cueva, de pequeñas dimensiones y forma más o menos cuadrada, el techo estaba cubierto de signos mágicos que brillaban débilmente, rojos y azules. Éstos y cuatro pequeños candiles encendidos, situados en las esquinas de la cámara, constituían toda la iluminación.
—Tranquilo, muchacho —dijo al perro.
El animal estaba inquieto e incómodo. Se había dedicado a dar vueltas a la pequeña estancia hasta que el propio Haplo había empezado a ponerse nervioso. De nuevo, le ordenó que se tumbara. El perro obedeció, dejándose caer junto a él. Pero, aunque se quedó quieto, mantuvo la cabeza alta y las orejas tiesas, reaccionando a sonidos que sólo él podía captar. De vez en cuando, de lo más hondo de su garganta escapaba un gruñido.
Haplo tranquilizó al can lo mejor que pudo, con unas palmaditas en la cabeza y diciéndole que todo andaba bien.
Al patryn le habría gustado que alguien le diera unas palmaditas en la suya y le dijera lo mismo. Ninguno de sus dos compañeros era de gran consuelo.
Alfred estaba extasiado con la cámara, con los signos mágicos de las paredes, con el hechizo que reducía todas las posibilidades a la única posibilidad de que no hubiese ninguna posibilidad. Hacía preguntas, parloteaba acerca de lo brillante que era todo… Llegó el punto en que Haplo deseó que hubiera sólo una posibilidad más: la de que existiera una ventana por la que arrojar al sartán.
Finalmente, por suerte, el sartán cayó dormido y ahora yacía en el camastro entre suaves ronquidos.
Hugh la Mano no había dicho palabra. Permanecía sentado muy erguido, lo más lejos posible de la pared resplandeciente. Su mano zurda se abría y se cerraba. En ocasiones, sin darse cuenta de lo que hacía, se llevaba la mano a la boca como si sostuviera la pipa. Luego, al recordar lo sucedido, fruncía el entrecejo y bajaba la mano sobre el muslo, donde reanudaba su abrir y cerrar.
—Puedes usar la pipa —le indicó Haplo—. Seguirá siendo una auténtica pipa a menos que algo te amenace.
Hugh movió la cabeza y lanzó una mirada colérica.
—¡Jamás! Ahora sé qué es. Si me la llevara a los labios, notaría el sabor de la sangre en la boquilla. ¡Maldito el día en que la vi!
Haplo volvió a acostarse en el jergón. Varado en el tiempo, estaba atrapado en aquella cámara pero sus pensamientos seguían siendo libres de vagar más allá. De todos modos, aquello tampoco lo llevaba a ninguna parte. Sus pensamientos seguían recorriendo el mismo círculo, sin llegar a ninguna parte, volviendo siempre al punto de partida.
Marit lo había traicionado. Iba a entregarlo a Xar. Haplo debería haberlo esperado; al fin y al cabo, había sido enviada a matarlo. Pero, entonces, ¿por qué no había intentado hacerlo cuando había tenido la oportunidad? Estaban en paz. Marit le había salvado la vida. La ley estaba satisfecha, si alguna vez había importado eso. Quizás había sido sólo una excusa. ¿A qué venía el cambio? Y, ahora, Xar venía a buscarlo. Xar lo quería. ¿Para qué? ¿Importaba, acaso? Marit lo había traicionado…
Haplo levantó la vista y encontró ante él a Marit.
—¡Haplo! —Exclamó la patryn con alivio—. ¡Estás sano y salvo!
Haplo se había puesto en pie y la miraba. Y, de pronto, la tenía en sus brazos y él estaba en los suyos, sin que ninguno de los dos tuviera una idea medianamente clara de cómo había sucedido. El perro, para no ser menos, se apretujó entre ellos.
La estrechó con fuerza. Las incógnitas no importaban. Nada importaba. Ni la traición, ni el peligro que la había llevado allí, fuera cual fuese. En aquel momento, Haplo lo habría bendecido. Hasta habría podido desear aquel momento congelado en el tiempo, sin posibilidad de terminar.
Los signos mágicos de las paredes emitieron un gran destello y se apagaron. Vasu se hallaba en el centro de la estancia, roto el hechizo.
—Sang-drax —anunció Marit; no necesitaba añadir nada más—. Está aquí. Viene a matarte.
—¿Qué? ¿Qué? —Alfred se había incorporado en su camastro y pestañeaba con el aire adormilado de un búho viejo—. ¿Qué sucede?
Hugh la Mano ya estaba en pie, alerta, preparado para intervenir.
—¡Sang-drax! —De pronto, Haplo se sintió terriblemente fatigado. La herida de su corazón empezó a palpitar, dolorosamente. Ése es el que conocía la existencia de ese puñal maldito, ¿verdad?
—Sí —respondió Marit, clavándole los dedos en los brazos—. ¡Ah!, una cosa más, Haplo. He oído una conversación de Sang-drax con las otras tres serpientes dragón. ¡Se disponen a atacar la ciudad y…!
—¿Atacar Abri? —repitió Alfred, perplejo—. ¿Quién es Sang-drax?
—Una de las serpientes dragón de Chelestra —explicó Haplo, sombrío.
Alfred, con la tez muy pálida, retrocedió con paso vacilante hasta topar con la pared.
—¿Cómo…, cómo han podido llegar hasta aquí esos monstruos?
—Cruzando la Puerta de la Muerte… gracias a Samah. Ahora se encuentran en todos los mundos, dedicadas a difundir el caos y la maldad. Y, según parece, ya están aquí, también.
—¿Y se disponen a atacar Abri? —Vasu no podía creerlo. Se encogió de hombros y murmuró—: Muchos lo han intentado…
—Sang-drax habló de ejércitos —apuntó Marit con premura—. Ejércitos de snogs, de caodines, de lobunos… de todos nuestros enemigos, organizados y agrupados. Miles de ellos, tal vez. Atacarán al amanecer. Pero antes, Sang-drax se dispone a matarte, Haplo. A ti y a alguien que llamaron «el Mago de la Serpiente», el cual, por lo visto, mató al rey de las serpientes dragón.
Haplo se volvió a Alfred.
—¿Por qué me miras? —protestó éste. Se había puesto tan pálido que casi parecía traslúcido—. ¡Yo no fui!
—Claro que no —dijo Haplo—. Fue Coren.
Alfred se estremeció y bajó la vista, abrumado. Sus pies parecían hacer cosas raras por propia voluntad, deslizándose adelante y atrás y efectuando un pequeño zapateo con las puntas y los tacones de su calzado sobre el suelo de piedra.
—¿Cómo has descubierto todo esto? —preguntó Vasu.
—He reconocido a Sang-drax —explicó Marit, incómoda—. Ya lo conocía de…, de otra ocasión. Me ha pedido que lo condujera hasta Haplo. Según me dijo, Xar le envió para que se encargara de llevar a Haplo a su presencia, pero no quedé muy convencida y, cuando nos separamos, lo seguí. Espié su conversación con las otras serpientes dragón sin que ellas se dieran cuenta de mi presencia…
—Claro que se dieron cuenta —la interrumpió Haplo—. Sang-drax no necesitaba en absoluto de ti para llegar hasta mí. Esas criaturas querían que conocieras sus planes. Desean nuestro miedo…
—¡Ya lo tienen…! —musitó Alfred con aire lastimero.
—Ahora vienen hacia aquí —insistió Marit con desesperación—. Vienen a matarte. Tenemos que marcharnos…
—Sí —intervino Vasu—. Ya habrá tiempo para preguntas más tarde. —Evidentemente, tenía muchas incógnitas por aclarar—. Os llevaré a…
—No, me parece que no los llevarás a ninguna parte —dijo una voz siseante que surgía de las sombras.
Sang-drax, todavía en la forma de un patryn, y tres de sus compañeras aparecieron en la cámara a través de las paredes.
—Esto va a ser tan sencillo como exterminar ratas en un tonel. Es una lástima que no tenga tiempo para hacer más divertido el asunto. Me gustaría tanto haceros sufrir… ¡Sobre todo a ti, Mago de la Serpiente! —Su solitario ojo, como una tea encendida, se concentró en Alfred con un destello malévolo.
—Creo que te equivocas de persona —repuso Alfred débilmente.
—A mí me parece que no. Tu disfraz es tan fácil de descubrir como el mío. —Sang-drax se volvió en redondo para mirar de frente a Vasu—. Puedes probar cuanto quieras, dirigente. Verás que la magia no te sirve de mucho.
Vasu contempló con perplejidad el signo mágico que había trazado en el aire. Las runas empezaban a disgregarse y su magia agonizaba; sus llamas menguaron hasta convertirse en inocuas volutas de humo.
—¡Oh, vaya! —exclamó Alfred, y se desplomó en el suelo casi con elegancia.
Las serpientes dragón avanzaron. El perro gruñó y enseñó los dientes, agazapado delante de Haplo y de Marit. Ésta sostenía en las manos su jabalina. Haplo empuñaba la daga de la mujer. Pero de poco iban a servirles las armas.
Armas…, armas…
Las serpientes dragón estaban cada vez más cerca. Sang-drax había escogido a Haplo. La criatura avanzaba con la mano extendida, dispuesta a alcanzar la runa del corazón del patryn.
—Voy a terminar de una vez lo que empecé —siseó.
Haplo retrocedió, llevando consigo a Marit y al amenazante perro, hasta topar con Hugh.
—¡El puñal sartán! —Susurró Haplo—. ¡Úsalo!
La Mano empuñó la Hoja Maldita y, de un salto, se interpuso entre Haplo y Sang-drax. La serpiente dragón soltó una carcajada y se dispuso a ocuparse del humano antes de terminar con los patryn.
De pronto, Sang-drax se encontró ante un titán que blandía una gruesa rama de árbol a modo de garrote.
Con un rugido, el gigante atacó salvajemente a la serpiente dragón. Sang-drax esquivó el golpe y retrocedió. Sus compañeros se enfrentaron al titán arrojando lanzas y hechizos mágicos, pero su magia no detuvo un ápice a la Hoja Maldita.
—¡Retirada! —ordenó Sang-drax. Después, dirigió una torcida sonrisa a Haplo—: Un tipo listo, pero ¿qué vas a hacer ahora? ¡Vamos, amigos míos! Que acabe con ellos su propia arma.
Las serpientes dragón desaparecieron.
—¡Hugh! ¡Detén eso! —exclamó Haplo.
Pero, en presencia de su enemigo ancestral, la Hoja Maldita continuó sus intentos de matar. El titán deambuló por la cámara, enfurecido, descargando su garrote contra las paredes y volviendo su ciega cabeza para detectarlos con el olfato.
Unos signos mágicos se encendieron de nuevo en el aire pero, casi al instante, se consumieron y desaparecieron.
—Me lo temía —Vasu, frustrado, soltó un juramento—. Las serpientes dragón han sometido esta cámara a alguna clase de hechizo y mi magia no funciona.
El titán se volvió hacia ellos, ladeando la cabeza, en respuesta a la voz de Vasu.
—¡No ataques! —Haplo detuvo a Marit, que se disponía a arrojar la jabalina—. Si no se siente amenazado, quizá nos deje en paz.
—Me temo que seguirá sintiéndose amenazado mientras quede con vida un solo patryn —apuntó Hugh en tono tétrico.
El titán se aproximó.
Hugh la Mano se puso a correr delante del titán, a gritarle, con la esperanza de distraerlo. Haplo agarró al inconsciente Alfred, que corría el peligro de ser aplastado por los enormes pies del monstruo, y lo arrastró hasta una de las esquinas de la estancia.
Vasu y Marit intentaron rodear al gigante con el propósito de atacarlo por detrás, pero el titán percibió el movimiento, se volvió y descargó otro golpe. La rama se abatió con un silbido horrible y se estrelló contra la pared detrás de Marit. De no haberse arrojado al suelo cuan larga era, el impacto le habría aplastado el cráneo.
Haplo abofeteó repetidamente a Alfred.
—¡Despierta! ¡Maldita sea, despierta! ¡Te necesito!
El perro le prestó ayuda y cubrió las mejillas de Alfred de babosos lametones. Los pies del titán, enormes y pesados, estremecieron la caverna. Hugh la Mano se plantó de nuevo entre la criatura y Haplo con aire protector. Vasu intentó invocar un nuevo hechizo sin gran éxito.
—¡Alfred! —Haplo sacudió al sartán hasta que a éste le castañetearon los dientes.
Alfred abrió los ojos, dirigió una mirada aterrorizada al titán aullante y, con un leve gemido, cerró los párpados.
—¡No, no lo hagas! —Haplo agarró al sartán por el cuello y lo obligó a sentarse muy erguido—. No es un titán de verdad. ¡Es el puñal! ¡Tiene que haber algún tipo de magia que puedas usar para detener un arma sartán! ¡Piensa, maldita sea! ¡Piensa, o nos matará a todos!
—Magia… —repitió Alfred, como si fuera un concepto nuevo y original—. Magia sartán. ¡Tienes razón! Me parece que quizás existe un modo…
Se puso en pie, vacilante. El titán no le prestó atención. Su ciega cabeza estaba concentrada en los patryn. Una mano enorme descendió y apartó a un lado a Hugh. Después, el titán se dirigió hacia Haplo.
Alfred se plantó ante el gigante. Con su cómica figura envuelta en ropas finas muy gastadas y los cabellos ralos que le caían hasta la espalda desde la cabeza, considerablemente calva, el sartán levantó una mano temblorosa con gesto solemne y con voz vacilante ordenó:
—Basta.
El titán desapareció.
En el suelo de la estancia, a los pies de Hugh estaba la Hoja Maldita. El arma se estremeció un instante, con las runas iluminadas. Los signos mágicos emitieron un destello y se apagaron.
—¿Ya no es peligroso? —preguntó Haplo, sin apartar la vista del puñal. —No —confirmó Alfred—. Mientras nada amenace a maese Hugh.
Haplo dirigió una mirada colérica al sartán.
—¿Vas a decirme que habrías podido hacer eso desde el principio? ¿Que bastaba con decir: «basta» en sartán?
—Supongo que sí, pero no se me había ocurrido hasta que lo has mencionado. Y, en realidad, no estaba seguro de si funcionaría. Pero, cuando me he detenido a pensar en ello, me ha parecido lógico que el sartán que confeccionó el puñal proporcionara a su usuario algún medio de controlar el arma. Y, con toda probabilidad, tenía que ser algo sencillo que resultara fácil de enseñar a los mensch…
—Sí, sí —lo cortó Haplo, cansado de oírlo—. Ahórrate las explicaciones y limítate a enseñarle esa condenada palabra a Hugh, ¿quieres?
—¿Qué significa todo esto? —El asesino no tenía mucha prisa en recuperar el arma.
—Significa que, en adelante, puedes controlar el arma. No atacará a nada que tú no quieras. Alfred te enseñará la magia que necesitas dominar para ello.
—Podemos marcharnos —anunció Vasu tras echar una ojeada en torno a la cámara—. El hechizo de esas criaturas ya se ha desvanecido, pero jamás me había encontrado ante un poder semejante. Es mucho mayor que el mío. ¿Qué son esas criaturas? ¿De dónde salen? ¿Quién las creó, los sartán?
Alfred palideció.
—Me temo que sí. Samah me contó que una vez había hecho esa misma pregunta a las serpientes dragón: «¿Quien os creó?». «Vosotros», fue la respuesta.
—Resulta extraño —comentó Haplo sin alzar la voz—. Es la misma contestación que me dieron cuando les pregunté yo: «¿Quién os creó?». «Vosotros», respondió.
—¿Qué importa quién los crease? —exclamó Marit, impaciente—.
Esas criaturas están aquí y se disponen a atacar la ciudad. Y después, cuando esté destruida… —Marit movió la cabeza a un lado y a otro, pugnando consigo misma—. No puedo creerlo. Seguro que Sang-drax no hablaba en serio.
—¿Qué más dijeron? —quiso saber Haplo.
—Sang-drax afirmó que, después, iba a cerrar definitivamente la Última Puerta.