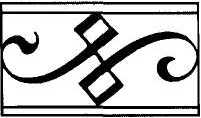
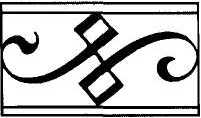
LA CIUDADELA PRYAN
Xar había tomado una decisión. Había establecido sus planes. Ahora se disponía a ponerlos en marcha. Había convenido con Marit que los patryn del Laberinto se ocuparan de Haplo y lo protegieran hasta la llegada de Sang-drax.
En cuanto a éste, Xar había llegado a la conclusión de que la lealtad de la serpiente dragón no era un factor importante. Después de mucho reflexionar, el Señor del Caos estaba seguro de que la principal motivación de Sang-drax era el odio: la serpiente dragón aborrecía a Haplo y quería vengarse de él. No descansaría hasta dar con Haplo y destruirlo. Pero eso llevaría algún tiempo; incluso para alguien tan poderoso como Sang-drax, el Laberinto no resultaría fácil de atravesar. Para cuando tuviera sus anillos enroscados en torno a Haplo, Xar estaría allí para ocuparse de que su presa no quedara maltratada hasta el punto de resultar inservible.
El problema inmediato de Xar era la muerte de los mensch. Dado su poder y su dominio de la magia, la eliminación de dos elfos, dos humanos y un enano (ninguno de ellos excesivamente inteligente) no debería ser un trastorno. El Señor del Nexo podría haberlos destruido a todos de golpe con unos cuantos pases de manos y un par de palabras. Pero no era la manera de morir lo que lo preocupaba, sino el estado de los cadáveres después de la muerte.
Durante un par de días, estudió a los mensch en diversas circunstancias y llegó a la conclusión de que ni siquiera muertos serían capaces de resistir a los titanes. El elfo era alto pero muy delgado, con una estructura ósea frágil. El humano tenía buena talla, sus huesos eran fuertes y su musculatura potente; por desgracia, parecía estar sufriendo las fiebres de un amor contrariado y, en consecuencia, había descuidado en gran manera aquel cuerpo. La humana era más baja, pero musculosa. El enano, pese a su corta estatura, tenía la fuerza de los de su raza y era lo mejor de aquel mal lote. La muchacha elfa ni contaba.
Así pues, era fundamental que los mensch fueran, en su muerte, mejores que cuando estaban vivos. Sus cadáveres tenían que ser fuertes y sanos. Y, sobre todo, tenían que estar dotados de la potencia y la resistencia de las que carecían sus cuerpos vivos. El mejor modo de eliminarlos era mediante el veneno, pero tenía que ser una pócima especial: algo que matara el cuerpo y, al mismo tiempo, lo hiciera más sano. Una paradoja de lo más intrigante.
Xar empezó por una botella de agua corriente. Mediante la magia rúnica, actuando sobre las posibilidades, transformó la estructura química del agua. Al final, confió en haberlo conseguido: había elaborado un elixir que mataría, no inmediatamente sino al cabo de un breve plazo, una hora más o menos, durante la cual el cuerpo iniciaría un rápido desarrollo de los tejidos muscular y óseo, en un proceso que sería potenciado después mediante la nigromancia.
El veneno tenía un pero: los cuerpos se gastarían mucho más deprisa que los cadáveres ordinarios. Pero Xar no necesitaba mucho tiempo a los mensch; sólo el suficiente como para que él pudiera alcanzar la nave.
Cuando tuvo preparado el elixir, con su aditivo final de un agradable aroma a vino con especias, Xar preparó un banquete. Elaboró con su magia suculentos platos, vertió el vino envenenado en una gran jarra de plata que colocó en el centro de la mesa y fue al encuentro de los mensch para invitarlos a una fiesta.
La primera con quien se tropezó fue la humana, cuyo nombre no conseguía recordar nunca. Con sus modales más encantadores, el Señor del Nexo le pidió que lo acompañara aquella noche en una cena de los más deliciosos manjares, cortesía de sus facultades mágicas. Instó a la muchacha a que invitara a todos los demás, y Rega, excitada con aquel cambio en la monotonía habitual, se apresuró a hacerlo.
Fue en busca de Paithan. Sabía dónde encontrarlo, naturalmente. Cuando llegó a la puerta de la Cámara de la Estrella, se asomó al interior.
—¿Paithan? —dijo desde allí, dudando de si entrar. No había vuelto a pisar la cámara desde que la máquina maldita casi la había dejado ciega—. ¿Puedes venir aquí fuera? Tengo que decirte una cosa.
—¡Hum…! No puedo salir en este momento, querida. Es decir, en fin, puede que tarde un rato en…
—¡Pero es algo importante, Paithan!
Rega penetró un paso en la sala, titubeante. La voz de Paithan venía de una dirección rara.
—Tendrá que esperar… Ahora no puedo… Me he metido en un pequeño… No estoy seguro de cómo hacer para bajar de aquí, ¿ves?
Rega no veía nada, al menos de momento. Su irritación venció por fin al temor a la luz y se adentró en la Cámara de la Estrella. Con los brazos en jarras, recorrió la sala con la mirada.
—Paithan, déjate de juegos ahora mismo. ¿Dónde estás?
—Aquí…, aquí arriba…
La voz de Paithan le llegó desde lo alto. Perpleja, Rega volvió la cabeza y miró en la dirección de la que parecía proceder.
—¡En el nombre de los antepasados, Pait! ¿Qué haces ahí?
El elfo, encaramado en el asiento de una de las enormes sillas, la miró desde lo alto. Su expresión y su voz reflejaban un gran apuro.
—He subido para… hum… En fin, para observar las cosas desde aquí. La vista, ya sabes.
—¿Y bien, qué tal? —preguntó Rega.
Paithan acogió su sarcasmo con una mueca.
—No está mal —respondió, mirando a su alrededor con fingido interés—. Muy interesante, en realidad.
—¡La vista! ¡Narices!
—No, querida. Desde este ángulo no puedo verlas. Tendrías que volverte un poco…
—¡Te has encaramado ahí para intentar averiguar cómo funciona la maldita silla! —Lo acusó Rega—. Y ahora no puedes volver a bajar. ¿Qué te proponías? ¿Fingir que eras un titán? ¿O quizá pensaste que la máquina te tomaría por uno de ellos? Aunque no sería extraño. ¡Tienes el cerebro de uno de esos monstruos!
—Tenía que intentar algo, Rega —se disculpó Paithan en tono quejumbroso—. Me parecía una buena idea. Los titanes son la clave de la máquina. Ahora estoy seguro de ello. Por eso no funciona como es debido. Si estuvieran aquí…
—… nosotros estaríamos muertos —lo cortó Rega con tono sombrío—. Ya no tendríamos que preocuparnos por nada… ¡y menos aún por esa máquina estúpida! ¿Cómo has subido hasta ahí?
—Subir ha sido fácil. Las patas de la silla son un poco bastas y tienen muchos asideros. Además, los elfos siempre hemos sido buenos escaladores y…
—Entonces, ¿por qué no bajas de la misma manera?
—No puedo. Me caería. Ya lo he intentado una vez y me ha resbalado el pie. He podido agarrarme en el último momento, cuando ya me veía cayendo de cabeza a ese pozo. —Paithan se agarró al borde del gigantesco asiento—. No creerías lo profundo y oscuro que se ve el pozo desde aquí. Apuesto a que llega directamente hasta el fondo de Pryan. Me imagino cayendo y cayendo…
—¡Deja de pensar en eso! —le dijo Rega, furiosa—. ¡No haces más que empeorar las cosas!
—No pueden empeorar mucho más —repuso Paithan, abatido—. Sólo de mirar hacia abajo, se me revuelve el estómago. —Su rostro había adquirido un tinte verdusco.
—¡Es a mí a quien le revuelve el estómago todo esto! —Murmuró Rega para sí al tiempo que retrocedía un par de pasos y contemplaba al elfo con aire pensativo—. Lo primero que haré cuando lo haya sacado de aquí, si lo consigo, será cerrar la puerta de este condenado lugar y arrojar la llave…
—¿Qué dices, querida?
—Digo que traeré a Roland para que te lance una cuerda. Así podrás asegurarla al brazo de la silla y deslizarte por ella.
—¿Es preciso que llames a tu hermano? —Refunfuñó Paithan—. ¿Por qué no te encargas tú?
—Porque se necesita un brazo fuerte para que la cuerda alcance tan lejos —respondió Rega.
—Roland no me dejará en paz, después de esto —insistió él, compungido—. Escucha, tengo una idea. Ve a buscar al hechicero…
—¿Eh? —intervino una voz temblorosa—. ¿Alguien ha llamado a un hechicero?
El viejo entró en la cámara. Al ver a Rega, sonrió y se quitó el decrépito sombrero.
—Aquí estoy. Me alegro de ser de utilidad. Mi nombre es Bond. James Bond.
—¡Este hechicero, no! —Susurró Paithan—. ¡El otro, el que sabe lo que se hace!
—¡Por todos los…! —El anciano se quedó paralizado—. ¡El doctor No! ¡Me ha encontrado! ¡No temas, querida, yo te salvaré! —tendió las manos temblorosas hacia Rega.
—No puedo traer al Señor Xar —le explicaba ésta a Paithan—. Eso es lo que venía a decirte. Está ocupado preparando una fiesta. Estamos invitados…
—Una fiesta. ¡Qué maravilla! —El anciano lanzó una sonrisa radiante—. Me encantan las fiestas. Tengo que desempolvar el esmoquin. Hace tiempo que lo tengo entre bolas de naftalina…
—¡Una fiesta! —Repitió Paithan—. ¡Sí, seguro que nos divertiremos! A Aleatha le encantan las fiestas. Así la sacaremos de ese extraño laberinto donde pasa las horas, últimamente.
—Y la apartaremos del enano —añadió Rega—. No he dicho nada porque…, en fin, porque es tu hermana, pero creo que ahí sucede algo raro.
—¿Qué insinúas? —Paithan dirigió una mirada furibunda a Rega.
—Nada, pero es evidente que Drugar la adora y, reconozcámoslo, Aleatha no es muy exigente en cuanto a hombres…
—¡Desde luego que sí! ¡Al fin y al cabo, se encandiló con tu hermano! —replicó Paithan maliciosamente.
Rega enrojeció de rabia.
—No me refería a…
El anciano siguió la mirada de Rega y dio un enérgico respingo.
—¡Sí, señor! ¡Es el doctor No!
—No… —empezó a decir Paithan.
—¡Lo ves! —chilló Zifnab con aire triunfante—. ¡Lo reconoce!
—¡Soy Paithan! —gritó éste, inclinándose sobre el borde de la silla más de lo que pretendía. Con un estremecimiento, se deslizó rápidamente hacia atrás.
—El muy estúpido se ha quedado atascado ahí arriba —explicó Rega con tono gélido—. Tiene miedo de bajar.
—No es verdad —replicó Paithan, malhumorado—. No llevo el calzado adecuado, eso es todo. Resbalaría.
—¿Estás segura de que no es No?
—Sí, no es No; Quiero decir que no, no es… ¡Basta ya! —Rega empezaba a sentirse aturdida—. Tenemos que bajarlo de ahí. ¿Conoces algún hechizo?
—¡Uno de maravilla! —Respondió el anciano al instante—. Como los trucos de Operación Trueno. ¡Eso es! Prendemos fuego a las patas de la silla y, cuando se consuman…
—Me parece que eso no funcionará —protestó Paithan en voz alta.
El anciano replicó con un resoplido:
—Claro que sí. La pata arde en llamas y, muy pronto, la silla se queda sin un apoyo y… ¡bruuum!, se derrumba.
—Ve a buscar a Roland —dijo Paithan en tono resignado—. Y llévate a ése —añadió, con una mirada ceñuda al anciano.
—Vamos, señor —dijo Rega. Tratando de contener la risa, la humana condujo al anciano, entre las protestas de éste, fuera de la Cámara de la Estrella—. Sí, la verdad es que me gustaría prender fuego a la silla. Ni siquiera me importaría quemar a Paithan. Pero será en otra ocasión, quizá. ¿No te gustaría ayudar al Señor Xar en los preparativos de la fiesta…?
—¡Una fiesta! —Al anciano se le iluminó la expresión—. ¡Me encantan las buenas fiestas!
—¡Y daos prisa! —La voz de Paithan se quebró de pánico—. ¡La máquina empieza a ponerse en marcha! ¡Creo que la estrella empezará a brillar muy pronto!
Como había dicho Paithan, últimamente Aleatha pasaba la mayor parte del tiempo en el laberinto, con Drugar. Y, tal como había prometido, no había comunicado a nadie su descubrimiento. Tal vez lo habría hecho, si se hubieran portado bien con ella; Aleatha rara vez se tomaba la molestia de guardar un secreto. Pero los demás, incluido Roland (sobre todo, él), seguían tan idiotas e inmaduros como siempre.
—Paithan está enfrascado en esa estúpida máquina —contó la elfa a Drugar mientras se adentraban en el laberinto—. Y Rega está enfrascada en intentar apartar a Paithan de la estúpida máquina. En cuanto a Roland, quién sabe qué andará haciendo… ¡Bah!, ¡y a quién le importa! —Añadió con desdén—. Por mí, pueden quedarse todos con ese repugnante Señor Xar. Tú y yo sí que hemos conocido una gente interesante, ¿verdad, Drugar?
El enano asintió. Siempre estaba de acuerdo con todo lo que ella decía y estaba más que dispuesto a acompañarla al laberinto cada vez que ella quisiera.
Ya habían estado allí por la mañana, cuando la máquina de la estrella estaba en funcionamiento, pero, como había anunciado Drugar, aquella gente de niebla no se presentó. Aleatha y el enano esperaron mucho tiempo, pero no apareció nadie. El mosaico de la estrella radiante del anfiteatro permaneció desierto.
Aleatha, aburrida, deambuló en torno al mosaico y lo contempló detenidamente.
—Fíjate, Drugar —dijo, al tiempo que hincaba la rodilla—. Este dibujo es idéntico al de la puerta de la ciudad, ¿no?
Drugar se inclinó para examinarlo. Sí, el mismo símbolo. Y en el centro de las runas había un espacio vacío, igual que en el signo mágico de la puerta de la muralla.
Drugar se llevó los dedos al amuleto que colgaba de su cuello. Cuando había colocado el amuleto en el espacio vacío del símbolo mágico, la puerta se había abierto. Notó los dedos helados y un temblor en la mano. Rápidamente, se apartó del mosaico y miró a Aleatha, temiendo que se hubiera dado cuenta de su reacción y se le hubiese ocurrido la misma idea.
Pero la elfa ya había perdido el interés. La gente inmaterial no estaba presente y el lugar, por tanto, le resultaba aburrido. Había expresado su deseo de marcharse, y Drugar no puso la menor objeción a escoltarla.
Ese mismo día por la tarde, los dos regresaron al lugar. La luz de la máquina de la estrella estaba encendida y despedía un fulgor deslumbrante. Esta vez, la gente de niebla deambulaba de nuevo por el escenario del anfiteatro.
Aleatha se sentó y observó sus movimientos con una mezcla de frustración y alegría, tratando de captar sus voces.
—Están hablando —comentó—. Veo cómo mueven la boca. Y mueven las manos al hablar, como para ayudarse a dar forma a las palabras. Es gente de carne y hueso, estoy segura, ¿pero dónde están? ¿Y de qué hablan? ¡Resulta tan irritante no poder averiguarlo!
Drugar jugueteó de nuevo con el amuleto, en silencio.
No obstante, las palabras de la elfa quedaron grabadas en la mente del enano. Poco a poco, éste empezaba a ver a la gente de niebla como lo hacía Aleatha: como seres reales. Poco a poco, fue observando detalles de las figuras vaporosas y creyó reconocer a algunos de los enanos del día anterior. Para él, todos los elfos y humanos eran iguales y no tenía modo de saber si eran o no los mismos de otras veces. Pero de los enanos —de uno de ellos en particular—, Drugar estaba seguro de haberlos visto anteriormente.
Ese enano en particular era un comerciante de cerveza. Así se lo indicó a Drugar el trenzado de su barba, que denotaba el gremio al que pertenecía, y la jarrita de plata. Ésta, colgada de una cinta de terciopelo anudada en torno al cuello, era utilizada para ofrecer a los clientes una degustación de su producto. Y, según todos los indicios, su cerveza era buena. El enano parecía un individuo acomodado, a juzgar por sus ropas. Elfos y humanos lo saludaron con respeto, entre reverencias y gestos de cabeza. Algunos humanos incluso hincaron la rodilla para hablar con él de modo que sus ojos quedaran a la misma altura (una cortesía que Drugar no había imaginado posible en el trato entre un humano y un enano; aunque, a decir verdad, Drugar no había tenido muchas relaciones con humanos o elfos a lo largo de su vida, algo que siempre había agradecido).
—He decidido llamar a ese elfo de ahí «maese Gorgo» —comentó Aleatha. Ya que la gente de niebla no le decía nada, la elfa había empezado a hacer comentarios sobre las figuras. Había comenzado a darles nombres y a imaginar las relaciones que existían entre ellas. En realidad, le encantaba colocarse justo al lado de alguno de los seres vaporosos y hacer comentarios acerca de él con el enano.
—Una vez conocí a un maese Gorgo. Tenía unos ojos tan saltones como los de este pobre hombre. Aunque éste viste bien; mucho mejor que Gorgo, que no tenía el menor gusto en ropas. Y la mujer que está con él… es espantosa. Fíjate cómo se agarra a él: no debe de ser su esposa. Parece que ahí están de moda los vestidos con escote pronunciado pero, si yo tuviera sus pechos, llevaría la ropa abrochada hasta la barbilla. Y vaya humanos tan atractivos tenemos por aquí. Fíjate cómo van y vienen con entera libertad, como si fueran los dueños del lugar. Esos elfos tratan a sus esclavos humanos con demasiada despreocupación. Fíjate bien, Drugar, ahí está ese enano de la jarrita de plata. Es el mismo que vimos ayer. ¡Y está hablando con maese Gorgo! Y ahí se acerca un humano para unirse a la conversación. Creo que lo llamaré Rolf. Una vez tuvimos un esclavo con ese nombre, que…
Pero Drugar había dejado de prestar atención. Con la mano en el amuleto, dejó el banco que había ocupado hasta entonces y, por primera vez, se aventuró entre aquella gente que parecía tan real y era tan falsa, que hablaba tanto y permanecía tan silenciosa.
—¡Drugar! ¡Por fin estás aquí, entre nosotros! —Aleatha soltó una carcajada y se puso a dar vueltas en una animada danza que hinchó las faldas en torno a su cuerpo—. Qué divertido, ¿verdad? —La elfa interrumpió la danza y frunció los labios con gesto enfurruñado—. Pero sería más divertido si fueran de carne y hueso. ¡Ah, Drugar, a veces preferiría que no me hubieras traído aquí! El lugar me gusta, pero me produce tanta nostalgia… ¿Qué estás haciendo, Drugar?
El enano no respondió. Se arrodilló en el centro de la estrella radiante, se quitó el amuleto que colgaba en torno a su cuello y colocó el objeto en el espacio vacío del centro del símbolo mágico, igual que había hecho en la puerta de la ciudad.
Escuchó un grito de Aleatha, pero el sonido llegaba lejano, muy lejano, y Drugar ni siquiera estuvo seguro de haberlo captado…
Una mano le dio una palmada en la espalda.
—¡Tú, señor! —dijo una voz resonante, en el idioma de los enanos. Una jarrita de plata se balanceó ante la nariz de Drugar—. Creo que eres forastero en nuestra hermosa ciudad. Y bien, señor, ¿te apetece probar la mejor cerveza de todo Pryan?