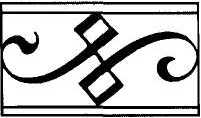
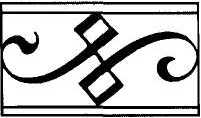
EL LABERINTO
No puedo más —dijo Alfred con un jadeo, al tiempo que se derrumbaba sobre una roca plana—. Tengo que descansar.
La última carrera, con la amenaza de que le cayera encima la montaña, había sido demasiado para el sartán, que se sentó en la roca con los hombros hundidos, entre jadeos y resoplidos. Marit le dirigió una mirada desdeñosa, que amplió a Haplo. Después, apartó el rostro.
Te lo dije, se leía en su mueca ceñuda. Eres un estúpido.
—Todavía no, Alfred —dijo el patryn sin aspavientos—. No podemos quedarnos aquí, al descubierto. Primero, busquemos un refugio; después podremos descansar.
—Sólo un momento —suplicó Alfred con un hilo de voz—. Esto parece tranquilo…
—Demasiado tranquilo —apuntó Marit.
Estaban en un bosquecillo de árboles achaparrados que, a juzgar por su tamaño atrofiado y por lo retorcido de sus ramas, parecían haber librado una lucha desesperada por la vida a la sombra de la montaña. Ralos manojos de hojas colgaban desmayadamente de los extremos de las ramas. Después del hundimiento de la montaña, el sol del Laberinto alcanzaba los árboles quizá por vez primera, pero aquella luminosidad grisácea no producía la menor alegría, el menor consuelo. Las hojas dejaban escapar un susurro doliente al moverse, y Marit advirtió con inquietud que aquél era el único sonido en la tierra.
La patryn extrajo la daga de la bota. El perro se incorporó de un brinco y emitió un gruñido. Hugh la Mano la observó con recelo. Sin prestar atención al mensch ni al animal, Marit dirigió unas palabras al árbol en su idioma, disculpándose por hacerle daño y explicándole su urgente necesidad. Después, empezó a desgajar una rama.
Haplo también se había percatado del silencio.
—Sí, todo está tranquilo. Demasiado tranquilo. El alud debe de haberse oído a leguas de distancia. Seguro que alguien ya se ha puesto en camino hacia aquí para investigar. Y no tengo intención de seguir aquí cuando llegue.
—Pero… sólo ha sido un deslizamiento de tierras. —Alfred estaba perplejo—. Una avalancha de rocas. ¿Por qué habría de interesarse nadie…?
—Pues el Laberinto, desde luego, parece muy interesado en nosotros. Acaba de arrojarnos encima una montaña, ¿no? —Haplo se limpió el sudor y el polvo del rostro.
Marit terminó de arrancar la rama y procedió a despojarla de brotes, ramitas y hojas medio muertas.
Haplo se colocó en cuclillas ante Alfred.
—¿No lo entiendes todavía, maldita sea? El Laberinto es una entidad inteligente. No sé qué la gobierna, ni cómo, pero el Laberinto conoce… lo sabe todo. —Calló unos instantes, pensativo, antes de añadir—: Sin embargo, noto algo distinto en él. Capto algo… Miedo…
—Sí —dijo Alfred—. Estoy aterrorizado.
—No, no me refiero a nuestro miedo, sino al suyo. El Laberinto está asustado.
—¿Asustado? ¿De qué tiene miedo?
Haplo lo miró con una sonrisa tensa en los labios.
—Por extraño que parezca, de nosotros. De ti, sartán.
Alfred movió la cabeza en un gesto de negativa.
—¿Cuántos sartán heréticos fueron enviados a través del Vórtice? ¿Unos centenares…, mil? —preguntó Haplo.
—No lo sé —susurró Alfred al encaje del cuello de su camisa desaseada.
—¿Y cuántas montañas se derrumbaron sobre ellos? Ninguna, supongo. Esa montaña ha estado ahí muchísimo tiempo pero ahora llegas tú, entras en el Vórtice y… ¡y bam!. Y ten la seguridad de que el Laberinto no va a rendirse.
Alfred miró a Haplo con consternación.
—¿Por qué? ¿Qué razón podría haber para que me tuviera miedo?
—Tú eres el único que conoce la respuesta —contestó Haplo.
Marit, que procedía a aguzar la punta de la rama con la daga, se mostró de acuerdo con Alfred. ¿Por qué iba a temer el Laberinto a un mensch, dos víctimas que volvían a su seno y un sartán débil y gimoteante? No obstante, la patryn conocía el Laberinto; lo conocía tan bien como Haplo. El Laberinto era inteligente y malévolo. El alud de rocas había sido un intento deliberado de acabar con ellos y, al no dar resultado, el lugar había cerrado su única vía de escape.
Aunque tampoco ésta resultaba muy prometedora, dado que no existía nave alguna que pudiera sacarlos de allí a través de la Puerta de la Muerte.
Miedo. Con un súbito regocijo embriagador, Marit se dio cuenta de que Haplo tenía razón. El Laberinto tenía miedo. Toda la vida había sido ella quien lo sentía, y ahora le tocaba a él. Estaba más atemorizado de lo que ella había estado nunca. Hasta aquel momento, el Laberinto no había intentado nunca impedir la entrada a nadie. Una y otra vez, había permitido que Xar entrase en la Última Puerta. El lugar siempre parecía acoger de buen grado el encuentro y la nueva oportunidad de destruirlo. A Xar nunca le había cerrado la puerta como había intentado hacerles a ellos. Y, en cambio, ninguno de ellos, ni todos juntos, podían compararse en poder con el Señor del Nexo.
Entonces, ¿por qué? ¿Cuál era la razón de que el Laberinto los temiera de aquella forma? El júbilo la abandonó y la dejó aterida. Necesitaba hablar con Xar e informarle de lo sucedido. Quería su consejo. La patryn arrancó otra rama con la ayuda de la daga mientras se preguntaba cómo haría para encontrar una oportunidad de estar a solas.
—No comprendo nada de esto —dijo Hugh la Mano, al tiempo que miraba a su alrededor con expresión sombría—. Y no le habría dado crédito si no hubiese visto a esa condenada Hoja Maldita cobrar vida propia. Pero conozco el miedo. Sé lo que hace un hombre y supongo que no es muy distinto en un puñado de rocas inteligentes. El miedo hace a un hombre desesperado y temerario. —El asesino se contempló las manos con una sonrisa tétrica—: Yo me enriquecí con el miedo de otros.
—Y así es como reaccionará el Laberinto —asintió Haplo—. Con desesperación, temerariamente. Por eso no podemos permitirnos un descanso. Ya llevamos suficiente retraso…
Los signos mágicos de sus manos despedían un desvaído fulgor azulado, teñido de rojo.
Marit volvió la vista a los tatuajes de su cuerpo y apreció en ellos la misma advertencia. El peligro no estaba cerca, pero tampoco muy lejos.
Alfred se incorporó, pálido y conmocionado.
—Lo intentaré —musitó con gesto animoso.
Marit trazó un runa de curación sobre el árbol y arrancó otra rama. Sin una palabra, entregó a Haplo la primera tosca lanza que había fabricado. El patryn titubeó, sorprendido de que Marit pensara en él y complacido ante aquella muestra de preocupación. Aceptó la lanza y, al cogerla, sus manos se rozaron.
Él le dirigió aquella calmosa sonrisa suya. La luz de sus ojos, de su sonrisa, tan dolorosamente familiar, penetró en Marit hasta su corazón.
Pero el único efecto que produjo la luz fue iluminar el vacío. Marit alcanzó a ver hasta el ultimo rincón de su interior, sus muros sombríos, sus ventanas atrancadas, sus puertas cerradas.
Era mejor la oscuridad. Apartó el rostro.
—¿Hacia dónde, ahora?
Haplo tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz sonó fría, tal vez decepcionada. O quizá Marit estaba consiguiendo su propósito, y Haplo empezaba a aprender a odiarla.
—Hacia lo alto de esos riscos —indicó—. Desde allí deberíamos tener una buena vista del terreno y hasta localizar un camino, tal vez.
—¿Existe un camino? —Hugh la Mano miró a su alrededor, incrédulo—. ¿Quién lo ha hecho? Este lugar parece desierto.
—Lleva desierto cientos de años, probablemente. Pero sí, existe un camino. Esto es el Laberinto, ¿recuerdas? Una creación artificial, realizada por nuestros enemigos. El camino lo recorre de parte a parte y conduce al final… de más de una manera. Hay un viejo dicho: «Uno abandona el camino bajo su propio riesgo. Uno se ciñe al camino bajo su propio riesgo».
—¡Maravilloso! —refunfuñó Hugh. Hurgó en los pliegues de su ropa, sacó la pipa y la miró con añoranza—. Supongo que en este condenado lugar no habrá esterego, ¿verdad?
—No, pero cuando lleguemos a algún asentamiento de pobladores, allí tienen una mezcla de hojas secas que se fuma en ocasiones rituales. Te darán un poco. —Se volvió hacia Marit con una sonrisa—: ¿Recuerdas aquella ceremonia en el poblado, cuando…?
—Será mejor que te ocupes de tu amigo sartán —lo interrumpió ella. Marit había evocado la misma imagen en el mismo momento. Haplo tenía la mano en la puerta de su ser e intentaba abrirla por la fuerza. Ella arrimó el hombro para impedirle el paso—. Viene cojeando.
Apenas habían recorrido un breve trecho y el sartán ya empezaba a rezagarse.
—Me parece que me he torcido el tobillo —dijo Alfred en tono de disculpa.
—Mejor sería que se hubiera roto el cuello —murmuró Marit en tono despectivo.
—Lo siento terriblemente… —empezó a disculparse el sartán, pero advirtió la mirada amenazadora de Haplo y se tragó el resto.
—¿Por qué no usas la magia, Alfred? —sugirió el patryn con laboriosa paciencia.
—Creía que no teníamos tiempo. El proceso curativo…
Haplo reprimió una exclamación exasperada.
—¡No hablo de curar! Puedes flotar, volar como lo hiciste para salir de la caverna. ¿O ya se te ha olvidado?
—No, no lo he olvidado. Es sólo que…
—Incluso podrías resultarnos de utilidad —continuó Haplo rápidamente, pues no quería darle tiempo para pensar—. Puedes otear lo que tenemos delante.
—Bueno, si crees de veras que servirá de algo… —Alfred aún parecía tener sus dudas.
—¡Limítate a hacerlo! —masculló el patryn con los dientes apretados.
Marit supo qué rondaba por la cabeza de Haplo. El Laberinto los había dejado en paz demasiado tiempo.
Alfred inició su danza con una especie de saltitos sobre el pie lesionado. Agitó las manos y entonó un tarareo con voz gangosa. Lentamente, sin esfuerzo, se alzó en el aire y se desplazó con suavidad hacia adelante. El perro, en un estado de gran excitación, lanzó un ladrido gozoso y saltó, juguetón, tratando de morder los pies colgantes del sartán que lo sobrevolaban.
Haplo exhaló un suspiro, dio media vuelta y empezó a ascender los riscos. Casi había alcanzado la cima cuando lo alcanzó el viento, golpeándolo como un puño.
El viento surgió de la nada, como si el Laberinto hubiera llenado los pulmones y expulsara todo el aire de golpe. El impacto hizo tambalearse a Marit. Hugh, junto a ella, maldijo y se frotó los ojos, medio cegado por el polvo que levantaba el huracán. Haplo trastabilló, incapaz de mantener el equilibrio.
Encima de ellos, Alfred lanzó un grito sofocado. El viento se apoderó del sartán flotante. Agitando brazos y piernas furiosamente, Alfred se vio arrojado a increíble velocidad contra la montaña.
El único capaz de moverse fue el perro, que salió disparado tras el sartán y trató de atrapar con las mandíbulas los faldones de su levita.
—¡Cógelo! —Gritó Haplo—. Tráelo a…
Pero, antes de que pudiera terminar, el viento lo golpeó por la espalda y lo derribó al suelo.
Al captar la urgencia de la voz de su amo, el perro dio un gran salto. Sus colmillos se cerraron sobre la tela. Alfred descendió un poco pero, entonces, la tela se desgarró. El perro rodó por el suelo en un ovillo de patas. El viento hizo rodar al animal una y otra vez. Alfred salió impulsado de nuevo pero, instantes después, se detuvo bruscamente. Su cuerpo, sus ropas, se habían enredado en las ramas de uno de los árboles achaparrados. El viento lo agitó y lo azotó con frustración, pero el árbol se negó a soltarlo.
—¡Que me aspen! —Exclamó Hugh la Mano, limpiándose los ojos de arena—. ¡Las ramas se han estirado para agarrarlo!
Alfred quedó colgado del árbol, desvalido e impotente, mirando a su alrededor con perplejidad. El viento extraño había dejado de soplar tan de improviso como se había levantado, pero en la atmósfera quedaba una sensación siniestra, una cólera hosca.
El perro se apresuró a plantarse debajo de Alfred en actitud protectora. El sartán empezó a cantar y mover las manos otra vez.
—¡No! —gritó Haplo mientras se ponía en pie precipitadamente—. ¡No te muevas! ¡No hagas ni digas nada! ¡Sobre todo, nada de magia!
Alfred se quedó inmóvil.
—Es la magia —murmuró Haplo; después, masculló un juramento en voz casi inaudible—: Cada vez que usa su condenada magia. Pero, ¿qué será de él si no lo hace? ¿Cómo podrá atravesar el Laberinto sin recurrir a ella? Aunque, pensándolo bien, tampoco podrá sobrevivir con toda su magia. Todo es inútil. Inútil. Tienes razón —dijo a Marit con tono amargo—, soy un estúpido.
Ella podría haberle respondido: «El árbol lo ha salvado. Tú no lo has visto pero yo sí. He visto cómo lo cogía. Alguna fuerza está trabajando a favor nuestro. Algo trata de ayudarnos. Hay esperanza. Si no otra cosa, hemos traído esperanza».
Pero no dijo nada. No estaba segura de que fuera esperanza lo que deseaba.
—Supongo que tendremos que bajarlo de ahí —refunfuñó Hugh.
—¿Para qué? —exclamó Haplo, descorazonado—. Lo he traído aquí para morir. Todos vamos a morir aquí, gracias a mí. Excepto tú. Y eso tal vez sea aun peor. Tú te verás obligado a seguir viviendo…
Marit se acercó a él y, con un gesto impulsivo, alargó la mano para consolarlo. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, se detuvo, confusa. Se sentía como si fuera dos personas distintas, una que odiaba a Haplo y otra…, otra que no. Y ninguna de las dos le ofrecía mucha confianza.
¿Dónde quedaba ella en todo aquello?, se preguntó, irritada. ¿Qué era lo que ella quería?
Y le pareció oír la voz de Xar que le respondía: «Eso no importa, esposa mía. Lo que tú quieras es irrelevante. Tu deber es traerme a Haplo».
Sí, ella se encargaría de hacerlo. ¡Ella, no Sang-drax!
Con indecisión, Marit rozó el brazo de Haplo con las yemas de los dedos. Sorprendido, el patryn se volvió al notar el contacto.
—Lo que ha dicho el humano es cierto —dijo ella, reprimiendo un titubeo—. ¿No lo entiendes? El Laberinto actúa impulsado por el miedo, y ése nos iguala con él. —Se acercó aún más a Haplo—. He estado pensando en mi hija. A veces, por la noche, lo hago. Cuando estoy sola, me pregunto si ella también lo estará. Me pregunto si pensará en mí alguna vez, como yo pienso en ella. Si se pregunta por qué la dejé… Quiero encontrarla, Haplo. Quiero explicarle…
Los ojos se le llenaron de lágrimas. Marit no había previsto tal cosa y bajó los párpados rápidamente para que él no las viera.
Pero era demasiado tarde. Además, como había dejado de mirarlo, no pudo apartarse de él a tiempo de impedir que sus brazos la rodearan.
—La encontraremos, te lo prometo —lo oyó murmurar con ternura.
Marit alzó la vista hacia él. Haplo se disponía a besarla.
La patryn evocó las palabras de Xar: «Te acostaste con él. Tuviste una hija con él. Haplo aún te ama». Así pues, aquello era perfecto; lo que Xar deseaba, ni más ni menos. Induciría a Haplo a sentirse seguro de ella y, entonces, lo incapacitaría y lo capturaría.
Cerró los ojos. Los labios de Haplo tocaron los suyos.
Marit se estremeció y, de repente, rehuyó el beso y se apartó.
—Será mejor que ayudes a tu amigo sartán a bajar del árbol. —Su tono de voz fue tan cortante como el filo de la daga que empuñaba con mano firme—. Yo vigilaré. Toma, necesitarás esto.
La patryn le entregó la daga y se alejó sin mirar atrás. Seguía temblando de pies a cabeza y la trepidación contraía los músculos de sus brazos y de sus muslos; con paso inseguro, avanzó ciegamente, llena de odio hacia él y hacia sí misma.
Cuando llegó a la cima del risco, se apoyó en un peñasco enorme y esperó a que cesaran los temblores. Desde allí, se permitió una breve mirada a su espalda para observar qué hacía Haplo. El patryn no la había seguido; se había encaminado hacia Alfred para intentar rescatar al sartán de la copa del árbol.
Bien, se dijo Marit. El tembleque ya remitía. Calmó su agitación interna y se obligó a estudiar el terreno con detenimiento, prestando mucha atención, en busca de posibles rastros de un enemigo.
Ya se sentía suficientemente tranquila como para hablar con Xar.
Pero no tuvo ocasión de hacerlo.