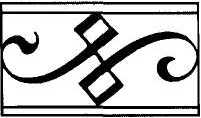
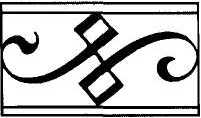
PERDIDOS
Marit se sentó con la espalda contra una fría pared de piedra y observó al asesino humano que la vigilaba. El hombre estaba apoyado en la pared de enfrente, y de su boca sobresalía una pipa que despedía un humo tremendamente pestilente. Tenía los párpados cerrados, pero la patryn sabía que, con sólo apartarse un mechón de cabello del rostro, alcanzaría a ver el negro brillo de los hundidos ojos de su vigilante.
Tumbado en el suelo entre los dos, sobre un jergón, Haplo se revolvía en un sueño agitado, inquieto, muy distinto del sueño reparador propio de su raza. A su lado, otro par de ojos mantenía una atenta guardia, repartiendo la atención entre Marit y su amo. Hugh la Mano dormía esporádicamente. El perro, nunca.
Cada vez más irritada ante la vigilancia permanente, Marit volvió la espalda a los dos observadores y, acurrucada, empezó a afilar la daga. No necesitaba hacerlo, ni tampoco volver a trazar las runas grabadas en ella, pero jugar con la daga era la única alternativa a pasear por el suelo helado, dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que le dolían las piernas. En realidad no tenía muchas esperanzas de conseguirlo pero, si dejaba de mirarlos, quizá sus vigilantes se relajarían y cometerían algún descuido.
Podría haberles explicado que no debían preocuparse. No iba a hacerle daño. Ahora, no. Sus órdenes habían cambiado. Haplo tenía que vivir.
Una vez afilada, Marit introdujo la hoja en una rendija minúscula entre dos de los grandes bloques de piedra blanca pulimentada que formaban el suelo, las paredes y el techo en cúpula de la extraña estancia en la que habían sido encerrados. Deslizó la daga a lo largo de la rendija, hurgando en busca de algún punto débil que, estaba segura, no encontraría. Todos los bloques tenían grabadas runas sartán. Los signos mágicos del enemigo ancestral la rodeaban por todas partes, tapizaban el suelo y estaban allí donde posaba la vista. Las runas no le causaban daño, pero evitaba tocarlas. La hacían sentirse incómoda y nerviosa; toda la estancia le producía aquellas sensaciones.
Y evadirse de ella era imposible.
Lo sabía. Lo había intentado.
La estancia era amplia y estaba bien iluminada por una luz blanca difusa que surgía de todas partes a la vez y de ninguna en concreto. Una luz irritante que ya empezaba a molestarla. Había una puerta, pero estaba cubierta de signos mágicos sartán. Y, aunque las runas tampoco reaccionaban a su proximidad, a Marit le repugnaba tocar la puerta que guardaban. No sabía leer la escritura sartán; nunca había aprendido. Haplo, en cambió sí. Esperaría a que despertara para que le tradujera lo que decían. Hasta entonces, era preciso que viviera.
Haplo tenía que vivir. Marit hundió con rabia la hoja en la hendidura, hizo palanca con la daga contra el bloque de piedra en un intento absolutamente inútil de desencajarlo. No se movió un ápice. Era más probable que rompiera el arma en el intento. Irritada, frustrada y (aunque se negara a admitirlo) atemorizada, extrajo la daga de la rendija y la arrojó lejos de sí. El arma resbaló por el suelo pulimentado, rebotó en la pared y se deslizó de nuevo hasta el centro de la estancia.
El asesino abrió los ojos, dos rendijas brillantes. El perro levantó la testuz y miró a Marit con cautela. La patryn se despreocupó de ellos y se volvió de espaldas a ambos.
—¿Y Haplo? ¿Está muerto?
—No, mi Señor. Me temo que he fallado mi…
—No está muerto… ¿Se te ha escapado?
—No, mi Señor. Estoy con él…
—Entonces, ¿por qué no está muerto?
Por culpa de un puñal, podría haberle explicado. Un puñal sartán maldito. Haplo me salvó la vida, podría haberle dicho. Me salvó aunque yo había intentado matarlo. Todas estas cosas podría haberle contado mentalmente.
—No tengo disculpa, mi Señor—fue lo que dijo—. Fracasé.
—Quizá la tarea es demasiado difícil para ti, Marit. He enviado a Sang-drax para que se encargue de Haplo. ¿Dónde estás ahora?
Marit se ruborizó de nuevo, hasta el sofoco, antes de ofrecer su azorada respuesta:
—En una prisión sartán, mi Señor.
—¡Una prisión sartán! ¿Estás segura?
—Lo único que sé es que estoy en una sala blanca cubierta de runas sartán y que no hay salida. Aquí hay un sartán que hace de carcelero. Es ése que tú describiste, ése que se hace llamar Alfred. Un amigo de Haplo. Alfred fue quien nos trajo aquí. Nuestra nave quedó destruida en Chelestra.
—Los dos están juntos en esto, no hay duda. Cuéntame qué ha sucedido.
Así lo hizo Marit: le habló del extraño puñal cubierto de runas sartán, de los titanes, de las aguas de Chelestra, de la piedra de gobierno que había tenido en sus manos, de las serpientes dragón…
—Por fin, hemos sido traídos aquí, mi Señor. Ha sido cosa del sartán.
—¿El sartán? ¿Cómo…?
—El… puso el pie en el hueco de la puerta. No encuentro otra manera de describirlo.
»Recuerdo que el agua subía; la nave estaba desmontándose y nuestra magia empezaba a debilitarse. Cogí la piedra de gobierno; todavía estaba seca y su magia aún se mantenía intacta. En mi mente centellearon imágenes de los mundos. Me agarré a la primera que vi y me concentré en ella hasta que la Puerta de la Muerte se abrió para mí. En aquel instante, el agua me alcanzó y me cubrió, ahogando la magia y casi ahogándome a mí. La puerta empezó a cerrarse. La nave empezó a deslizarse bajo las aguas y a su alrededor se enroscaron las serpientes dragón.
»Una de éstas abrió un boquete en el casco, introdujo la cabeza y se lanzó directamente hacia Haplo. Yo alargué la mano, lo agarré y lo puse a salvo de las fauces del monstruo, cuyos espantosos ojos rojos barrieron la cabina hasta localizarme. La puerta estaba cerrándose rápidamente, demasiado como para que pudiera evitarlo. Y, entonces, se detuvo y permaneció entreabierta, como si algún obstáculo le impidiera terminar de cerrarse.
»Una luz brillante me bañó. Recortada contra ella vi la silueta de un hombre larguirucho y encorvado que nos miraba con preocupación. El hombre extendió sus manos hacia Haplo. Yo seguí cogida a él y me vi impulsada a través de la puerta. Y, cuando empezó a cerrarse de nuevo, me sentí caer y caer interminablemente.
Marit tenía la sensación de que había habido algo más, pero su pálpito apenas era una vaga sombra en los límites de la conciencia y, por tanto, la patryn no consideró pertinente mencionárselo a Xar. En cualquier caso, carecía de importancia. No era más que una voz —una voz cordial y benigna— que le había dicho: «Ya está, ya lo tengo. Está a salvo; ya puedes soltarlo». Salvo esto, sólo recordaba el alivio de sentirse liberada del peso de Haplo antes de sumirse en un apacible sueño.
—¿Qué te está haciendo el sartán?
—Nada, mi Señor. Va y viene como un ladrón, entrando y saliendo de la estancia. Evita mirarme y dirigirme la palabra. El único por quien muestra interés el sartán es Haplo. Y no, mi Señor, no he cambiado una palabra con nuestro captor. ¡Ni pienso darle esa satisfacción!
—¡Bien! Eso te haría parecer débil y vulnerable. ¿Cómo es ese Alfred?
—Parece un ratón, un conejo asustado. Pero imagino que sólo era un disfraz, mi Señor, para provocar en mí una falsa sensación de seguridad.
—Tienes razón, sin duda, pero hay algo que me intriga, esposa mía. Parece que le salvaste la vida a Haplo en Chelestra. Por lo que has contado, podrías haberlo dejado morir.
—Sí, lo salvé, mi Señor. Tú querías su cadáver.
Por no mencionar el terror que le habían producido las serpientes dragón. O el hecho de que ella misma se había creído al borde de la muerte, junto con Haplo. Xar confiaba en las serpientes dragón. Las conocía mejor que ella y no le correspondía a Marit poner en cuestión…
—Las serpientes dragón me habrían traído su cuerpo —replicó Xar—. Pero supongo que no podías saberlo. Descríbeme esa posición.
Marit obedeció. Describió la sala vacía, de piedra blanca pulimentada y cubierta de runas sartán.
—Por eso mi magia no surte efecto aquí —añadió con pesar—. Incluso me sorprende que, a pesar de todo, podamos comunicarnos, esposo.
—Eso se debe a que la magia que nos une es interna. No pretende sondear en las posibilidades y, por tanto, la magia sartán no la afecta. Como dices, Haplo sabrá interpretar las runas sartán. Sabrá dónde estáis. O quizá se lo dirá su «amigo». Haplo no tendrá intención de matarte, ¿verdad? Tú intentaste acabar con él, de modo que…
—No, mi Señor. Haplo no me matará.
Era una suerte que Xar, a través de la magia, sólo pudiera captar las palabras; así no llegó a sus oídos el suspiro de Marit.
—Excelente. Pensándolo bien, creo que sería mejor que te quedaras con él.
—¿Estás seguro, mi Señor? Cuando logre escapar de este lugar, encontraré una nave. Sé que la encontraré. Yo…
—No. Quédate con Haplo. Infórmame de todo lo que él y su amigo sartán comenten acerca de esa estancia, de Pryan y de cualquiera de los otros mundos. En adelante, Marit, infórmame de todo lo que diga Haplo.
—Sí, mi Señor. —Ahora, Xar la convertía en espía. La humillación final para ella—. ¿Pero qué debo decirle? Se preguntará por qué no intento matarlo…
—Duerme con él. Tuviste un hijo suyo y él te ama todavía. ¿Tengo que ser más explícito, querida?
No; no tenía que serlo. Y así terminó su conversación.
A Marit se le hizo un nudo en el estómago. Se sentía casi físicamente enferma. ¿Cómo podía pedirle Xar una cosa así? ¡Fingir que se congraciaba con Haplo! Hacer el amor con él, pegarse a su lado y, mientras tanto, chuparle la sangre como una sanguijuela… ¡No! ¡Una maquinación tan pérfida resultaba deshonrosa! Ningún patryn accedería a ella. Marit se había llevado una amarga desilusión con Xar; la había decepcionado el mero hecho de que insinuara una maniobra tan…
La cólera y la decepción se aplacaron por fin.
—Comprendo —dijo en un susurro al ausente Xar—. No crees que fingiera, si hiciese lo que dices. Te he fallado, es cierto. He salvado la vida de Haplo… y tú crees que aún estoy enamorada de él, ¿no es eso, mi Señor? De lo contrario, no se te habría pasado por la cabeza pedírmelo.
Tenía que haber un modo —otro modo— de convencer a Haplo de que, si no exactamente de su parte, al menos ya no estaba contra él.
¡La ley patryn! Marit levantó la cabeza y casi esbozó una sonrisa, pero se contuvo y dirigió una mirada furtiva al asesino mensch. No era conveniente parecer, de repente, satisfecha y complacida consigo misma.
Continuó sentada tranquilamente en su prisión hasta perder el sentido del tiempo. Alfred entraba y salía. Marit lo observó con desconfianza. Hugh la Mano la observó a ella con desconfianza. El perro los observó a todos (a excepción de Alfred) con desconfianza. Y Alfred parecía sumamente perturbado e incómodo con todo aquello.
Al cabo, rendida de cansancio, Marit se echó a dormir. Casi había conciliado el sueño cuando una voz la devolvió a la realidad con un sobresalto.
—¿Cómo te sientes, Haplo?
La pregunta la formulaba Hugh la Mano. Marit cambió ligeramente de posición para poder observar la estancia. Haplo estaba sentado en el camastro y miraba a su alrededor con perplejidad. El perro, con un ladrido de alegría, se había plantado ante su amo y restregaba su hocico contra él con fruición. Haplo le dio unas palmaditas cariñosas y le frotó el hocico y las mandíbulas. El animal agitó la cola como un loco.
—¿Cuánto tiempo he pasado sin sentido? —preguntó Haplo.
—¿Quién sabe? —Respondió la Mano con desdén—. ¿Cómo puede uno saberlo, en este lugar? Supongo que no tendrás idea de dónde estamos, ¿verdad?
Haplo dirigió una nueva mirada en torno a sí y frunció el entrecejo.
—Creo haber visto un lugar como éste en alguna ocasión… pero no consigo recordar…
Su mirada alcanzó a Marit y se detuvo en ella. La había sorprendido observándolo. Era demasiado tarde para fingir que seguía dormida; se enderezó y apartó la mirada. De pronto, advirtió la presencia de la daga en el suelo, entre ella y Haplo.
—No te preocupes —gruñó Hugh, siguiendo la mirada de Haplo—. Entre Alfred, el perro y yo, no dejaremos que la mujer se acerque a ti.
Haplo se echó hacia atrás y se apoyó en un codo. Estaba débil, demasiado débil para acabar de salir del sueño curativo de los patryn. La herida de la runa del corazón… En el Laberinto, una herida semejante lo habría condenado irremisiblemente.
—Ella me salvó la vida —declaró.
Marit notaba sus ojos fijos en ella. Deseó tener algún lugar donde ocultarse en aquella maldita celda, algún modo de escapar. Incluso estaba dispuesta a probar la puerta, aunque quedaría como una estúpida si no conseguía forzarla. Hizo rechinar los dientes y, con un firme dominio de sí misma, se sentó en el borde del camastro y fingió concentrarse en anudar los cordones de las botas. Al fin y al cabo, lo que Haplo acababa de decir la favorecía.
El asesino emitió un gruñido. Apartó la pipa de los labios, golpeó la cazoleta contra la pared y dejó caer las cenizas al suelo.
Haplo dirigió la atención al humano.
—¿Has mencionado a Alfred?
—Sí, he mencionado a Alfred. Está aquí. Ahora ha ido a alguna parte, por comida. —Hugh indicó la puerta con un gesto del pulgar.
Haplo estudió de nuevo la estancia.
—Alfred… Ahora recuerdo qué me recuerda este lugar: el mausoleo de Ariano.
Recordando la orden de Xar, Marit prestó atención a lo que decía. Las palabras no significaban nada para ella, pero notó que la embargaba un escalofrío. Mausoleo… El término le recordaba Abarrach, un mundo que era un inmenso mausoleo.
—¿Ha dicho Alfred dónde estamos?
Hugh le dirigió una sonrisa; una sonrisa terrible que tensó sus labios y le nubló los ojos.
—Alfred no parece tener mucho que decirme. De hecho, me ha estado evitando.
—No me sorprende.
Haplo se sentó erguido y se miró la mano que había empuñado el maldito puñal sartán. Antes de su sueño reparador la tenía negra, con la carne quemada. Ahora, el brazo estaba ileso, intacto. Volvió la vista a Marit.
Ella comprendió lo que pasaba por la cabeza de Haplo con la misma claridad que si éste lo anunciara en voz alta. Aún se sentía próxima a él, y eso la irritaba.
«Rastreas mis pensamientos como un lobuno sigue el rastro de un hombre herido», le había dicho Haplo una vez, en broma.
Lo que ella no le había contado nunca era lo mucho que él habría podido rastrear los suyos. Al principio, Marit había anhelado aquella intimidad; ésta había sido una de las principales razones de que se hubiera quedado junto a Haplo tanto tiempo, más que con cualquier otro hombre. Pero entonces había descubierto que se sentía demasiado atraída por él, que contaba demasiado con él, que empezaba a depender de él. Y, poco después, había descubierto que iba a tener un hijo suyo. Había sido entonces cuando se había marchado de su lado.
Saber que acabaría perdiéndolo a manos del Laberinto le resultaba suficientemente terrible; tener que afrontar, además, la pérdida de un hijo…
«Sé la que abandona, no la abandonada.» La frase se había convertido en su credo.
Así pues, Marit miró a Haplo y supo exactamente lo que estaba pensando. «Alguien me ha curado. Alguien ha cerrado el círculo de mi ser.»
Haplo la miró, deseando que hubiera sido ella. ¿Por qué?, se dijo Marit. ¿Por qué no se daba cuenta de que lo suyo había terminado?
—Ha sido el sartán quien te ha curado, no yo —le dijo y, con premeditada lentitud, le volvió la espalda otra vez.
Lo cual quedó muy digno y muy propio pero, a no tardar, iba a tener que explicar que ya no tenía intención de matar a Haplo.
Marit trazó las runas con la esperanza de atraer la daga que aún seguía en el suelo en mitad de la estancia. Pero su magia chisporroteó y se apagó; la maldita magia sartán de aquel desagradable lugar contrarrestaba sus hechizos.
Haplo dirigió de nuevo su atención a Hugh la Mano.
—Cuéntame qué ha sucedido. ¿Cómo hemos llegado aquí?
El humano dio una chupada a la pipa, que se había apagado. El perro se tumbó al lado de Haplo, apretado a él todo lo posible y con los ojos fijos en el rostro de su amo con aire impaciente. Haplo lo tranquilizó con unas palmaditas, y el animal soltó un suspiro y se apretó aún más a él.
—No recuerdo gran cosa —respondió la Mano—. Unos ojos rojos y unas serpientes gigantes y tú con la mano ardiendo. Y terror. Recuerdo haber estado más asustado que nunca en mi vida… o en mi muerte. —El asesino ensayó una sonrisa irónica—. La nave estalló en pedazos. El agua me llenó la boca y los pulmones y lo siguiente que recuerdo es que estaba en este lugar, a cuatro manos en el suelo, sacando el estómago por la boca. Y tú estabas tendido a mi lado con la mano y el brazo como madera carbonizada. Y esa mujer estaba de pie encima de ti, con la daga, y el perro se disponía a saltarle al cuello. Y entonces Alfred entró por la puerta bamboleándose.
»Le dijo algo a la mujer en ese extraño idioma que habláis y ella parecía a punto de contestarle cuando se derrumbó en el suelo, sin sentido.
»Alfred te miró y movió la cabeza en gesto de negativa; después, la miró a ella y repitió el gesto. El perro se había callado y yo había conseguido ponerme en pie.
»“Alfred”, le dije, y di un paso hacia él, pero no podía caminar demasiado bien. Más que caminar, me abalancé hacia él.
La sonrisa de la Mano se hizo siniestra.
—Él volvió la cabeza y me vio. Entonces, soltó un graznido… ¡y cayó al suelo desmayado! Después de esto, debí de perder el sentido, porque no recuerdo nada más.
—¿Y cuando volviste a despertar? —inquirió Haplo.
—Me encontré aquí —respondió Hugh con un encogimiento de hombros—. Alfred estaba cuidándote y la mujer observaba la escena, ahí sentada, sin decir palabra. Tampoco Alfred abrió la boca. Me puse en pie y me acerqué a él; esta vez, me aseguré de no asustarlo.
»Pero, antes de que pudiera abrir la boca, él dio un respingo como una gacela asustada y escapó a través de la puerta murmurando no sé qué sobre comida y de que yo tenía que montar guardia hasta que volvieras en ti. De eso hace ya bastante rato y no lo he vuelto a ver. Ella ha estado aquí todo el rato.
—Se llama Marit —dijo Haplo sin alzar la voz. Tenía la vista en el suelo y con un dedo seguía, sin tocarlo, el dibujo de una runa sartán.
—Se llama Muerte, amigo mío, y tú eres su objetivo.
Marit exhaló un suspiro profundo y tembloroso. Era la ocasión de acabar de una vez con aquello.
—Ya no —dijo.
Se puso en pie, dio unos pasos y recogió la daga del suelo.
El perro dio un salto, se plantó ante su amo en actitud protectora y emitió un ronco gruñido. Hugh se puso en pie también, con cuerpo ágil y movimientos rápidos. No dijo nada; se limitó a seguir donde estaba, observando a Marit con los ojos entrecerrados.
Marit, sin prestar atención a ninguno de los dos, llevó la daga a Haplo. Hincó una rodilla ante él y le presentó el arma, ofreciéndole la empuñadura.
—Tú me salvaste la vida —declaró con voz fría, a regañadientes—. Según la ley patryn, esto decide en tu favor cualquier disputa entre nosotros.
—¡Pero tú has salvado la mía, también! —Replicó Haplo y la miró con una extraña intensidad que hizo sentirse sumamente incómoda a la patryn—. Estamos en paz.
—Yo no he salvado nada. —Marit lo dijo con tono burlón—. Ha sido tu amigo sartán quien te ha curado.
—¿Qué está diciendo? —intervino Hugh la Mano. Marit había utilizado el idioma patryn.
Haplo tradujo sus palabras y añadió:
—Según la ley de nuestro pueblo, como le salvé la vida, cualquier disputa que surja entre nosotros se resuelve a mi favor.
—Yo no llamaría «disputa» a un intento de asesinato —declaró Hugh con sequedad; dio una chupada a la pipa y estudió a Marit con recelo—. Es un truco. No la creas.
—¡No te metas en esto, mensch! —Intervino la patryn—. ¿Qué sabe de honor un gusano como tú? —Miró de nuevo a Haplo, sin dejar de ofrecerle la daga—. ¡Vamos, cógela de una vez!
—¿No te indispondrás con Xar, haciendo esto? —preguntó él, sin dejar de contemplarla con aquella penetrante intensidad.
Ella se obligó a mantener su mirada.
—Eso es asunto mío. El honor me impide matarte. ¡Coge la daga, maldita sea!
Haplo obedeció lentamente. La empuñó y la hizo girar en la mano como si no hubiera visto nada parecido en su vida. Pero no era la daga lo que estaba inspeccionando. La examinaba a ella. Sus motivos.
Sí; lo que una vez hubiera habido entre ellos, había terminado.
Marit dio media vuelta y empezó a alejarse.
—Marit.
Ella volvió la cabeza.
Haplo le tendió la daga.
—Toma. No debes ir desarmada.
Marit mantuvo la calma, con las mandíbulas encajadas; volvió atrás, recuperó la daga y la guardó en la caña de la bota.
Haplo se disponía a añadir algo, y Marit volvía la cabeza para no tener que oírlo o que responderle, cuando un destello de luz rúnica y el ruido de una puerta de piedra que se abría con un crujido los sobresaltó a todos.
Alfred entró en la estancia pero, al ver a todo el grupo mirándolo, inició un rápido retroceso hacia la puerta.
—¡Perro! —ordenó Haplo. Con un ladrido gozoso, el animal echó a correr. Hincó los dientes en los faldones de la levita del sartán y tiró de Alfred, pese a su resistencia, hasta lanzarlo, tropezando y trastabillando, al centro de la sala.
La puerta se cerró a su espalda.
Atrapado, Alfred paseó una mirada sumisa y desconsolada por cada uno de sus rostros y luego, con una sonrisa de disculpa y un ligero encogimiento de sus enclenques hombros, se desmayó.