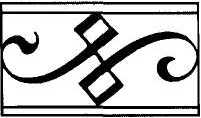
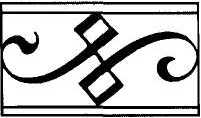
LA CIUDADELA, PRYAN
Subiendo los peldaños de dos en dos, presa de una gran agitación, Paithan ascendió la escalera de caracol que conducía a la torre más alta de la ciudadela y penetró en una gran estancia a la que había puesto el nombre de Cámara de la Estrella.[31] Desde allí pudo ver —y oír— por sí mismo que su máquina estelar (casi la consideraba propiedad suya, al haber sido su descubridor) había experimentado un cambio de algún tipo, y maldijo a Roland por haberle privado de observar el cambio mientras se producía.
A Paithan también lo sorprendía bastante —y le producía una considerable alarma— que fuera Rega quien le había enviado el mensaje acerca de la máquina. Los humanos no se sentían cómodos entre la maquinaria. En general, desconfiaban de los artilugios mecánicos y, cuando tenían que habérselas con ellos, solían romperlos. Y Rega, en concreto, había demostrado ser peor que la mayoría.
Aunque al principio había fingido interés por la máquina y la había contemplado con admiración mientras Paithan le enseñaba sus características más destacadas, más tarde había desarrollado gradualmente una aversión irracional a aquel aparato maravilloso. Rega se quejaba del tiempo que él pasaba en aquella sala y acusaba al elfo de interesarse más por la máquina que por ella.
—¡Oh Pait!, eres tan obtuso —le había dicho Aleatha en una ocasión—. Está celosa, es evidente. Si esa máquina tuya fuera otra mujer, Rega ya le habría arrancado el cabello a tirones.
Paithan se había tomado a broma el comentario. Rega era demasiado juiciosa como para sentir celos de un montón de relucientes mecanismos metálicos, aunque fuera el artilugio mecánico más complejo que había visto en su vida, imponente con aquellas piedras refulgentes llamadas «diamantes» y aquellos objetos creadores de arco iris llamados «prismas» y otras maravillas. Esta vez, sin embargo, Paithan empezaba a pensar que su hermana quizá tenía razón y por eso había subido los peldaños de dos en dos.
Tal vez Rega había roto la máquina.
Abrió la puerta de un empujón, entró precipitadamente en la Cámara de la Estrella… y volvió a salir de inmediato. Dentro de la estancia reinaba una luz cegadora que le impidió ver nada. Acurrucado en una sombra que formaba la puerta abierta, se frotó los ojos doloridos. Después, entreabriéndolos ligeramente, intentó distinguir qué estaba sucediendo pero sólo alcanzó a apreciar los hechos más evidentes: su máquina producía una luz multicolor, vertiginosa, al tiempo que chirriaba, giraba, emitía un tictac… y parecía canturrear.
—¿Rega? —exclamó desde detrás de la puerta.
Llegó hasta sus oídos un sollozo sofocado.
—¿Paithan? ¡Oh, Paithan!
—Sí, soy yo. ¿Dónde estás?
—¡Estoy…, estoy aquí dentro!
—¡Vamos, sal de ahí! —dijo él con cierta exasperación.
—¡No puedo! —gimoteó ella—. Hay tanta luz que no veo nada. Tengo miedo de moverme. Yo… ¡tengo miedo de caer en el agujero!
—No puedes caer por ningún «agujero», Rega— Ese diamante, lo que tú llamas roca, está encajado en él.
—¡Ya no! ¡La roca se ha movido, Paithan! ¡Lo he visto! Uno de esos brazos lo ha levantado. Dentro del agujero había una especie de fuego ardiente y la luz era tan brillante que no podía mirar, y luego se ha empezado a abrir el techo de cristal…
—¡Se ha abierto! —Exclamó el elfo—. ¿Cómo ha sido? ¿Los paneles se deslizaban unos sobre otros como una flor de loto gigante? ¿Como en la ilustración de…?
Rega le informó, con chillidos casi incoherentes, de lo que podía hacer con su ilustración y sus flores de loto. Por último, con un estallido de nervios, exigió a Paithan que la sacara de allí de una vez por todas.
En aquel preciso instante, la luz se apagó. El murmullo cesó. La sala quedó oscura y silenciosa. La oscuridad y el silencio se extendieron por toda la ciudadela, por todo el mundo. Al menos, ésa fue la impresión que produjo.
Pero, en realidad, no reinaba tal oscuridad. Nada tenía que ver con aquella extraña «noche» que se extendía sobre la ciudadela por alguna razón desconocida, ni con la ausencia de luz de Abajo. Porque, aunque cayera la noche sobre la ciudadela, la luz de los cuatro soles de Pryan continuaba bañando la Cámara de la Estrella, convertida en una isla en un mar de niebla negra. Cuando sus ojos se hubieron acostumbrado a la luz normal del día, en contraste con la cegadora luz irisada de unos momentos antes, Paithan estuvo en condiciones de entrar en la cámara.
Encontró a Rega aplastada contra una pared con las manos sobre los ojos. Dirigió una mirada rápida y nerviosa en torno a la cámara. Desde el momento en que entró, supo que la luz no se había apagado definitivamente; sólo estaba descansando, por así decirlo. El mecanismo situado sobre el hoyo del suelo (él lo llamaba «el pozo») continuó su tictac. Los paneles del techo estaban cerrándose. Extasiado, se detuvo a contemplar la escena. ¡El libro estaba en lo cierto! Los paneles de cristal, cubiertos de extrañas imágenes, empezaban a cerrarse como los pétalos de una flor de loto. Y se percibía una atmósfera de expectación, de espera impaciente. La máquina vibraba de vida.
Paithan estaba tan excitado que casi se lanzó a examinarla, pero primero debía ocuparse de Rega. Corrió hasta ella y la tomó entre sus brazos con suavidad. La mujer se agarró a él como si fuera a caerse, con los ojos cerrados con fuerza.
—¡Ay! ¡No me claves los dedos! —Se quejó el elfo—. Ya te tengo. Ya puedes mirar —añadió con más suavidad. Rega era presa de un temblor incontrolable—. La luz se ha apagado.
Rega entreabrió los párpados con cautela, echó una ojeada, vio los paneles del techo en movimiento y, al momento, cerró los ojos otra vez.
—Rega, mira—la animó Paithan—. Es fascinante.
—No —replicó ella con otro estremecimiento—. No quiero. Yo… ¡Sácame de aquí!
—Si te tomaras la molestia de estudiar la máquina, querida, le perderías el miedo.
—Eso es lo que trataba de hacer, Paithan. Estudiarla —dijo Rega con un sollozo—. Estuve mirando esos condenados libros que siempre andas leyendo y vine…, entré aquí a la hora del vino para… para echar un vistazo… —prosiguió entre hipidos—.
Tú estabas tan… tan interesado en esa máquina que pensé que te complacería que yo…
—Y así es, querida, así es —le aseguró Paithan mientras le acariciaba los cabellos—. Entraste y echaste un vistazo. Dime querida, ¿tocaste algo?
Ella abrió los ojos con un destello de odio. Paithan notó cómo se ponía tensa entre sus brazos.
—Crees que esto es obra mía, ¿verdad?
—No, Rega. Bien, tal vez no a propósito, pero…
—¡Pues no he sido yo! ¡No he hecho nada! ¡Odio esa máquina!
Acompañó sus palabras de una fuerte pisada.
Un mecanismo se movió como un péndulo, y el brazo que sostenía el diamante sobre el pozo empezó a girar con un chirrido. Rega se arrojó a los brazos de Paithan.
Él la retuvo mientras contemplaba fascinado una luz roja, pulsante, que empezaba a elevarse de las profundidades del pozo,
—¡Paithan! —gimió Rega.
—Sí, sí querida. Ya nos vamos. —Pero no fue hacia la puerta.
Los libros proporcionaban un diagrama completo del funcionamiento de la Cámara de la Estrella y explicaban al detalle cuál era su propósito.[32] Paithan alcanzaba a entender la parte que trataba de los mecanismos, pero era un lego absoluto en la parte que se refería a la magia.
De haberse tratado de magia élfica, al menos habría podido hacerse una idea de qué tenía entre manos pues, aunque no tenía gran interés por las artes mágicas, había trabajado con hechiceros elfos en el negocio familiar de las armas el tiempo suficiente como para haber aprendido los rudimentos.
Pero la magia sartán —que trataba con conceptos como las «probabilidades» y utilizaba aquellos signos mágicos conocidos como «runas»— quedaba fuera de su alcance.
Paithan se sentía tan abrumado y lleno de temor reverencial en presencia de aquella magia como, sin duda, la humana Rega debía de sentirse en presencia de la magia de los elfos.[33]
Despacio y en silencio, con elegancia, la flor de loto del techo empezó a abrir de nuevo sus pétalos.
—Así…, así es como ha empezado antes, Paithan —gimoteó Rega—. ¡No había tocado nada, lo juro! ¡Lo…, lo hace todo ella sola!
—Te creo, querida. En serio, te creo —asintió él—. Resulta tan…, tan maravilloso.
—¡No! ¡Nada de eso! ¡Es horrible! Es mejor que nos vayamos, ¡Deprisa, antes de que vuelva esa luz!
—Sí, supongo que tienes razón. —Paithan se encaminó a la puerta con paso lento, a regañadientes.
Rega avanzó agarrada a él, tan apretada contra su cuerpo que sus pies tropezaban a cada paso.
—¿Por qué te detienes?
—Rega, querida, así no puedo caminar…
—¡No me sueltes! ¡Y date prisa, por favor!
—Con tus pies encima de los míos, querida, no hay forma de apresurarse…
Cruzaron el suelo de mármol pulimentado de la sala y rodearon el pozo —taponado con su inmensa joya de múltiples facetas— y las siete sillas enormes que se asomaban a éste.
—Ahí se sentaban los titanes —explicó Paithan, apoyando la mano en la pata de una de las sillas, una pata que se alzaba muy por encima de su cabeza—. Ahora comprendo por qué esas criaturas son ciegas.
—Y por qué están locas —murmuró Rega, tirando de él.
La luz roja que surgía de las profundidades del pozo se hacía cada vez más potente. La mano mecánica que sostenía el diamante movió éste en un sentido y en otro. La luz se refractó y centelleó en las facetas, perfectamente pulidas, de la piedra. Los rayos de sol que penetraban a través de los paneles —que seguían abriéndose lentamente— fueron dispersados en colores por los prismas.
De pronto, el diamante pareció encenderse con un estallido de luz. El mecanismo de relojería aceleró su tictac y la máquina cobró vida. La luz de la sala se hizo más y más intensa, e incluso Paithan reconoció que era el momento de irse. Rega y él cubrieron a la carrera el resto de la distancia, resbalando sobre el suelo pulimentado, y dejaron atrás la puerta en el preciso instante en que empezaba a oírse de nuevo aquel extraño murmullo.
El elfo se apresuró a cerrar la puerta. La brillante luz multicolor escapaba por las rendijas e iluminaba el pasadizo.
Los dos se apoyaron en una pared para recuperar el aliento. Paithan contempló la puerta con añoranza.
—¡Cuánto me gustaría ver qué sucede ahí dentro! ¡Así, tal vez podría averiguar cómo funciona!
—Por lo menos, has visto cómo empezaba —replicó Rega. La humana ya se sentía mucho mejor. Ahora que su rival, en esencia, había despreciado la devoción de un rendido seguidor, Rega podía permitirse ser generosa—. Ese canturreo es muy agradable, ¿no te parece?
—Capto una especie de palabras —asintió Paithan, frunciendo el entrecejo—. Como si estuviera llamando…
—Mientras no te llame a ti —comentó Rega en voz baja, al tiempo que cerraba la mano en torno a la del elfo—. Ven, siéntate aquí conmigo y hablemos un momento.
Paithan, con un suspiro, obedeció deslizando la espalda por la pared. Rega se enroscó en el suelo, acurrucada a su lado. Él la miró con afecto y pasó el brazo en torno a sus hombros.
Formaban una pareja rara, tan distinta en su aspecto exterior como lo era en casi todo lo demás. Él era elfo; ella, humana. Él era alto y delgado, de piel lechosa y rostro alargado, zorruno; ella era baja y algo rolliza, de tez oscura y un cabello castaño, lacio, que le caía por la espalda. Él tenía cien años: estaba en la flor de su juventud. Ella también: apenas había cumplido los veinte. Paithan era un aventurero y un tenorio; ella, una timadora y contrabandista, despreocupada en sus relaciones con los hombres. Lo único que tenían en común era el amor, un amor que había sobrevivido a titanes y a salvadores, a dragones, perros y viejos hechiceros chiflados.
—Últimamente te he descuidado bastante, Rega —murmuró Paithan con la mejilla apoyada en su cabeza—. Lo siento.
—Me has estado evitando —lo corrigió ella con voz tajante.
—No ha sido a ti en especial. He intentado evitar a todo el mundo.
Rega esperó a que él le ofreciera alguna explicación.
—¿Por alguna razón? Sé que andabas liado con esa máquina…
—¡Oh! La máquina… ¡Orn la confunda! —Gruñó Paithan—. Me interesa, es cierto. Pensaba que tal vez podría hacerla funcionar, aunque en realidad no sé qué estaba destinada a hacer. Supongo que esperaba que pudiera ayudarnos, pero no creo que lo haga. Por mucho que murmure, nadie la escuchará.
Rega no entendió a qué se refería.
—Escucha. Paithan, sé que Roland resulta insoportable a veces…
—No se trata de Roland—la interrumpió él, impaciente—. Si hablamos de eso, lo que sucede con él es, sobre todo, culpa de Aleatha. Se trata de otra cosa… Verás… —Paithan titubeó; luego, lo soltó de golpe—: He encontrado nuevos depósitos de comida.
—¿De veras? —Rega juntó las manos con una palmada—. ¡Oh, Paithan, es una noticia maravillosa!
—No lo es —murmuró él.
—¡Claro que sí! ¡Dejaremos de pasar hambre! Hay…, hay suficiente, ¿verdad?
—¡Oh!, mas que suficiente —respondió Paithan en tono lúgubre—. Suficiente para toda una vida humana, incluso para una vida elfa. Tal vez hasta para un longevo enano. Sobre todo si no hay más bocas que alimentar, y no las habrá.
—Lo siento, Paithan, pero la noticia me parece estupenda y no alcanzo a entender por qué te preocupa tanto…
—¿Ah, no? —El elfo le lanzó una mirada iracunda y añadió, casi fuera de sí—: No habrá más bocas que alimentar. ¡Sólo quedamos nosotros! Es el fin. ¿Qué importa si vivirnos sólo dos mañanas más o dos millones? No podemos tener hijos.[34] Con nuestra muerte, probablemente, se acabarán los últimos humanos, elfos y enanos de Pryan. Y no volverá a haber ninguno. Nunca más.
Rega lo miró, abatida.
—Pero… seguro que te equivocas. Este mundo es muy grande. Tiene que haber más de los nuestros… en alguna parte.
Paithan se limitó a mover la cabeza.
Rega probó de nuevo.
—Tú mismo me dijiste que cada una de esas luces que vemos brillar en el cielo es una ciudad como ésta. Allí tiene que haber gente como nosotros.
—No estoy seguro —se vio obligado a reconocer Paithan—. Pero el libro dice que, antiguamente, los habitantes de las ciudades podían comunicarse con las demás. Nosotros no hemos recibido comunicaciones, ¿verdad?
—Pero es posible que, sencillamente, no sepamos cómo… El canturreo… —A Rega se le iluminó el rostro—. Quizá sea eso lo que está haciendo. Llamar a las otras ciudades.
—Sí, yo diría que llama a alguien —concedió Paithan con aire pensativo, y aguzó el oído. Sin embargo, no tuvo ningún problema para reconocer el siguiente sonido. Era una voz humana, resonando con estruendo.
—¡Paithan! ¿Dónde estás?
—Es Roland —dijo el elfo con un suspiro—. Y ahora, ¿que?
—¡Estamos aquí arriba! —gritó Rega. Se puso en pie y se asomó sobre la barandilla de la escalera—. Con la máquina.
Escucharon las pisadas de las botas peldaños arriba. Roland llegó jadeante y volvió la vista hacia la luz que escapaba por debajo de la puerta cerrada.
—¿Es ahí… de donde sale… ese sonido?—preguntó con la respiración entrecortada.
—¿Qué quieres? —respondió Paithan en cono defensivo. Se había incorporado y observaba al humano con cautela. A Roland, la máquina le gustaba tan poco como a su hermana.
—Será mejor que detengas el maldito artefacto. Eso es lo que quiero —dijo Roland con semblante torvo.
—No podemos… —empezó a explicar Rega, pero dejó la frase a medias cuando Paithan le pisó el pie.
—¿Por qué habría de hacerlo? —lo desafió el elfo, levantando la barbilla alargada y prominente.
—Echa un vistazo por la ventana, elfo.
Paithan se encrespó.
—¡Sigue hablándome así y no volveré a asomarme a una ventana mientras viva!
Pero Rega conocía a su medio hermano y adivinó que tras su apariencia belicosa se ocultaba el miedo. Corrió a la ventana y miró unos instantes sin ver nada. Después, emitió un gemido apagado.
—¡Oh, Paithan! Será mejor que vengas a ver esto.
A regañadientes, el elfo se desplazó hasta su lado y se asomó.
—¿Qué? No veo…
Y, entonces, él también lo vio.
Parecía como si la jungla entera se hubiera puesto en movimiento y avanzara sobre la ciudadela. Grandes masas de verdor ascendían lentamente por la montaña. Sólo que no se trataba de vegetación. Era un ejército.
—¡Madre santa! —exclamó Paithan.
—¡Tú mismo has dicho que la máquina llamaba a alguien! —musitó Rega con un gemido.
Y así era. La máquina llamaba a los titanes.