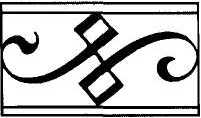
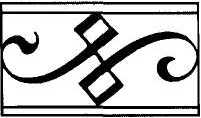
WOMBE, DREVLIN, ARIANO
A solas en el pasadizo, Haplo echó una ojeada a la sala del autómata. Los mensch hablaban animadamente entre ellos, moviéndose de un ojo de cristal al siguiente para contemplar las maravillas del nuevo mundo. Limbeck estaba plantado en el centro de la sala, desde donde pronunciaba un discurso. La única que lo escuchaba era Jarre, pero el enano no se enteraba de lo reducido de su público, ni le hubiese importado. Jarre lo miraba con ojos tiernos: los suyos verían perfectamente por los dos.
—Adiós, amigos míos —dijo Haplo a los enanos desde el pasadizo, a suficiente distancia como para que no pudieran oírlo. Dio media vuelta y se alejó.
Ahora, Ariano estaría en paz. Una paz inquieta, salpicada de grietas y desgarros. Una paz que temblaría y se tambalearía y amenazaría más de una vez con desmoronarse y aplastar debajo a todos ellos, pero los menschs guiados por sus sabios líderes, apuntalarían la paz aquí, la remendarían allá, y lograrían mantenerla en pie, fuerte en su imperfección.
No era aquello, precisamente, lo que su señor le había ordenado.
—Tenía que hacerse así, Xar. De lo contrario, las serpientes dragón…
Sin darse cuenta de lo que hacía. Haplo se llevó la mano al pecho. A veces, la herida le molestaba. El tejido cicatricial estaba inflamado y resultaba dolorosa al tacto. Lo rascó con aire ausente, torció el gesto y apartó la mano al tiempo que mascullaba una maldición.
Bajó la vista y observó unas manchas de sangre en la camisa. Acababa de reabrirse la herida.
Emergió de los túneles, subió la escalera y se detuvo en lo alto, frente a la estatua del Dictor. La contempló y, mas que nunca, le recordó a Alfred.
—Xar no querrá escucharme, ¿verdad? —Preguntó a la estatua—. Igual que Samah no quiso escucharte a ti.
La estatua no respondió.
—Pero tengo que intentarlo —insistió Haplo—. Tengo que conseguir que mí señor comprenda. De lo contrario, estaremos todos en peligro. Entonces, cuando Xar conozca el peligro que representan las serpientes dragón, podrá combatir contra ellas. Y yo podré regresar al Laberinto a buscar a mi hijo.
Extrañamente, la idea de volver al Laberinto ya no lo aterrorizaba. Ahora, por fin, podía cruzar de nuevo la Última Puerta. Su hijo. El hijo que ella había parido. Tal vez la encontrara a ella, también. Así podría corregir el error que había cometido entonces dejándola marchar.
—Tenías razón, Marit —dijo en un susurro—. «El mal dentro de nosotros», dijiste. Ahora comprendo…
Se quedó mirando la estatua. La primera vez que la había visto, la efigie del sartán le había parecido imponente y majestuosa. En esta ocasión parecía cansada, melancólica y ligeramente aliviada.
—Resultaba difícil ser un dios, ¿verdad? Tanta responsabilidad… y nadie que prestara atención. Pero, ahora, tu pueblo va a descansar en paz. —Haplo apoyó la mano en el brazo de metal—. Ya no tienes que seguir preocupándote por ellos.
Y yo, tampoco.
Una vez en el exterior de la Factría, Haplo se dirigió a su nave. La tormenta empezaba a amainar y las nubes emprendían la retirada. Hasta donde el patryn alcanzaba a ver, no se preparaba ninguna nueva en el horizonte. Pronto, el sol podría brillar sobre Drevlin; sobre toda la extensión de Drevlin, no sólo sobre la zona de los Levarriba. Haplo se preguntó cómo recibirían aquello los enanos.
Conociéndolos, lo más probable era que se opusieran, se dijo, y el pensamiento le provocó una sonrisa.
Haplo avanzó chapoteando, con buen cuidado de mantenerse a distancia de cualquier parte de la ruidosa Tumpa-chumpa que pareciera capaz de arrollarlo, aplastarlo, golpearlo o algo semejante. El aire estaba saturado de los diversos sonidos de la intensa actividad de la máquina: silbidos y resoplidos, pitidos y chirridos, el zumbido de la electricidad… Un puñado de enanos incluso se había aventurado en el exterior y miraba al cielo con aire dubitativo.
Haplo miró rápidamente hacia su nave y comprobó con satisfacción que no había nadie ni nada cerca de ella (ni siquiera alguna parte de la Tumpa-chumpa). No le agradó tanto advertir que el perro tampoco aparecía por ninguna parte, pero tuvo que reconocer que últimamente no había sido muy buena compañía para el animal. Tal vez el perro estaba persiguiendo ratas.
Las nubes de la tormenta se entreabrieron y, por los resquicios, penetraron con toda su fuerza los rayos de Solaris. A lo lejos, una cascada de colores irisados brillaba tenuemente en torno al poderoso geiser. La luz del sol proporcionó una insólita belleza a la gran máquina, arrancó un intenso brillo a los bruñidos brazos plateados y se reflejó en los fantásticos dedos dorados. Los enanos se detuvieron a admirar la prodigiosa vista; luego, se apresuraron a protegerse los ojos y empezaron a quejarse de la intensidad de la luz.
Haplo se detuvo a echar una prolongada mirada a su alrededor.
—No volveré aquí nunca más… —murmuró para sí, de improviso. La certeza de aquel hecho no le produjo pesar, sino sólo una especie de tristeza nostálgica muy parecida a la que había visto en el rostro de la estatua del sartán. No era una sensación de mal presagio, pero sí de absoluta certidumbre.
En el fondo, lamentaba no haberse despedido de Limbeck. Y no haberle dado las gracias por salvarle la vida. Haplo no recordaba haberlo hecho nunca. Estuvo a punto de volver sobre sus pasos pero, finalmente, continuó avanzando hacia la nave. Era mejor dejar las cosas como estaban.
Eliminó las runas de la entrada y se disponía a abrir la escotilla cuando, de nuevo, se detuvo a echar un vistazo.
—¡Perro!
Llegó a sus oídos un apagado ladrido de respuesta, procedente de dentro de la nave. De muy adentro. De las bodegas, tal vez, donde estaban colgadas las morcillas…
—¿De modo que es eso lo que andabas haciendo? —masculló Haplo, ceñudo. Abrió la compuerta y entró.
Una punzada de dolor atravesó su nuca, estalló detrás de sus ojos y lo sumió, debatiéndose, en la oscuridad.
El agua helada, arrojada sobre su rostro, devolvió el conocimiento a Haplo al instante. A pesar del dolor de cabeza, estaba despierto y alerta. Se encontró tumbado de espaldas, con las muñecas y los tobillos firmemente atados con fragmentos de su propia cuerda. Alguien le había tendido una emboscada, pero ¿quién? ¿Y por qué? ¿Y cómo había podido subir a bordo de su nave, quienquiera que fuese?
Sang-drax. La serpiente dragón. Pero su magia le habría advertido de su cercanía…
Haplo parpadeó y abrió los ojos involuntariamente cuando el agua le cayó encima, pero volvió a cerrarlos casi al instante. Con un gemido, dejó caer la cabeza a un costado, fláccidamente. Después, permaneció quieto, fingiéndose aún inconsciente, y esperó a captar algún sonido que le indicara qué estaba sucediendo.
—¡Vamos, deja de disimular!
Algo, probablemente un pie o una bota, lo golpeó en el costado. La voz le resultó familiar.
—Es un truco muy viejo —continuó la voz—. Estás despierto, lo sé. Si quieres, puedo demostrarlo. Una buena patada en el costado de la rodilla. Sientes como si alguien te atravesara con un atizador al rojo. Nadie puede hacerse el muerto con ese dolor.
Haplo abrió los ojos, más por efecto de la perplejidad al reconocer la voz que a causa de la amenaza, pues ésta, frente a las runas protectoras del patryn, no era tal.
Contempló con desconcierto al hombre que había hablado.
—¿Hugh la Mano? —inquirió, vacilante.
Hugh asintió con un gruñido. Estaba sentado en un banco de madera bajo, situado contra los mamparos, y tenía una pipa en los labios. El nocivo olor del esterego se extendía por la nave. Aunque parecía relajado, estaba vigilante y, sin duda, tenía un arma a mano.
Ninguna arma mensch podía herir a un patryn, por supuesto, pero también era imposible que un mensch penetrase su magia para colarse a bordo de la nave. O que le tendiera una emboscada con éxito.
Ya aclararía eso más tarde, cuando se hubiera librado de las cuerdas. Invocó la magia que desataría los nudos y disolvería la soga, que la quemaría…
No sucedió nada.
Perplejo, Haplo tiró de las cuerdas sin ningún resultado.
Hugh la Mano lo observó, dio una chupada a la pipa y permaneció callado. Haplo tuvo la extraña sensación de que el humano sentía tanta curiosidad como él ante lo que estaba sucediendo.
Hizo caso omiso del asesino y se dedicó a analizar la magia para ver si se había olvidado de algo, pues invocar un hechizo de aquel tipo era casi automático para él. Examinó las posibilidades y descubrió que sólo existía una: aquella en la que estaba, perfectamente inmovilizado mediante gruesas sogas. Todas las demás posibilidades habían desaparecido.
No; desaparecido, no. Todavía estaban presentes. Haplo podía verlas, pero le resultaban inalcanzables. Acostumbrado a forzar la apertura de incontables puertas, al patryn lo desconcertó encontrarse con que, de pronto, todas menos una estaban cerradas a cal y canto.
Frustrado, tiró de las ataduras tratando de liberarse. La soga le produjo dolorosas rozaduras en las muñecas, y un reguero de sangre se deslizó sobre los signos mágicos de sus antebrazos, Unos signos mágicos que deberían estar encendidos con todo su fulgor azul y rojo; unos signos mágicos que deberían estar trabajando para devolverle la libertad.
—¿Qué has hecho? —preguntó Haplo. No estaba atemorizado; sólo sorprendido—. ¿Cómo lo has logrado?
Hugh movió la cabeza en gesto de negativa y se sacó la pipa de la boca.
—Si te lo dijera, quizá podrías encontrar una manera de combatirlo. Me parece una lástima dejarte morir sin que lo sepas, pero… —el asesino se encogió de hombros— no puedo correr el riesgo.
—Morir…
Haplo tenía un dolor de cabeza terrible. Nada de aquello tenía sentido. Volvió a cerrar los ojos, pero esta vez ya no trataba de engañar a su captor. Sólo pretendía calmar el dolor que le taladraba el cráneo durante el tiempo suficiente como para hacerse una idea de qué estaba sucediendo.
—He jurado revelarte una cosa antes de matarte —dijo la Mano mientras se ponía en pie—. Se trata del nombre de la persona que te quiere muerto: Xar. ¿Te dice algo este nombre? Xar quiere verte muerto.
—¡Xar! —Haplo abrió los ojos y surgió de ellos una llamarada de furia—, ¿Cómo es que conoces a Xar? El nunca te contrataría. No recurriría a un mensch. ¡No, maldita sea, todo esto no tiene sentido!
—No fue él quien me contrató. Fue Bane, antes de morir. Me dijo que debía informarte de que Xar te quiere muerto.
Haplo se quedó anonadado. «Xar te quiere muerto.» No podía creerlo. Xar podía estar decepcionado con él, o furioso, pero ¿quererlo muerto?
No, se dijo; eso significaría que Xar tenía miedo de él. Y Xar no le temía a nada.
Bane. Aquello era cosa de Bane. Tenía que serlo.
Pero, ahora que había resuelto aquel punto, ¿qué se proponía hacer al respecto?
Hugh se acercó a él. Haplo lo vio llevarse la mano bajo la capa, sin duda para empuñar el arma que se proponía usar para terminar su trabajo.
—Escúchame, Hugh —Haplo esperaba distraer al asesino con su charla mientras, sigilosamente, trataba de aflojar los nudos—. Te han engañado. Bane te mintió. ¡Era él quien me quería ver muerto!
—No importa. —Hugh sacó un puñal de la vaina que llevaba atada a la espalda—. Un contrato es un contrato, no importa quién lo hiciera. Lo acepté y mi honor me obliga a cumplirlo.
Haplo no lo escuchó. Sólo miró fijamente el puñal. ¡Runas sartán! ¿Pero cómo…? ¿Dónde…? ¡No, maldición, eso no importaba! Lo importante era que ahora sabía, de alguna manera, qué era lo que anulaba su magia. Si lograra comprender cómo actuaban las runas…
—Hugh, eres un buen hombre, un buen luchador. —Haplo no apartó la vista del puñal—. No quiero tener que matarte…
—Magnífico —replicó la Mano con una siniestra sonrisa—. Porque no vas a tener la oportunidad de hacerlo.
Oculta en la bota, Haplo tenía su propia daga cubierta de runas. Invocó la posibilidad de que el arma no estuviera en la bota, sino en su mano.
La magia dio resultado. La daga apareció en su mano. Pero, en el mismo instante, el puñal del asesino se convirtió en un hacha de doble hoja.
La pesada hacha estuvo a punto de caérsele de las manos, pero Hugh reaccionó y consiguió sostenerla.
De modo que así funcionaba su magia, reflexionó Haplo. Ingenioso. El puñal no podía detener su magia, pero limitaba sus opciones. Le permitiría luchar, porque podía contrarrestar cualquier arma que él escogiera. Y era evidente que el puñal actuaba por sí solo, a juzgar por la mirada que observó en Hugh. El humano estaba más perplejo, incluso, que él mismo.
Todo aquello no servía de mucho, puesto que el puñal sartán siempre le daría ventaja al asesino, pero ¿reaccionaba a toda la magia, o sólo a una amenaza…?
Emitió un silbido grave.
El perro, con el hocico embadurnado en grasa de morcilla, apareció al trote procedente de la bodega. Se detuvo a contemplar a su amo y a Hugh con sorpresa y curiosidad. Evidentemente, se trataba de un juego.
¡Atácalo!, le ordenó Haplo en silencio.
El perro puso cara de perplejidad. ¿Atacarlo, amo? ¡Pero si es amigo nuestro! Le salvé la vida. Y ha tenido la consideración de regalarme un par de morcillas. Seguro que te confundes, amo.
¡Hazlo!, insistió Haplo.
Por primera y única vez en su vida, el perro quizás habría desobedecido. Pero, en aquel momento, Hugh blandió el hacha en alto.
El perro se quedó desconcertado. De pronto, el juego había dejado de gustarle. Aquello no podía permitirse. El hombre debía de estar cometiendo un error. En silencio, sin un gruñido o un ladrido, el perro saltó sobre Hugh.
La Mano no se enteró de lo que le venía encima. El animal lo golpeó de lleno por la espalda. El asesino perdió el equilibrio; el hacha voló de sus manos y se estrelló contra la pared sin causar daños. Hugh trastabilló y cayó con todo su peso sobre el cuerpo de Haplo. Emitió un gran gemido y su cuerpo se puso rígido. Haplo notó que un torrente de sangre caliente le empapaba manos y antebrazos.
—¡Maldición!
Haplo empujó por el hombro al asesino, que rodó hasta quedar boca arriba. La daga del patryn sobresalía del vientre del humano.
—¡Maldita sea! Yo no quería… ¿Por qué diablos tuviste…? —Entre maldiciones, Haplo se agachó sobre el hombre. Le había segado una arteria principal y la sangre brotaba de la herida del ritmo de los latidos. Hugh aún vivía, pero no sería por mucho tiempo.
—Hugh, ¿puedes oírme? —Murmuró Haplo—. No tenía intención de hacer esto.
La Mano abrió los ojos con un parpadeo. Casi parecía sonreír. Intentó hablar pero la sangre anegaba su voz. Abrió la mandíbula, fláccida. La mirada quedó fija. La cabeza cayó a un costado.
El perro se acerco y tocó al muerto con la pata. El juego ha terminado. Ha sido divertido. Ahora, levántate y volvamos a jugar.
—Déjalo en paz, muchacho —dijo Haplo, apartando al animal.
El perro no lo entendía, pero tuvo la sensación de que era culpable de alguna cosa y se tumbó con el vientre aplastado contra el suelo. Con el hocico entre las patas, volvió la mirada de su amo al hombre, que ahora yacía totalmente inmóvil. Esperaba que alguien le explicara de qué se trataba todo aquello.
—Precisamente tú —dijo Haplo al cadáver—. ¡Maldita sea! —Se golpeó ligeramente el muslo con un puño cerrado—. ¡Maldito sea todo! ¡Bane! ¿Por qué Bane… y por qué esto? ¿Qué destino maldito puso esa arma en tus manos?
El arma sartán yacía en la cubierta salpicada de sangre, junco al cuerpo. El objeto, que había sido un hacha, volvía a ser un tosco puñal. Haplo no lo tocó. No quería hacerlo. Las runas sartán grabadas en el metal eran espantosas, repulsivas; le recordaron las corrompidas runas sartán que había visto en Abarrach. Dejó el puñal donde estaba.
Furioso con Hugh, consigo mismo y con el destino, o como uno quisiera llamarlo, Haplo se incorporó y dirigió una mirada sombría por la portilla de la nave.
El sol derramaba sus rayos sobre Drevlin con cegadora intensidad. El arco iris del geiser brillaba y bailaba. Más y más enanos salían a la superficie y miraban a su alrededor con asombro y aturdimiento.
—¿Qué voy a hacer con el cuerpo? —Se preguntó Haplo—. No puedo dejarlo aquí, en Drevlin. ¿Cómo explicaría lo sucedido? Y si me limito a arrojarlo por la borda, los humanos sospecharán que la muerte es obra de los enanos. Se desencadenará un infierno y todos volverán a estar como al principio… Lo devolveré a los kenkari —decidió—. Ellos sabrán qué hacer. Pobre desdichado…
Un grito de rabia y angustia, poderoso y terrible, que sonó directamente a su espalda, paralizó el corazón de Haplo con un pasmo helado. Por un instante, fue incapaz de moverse, con el cerebro y los nervios paralizados de miedo e incredulidad.
El grito se repitió. La sangre helada de Haplo se esparció por su cuerpo en oleadas estremecedoras. El patryn se volvió, muy despacio.
Hugh la Mano estaba sentado en el suelo contemplando el mango del puñal que le sobresalía del vientre. Con una mueca como en recuerdo del dolor, el asesino agarró la empuñadura y extrajo la hoja. Profiriendo una amarga maldición, arrojó lejos de sí el arma, manchada con su propia sangre. Después, hundió el rostro entre las manos.
El desconcierto inicial sólo tardó unos instantes en desvanecerse, pues Haplo cayó enseguida en la cuenta de lo que había sucedido. Murmuró un nombre:
—Alfred.
Hugh la Mano levantó la vista. Su rostro estaba demacrado y sus ojos, febriles.
—¿Estaba muerto, verdad? —inquirió con aire de total abatimiento.
Haplo asintió sin decir palabra.
Hugh cerró los puños con fuerza; las uñas se le clavaron en la carne.
—Yo… no podía marcharme. Estoy atrapado. Ni aquí, ni allí, ¿Será siempre así? ¡Dime! ¿Lo será? —Se puso en pie como impulsado por un resorte. Estaba al borde del desvarío—. ¿Debo conocer el dolor de la muerte sin conocer jamás el descanso? ¡Ayúdame! ¡Tienes que ayudarme!
—Lo haré —asintió Haplo sin alzar la voz—. Puedo hacerlo.
Hugh guardó silencio y miró a Haplo con suspicacia. Se llevó la mano al pecho y rasgó la camisa empapada en sangre hasta dejar la piel al descubierto.
—¿Puedes hacer algo con esto? ¿Puedes librarme de ello?
Haplo vio el signo mágico y movió la cabeza en gesto de negativa.
—Una runa sartán… No, no puedo, Hugh. Pero puedo ayudarte a encontrar a quien puede. Alfred te la puso, y él es el único que puede quitártela. Te llevaré hasta él, si quieres… si tienes valor para ello. Está aprisionado en…
—¡Valor! —Hugh soltó una carcajada estentórea—. ¡Valor! ¿Para qué quiero valor? ¡No puedo morir! —Puso los ojos en blanco—. ¡No le temo a la muerte! ¡Lo que me da miedo es la vida! Todo está del revés, ¿no lo entiendes? ¡Todo está del revés!
Estalló en una nueva risotada interminable. Haplo captó en ella una fina nota aguda de locura. No era de extrañar, después de lo que había soportado el humano, pero no podía permitirle que se entregara a ella. Cogió por las muñecas al asesino y éste, sin apenas darse cuenta de lo que hacía, se debatió violentamente para intentar desasirse.
Haplo lo mantuvo agarrado. Las runas de las manos y los brazos del patryn emitieron una luz azulada que extendió su sedante resplandor a Hugh la Mano. La luz lo envolvió y se adhirió a su cuerpo.
Hugh contempló el resplandor con una exclamación de asombro. Después, cerró los ojos. Entre sus párpados escaparon unas lágrimas que resbalaron por sus mejillas. Finalmente, se relajó.
El patryn no lo soltó. Atrajo a Hugh al círculo de su ser, le dio su fuerza y tomó de él su tortura.
Una mente fluyó en la otra; los recuerdos se enmarañaron, compartidos. Haplo se encogió y lanzó un grito de dolor. Fue Hugh la Mano, su potencial asesino, quien lo sostuvo en pie. Los dos permanecieron unidos, encajados en un abrazo que era a la vez físico, mental y espiritual.
Poco a poco, la luz azul se desvaneció. Cada cual volvió a su propio reducto individual. Hugh se tranquilizó. A Haplo se le alivió el dolor.
La Mano levantó la cabeza. Tenía la cara muy pálida y brillante de sudor, pero sus oscuros ojos estaban serenos.
—Ya lo sabes —murmuró.
Haplo exhaló un suspiro tembloroso y asintió, incapaz de hablar.
El asesino retrocedió unos pasos, tambaleándose, y tomó asiento en un banco bajo. Debajo de éste asomaba la cola del perro. Al parecer, la resurrección de Hugh había sido demasiado para él.
Haplo llamó al animal.
—Vamos, muchacho. No ha sido nada. Ya puedes salir.
El rabo barrió la cubierta una vez y desapareció de la vista. Haplo sonrió y movió la cabeza:
—Está bien, quédate ahí. Que te sirva de lección por haber robado esas morcillas.
Cuando echó un nuevo vistazo por la portilla, Haplo vio a varios enanos que miraban con curiosidad hacia la nave, parpadeando bajo la intensa luz. Algunos incluso señalaban la nave y empezaban a caminar hacia ella.
Cuanto antes dejaran Ariano, mejor.
El patryn posó las manos en el mecanismo de gobierno de la embarcación y empezó a pronunciar las runas para asegurarse de que todas estaban intactas y de que estaba preparada la magia que los conduciría a través de la Puerta de la Muerte.
El primer signo mágico de la piedra de gobierno se encendió. Las llamas se extendieron al segundo y así, sucesivamente. Pronto, la nave flotaría en el aire.
—¿Qué sucede? —preguntó Hugh, observando con recelo el brillo de las runas.
—Nos preparamos para zarpar. Vamos a Abarrach. Tengo que informar a mi señor… —Haplo dejó la frase a medias.
«Xar quiere verte muerto».
¡No! ¡Imposible! Era Bane quien quería verlo muerto. Después iremos a buscar a Alf… —empezó a decir el patryn. Pero no terminó la frase.
De repente, todo lo tridimensional se volvió plano, como si a todos los objetos y seres a bordo de la nave les hubiera exprimido todo el jugo la pulpa, el hueso y la fibra. Sin dimensión, quebradizo como hoja marchita, Haplo se notó aplastado contra el tiempo, incapaz de moverse, incapaz hasta de respirar.
En el centro de la nave refulgieron unos signos mágicos. Un agujero en el tiempo llameó, se ensanchó, se expandió… y a través de él penetró una figura, una mujer alta y nervuda de cabello castaño jaspeado de blanco que le caía sobre los hombros y la espalda. Un largo flequillo le cubría la frente, dejando los ojos en sombras. Vestía la ropa del Laberinto: pantalones de cuero, botas, chaleco de piel y blusa de mangas anchas. Sus pies tocaron la cubierta y, al momento, el tiempo y la vida volvieron a todas las cosas.
Volvieron a Haplo.
El patryn miró a la mujer con asombro.
—¡Marit!
—¿Haplo? —preguntó ella con voz grave y clara.
—¡Sí, soy yo! ¿Por qué estas aquí? ¿Cómo…? —Haplo tartamudeó de asombro.
Marit le dirigió una sonrisa. Avanzó hacía él y le tendió la mano.
—Xar quiere verte, Haplo. Me ha pedido que te lleve de vuelca a Abarrach.
Haplo le tendió la suya…