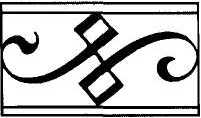
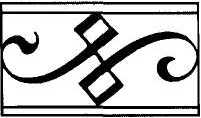
GREVINOR, ISLAS VOLKARAN, ARIANO
—¿Qué puesto solicitas? —El teniente elfo apenas alzó la vista hacia Hugh la Mano cuando éste llegó ante él. —Remero, patrón —respondió Hugh. El teniente repasó los roles de tripulación.
—¿Experiencia?
—Sí, patrón.
—¿Traes referencias?
—¿Quieres ver las marcas de los latigazos, patrón?
El teniente levantó por fin la cabeza. Un gesto ceñudo estropeaba las delicadas facciones del elfo.
—No necesito camorristas —dijo.
—Sólo soy sincero, patrón. —Hugh soltó una risilla y enseñó los dientes—. Además, ¿qué mejores referencias quieres?
El elfo estudió los poderosos hombros de Hugh, su ancho pecho y sus encallecidas manos, todo ello característico de los que «vivían con los arneses puestos», como se decía comúnmente: humanos que habían sido capturados y obligados a servir como galeotes a bordo de las naves dragón elfas. El teniente parecía realmente impresionado no sólo con la fuerza de Hugh, sino también con su franqueza.
—Pareces viejo para este trabajo—comentó con una vaga sonrisa.
—Otro punto a mi favor, patrón —replicó Hugh fríamente—. Aún sigo vivo.
Al oír aquello, el elfo quedó decididamente impresionado.
—Tienes razón, es una buena señal. Muy bien, quedas… ¡hum!, quedas contratado.
El teniente apretó los labios como si le costara pronunciar la palabra. Sin duda, estaba evocando con sentimiento los viejos tiempos en que lo único que sacaban sus remeros era agua, comida y látigo.
—Un barl al día, más la comida y el agua. Y el pasajero pagará una prima por tener un viaje tranquilo a la ida y al regreso.
Hugh protestó un poco, para guardar las apariencias, pero no iba a sacar otro barl, aunque consiguió una ración extra de agua. Se encogió de hombros, accedió a los términos y estampó su cruz en el contrato.
—Zarpamos mañana, cuando los Señores de la Noche retiren sus capas. Preséntate a bordo esta noche, con tus avíos. Dormirás en tu puesto.
Hugh asintió y se marchó. De regreso hacia la destartalada taberna en la que había pasado la noche, un lugar muy adecuado para el papel que estaba representando, se cruzó con el «pasajero», que emergía de entre la multitud que se apiñaba en los muelles. Hugh la Mano lo reconoció: era Triano, el hechicero del rey Stephen.
La gente se había congregado en gran número ante la insólita vista de una nave elfa anclada en la ciudad portuaria humana de Grevinor. Tal visión no se había contemplado allí desde los días en que los elfos ocupaban las islas Volkaran. Los niños, demasiado pequeños para guardar recuerdo de ello, observaban la nave con excitado asombro y tiraban de sus padres para acercarse más, maravillados de los brillantes colores de la indumentaria de los oficiales elfos y de sus voces aflautadas.
Los padres, en cambio, la miraban con aire sombrío. Ellos sí que se acordaban todavía… Se acordaban demasiado bien de la ocupación elfa y no sentían el menor aprecio por sus antiguos esclavizadores. Sin embargo, la guardia real montaba vigilancia en torno a la nave; sus dragones de guerra volaban en círculos sobre sus cabezas. Por eso, los comentarios se hacían en voz baja; y todo el mundo cuidaba de que no lo oyera el hechicero regio.
Triano estaba entre un grupo de cortesanos y nobles que lo acompañarían en el viaje, que habían acudido a despedirlo o que intentaban tratar con él asuntos de última hora. El mago se mostraba amable, sonriente y cortés; lo escuchaba todo y parecía prometerlo todo aunque, en realidad, no prometía nada. El joven hechicero era ducho en intrigas palaciegas. Era como un jugador de runas de feria, capaz de jugar cualquier número de partidas a la vez y de recordar cada movimiento, que vencía fácilmente a cualquier oponente. A casi cualquier oponente, Hugh la Mano pasó cerca de él. Triano lo vio —el mago veía a todo el mundo— pero no prestó más atención al marinero andrajoso.
Hugh se abrió paso entre la multitud con una sonrisa sombría. Mostrarse ante Triano no había sido un acto de osadía. Si el mago hubiera reconocido a Hugh como el asesino que una vez había contratado para dar muerte a Bane habría llamado de inmediato a la guardia. En cuyo caso, Hugh quería tener mucha gente a su alrededor. Y una ciudad en la que esconderse.
Una vez a bordo, no era probable que Triano descendiera a las entrañas de la nave para codearse con los esclavos de la galera —o con los remeros, que era el término oficial que se empleaba en aquellos días—, pero, con un hechicero, no había modo de estar seguro. Por eso era mucho mejor probar su disfraz allí, en Grevinor, que a bordo de la pequeña nave dragón, donde lo único que tendrían que hacer los guardias sería atarlo de manos y pies con cuerdas de arco y arrojarlo por la borda al Torbellino.
Tras obtener un arma con la que matar a Haplo, el siguiente problema de la Mano había sido llegar hasta él. Los kenkari le habían dicho que el patryn estaba en Drevlin, en el Reino Inferior, un lugar casi imposible de alcanzar en las mejores circunstancias. En circunstancias normales, para Hugh no habría sido problema volar a ningún lugar de Ariano, pues era experto jinete de dragones y buen piloto de las pequeñas naves dragón monoplaza.
Pero estas naves pequeñas no se comportaban bien en el Torbellino, como sabía Hugh por amarga experiencia. Y los dragones, incluso los gigantes, no se aventuraban en el traicionero remolino. Había sido Gane quien había descubierto, a través de sus numerosos contactos, que el mago Triano volaría a Drevlin el día anterior a la ceremonia que marcaría la puesta en funcionamiento de la Tumpa-chumpa.
El hechicero, uno de los consejeros reales más apreciados, se había quedado en el continente para vigilar a los barones levantiscos. Cuando los monarcas estuvieran de vuelta para retomar el poder con mano férrea, Triano viajaría a Drevlin para asegurarse de que los intereses humanos estuvieran representados cuando la máquina gigantesca se pusiera en marcha y empezara a hacerlo que se suponía que hacía.
En una ocasión, Hugh había servido como galeote forzado a bordo de una nave dragón elfa y calculó que los elfos, probablemente, necesitarían hombres de refresco cuando tocaran tierra en Grevinor para recoger a Triano. Maniobrar las alas de las naves dragón era una tarea difícil y peligrosa; rara era la travesía que terminaba sin que algún remero resultase herido o muerto.
Hugh no se había equivocado en su cálculo; una vez en puerto, lo primero que hizo el capitán elfo fue colocar un anuncio en el que solicitaba tres remeros, uno para trabajar y dos para cubrir posibles bajas. No sería fácil encontrar gente dispuesta a volar al Torbellino aunque la paga fuera de un barl diario, una fortuna para muchos en las islas Volkaran.
La Mano volvió a la taberna, se dirigió a la sala común donde había pasado la noche en el suelo, recogió la manta y el macuto, pagó la cuenta y se marchó. Antes, se detuvo un instante a estudiar el reflejo de su imagen en el cristal de la ventana, sucio y cuarteado.
No era extraño que Triano no lo hubiera conocido. Hugh apenas se reconocía a sí mismo. Se había afeitado todo el vello de la cabeza: rostro y cuero cabelludo, absolutamente rasurados. Incluso se había arrancado la mayor parte de sus cejas, negras y espesas —al precio de un dolor que le llenó los ojos de lágrimas—, dejando sólo una línea rala que se alzaba oblicua hacia la frente, dando un aspecto anormalmente grande a sus rasgados ojos.
La palidez del cráneo y del mentón, protegidos del sol hasta entonces gracias al cabello y a la barba, contrastaba con el tono del resto de la cara. Hugh había empleado una cocción de corteza de hargast para teñir la piel descolorida; ahora daba la impresión de haber sido calvo toda la vida. Triano no había tenido la menor oportunidad de reconocerlo.
Haplo tampoco la tendría.
Hugh la Mano regresó a la nave. Sentado en un tonel en los muelles, observó detenidamente a todo el que iba y venía, vio llegar a Triano y estudió a los otros miembros del grupo del mago que subieron a bordo con él.
Cuando se hubo asegurado de que no había en la nave nadie más que reconociera, Hugh subió también a la nave. Le había causado una ligera inquietud (¿o era una ligera esperanza?) la idea de que entre el grupo de misteriarcas que acompañaba al hechicero del rey pudiera estar Iridal. Lo único seguro era que Hugh se alegraba de que ella no estuviera. Iridal sí que lo habría reconocido. Los ojos del amor eran difíciles de engañar.
Hugh apartó de su cabeza, enérgicamente, a la mujer. Tenía un trabajo que hacer. Se presentó al teniente, quien lo asignó a un marinero; éste lo condujo a la bodega de la nave, le mostró su arnés y lo dejó allí para que conociera a sus compañeros de tripulación.
Los humanos, abolida su condición de esclavos, se enorgullecían ahora de su trabajo. Querían conseguir la prima por un viaje tranquilo e hicieron más preguntas a Hugh sobre su experiencia en las naves dragón de las que le había formulado el teniente elfo para contratarlo.
La Mano respondió con frases breves y concisas. Prometió que trabajaría como el que más y, a continuación, dejó muy claro que quería que lo dejaran en paz.
Los remeros volvieron a sus tabas y juegos; se ganarían unos a otros la prima cien veces, antes de que la tuvieran en los bolsillos. Hugh palpó la bolsa para asegurarse de que la Hoja Maldita estaba a buen recaudo; después, se tumbó en la cubierta bajo sus correajes y fingió dormir.
Los remeros no consiguieron la prima en aquel viaje. Ni siquiera tuvieron oportunidad de aspirar a ella. Hubo ocasiones en que Hugh la Mano pensó que Triano debía de lamentar no haber ofrecido un premio mayor a cambio, simplemente, de ser depositado en Drevlin sano y salvo. Hugh no debería haberse preocupado de que Triano pudiera reconocerlo, pues el hechicero no se dejó ver en todo el viaje hasta que, por fin, la nave atracó con un estremecimiento.
Los Levarriba[20] estaban situados en el ojo de la tormenta perpetua que barría Drevlin. Los Levarriba eran el único lugar del continente donde las tormentas amainaban en ocasiones, permitiendo que los rayos de Solaris penetraran entre el vértigo de nubes. Las naves elfas habían aprendido a esperar a tales ocasiones —los únicos momentos de calma— para posarse en el continente. La nave de Hugh tocó tierra durante una relativa calma y aprovechó ese breve período (otra tormenta se preparaba ya en el horizonte) para desembarcar a los pasajeros.
Triano apareció. Llevaba el rostro parcialmente cubierto pero, aun así, su tez estaba decididamente verdosa. Del brazo de una atractiva joven que lo ayudaba, Triano descendió la pasarela con paso vacilante y aspecto desfallecido. O bien el hechicero no tenía una curación mágica para el mareo, o fingía para ganarse la simpatía de la joven. Fuera como fuese, Triano no volvió la mirada a ninguna parte, sino que se alejó del lugar a toda prisa, como si no viera el momento de abandonar la nave. Una vez en tierra, fue recibido por un contingente de enanos y de otros humanos, los cuales, ante la amenaza de la nueva tormenta, abreviaron los discursos y se llevaron rápidamente al mago a otro lugar más seco y seguro.[21]
Hugh sabía cómo se sentía Triano. Al asesino le dolían todos los músculos del cuerpo. Tenía las manos ensangrentadas y en carne viva y la mandíbula hinchada y magullada, pues una de las correas que controlaban las alas de la nave se había soltado durante la tormenta y lo había alcanzado en el rostro. Cuando la embarcación hubo tocado tierra, permaneció un buen rato tendido en cubierta preguntándose si no estarían todos muertos.
Pero no disponía de tiempo para recrearse en su padecimiento, Y, por lo que hacía a la hinchazón del rostro, no habría podido comprar con dinero un aderezo mejor para su disfraz. Con un poco de suerte, el dolor de cabeza y el pitido en el oído desaparecerían en unas horas. Se concedió hasta entonces para descansar, esperar una tregua en la tormenta y llevar a cabo el siguiente movimiento.
A los tripulantes no se les permitiría desembarcar, aunque, después de haber capeado la terrible tormenta, no era probable que ninguno tuviese ganas de aventurarse bajo ella. La mayoría se había dejado caer en la cubierta, agotada. Uno de los remeros, que había recibido el impacto de una viga rota en la cabeza, yacía inconsciente.
Tiempo atrás, antes de la alianza, los elfos habrían encadenado a los esclavos galeotes, pese a la tormenta, tan pronto la nave hubiera atracado. Los humanos tenían fama de imprudentes, atolondrados y faltos de sentido común. A Hugh no lo habría sorprendido demasiado ver a los guardias bajar a la bodega de todos modos, pues las viejas costumbres tardan en desarraigarse. Esperó con tensión a ver qué hacían; su presencia habría sido un grave inconveniente para él. Pero no se presentó nadie.
Hugh reflexionó y llegó a la conclusión de que era lo más lógico, al menos desde el punto de vista del capitán. ¿Por qué poner vigilancia a unos hombres que le costaban un barl diario (pagadero al término del viaje)? Si alguno quería saltar del barco sin cobrar su paga, era asunto suyo. Todos los capitanes llevaban tripulantes de reserva, dado el elevado índice de mortalidad que se registraba.
Era posible que el capitán armara un buen revuelo cuando descubriera que faltaba uno de los miembros de la tripulación, pero Hugh lo dudaba. El capitán tendría que informar del asunto a un oficial superior en tierra firme y éste, ocupado en atender a los dignatarios, se mostraría muy irritado de que lo molestaran con semejante minucia. Cabía, pues, en lo posible que quien se llevara la bronca fuera el propio capitán de la nave: «¿Cómo es posible, en nombre de los antepasados, que no seas capaz de controlar a tus humanos, capitán? El alto mando te cortará las orejas por esto cuando regreses a Paxarias.
No; lo más probable era que la desaparición de Hugh quedara silenciada. O, en cualquier caso, sería convenientemente olvidada poco después.
El vendaval estaba amainando y los truenos rugían a lo lejos. Hugh no disponía de mucho tiempo. Se incorporó a duras penas, cogió el macuto y se dirigió a la proa, la cabeza del dragón, tambaleándose. Los pocos elfos que encontró a su paso no le prestaron atención. La mayoría estaba tan agotada por los rigores del vuelo que era incapaz hasta de abrir los ojos.
En la cabeza de la nave, imitó de la forma más convincente el ruido de unas náuseas. Entre gemidos, sacó del macuto un bulto que sólo parecía el propio interior de la bolsa.
Sin embargo, una vez que lo hubo extraído, el bulto —una prenda— empezó de inmediato a cambiar de color y de textura, imitando a la perfección el casco de madera de la nave. Si alguien lo hubiera observado, habría creído ver algo muy raro, como si el remero humano estuviera envolviéndose con la nada. Y, acto seguido, su contorno habría desaparecido por completo de la vista del observador.
Muy contra su voluntad, los kenkari le habían proporcionado las ropas mágicas de la Guardia Invisible, que camuflaban a su portador como un camaleón. Los kenkari no habían tenido mas remedio que acceder a las demandas de Hugh. Al fin y al cabo, eran ellos quienes querían matar a Haplo. Las ropas tenían el poder mágico de confundirse con el paisaje, volviendo prácticamente invisible a quien las llevaba. Hugh se preguntó si serían las mismas que vestía en el palacio la aciaga noche en que él e Iridal habían caído en la trampa de Bane. No tenía modo de estar seguro y los kenkari no habían querido aclararlo. En cualquier caso, no tenía importancia.
La Mano se despojó de su tosca indumentaria, propia de un marinero, y se vistió los pantalones, largos y holgados, y la túnica de la Invisible. Las prendas, confeccionadas para elfos, le quedaban bastante ajustadas. Una capucha le cubría la cabeza, pero las manos quedaban al descubierto, pues no había modo de introducirlas en los guantes para elfos. Pero, la última vez que había llevado aquellas ropas, había aprendido a mantener las manos ocultas bajo los pliegues de la túnica hasta que llegara el momento de usarlas. Para entonces, si alguien lo veía, sería demasiado tarde.
Hugh recuperó el macuto, que contenía otro disfraz y la pipa, aunque no se atrevió a utilizar ésta. No había muchos fumadores de esterego y era probable que Triano y Haplo percibieran que alguien lo hacía y evocaran el recuerdo de Hugh la Mano. La Hoja Maldita, segura en la vaina, colgaba de su hombro oculta bajo la ropa.
Con movimientos lentos para dar tiempo a la tela mágica a adaptarse al entorno, el asesino se deslizó entre los centinelas elfos, que habían salido a cubierta durante la breve calma entre tormentas para aprovechar aquellos fugaces instantes de sol y aire fresco.
Mientras hablaban entre ellos de las maravillas que pronto presenciarían cuando la gran máquina se pusiera en funcionamiento, volvieron la vista directamente hacia donde estaba Hugh y no advirtieron nada. El humano se deslizó fuera de la nave elfa con la misma facilidad con que el viento refrescante se deslizaba en torno a su casco.
Hugh la Mano había estado en Drevlin anteriormente, con Alfred y Bane.[22] Conocía el lugar donde estaba como conocía todos los lugares donde había estado y algunos que jamás había visitado. Los nueve enormes brazos de latón y oro que se alzaban del suelo eran conocidos como los Levarriba. La nave elfo se había posado justo en el centro del círculo formado por los brazos. Cerca del perímetro del círculo se levantaba otro brazo, éste más corto que los demás, conocido como el Brazo Corto. Dentro de éste había una escalera de caracol que conducía hasta las manos colgantes e inanimadas que remataban cada uno de los nueve brazos. Hugh penetró como una centella en el pozo de la escalera y lanzó una rápida mirada a su alrededor para cerciorarse de que el lugar estaba vacío. Se quitó las ropas de la Invisible y efectuó el que iba a ser su último cambio de indumentaria.
Tenía tiempo de sobra, pues había estallado otra tormenta sobre Drevlin, y aprovechó para vestirse cuidadosamente. Tras examinarse en el metal bruñido de la pared interior de la escalera, decidió que estaba demasiado seco como para resultar creíble y salió al exterior. En un abrir y cerrar de ojos, quedó calado hasta el rico forro de piel de su capa bordada. Satisfecho, regresó al abrigo del Brazo Corto y esperó con la paciencia que todo asesino con experiencia sabe que es el auténtico fundamento de su oficio.
La cortina de lluvia se rasgó lo suficiente como para distinguir la nave elfa. La tormenta empezaba a amainar. Hugh la Mano se disponía a aventurarse fuera cuando observó a una enana que se aproximaba hacia donde estaba. Decidió que sería más apropiado esperar a su llegada y se quedó donde estaba pero, cuando la enana estuvo más cerca, Hugh soltó una maldición entre dientes.
¡Perra suerte! ¡La conocía! ¡Y ella lo conocía a él!
Era Jarre, la compañera de Limbeck.
La situación ya no tenía remedio. Tendría que confiar en su disfraz y en sus considerables dotes de actor.
Jarre venía chapoteando entre los charcos, sin mirar dónde pisaba y con la vista fija en el cielo. Hugh dedujo que debía de estar a punto de llegar otra nave, en la que venía probablemente el contingente de dignatarios elfos. Excelente: eso mantendría ocupada a la enana y evitaría, tal vez, que le prestara demasiada atención. Se preparó para el encuentro. Jarre abrió la puerta y entró a toda prisa.
—¡Caramba! —Hugh se puso en pie con gesto altivo—. ¡Ya era hora!
Jarre frenó y sus pies patinaron por el suelo antes de detenerse. Miró a Hugh con perplejidad y la Mano observó, complacido, que la enana no daba la menor muestra de reconocerlo. Hugh conservó puesta la capucha, que dejaba sus facciones en sombras, pero evitó ocultar demasiado el rostro pues esto podía levantar sospechas.
—¿Qué…, qué haces aquí? —balbuceó la enana en su idioma.
—¡No me hables en esa lengua extraña! —respondió Hugh con tono quisquilloso—. Tú hablas el idioma humano, lo sé. Todo el mundo que se precie lo habla. —Soltó un violento estornudo, aprovechó la ocasión para subirse el cuello de la capa en torno a la mitad inferior del rostro y empezó a tiritar—. ¿Lo ves?, he pillado un resfriado de muerte. Estoy calado hasta los huesos —y volvió a estornudar.
—¿Qué haces aquí, señor? —repitió Jarre en un humano bastante aceptable—. ¿Te han dejado atrás?
—¿Dejado atrás? ¡Claro que me han dejado atrás! ¿Crees que he buscado refugio en este lugar espantoso por gusto? ¿Fue culpa mía que estuviera demasiado mareado como para bajar a tierra cuando llegamos? ¿Me esperó alguien? ¡No, no y no! Se largaron como flechas y me dejaron a los solícitos cuidados de los elfos. Cuando me he encontrado en condiciones de asomarme a cubierta, mis amigos ya no estaban a la vista. He conseguido llegar hasta aquí cuando ha estallado la tormenta y ahora, mírame. —Hugh estornudó una vez más.
Jarre frunció los labios. Estuvo a punto de soltar una carcajada, lo pensó mejor y la transformó en un cortés carraspeo.
—Estamos esperando otra nave, señor, pero si quieres esperar, con mucho gusto te acompañaré a los túneles…
Hugh volvió la vista hacia el exterior y vio a un grupo numeroso de enanos que avanzaban entre los charcos. La mirada penetrante de la Mano distinguió al líder, Limbeck. Después, estudió con detalle el resto del grupo pensando que Haplo podía tomar parte de él, pero no lo vio. Se volvió a la enana, muy erguido, con aire de ofendida dignidad.
—¡No! ¡Nada de esperar! Estoy a punto de morir de pulmonía. Simplemente, si tienes la bondad de indicarme la dirección correcta…
—Bueno… —Jarre titubeó, pero era evidente que tenía entre manos asuntos más importantes que perder el tiempo con un humano empapado y atontado—. ¿Ves ese edificio enorme de allá lejos? Es la Factría. Todo el mundo está allí. Si te das prisa —añadió, con una breve mirada a las nubes de tormenta, aún distantes—, puedes llegar justo a tiempo antes de que descargue el próximo chaparrón.
—Eso ya no importaría mucho —dijo Hugh con una expresión de desdén—. Ya no puedo empaparme más, ¿no te parece? Bien, querida mía, muchas gracias. —Hugh le tendió una mano que parecía un pescado mojado, movió levemente los dedos hasta casi rozar los de ella y retiró la mano antes de que la enana llegara a tocarla—. Has sido muy amable.
Envolviéndose en su capa, Hugh salió de los Levarriba y se topó con las desconcertadas miradas de los enanos (salvo Limbeck, que miraba a su alrededor con su feliz miopía y no alcanzaba a distinguirlo). Hugh les dedicó un ademán que los encomendaba a todos desfavorablemente a sus antepasados, se echó la capa sobre el hombro y se abrió paso entre ellos hasta dejarlos atrás.
Una segunda nave elfa que transportaba a los representantes del príncipe Reesh'ahn estaba descendiendo sobre Drevlin. El comité de bienvenida no tardó en olvidarse de Hugh, quien avanzó entre los charcos hasta alcanzar la Factría, en la que logró refugiarse al tiempo que la nueva tormenta empezaba a descargar sobre Wombe.
Una multitud de elfos, humanos y enanos se había reunido en la enorme Factría que, según la leyenda, había sido el lugar de nacimiento de la fabulosa Tumpa-chumpa. Todos los presentes se dedicaban a comer y a beber y a tratarse con la nerviosa cortesía de unos enemigos ancestrales que, de pronto, se reconcilian. Hugh buscó de nuevo a Haplo entre los congregados.
Tampoco estaba allí.
Mejor. Aquél no era el momento adecuado.
Se encaminó hacia un fuego encendido dentro de un barril de hierro. Se secó las ropas, probó el vino y saludó a sus congéneres humanos con los brazos abiertos, dejándolo con la confusa sensación de que lo conocían de alguna parte.
Cuando alguien intentó, con circunloquios, preguntarle quién era, Hugh miró al hombre con aire algo ofendido y respondió vagamente que estaba «en el séquito de ese caballero de ahí, el barón [estornudo, toses], el hombre que está de pie junto a la cosa esa [un gesto de la mano]». Añadió a esto un cortés saludo al barón, agitando los dedos. Al ver que aquel caballero, bien vestido y evidentemente rico, lo saludaba, el barón correspondió a la atención devolviéndole el saludo. El hombre que había preguntado se dio por satisfecho.
La Mano tuvo buen cuidado de no hablar demasiado rato con la misma persona, pero se aseguró de cruzar alguna frase con todo el mundo.
Al cabo de varias horas, todos los humanos de la Factría, incluido un Triano pálido y de aspecto enfermo, habrían estado dispuestos a jurar que eran amigos de toda la vida de aquel caballero cultivado y bien vestido.
Se llamaba… ¡Ah!, todos tenían el nombre en la punta de la lengua…