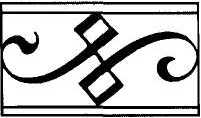
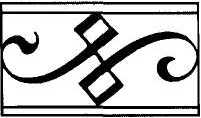
FORTALEZA DE LA HERMANDAD,
SKURVASH, ARIANO
Hugh durmió hasta avanzada la mañana. El vino que le abotagaba la mente permitió que el agotamiento se adueñara de su cuerpo, pero fue el sueño de la embriaguez, pesado y poco reparador, que le hace a uno despertar con la cabeza torpe y dolorida y con náuseas en el estómago. Sabedor de que estaría aturdido y desorientado, el Anciano estaba presente para guiar los pasos inseguros de Hugh hasta un gran tonel de agua colocado en el exterior de la fortaleza para refresco de los vigías[12]. El anciano llenó un cubo y se lo ofreció a Hugh. La Mano derramó el contenido sobre su cabeza y sus hombros, ropa incluida. Tras enjuagarse el rostro, se sintió un poco mejor.
—Ciang te recibirá esta mañana —anunció el Anciano cuando estimó que Hugh era capaz de entender sus palabras. La Mano asintió, todavía sin poder articular una respuesta—. Te concederá audiencia en sus aposentos —añadió su acompañante.
Hugh enarcó las cejas. Aquél era un honor que se otorgaba a pocos. Después, con gesto desconsolado, paseó la mirada por las ropas húmedas, con las que había dormido. El anciano comprendió su muda petición y se ofreció a proporcionarle una camisa limpia. El viejo también le propuso desayunar, pero Hugh dijo que no con un enérgico movimiento de cabeza.
Una vez lavado y vestido, con las punzadas de las sienes reducidas a un dolor sordo tras los globos oculares, Hugh se presentó una vez más ante Ciang, el Brazo de la Hermandad.
Los aposentos de Ciang eran enormes, decorados en el estilo suntuoso y extravagante que los elfos admiran y que a los humanos les resulta ostentoso. Todo el mobiliario era de madera tallada, un material sumamente raro en el Reino Medio. Agah'ran, el emperador elfo, habría abierto de envidia sus maquillados párpados ante la visión de tantas piezas valiosas y bellas. La cama, inmensa, era una obra de arte. Cuatro postes, tallados en forma de anímales mitológicos —cada uno colocado sobre la cabeza de otro—, sostenían un dosel de madera decorado con las mismas bestias tumbadas en el suelo, con las zarpas extendidas. De cada zarpa colgaba un aro y, suspendida de ellos, había una cortina de seda de urdimbre, colores y dibujo fabulosos. Se rumoreaba que aquella cortina tenía propiedades mágicas y que a ella se debía la longevidad de la elfa, superior a la normal.
Fuera o no cierta su naturaleza mágica, la cortina resultaba deliciosa a la vista y parecía invitar a la admiración. Hugh no había estado nunca en las habitaciones privadas de Ciang. Contempló con asombro la jaspeada cortina multicolor, alargó la mano y la tocó antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Sonrojándose, empezó a retirar los dedos pero Ciang, sentada en una especie de trono monstruoso de respaldo alto, le hizo un gesto.
—Puedes tocarla, amigo mío. Te hará bien.
Hugh recordó los rumores y no estuvo seguro de querer tocar de nuevo la cortina, pero no hacerlo habría sido ofender a Ciang. Con cautela, pasó los dedos por ella y notó, sorprendido, un cosquilleo agradable y estimulante que le recorría el cuerpo. Al apreciarlo, retiró la mano pero la sensación continuó hasta que tuvo la cabeza despejada y hubo desaparecido el dolor.
Ciang estaba sentada en el otro extremo de la gran sala. Las ventanas en forma de rombo que se extendían desde el techo hasta el cielo dejaban entrar un chorro de luz. Hugh cruzó las brillantes franjas iluminadas que recorrían las lujosas alfombras hasta llegar ante el asiento de madera de la elfa.
La majestuosa silla había sido tallada por un admirador de Ciang, a quien se la había ofrecido como presente. Realmente, resultaba grotesca. Estaba rematada por una calavera de mirada maliciosa. Los cojines de color rojo sangre en los que reposaba la frágil forma de Ciang estaban rodeados de diversos espíritus fantasmales que se alzaban por parejas. Los pies de la elfa descansaban en un escabel formado por cuerpos desnudos encogidos y acuclillados. Ciang indicó con un grácil gesto de la mano una silla colocada frente a la suya, y Hugh comprobó, con alivio, que tenía un aspecto perfectamente normal.
Ciang se saltó los absurdos preámbulos y galanterías para apuntar, como una flecha, al meollo del asunto.
—He pasado la noche estudiando —declaró al tiempo que apoyaba la mano, nudosa y casi en los huesos, pero de movimientos elegantes y ágiles, sobre la polvorienta tapa de cuero de un libro que tenía en el regazo.
—Lamento haberte perturbado el sueño —empezó diciendo Hugh.
Ciang cortó enseguida sus disculpas.
—Para ser sincera, no habría podido dormir, de todos modos. Eres una influencia perturbadora, Hugh la Mano —añadió, estudiándolo con los ojos entrecerrados—. Cuando te marches de aquí, no lo lamentaré. He hecho cuanto he podido por apresurar ese momento. —Sus párpados (sin pestañas, igual que su cabeza estaba completamente calva) aletearon una sola vez—. Y, cuando te hayas marchado, no regreses.
Hugh comprendió. La siguiente vez no habría vacilaciones. El arquero tendría órdenes muy claras. La expresión de Hugh se volvió dura y sombría.
—No lo haría en ningún caso —dijo en un susurro, con la mirada puesta en los cuerpos encogidos e inclinados que sostenían los pies de la elfa, pequeños y de huesos delicados—. Si Haplo no me mata, debo encontrar…
—¿Qué has dicho? —inquirió Ciang, interrumpiéndolo. Hugh dio un respingo, alzó la mirada hacia ella y frunció el entrecejo.
—He dicho que, si no mato a Haplo…
—¡No! —exclamó ella con el puño cerrado—. ¡Has dicho «Si Haplo no me mata»! ¿Vas en busca de ese hombre buscando su muerte… o la tuya?
Hugh se llevó una mano a la cabeza:
—Yo… me he confundido, eso es todo. —Su voz era ronca—. El vino…
—… suelta la lengua, dice el refrán. —Ciang meneó la cabeza—. No, Hugh la Mano. No volverás con nosotros.
—¿Harás pasar el puñal contra mí? —inquirió con aspereza.
Ciang reflexionó antes de responder.
—No, hasta que hayas cumplido el contrato. Está en juego nuestro honor y, por tanto, la Hermandad te ayudará, sí es posible. —La elfa lo miró fijamente, con un extraño brillo en los ojos— Y si tú quieres.
Cerró el libro cuidadosamente y lo depositó en la mesilla contigua a la silla. Cogió de la mesa una llave de hierro que colgaba de una cinta negra y, alargando el brazo, permitió a Hugh el raro privilegio de ayudarla a incorporarse. Ciang rechazó su ayuda para caminar y avanzó con paso lento y digno hasta una puerta de la pared opuesta.
—Encontrarás lo que buscas en el Cofre Negro —indicó.
El Cofre Negro no era tal cofre, ni mucho menos, sino una bóveda en la que se depositaban y guardaban armas, tanto mágicas como corrientes. Por supuesto, las armas mágicas eran muy apreciadas y las leyes de la Hermandad relativas a ellas se cumplían rigurosamente. El miembro que adquiría o confeccionaba una de tales armas podía considerarla una posesión personal, pero debía poner en conocimiento de la Hermandad su existencia y su modo de funcionamiento. La información se guardaba en un expediente en la biblioteca de la Hermandad, donde podía ser consultada en todo momento por cualquier miembro.
Un miembro que necesitara un arma como la descrita en alguno de estos expedientes podía dirigirse al poseedor y solicitársela en préstamo. El propietario podía negarse, pero tal cosa no sucedía casi nunca, pues era muy probable que el dueño también tuviera que pedir un arma a otro en alguna ocasión. Si el arma no era devuelta —otra cosa que tampoco era frecuente—, el ladrón era denunciado y se hacía circular el puñal.
A la muerte del propietario, el arma pasaba a propiedad de la Hermandad. En el caso de los miembros de más edad, como el Anciano, que había acudido a la fortaleza para pasar a su amparo los años de vida que le quedaban, la entrega de armas mágicas era asunto fácil. Por lo que hacía a aquellos otros miembros que encontraban el rápido y violento final que se consideraba un gaje del oficio, recoger las armas de los muertos podía representar un problema.
A veces, se perdían irremisiblemente, como en los casos en que el cuerpo y cuanto llevaba encima terminaba quemado en una pira funeraria, o arrojado desde las islas flotantes al Torbellino. Sin embargo, tan apreciadas eran aquellas armas que, cuando corría la voz (lo cual sucedía con sorprendente celeridad) de que el poseedor de alguna de ellas había muerto, la Hermandad se ponía en acción al momento. Todo se hacía con discreción, en silencio. Muchas veces, la doliente familia del difunto era sorprendida por la repentina aparición de unos desconocidos a su puerta. Los desconocidos entraban en la casa (en ocasiones, cuando el cuerpo aún no estaba frío siquiera) y volvían a salir casi de inmediato.
Normalmente, con ellos desaparecía un objeto: el cofre negro. Los miembros de la Hermandad tenían instrucciones de guardar esas valiosas armas mágicas en una sencilla caja negra para facilitar su recuperación. Esta caja acabó por ser conocida como «el cofre». Por tanto, es comprensible que el lugar donde se depositaban tales armas en la fortaleza de la Hermandad recibiera también el nombre genérico de Cofre Negro.
Cuando un miembro solicitaba el uso de un arma allí guardada, debía explicar con detalle por qué la necesitaba y pagar una tarifa proporcional al poder del arma. Ciang tenía la última palabra sobre la concesión, así como sobre el precio que se debía satisfacer.
Plantada ante la puerta del Cofre Negro, Ciang introdujo la llave de hierro en la cerradura y la hizo girar.
El cerrojo chasqueó. La elfa asió el tirador de la pesada puerta metálica y empujó. Hugh se dispuso a ayudarla si ella lo pedía pero la puerta giró silenciosamente sobre sus goznes, abriéndose con facilidad bajo la levísima presión de sus manos.
—Acerca una luz —ordenó.
Hugh obedeció, tras localizar una lámpara colocada, probablemente con ese fin, sobre una mesa próxima a la puerta. La encendió, y los dos penetraron en la bóveda.
Era la primera vez que Hugh la Mano pisaba el Cofre Negro (siempre se había vanagloriado de no haber necesitado jamás recurrir a las armas dotadas de magia) y se preguntó por qué se le concedería tal honor en aquel momento. A pocos miembros se les permitía entrar allí. Cuando alguno solicitaba un arma, Ciang la iba a buscar ella misma o mandaba al Anciano.
Hugh penetró en la enorme bóveda de losas de piedra con paso silencioso y el corazón encogido. La lámpara hizo retroceder las sombras pero no las despejó. Un centenar de lámparas con la luminosidad de Solaris no habría podido eliminar las sombras que reinaban en la enorme sala. Los instrumentos de muerte creaban su propia oscuridad.
Se acumulaban allí en un número inconcebible. Descansaban sobre mesas, o apoyadas en las paredes, o protegidas en vitrinas. Era demasiado para captarlo todo de una ojeada.
La luz se reflejó en las hojas de puñales y navajas de todas clases y formas imaginables, dispuestos en un círculo enorme, en perpetua expansión; una especie de resplandor solar metálico. En las paredes montaban guardia picas y hachas de guerra. Arcos grandes y pequeños estaban debidamente expuestos, cada uno con su carcaj de flechas, sin duda los famosos dardos explosivos de los elfos que tanto temían los soldados humanos.
En las estanterías había hileras de botellas y frascos, grandes y pequeños, de pócimas mágicas y de venenos, todo perfectamente etiquetado.
Hugh pasó ante una vitrina llena sólo de anillos: anillos de veneno, anillos de diente de serpiente (que contenían una pequeña aguja cargada de veneno de reptil) y anillos mágicos de todas clases, desde los de encantamiento (que proporcionan poder sobre su víctima a quien los usa) a los de defensa (que protegen a su portador de los efectos de un anillo de encantamiento).
Cada uno de los objetos del Cofre Negro estaba documentado y etiquetado en los dos idiomas, humano y elfo (y, en ciertos casos, también en enano). Las palabras de los hechizos —cuando eran necesarias— estaban registradas. El valor de todo aquello era incalculable. Hugh no pudo contener su asombro. Allí estaba almacenada la verdadera riqueza de la Hermandad, mucho más valiosa que todos los toneles de agua y todas las joyas de los tesoros reales humanos y elfos, juntos. Allí se guardaba la muerte y los medios de produciría. Allí se guardaba el miedo y el poder.
Ciang lo condujo a través de un verdadero laberinto de estanterías, armarios y cajas hasta una mesa de aspecto sencillo arrinconada en una esquina de la estancia. Sobre aquella mesa descansaba un único objeto, oculto bajo un paño que un día había sido negro pero que, cubierto de polvo, había adquirido un color grisáceo. La mesa parecía encadenada a la pared por unas gruesas telarañas.
Nadie se había aventurado hasta aquella mesa desde hacía muchísimo tiempo.
—Deja la lámpara —indicó Ciang.
Hugh obedeció y colocó la luz sobre una caja que contenía un enorme surtido de dardos. Después, contempló con curiosidad el objeto cubierto con la tela; notó algo extraño en el objeto, pero no pudo precisar qué.
—Fíjate bien en eso —ordenó Ciang, como el eco de sus pensamientos.
Hugh lo hizo, inclinándose sobre la mesa con cautela. Conocía lo suficiente sobre armas mágicas como para sentir respeto por aquélla. No tocaría el objeto o nada relacionado con él hasta que le hubieran explicado con detalle cómo utilizarlo. Ésta era una de las razones por las que Hugh la Mano siempre había preferido no confiar en tales armas. Una buena hoja de acero, dura y afilada, era un instrumento del que uno podía fiarse sin reservas.
Se enderezó con expresión ceñuda y se mesó las trenzas de la barba.
—¿Te has fijado? —inquirió Ciang, casi como si lo sometiera a prueba.
—Veo polvo y telarañas sobre todo lo demás, pero ni rastro sobre el objeto en sí —respondió.
Ciang exhaló un suave suspiro y lo miró casi con tristeza.
—¡Ah!, no hay muchos como tú, Hugh. Ojo veloz, mano rápida… Una lástima—sentenció con frialdad.
Hugh no dijo nada. No podía alegar ninguna defensa, pues estaba claro que no había lugar a ella. Observó minuciosamente el objeto bajo el paño y reconoció la forma gracias a que el polvo se acumulaba en torno a ella pero no encima. Era un puñal de hoja considerablemente larga.
—Pon la mano sobre él —dijo Ciang—. No corres ningún riesgo al hacerlo —añadió al advertir un destello en los ojos de la Mano.
Hugh detuvo el gesto, cauteloso, antes de que los dedos tocaran el objeto. No tenía miedo, pero le producía repulsión tocarlo, como la produce tocar una serpiente o una araña peluda. Se repitió mentalmente que sólo era un puñal (aunque, entonces, ¿por qué estaba cubierto con aquel paño negro?) y apoyó las yemas de los dedos sobre él. Con un respingo, retiró la mano al instante y se volvió hacia Ciang.
—¡Se ha movido!
La elfa asintió, impertérrita.
—Un temblor. Como el de un ser vivo. Apenas se nota, pero es lo bastante fuerte como para sacudirse de encima el polvo de siglos y para perturbar a las tejedoras de telarañas. Pero no está vivo, como verás. No lo está según lo que nosotros conocemos por vida —se corrigió.
Retiró la tela. El polvo que la cubría se levantó en una nube que les produjo un cosquilleo en la nariz y los obligó a retroceder, al tiempo que se sacudían y trataban de librarse de la horrible sensación de las telarañas, pegajosas y sedosas, en el rostro y las manos.
Debajo del paño había… un puñal metálico de aspecto vulgar. Hugh había visco armas mucho mejor elaboradas. Aquélla era sumamente tosca en forma y diseño; podía pasar por obra del hijo de un herrero que intentara aprender el oficio de su padre. La empuñadura y la cruz estaban forjadas en un hierro al que parecía haberse dado forma mientras se enfriaba. Las marcas de cada golpe de martillo se observaban claramente en ambas partes del puñal.
La hoja era lisa, tal vez porque estaba hecha de acero, pues resultaba reluciente como un espejo en comparación con el torpe acabado del mango. El acero estaba sujeto a la empuñadura mediante metal fundido; las señales de la soldadura se observaban con claridad.
Lo único notable que tenía el objeto eran los extraños símbolos grabados en la hoja. Unos símbolos que no eran iguales al que Hugh llevaba en el pecho, pero lo recordaban.
—Las runas mágicas —dijo Ciang. Su dedo huesudo se paseó sobre la hoja con buen cuidado de no tocarla.
—¿Qué hace ese puñal? —preguntó Hugh, mirando el arma con una mezcla de desdén y disgusto.
—No lo sabemos —respondió Ciang. Hugh arqueó una ceja y la miró con una mueca de interrogación. La elfa se encogió de hombros—. El último hermano que lo utilizó, murió al hacerlo.
—No me extraña — refunfuñó la Mano—. Sin duda, trató de acabar con su víctima utilizando esta arma de niño.
Ciang movió la cabeza en gesto de negativa:
—No lo comprendes. —Volvió hacia él sus rasgados ojos, y Hugh advirtió de nuevo aquel extraño fulgor en su mirada—. Ese hermano murió de una impresión. —Hizo una pausa, miró de nuevo hacia el arma y añadió, casi con indiferencia—: Le habían crecido cuatro brazos.
Hugh se quedó boquiabierto. Después, cerró las mandíbulas y carraspeó.
—No me crees. No te culpo. Yo tampoco lo creía hasta que lo vi con mis propios ojos. —Ciang contempló las telarañas como si fueran tiempo tejido—. Fue hace muchos ciclos. Cuando me convertí en el Brazo. El puñal nos había llegado de un señor elfo en tiempos remotos, en la primera época de existencia de la Hermandad. Fue guardada en esta bóveda con una advertencia. Según ésta, el arma tenía una maldición. Un humano, un hombre joven, se burló del aviso; no creyó en la maldición y reclamó el puñal en préstamo, pues está escrito que «quien domine el puñal será invencible contra cualquier enemigo. Ni los propios dioses se atreverán a oponerse a él». —Al decir esto, estudió a Hugh. Después, añadió—: Por supuesto, eso fue en los tiempos en que no había dioses. En que ya no los había.
—¿Y qué sucedió?—quiso saber Hugh, tratando de ocultar su incredulidad puesto que era Ciang quien hablaba.
—No estoy segura. El compañero de ese hombre, que sobrevivió a la experiencia, no fue capaz de ofrecernos un relato coherente. Al parecer, el joven atacó a su blanco utilizando el puñal y, de pronto, éste dejó de serlo. Se transformó en una espada enorme, de múltiples hojas que giraban como aspas. Dos brazos normales no podían sostenerla. Entonces fue cuando al hombre le crecieron otros dos brazos… Le salieron del pecho. El joven vio los cuatro brazos y cayó muerto de terror, de la conmoción. Más adelante, su compañero perdió totalmente la razón y se arrojó de la isla. No lo culpo por ello. Yo también vi el cuerpo: tenía esos cuatro brazos. A veces, todavía sueño con él.
Tras esto, Ciang guardó silencio con los labios apretados. Hugh alzó la mirada a aquel rostro severo y despiadado y lo vio palidecer. La presión de los labios la ayudaba a mantener firme la expresión. Volvió la vista al puñal y notó un nudo en el estómago.
—Ese incidente pudo ser el fin de la Hermandad. —Ciang lo miró de soslayo—. Puedes imaginar en qué habrían convertido el asunto los rumores. Tal vez habíamos sido nosotros, la Hermandad, quienes habíamos lanzado la terrible maldición sobre el joven. Me apresuré a actuar. Ordené que trajeran el cuerpo aquí al amparo de la oscuridad. Ordené traer también a su compañero y lo interrogué ante testigos. Leí a éstos el documento…, el documento que acompañaba al puñal.
»Estuvimos de acuerdo en que era el propio puñal lo que estaba maldito. Prohibí su uso. Enterramos en secreto el cuerpo grotesco y se ordenó a todos los hermanos y hermanas que guardaran silencio sobre el incidente, so pena de muerte.
»De eso hace mucho tiempo. Ahora —añadió en un susurro—, soy la única que recuerda todavía la historia. Nadie más queda vivo de aquellos tiempos. Nadie, ni siquiera el Anciano, cuyo abuelo aún no había nacido cuando eso sucedió, conoce la existencia del puñal maldito. En mi última voluntad he escrito una orden para que no se utilice. Pero, hasta este momento, no le había contado la historia a nadie.
—Vuelve a taparlo —dijo Hugh, inflexible—. No lo quiero. Nunca he empleado la magia… —Su semblante se ensombreció.
—Nunca te habían pedido que mataras a un dios… —replicó Ciang con gesto de disgusto.
—Limbeck, el enano, dice que los dioses no existen. Dice que Haplo estaba casi muerto, como un hombre cualquiera, la primera vez que lo vio. ¡No, no lo usaré!
Dos manchas rojas de cólera se encendieron en el cadavérico rostro de la elfa. Parecía dispuesta a hacer algún comentario mordaz, pero se contuvo. Las manchas rojas se difuminaron y los ojos rasgados se volvieron, de pronto, muy fríos.
—Por supuesto, amigo mío, tú decides. Sí insistes en morir con deshonor, es cosa tuya. No diré nada más, salvo recordarte que aquí está en juego otra vida. Quizá no lo habías tomado en cuenta.
—¿Qué otra vida? —inquirió Hugh, suspicaz—. El muchacho, Bane, ha muerto.
—Pero su madre sigue viva. Una mujer que te inspira tan profundos sentimientos… ¿Quién sabe si Haplo no irá tras ella, si fracasas en tu intento? Ella sabe quién… qué es Haplo.
Hugh revivió sus recuerdos. Iridal le había dicho algo de Haplo, pero no lograba recordar qué. Habían tenido poco tiempo para hablar y él tenía la cabeza en otras cosas: en el chiquillo muerto que tenía en sus brazos, en el dolor de Iridal, en su propia confusión al encontrarse vivo cuando se suponía que estaría muerto… No; lo que Iridal le hubiera contado acerca del patryn, Hugh lo había olvidado entre las sombras teñidas de horror de aquella noche terrible. ¿Qué importancia podían tener sus palabras en aquellos momentos, cuando él se proponía entregar su alma a los kenkari, cuando iba a regresar a aquel reino de belleza y paz…?
¿Intentaría Haplo encontrar a Iridal? El hombre había tomado cautivo a su hijo. ¿Por qué no a la madre? ¿Podía permitirse correr el riesgo? Al fin y al cabo, se sentía en deuda con ella. Estaba en deuda con ella por haberle fallado.
—¿Un documento, has dicho? —comentó.
La mano de Ciang se deslizó en los grandes bolsillos de sus voluminosas ropas y extrajo varios pliegos de pergamino enrollados y sujetos con una cinta negra. El pergamino estaba viejo y descolorido; la cinta, deshilachada y desteñida. La elfa alisó el documento con la mano.
—Anoche volví a leerlo. Es la primera vez que lo hago desde esa noche terrible. Entonces lo leí en voz alta ante los testigos. Ahora te lo leeré a ti.
Hugh se sonrojó. Lo que él deseaba era leerlo y estudiarlo en privado, pero no se atrevió a insultar a la elfa.
—Te he causado ya tantas molestias, Ciang…
—Debo traducírtelo —respondió ella con una sonrisa que daba a entender que había capeado sus pensamientos—. Está escrito en alto elfo, una lengua que se hablaba después de la separación de los mundos, pero que hoy está completamente olvidado. No podrías descifrarlo.
Hugh no puso más objeciones.
—Tráeme una silla. El texto es largo y estoy cansada de estar de pie. Y acerca la lámpara.
Hugh fue en busca de una silla y la colocó en un rincón junto a la mesa en la que descansaba el puñal «maldito». Después, permaneció fuera del claro de luz, sin lamentar que su rostro quedara oculto en las sombras, disimulando sus dudas. Seguía incrédulo. No daba crédito a nada de aquello.
No obstante, tampoco habría creído nunca que un hombre pudiera morir y regresar otra vez a la vida.
De modo que prestó atención a la lectura.