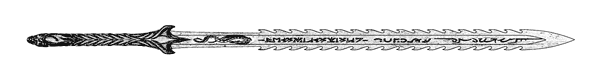XXXVIII. EL DESAFÍO

XXXVIII. EL DESAFÍO

«Temed al que os teme».
VIEJO PROVERBIO.
SI LAS EMPALIZADAS FUERAN DE ACERO, QUIZÁS DURASEN TODA LA ETERNIDAD…
Pero eran de madera, tosca y perecedera madera. Antes o después caerían. Antes o después arderían como todo alrededor.
Poco importaba que el invierno desplegase sus alas gélidas en la plenitud de su reinado. Que los vientos azotasen la Espina de Reyes como un flagelo despiadado sobre un reo moribundo. Poco parecía importar que el viento cortase la carne a cuchillo como una afilada hoja de segar… las hogueras ardían donde antaño los hombres levantaban la primera línea de defensa y el ’Säaràkhally’, ufano, extendía sus vuelos al inclemente tiempo.

Los jinetes hacían desfogar a sus corceles en feroz galope por entre las angostas laderas de las montañas haciendo correr la voz de alarma en cada posta, en cada aldea, en cada lugar donde habitaban los hombres.
—¡¡El Ojo que Sangra se acerca!! ¡¡Corred!! ¡¡Aprisa!! ¡¡Evacuad los valles!! ¡¡Escapad al norte!!
—¿Dónde atacan? ¿Cuántos son?
—Miles. Una marea negra asciende por las gargantas como un vómito imparable. Los pasos de la Espina de Reyes caerán pronto. En las primeras líneas de estacas ya ondea el ’Säaràkhally’. ¡¡Huid!!
Y los caballos proseguían su avance alertando a cuantos se cruzaban por su camino. Todos aquellos que podían prestar defensa se organizaban y comenzaban a marchar hacia el sur donde poder reforzar las siguientes líneas aún por quebrar. Los que no, cargaban todo cuanto podían soportar sus espaldas y se adentraban en un caudal humano hacia las desoladas planicies interiores.

En el sur la resistencia era enconada…
Las barricadas cuajadas de troncos afilados como espinas de erizos se llenaban de hombres armados que aprestaban su defensa con ardor. La nieve desaparecía batida por los centenares de botas que la aplastaban y fundían bajo el peso de todas las calamidades. Los fuegos de las flechas que surcaban el cielo en ambas direcciones llenaban el espacio de una densidad angustiosa de la que emanaba un cargado olor a muerte. Todo aquel paraje desolado y angosto de había convertido en un erial. Los bosques habían sido diezmados para poder levantar las filas de estacas que amenazaban a los enemigos en kilómetros a la redonda. Desde las atalayas y torres de madera levantadas sobre los perfiles quebrados de aquellas abruptas laderas caía una lluvia de flechas de fuego, lanzas y piedras.
Un extenso latifundio de cadáveres sembraba la tierra, extendiéndose todo cuanto la vista daba de sí en un espectáculo dantesco. Una y otra vez las embestidas del Culto se estrellaban contra las empalizadas sin importar cuantos efectivos dejaban ensartados a ellas como fiambres al sol. El número de bajas no daba la sensación de ser trascendental. Más y más bestias, orcos y criaturas continuaban lanzándose sobre las defensas humanas. Ya no había organización en las filas de ninguno de los bandos. Allí, batallas por tomar una colina. Decenas de muertos sembrando los fosos abandonados. Resistencia encarnizada a los pies de las atalayas. Y más bestias para reemplazar a las caídas. Y más flechas y acero para repeler a las que llegaban.
Los hombres que se parapetaban tras sus espinosas defensas eran miembros de los feroces clanes del norte, antiguos pobladores que una vez combatieron con furia el imperialismo de Belhedor y que ahora hacían lo mismo contra las hordas que lanzaba quien había ocupado el antiguo trono imperial. Hombres libres, como se hacían llamar, guerreros de fiereza indómita de largos cabellos y troncos recios como los viejos robles. Abrumados por el número de agresores, defendían hasta el último aliento sus posiciones antes de replegarse una línea atrás y volver a presentar batalla. Pero aquella lucha tenía un límite. Antes o después no habría más líneas que defender o faltarían los hombres para hacerlo.

Sarväak, el Gólem, Caudillo de los Morkkos, lo sabía…
Casi podía divisar entre los vapores de la mañana el rostro de la nueva andanada de orcos que corría acorazada tras sus escudos en su dirección. Apenas habían acabado de repeler al último grupo, esta nueva columna les amenazaba.
—¡Atraaaaas, hermanos! —Gritó volviéndose a sus hombres, extrayendo el filo de su hacha del cuerpo de su última víctima. Con un gesto invitó a las escasas fuerzas que aún permanecían de pie junto a él a abandonar aquel puesto. Las flechas no tardaron en aparecer a su espalda. En su carrera aprovechó para lanzar una mirada a sus defensas. El flanco derecho había caído, el izquierdo se batía con fuerza en una encarnizada defensa, pero aguantaría. Al menos, la atalaya defendería su retirada. La carrera dejó salpicada de cuerpos la desorganizada huida, víctimas de las flechas enemigas. Las tropas que defendían la nueva línea les acogieron con ánimo.
—¡¡Rápido. Hombres a la guarnición derecha!! —Gritó apenas encontró resguardo.
—¿Qué pueden hacer doscientos hombres ante esta interminable marea? —le diría uno de los oficiales nobles.
—Por Berserk ¡que hagan lo que puedan y mueran con honor! —contestó él y se apresuró a llevarse algunos defensores a otro lugar a través de uno de los canales que horadaban y conectaban bajo tierra la extensa red de posiciones defensivas. Cuando la luz difusa de los soles regresó a su rostro había alcanzado una guarnición en alto situada en un saliente de las afiladas escarpaduras de las laderas y tuvo el desolador panorama ante sí en una amplia perspectiva.
—¡¡Allí!! —Uno de aquellos aguerridos hombres del norte señalaba con su dedo una nueva línea enemiga. Un colosal reptil Nwankuu montado por un soberbio ejemplar de saurio se acercaba a una empalizada débilmente defendida ignorando las flechas que golpeaban en su largo cuerpo escamado. Sus patas desafiaban a las mejores defensas, capaz de pasar sobre ellas como un carro de combate. Tras él, parapetados tras su enorme silueta acorazada, una columna de hombres bestia y orcos avanzaba agazapada, aguardando el momento de salir de tan magnífica cobertura y entrar en combate.
—Vosotros, conmigo. —Sarväak reunió una improvisada dotación de guerreros y se deslizó ladera abajo para salirles por la retaguardia…

En otro lugar, en aquel mismo campo de batalla, Vallar de Walkur, miembro de un aristocrático linaje Selenno esperaba junto con los restos de la caballería de los Torvos cerca de la linde del bosque. Los animales parecían tan ansiosos por entrar en batalla como sus jinetes, quienes tenían una privilegiada vista de la retaguardia del flanco derecho. Vallar contemplaba impasible los esfuerzos de los Morkkos por defender esa línea, que empezaba a hacer aguas por todas partes. Pronto aquellos hombres se verían desbordados. Con un gesto conminó a sus hombres a estar preparados. Aquellos, apostados entre la infranqueable muralla de árboles desenvainaron sus aceros y afianzaron las lanzas.
Al fin, las hachas y espadas humanas no tuvieron más opción que retirarse ante la abrumadora presencia de bestias que se filtraban como el agua rebosante de una marmita quebrada. Vallar mantuvo a sus hombres en tensa espera aun siendo testigos de cómo aquella oleada de carniceros remataba a los caídos y a todos aquellos que se retrasaban en el repliegue. Aguardó con dolor ver morir a sus hermanos hasta que la entusiasmada columna de verdugos les mostró el flanco desnudo. Entonces, con un enérgico gesto de su brazo armado ordenó cargar sin piedad. Medio millar de corceles iniciaron el galope desde su emboscada posición haciendo hervir sus gargantas en aullidos feroces. Como si fuesen aparecidos ante la luna llena, la riada de jinetes se descubrió fuera del abrazo del bosque. Las bestias que perseguían a los guerreros humanos apenas tuvieron ocasión de darse cuenta de la trampa urdida contra ellos y con dificultad rompieron su carga y trataron de contener a los jinetes bárbaros. La primera embestida fue brutal. La punta de lanza de la caballería torva entró a pleno pulmón desbaratando la formación de infantería a la que arrollaron despiadadamente. Sin embargo, aquella no fue lo suficientemente contundente como para pasarles por encima y ponerles en fuga. Quedaron trabados durante unos sanguinarios minutos en los que los cuerpos se rompían y quebraban en uno y otro bando… hasta que la superioridad de los bárbaros torvos se impuso y las filas de bestias diezmadas entraron en pánico y comenzaron a huir. Con la sangre empapando el brazo de la espada, así la hubiese hundido en un océano carmesí, Vallar ordenó a sus hombres perseguir a los restos de aquella hueste invasora. Reorganizándose aprisa, espolearon sus monturas y mataron a placer…
Y un nuevo ingrediente llegaría para desequilibrar definitivamente aquella inestable balanza. Llegó del cielo, de las montañas, como un bramido del mismo infierno…

Otros ojos eran testigos privilegiados de aquella cruel carnicería que se daba cita a los pies de aquella garganta de Reyes. Vio cómo la atalaya que dominaba el flanco izquierdo caía envuelta en llamas y los denodados esfuerzos de aquellos bárbaros infatigables por dominar la incursión de las bestias Nwankuu. Al otro lado, fue testigo de la apisonadora carga de la caballería torva. Mirase por donde mirase sólo había muerte, lucha, sangre y desolación.
Supo que había llegado el momento de intervenir.
Miró a su diestra, junto a él. Bersian, el Poderoso, hundió su testa armada de cuerno anticipándose a las órdenes del estandarte e indicó con un gesto a los dos mil guerreros que se apostaban docenas de metros abajo que aprestaran sus hachas. Casi se pudo sentir el crujir de la madera estrangulada por aquellas manos desmesuradas. Luego, la mirada se tornó al lado opuesto: casi tres mil orgullosos guerreros más podían avanzar desde el flanco y aparecer tras las líneas de bárbaros por su retaguardia. Aún quedaban las pesadas guarniciones de jinetes de Mauros y las poderosas Banzhas[27]; también el resto de la Guardia Rex que acompañaba al Estandarte.
Aquel ordenó bramar a los cuernos…
Docenas de pulmones impulsaron su aliento a través de los pesados cuernos de batalla y un espeluznante sonido rugió desde las cumbres de aquella garganta herida por la guerra. Todo pareció detenerse en un impás de tiempo inconcluso.
Abajo, Sarväak, el Gólem abrumado por la oleada de saurios, mandaba retraerse a sus hombres. Al tiempo lanzó su mirada a las cumbres. Desde allí aparecía la corona de guerreros de ébano, como una cimera oscura de aquellas cumbres…
y la saliva se le estancó en la garganta.
Vallar hizo virar a su caballo para poder volverse y contemplar de dónde surgía aquel rugido que había conseguido paralizar el grotesco escenario. De las crestas de la garganta asomaba la nueva legión. El corazón pareció detenerse al contemplar aquella poderosa visión de los guerreros astados.
—¡¡Los Berseker!! ¡¡Los Berseker han llegado!! —comenzaron a oírse las voces de sus camaradas.
—¡¡Minotauros!! —chillaron sus enemigos.
De repente los cuernos callaron. En el campo de batalla todo se había detenido. Mudos, absortos ante la triunfal llegada de la hueste de los toros. Algunos adversarios habían quedado incluso a escasos metros de sus enemigos. Otros se habían visto interrumpidos en plena refriega… pero nadie atendía ya a su rival. Todos los ojos estaban en las cimas de la garganta, en la poderosa estampa de aquellos colosales guerreros que anunciaban su llegada con la atronadora voz de los cuernos.

El primero de ellos, un Rex de descomunal talla, vestido con galas de mariscal entre los suyos alzaba un estandarte en cuyas armas podía distinguirse el asta de un dragón. Tras su ensombrecedora efigie había cientos de aquellos toros oscuros de monumentales proporciones. Listos y dispuestos para entrar en guerra.
Aquel astado inició un bramido que fue seguido pronto por los bramidos de aquellos cientos a la vista. Tras ellos se escuchó el hondo rugir del resto de las legiones. Miles de invisibles gargantas berreando a coro que amenazaban con echar abajo la mismísima cúpula del cielo. Incluso la misma muerte que se paseaba por entre las estacas a placer, como en un banquete de reyes, sintió el miedo.
—¡¡Beeerrrsseeerkkk!! —Invocó a la furia el más poderoso de ellos ondeando su hacha de soberano.
Y hasta los soles gemelos apartaron la mirada cuando vieron despeñarse en avalancha a aquellos toros despiadados buscando saciar su sed de sangre…

Llegamos.
En el tiempo que se tarda en contener el aliento ante una caída de vértigo, apenas un instante.
Llegamos… y casi no podíamos creerlo.
Un segundo antes difícilmente cabíamos todos los refugiados en aquella penumbrosa sala de pesados muros y recargada atmósfera y ahora parecíamos una pequeña mancha sucia en la pulida piedra en la que se levantaban aquellos grandiosos salones de inalcanzable techumbres cristalinas.
Todo cuanto nos rodeaba superaba con holgura el más amable y generoso de nuestros conceptos sobre la belleza y la grandiosidad. La suntuosidad y dimensiones de aquel edificio abrumaban a las miradas de aquellos hombres heridos, aquellas mujeres y sus hijos o de aquellos ancianos enfermos. Ninguno de ellos pensó jamás que un día podrían pisar el Fin del Mundo y contemplar con aquellos mismos ojos que habían sido vetados del mundo las entrañas de la corte de los elfos Boreales.
Aquellos, los elfos que fueron testigos de la inesperada invasión de sus salones privados se mostraron superados por la masiva llegada de humanos harapientos. En sus rostros de mármol no se podía advertir siquiera, apenas dar nombre, a los sentimientos que les afloraban ante ello. Ishmant se apresuró a dirigirse hacia el grupo más cercano mientras nosotros seguíamos perdidos en la contemplación absorta de sus salones, de sus figuras esbeltas o de los exquisitos y artificiosos paños con los que se engalanaban.

Rexor no tardó en acudir.
Al menos, el tiempo de espera se nos consumió rápido, embebidos en aquel fasto derrochado. También él habló con el monje primero. Sólo entonces, mi amiga Claudia y yo supimos leer en sus gestos el incómodo trago que debía suponer nuestra imprevista llegada. Parlamentaron durante unos minutos con algunos de aquellos elfos de cabellos de escarcha y luego se aproximó a nosotros. Casi corrimos hasta él para saludarle, felices por el reencuentro. Aquella visión dio la impresión de borrar de su rostro todo pesar. Nos estrechó entre sus grandes brazos, sin disimular su felicidad.
—Celebro vuestra vuelta —nos dijo con una amplia sonrisa rubricando su rostro felino—. Espero que nuestros muchos problemas nos dejen un poco de tiempo para que podáis compartir conmigo vuestros peligros y el valor con el que lo habéis superado.
Apenas pudo decirnos poco más, prefirió dirigirse hasta aquella sobrecogida gente y dedicarle las primeras palabras de esperanza en mucho tiempo. La templanza de aquel solemne leónida y su convincente tono pronto relajaron los espíritus de aquellos humanos que por primera vez se sentían verdaderamente a salvo y lejos del terror del que se habían escondido durante décadas. Les aseguró que serían cobijados temporalmente por los elfos junto con las delegaciones de pueblos bárbaros que también habían llegado a aquella ciudad lágrima. Después de unos instantes de incertidumbre, tiempo necesario para procurar cierta organización al imprevisto, fueron escoltados fuera de los recintos palaciegos. Aprovechamos esos últimos momentos para despedirnos de los muchos rostros y nombres con los que habíamos establecido a fuerza de desventuras. Lazos tan fuertes que costó algunas lágrimas saberlos si no rotos, si al menos irremisiblemente distantes a partir de entonces. Poco volvimos a saber de la suerte de aquellas familias atormentadas pero nuestros corazones estaban aliviados al saberles en las mejores manos.

Nosotros fuimos alojados en las alas de palacio que el príncipe ’Vallëdhor había dispuesto para Rexor y los suyos. Después de instalarnos y asearnos debidamente, pronto seríamos convocados a una recepción privada con el príncipe junto al resto de aquella reencontrada comitiva.
La cámara era pequeña desde el relativo punto de vista que los elfos de aquel fabuloso lugar parecían tener para todos los conceptos. En realidad era un lujoso salón de amplias formas, vestido y decorado de la manera que aquella corte entendía lo «privado». Después de quienes ya nos habíamos encontrado, el primero en llegar sería Ariom, vestido a la manera de los Ürull, lo que le brindaba un llamativo contraste entre su recargado vestuario y sus evidentes marcas. Tampoco faltaron en él los gestos de amistad, ya que aunque sabíamos por Ishmant que habían superado los amargos trances de mar, necesitábamos verlo de nuevo en carne y hueso para poder creerlo por nuestros propios ojos.
Hablábamos con él de nuestros mutuos lances con el destino cuando vino a sumarse, quizá, la persona con la que con mayor ansia buscábamos el reencuentro.
Alex apareció de súbito, con el rostro desencajado de la emoción. Se diría que le había llegado la noticia de improviso y había corrido con la amargura de no saber si solo se trataba de una broma pesada.
—¡Claudia! ¡¡Es cierto!! ¡Estáis aquí! —Sus ojos la buscaban con ansiedad y pude apreciar la satisfacción en su mirada al encontrarse con ella. Ambos se abrazaron en un interminable gesto que conmovió a todos los presentes—. Llegué a pensar que no volvería a verte —le dijo aún en sus brazos mientras la acariciaba el extenso cabello negro.
Se apartaron el uno del otro aún aguantándose los hombros y se dedicaron una estudiada mirada.
—Estás estupenda —le confesó él. Sí, sí que lo estaba. Su cambio era tan evidente que hasta un ciego se hubiera percatado de ello—. Estás guapísima.
—Yo también te veo muy bien. —Claudia tenía una sonrisa en los labios. Se debía a descubrirle ataviado con aquellos ropajes amplios y exuberantes de su nueva indumentaria que en ese momento no pudo identificar: las elaboradas túnicas de mago de los aprendices.
—¿Esto? —exclamó él lanzándose una mirada a sí mismo—. Sí, tengo mucho que contarte.
—Yo también.
Me acerqué a Alex en aquel momento y me recibió con alegría aferrando mi mano extendida en un recio apretón justo antes de tirar de mi cuerpo para abrazarme.
—Lo que has crecido, muchacho —me dijo. No se refería a mi talla, puedo jurarlo, pero se diría que ya no me consideraba aquel mismo adolescente a mí tampoco—. ¿Dónde está ese grandullón de Odín? —exclamó entusiasmado por el reencuentro buscándole con la mirada.
Claudia ensombreció su rostro de inmediato. El muchacho comprendió enseguida por aquel gesto cuál iba a ser la respuesta.
—Odín no… no nos acompaña, Alex —contestó ella nublando su semblante. Alexis borró con amargura la felicidad que hasta entonces anidaba en su cara.
—¿Cómo es que…?
—Lem insistió en que se quedara —se apresuró a mentirle—. Parece ser que le necesitaba para cierto asunto importante y… bueno, Odín también ha elegido su propio camino.
—Ya… —contestó aquel en un gesto de comprensión—. Y su camino lo aleja momentáneamente de nosotros. Está visto que parece obra del destino mantenernos separados. Será mejor no atormentarse con eso… ¿Él está bien?
—¡Oh, si! Está muy bien —le corroboró ella con rapidez—. No le reconocerías.
—Imagino que no —suspiró aquel esbozando una melancólica sonrisa.

Tampoco hubo ocasión de dilatar mucho aquella nueva conversación. Nos habíamos reunido todos empezado a degustar los finísimos ágapes con los que nos obsequiaban hermosas y hermosos sirvientes elfos. Bandejas llenas de finísimas exquisiteces, al gusto de los más refinados protocolos de la corte. En seguida se anunció la llegada de nuestro anfitrión.
De manera solemne, un apuesto heraldo interrumpió la animada tertulia con un sonido de gong y anunció con estricta etiqueta el largo protocolo de intitulación del príncipe. En pie y con toda la gravedad que revestía el momento dirigimos las miradas hacia la puerta por donde comenzó a entrar, primero, la guardia privada de mujeres guerreras del monarca y tras ellas, asistido por media docena de sirvientes, la inmaculada figura del más sublime de los príncipes de los elfos. Ysill’Vallëdhor, Señor del Fin del Mundo.
Puedo asegurarles que en mis viajes llegué a conocer a elfos de todas las razas y partes del mundo. Señores de alto renombre y delicada apostura, pero jamás contemplé a nadie con el magnetismo y artificio de aquel príncipe ártico.
Era alto como las cumbres del Ghar‘al’Ussam, por encima de la estatura media de aquellos elfos que le acompañaban en su selecto séquito. Su rostro, limpio y bello como el de una pulida talla en mármol parecía inexpresivo, ausente de emotividad, casi atemporal. Unos llameantes ojos púrpura daban color a un aquel rostro blanco como las nieves de su cabello que caían como lenguas de glaciar a ambos lados de su mentón y cruzaban su pecho hasta la cintura. Sus aristocráticas vestiduras del mismo color albino estaban por encima de mis dotes de narrador, plegadas en dobleces imposibles y ribeteadas con finísimos bordados en azul y oro que pincelaban el ártico paisaje tirano de sus galas. Todo en él resultaba de sobrio y elegante artificio, de una rebuscada simpleza, esencia élfica. Incluso su voz, su gesto y su apostura medidos al milímetro para parecer de una espontánea y equilibrada naturalidad. Resultaba un ser del que uno parecía incapaz de abstraerse y que llenaba con su presencia los desnudos y vastos salones de aquellos palacios inmemoriales.
Ysill’Vallëdhor no probó bocado, declinado con elegantes gestos las invitaciones y estuvo poco tiempo en nuestra compañía. Mejor sería matizar que nosotros gozamos de muy poco tiempo la suya, extrañamente distante y cercano a la vez. Platicó durante unos breves momentos con Rexor, Ishmant y también dedicó algunas palabras en privado con el Shar’Akkôlom. Sin embargo, mientras su presencia duró se mostró en todo momento muy cortés e interesado por todo cuanto nos atañía. Ninguno de nosotros hablaba o entendía la lengua del Sÿr’Sÿrÿ, por lo que el príncipe se hacía acompañar siempre de traductores, aunque en aquella ocasión Rexor ejercía para nosotros de intérprete. Era toda una experiencia observar el profundo conocimiento de lenguas que tenía el Señor de las Runas y resultaba fantástico oírlo pronunciar aquella exquisita lengua élfica. El príncipe no dudó en preguntar a Alexis por sus iniciales estudios de magia… y así fue como confirmamos que nuestro amigo había comenzado a instruirse en los complicados entresijos de lo arcano en nuestra ausencia. Se mostró complacido por los avances que el joven parecía experimentar en este nuevo campo. También se interesó por lo ocurrido en el Alcázar y así todos supieron de nuestras vicisitudes con el Culto allí. De la trascendental actuación, decisiva por otro lado, de la joven Claudia a quien Ishmant no dudó en presentar como su aprendiz. Este punto fue de notable sorpresa para Rexor. También se confesaron las intenciones del resto de los componentes del círculo en sumar a la contienda a los enanos de ’Tûh’Aäsack, noticias estas que el príncipe ’Vallëdhor recibió con gravedad. Al interesarse por mí, Ariom desveló a ojos de todos mi nueva dedicación como esforzado cronista de nuestras peripecias. Si por aquel entonces mi trabajo ya dejaba de ser algo ilusorio y abocetado, a partir de entonces, gracias al entusiasmo con el que aquel fascinante personaje recogió la noticia, comenzó a convertirse en algo oficial. Podríamos decir en algo en lo que habría de esmerarme, puesto tenía sobre mis espaldas la atención de notables personalidades. Ysill’Vallëdhor en persona me confesó su intención de leer mis manuscritos cuando aquellos tuviesen una primera forma definitiva, que no final.
El encuentro apenas se dilató mucho más y el Señor del Fin del Mundo se excusó con aquella misma cortesía que había presidido todas sus palabras. Con el mismo protocolo que entró, abandonó los salones seguido de cerca por su abundante y servicial aparato protocolario. Poco después éramos acompañados a nuestras habitaciones. Cansados, decidimos regalar nuestro tiempo al sueño. Pero no todos pudieron permitirse ese privilegio.

En una generosa terraza de afiligranada balaustrada alumbrada por faroles iridiscentes se reunieron los hombres a cuyas espaldas arrastraban la última esperanza para los pueblos humanos. Rexor e Ishmant ya habían iniciado la conversación cuando se acercó Ariom junto a ellos. Con la inenarrable estampa del millar de luces de la ciudad del alba encendidas bajo sus pies discutían acerca de los últimos acontecimientos acaecidos en el Alcázar de Tagar.
—Y bien, Rexor. Los humanos están a salvo —le recordó el lancero apenas incorporándose a la conversación—. Las delegaciones humanas se impacientan. ¿Qué ha decidido el Príncipe?
Rexor se acarició el mentón mientras dejó escapar el fino humo de su larga pipa.
—Ishmant asegura que Allwënn y aquellos que le siguen tratarán de convencer al Hirr’Harâm para conducir a los Tuhsêkii y a cuantos quieran sumarse a ellos en una marcha hacia estas fronteras —inspiró pausadamente llenando sus pulmones del fragante humo, mirando sin prisas a los ojos de quienes les escuchaban—. Y he conseguido el compromiso de Ysill’Vallëdhor de volver a reunir a la Asamblea del Bosque. —Su tono no depositaba toda la confianza que necesitaban aquellos argumentos.
—Buenos augurios, Poderoso —respondió el lancero—. Pero solo eso, augurios. Las peores noticias dicen que el Culto ha comenzado su ofensiva. Necesitamos algo más que eso.
—Lo sé, Asymm’Shar. Pero esas son todas las certezas que puedo poner ante vosotros en esta noche. Lo cual no es mucho. Los acontecimientos se precipitan. Y no es así como mis planes se trazaban, lo sabéis.
Ishmant se volvió hacia las chispeantes luces de la ciudad durmiente apoyándose cansinamente en la ornaba baranda.
—Dicen los Yulos que ninguna travesía es segura si no se sabe con exactitud la potencia de los vientos que inflarán las velas. Y eso nos ocurre a nosotros, Poderoso. Apenas contamos con una brisa veraniega.
—Quizá el tiempo cambie.
—O quizá deje de soplar el viento. Nos enfrentamos a la galerna, Poderoso. No podemos olvidar eso. —Rexor enfiló el rostro partido de Ariom, el último en hablar y quedó pensativo.
—Si dejamos que el Culto avance lo que queda de invierno no tendremos capacidad para responder. Las defensas del sur caerán. Desplegarán todo su potencial con la única resistencia de los malheridos clanes y alcanzarán el Ycter antes de que las nieves se retiren. Entonces, quizá la ayuda de los elfos llegue, pero resulte insuficiente. Las fuerzas en la Ciudad Estandarte deben reaccionar y deben hacerlo ahora. La flota anclada en Barkarii debe moverse y hostigar Gallad… incluso desguarnecer sus defensas. Movilizar los bastiones enanos del este y avanzar por tierra.
—Eso es un suicidio premeditado, Poderoso —sentenció Ariom—. Sin esa fuerza que baje del norte, tal y como esperan, su ataque no tendrá la consistencia necesaria para detener a las fuerzas del Culto si concentra en ese flanco sus esfuerzos. La ciudad quedará desguarnecida y sus defensas caerán ante el empuje de Belhedor. Y si el faro de Barkarii deja de brillar, la moral de los humanos se desplomará. La guerra habrá acabado antes de llegar a las riberas del Ycter. Poco importará entonces si la flota alcanza o no éxitos en Gallad.
—Soy consciente de ello —respondió Rexor tras un prolongado hinchar de su pecho—. Pero debemos esperar que la ayuda de los elfos del Sÿr‘Sÿrÿ y la de los Tuhsêkii llegará. Esa ha de ser tu misión, Asymm’Shar. Convencerles de que esa ayuda llegará.
—¿Asegurándoles una quimera?
—Mintiendo, sí. Si es preciso. Y lo es.
—Lo que propones es muy osado. Si los elfos se mantienen al margen y Allwënn fracasa en ’Tûh’Aäsack seremos cómplices de la destrucción de los humanos.
Ishmant no perdía detalle sobre las consideraciones que ambos personajes lanzaban a la mesa, muy atento sobre el cariz que empezaban a tomar los acontecimientos.
—La osadía es lo único que puede derrochar el desesperado. Es lo único que nos queda, es lo único que podemos usar a nuestro favor. El final de los humanos, su aniquilación total ya está pactada y no necesita más cómplices. Si todo falla, aunque Barkarii se atrinchere tras sus murallas acabará sucumbiendo al Yugo y la Rueda. Sólo es cuestión de tiempo. La historia sólo podría recriminarnos el precipitar lo inevitable… y ni siquiera eso, porque los vencedores escribirán la historia y lo harán bajo sus propios criterios. Pero si la ayuda llega, si vencemos, seremos los primeros en aplaudir nuestra osadía.
Ariom quedó por un momento clavado en su gesto, tenso y al tiempo sereno.
—Mentiré por ti, Poderoso, si es tu deseo. Pero es el mío que sepas que lo hago entristecido de saber que, quizá, por mis mentiras lleve a muchos hombres y enanos a una trampa de la que ninguno regresará.
Rexor le aguantó la mirada con una inusual dureza.
—¿Lo harás? —le conminó a ser explícito.
—Partiré mañana mismo, si es tu deseo.
—Lo es —anunció secamente—. Deberías dormir bien esta noche. Serás mi heraldo. Viajarás solo.
Ariom hinchó su pecho con un sonoro suspiro. Agachó la mirada avergonzado y se retiró tras una escueta despedida de cortesía.

Rexor se volvió hacia el lienzo de luces de la ciudad bajo él y trató de volver a relajar su espíritu algo inquieto tras la reprobación del Shar’Akkôlom. Allí se encontró la mirada oscura y siempre inquietante del venerable monje, señor del Templado Espíritu. Pasó junto a él y alcanzó la balconada. Aquel guardó silencio y así se mantuvo un prudencial espacio de tiempo.
—Esa decisión no nos competía a nosotros. —Rexor volvió su cabeza señorial hacia el monje—. No estamos aquí para tomar ese tipo de decisiones. Son más propias de un mariscal de campo que del Guardián del Conocimiento. Y no veo galones.
—La ironía no te sienta bien, Ishmant —le aseguró con cierta mordacidad.
—Y el imperativo jamás ha sido tu tono dominante —le contestó aquel con tono desaprobatorio—. Quizá toda esta situación nos esté afectando, Poderoso. Y eso es lo que acordamos no hacer. No interferir directamente. Servir de cauce, de guía. Propiciar, no precipitar.
—Son las Cámaras del Conocimiento las que están en peligro ahora —respondió Rexor a la defensiva—. Por encima de la suerte de los humanos, incluso. Me siento autorizado a tomar este tipo de decisiones. —Ishmant le miró con extrañeza, como si aquel viejo amigo se hubiese vuelto de repente un extraño desconocido—. Es cierto que nuestras acciones no contemplaban el campo militar pero la situación actual no nos deja mucho margen de maniobra y nos obliga a replantear nuestras estrategias iniciales. Los dioses saben que no quería llegar a este punto. Solo busco un poco de tiempo, Ishmant. Usaremos el avance de los humanos y la decidida colaboración de los enanos de hielo para forzar la ayuda de los elfos.
—Sé que tus motivaciones son loables, Poderoso. No cuestiono tus fines. Pero esa decisión estaba más allá de nuestros compromisos. Ganar a toda costa puede volverse contra nosotros y nos acerca a los métodos de aquellos a quienes decidimos combatir. Sólo quiero que seas consciente que hoy has podido decidir enviar mártires a la tumba. Mártires que seguramente sean necesarios pero que no serán conscientes de que marchan al sacrificio… Y esa decisión no era nuestra, sino suya.
—No hay muchas opciones más.
—Sí las hay, Rexor. Dejar Barkarii al margen, aunque eso nos debilite.

Claudia acababa de ser vestida con las suaves telas de noche que sus ayudas de cámara le había proporcionado para el sueño. Un solemne espejo le daba su imagen envuelta en aquella suavidad envolvente de sedas plateadas que contrastaban con su melena oscura cayendo sobre sus hombros. La luz de aquella luna de inquisidora mirada se mezclaba con los anaranjados bailes de las velas proporcionando a su imagen una luminosidad fantasmal y bucólica. Se encontró bella y ajena a un mismo tiempo. Pero apenas se entretuvo en una visión que ya empezaba a formar parte de su colección de recuerdos habituales. Indicó con un gesto a sus serviciales damas que todo estaba a su gusto y aquellas, con una reverencia, la dejaron sola.
Caminó despacio buscando el frescor que se colaba con los velos abiertos de la ventana. Llegó hasta el estrecho balcón y salió a la noche a través de él. Quería contemplar la magia de aquella madrugada salpicada de estrellas en el cielo y de las luces de colores de la ciudad de elfos que se extendía a sus pies. Cerró los ojos y se dejó acariciar por los dedos de nieve de la brisa invernal. Así estuvo no supo precisar cuánto tiempo, hasta que un carraspear tras ella le advirtió que alguien más se encontraba presente. Su instinto la llevó a volverse de inmediato, protegiendo por inercia su cuerpo apenas vestido de aquellos ojos visitantes. Pero apenas identificara a su invisible acompañante, que había dejado pasar a las damas de compañía en silencio, dejó de sentirse incómoda ante aquella mirada. Era Alex. Él aún no se había desprendido de aquel largo y colorista atuendo con el que se presentara horas antes. Le dedicó una sonrisa cómplice.
—Estás preciosa —dijo como si la descubriese por primer vez—. Tanto tiempo en tu compañía y parece mentira que no me diese cuenta de eso hasta ahora. —Ella alargó su sonrisa un poco más e hizo el intento de abandonar el balcón, pero el muchacho le indicó con un gesto que no lo hiciera. La miraba con ojos distintos, sorprendido, como descubriéndola de nuevo en aquella silenciosa madrugada sobre una ciudad de elfos. La mujer que tenía ante él le parecía de una belleza inexplicable… vestida de blanco, con aquel cabello negro suelto sobre sus hombros desnudos y aquellos ojos grandes y oscuros entornados. Llegó caminando despacio, envolviéndola con su mirada, sin esconder la satisfacción de contemplarla—. Este lugar parece tener la virtud de acrecentar la belleza de todo cuanto la rodea y tú no pareces ninguna excepción. Sólo me pregunto dónde has tenido guardado tanto hechizo todo este tiempo.
—Eres un tonto ¿Lo sabías? —le dijo ella ruborizada—. Adularme a estas alturas… —el muchacho sonrió y se quedó enganchado a aquellos ojos negros.
—Te he echado tanto de menos —le confesó—. Llegué a pensar en lo peor. Temí no volver a verte nunca, ¿sabes?
—Pero aquí estoy.
—Lo sé y doy gracias a Dios si es que hasta aquí llegan sus manos.
Ambos se volvieron a mirar la noche.
—Todo parece tan distinto y a la vez tan cotidiano… —añadió él después de unos momentos de silencio.
—¿Te parezco distinta? —quiso saber ella.
—Es una sensación extraña —le confesó—. Todo ha cambiado y en el fondo…
—Conozco esa sensación.
Durante unos momentos no volvieron a pronunciar palabra. Se dejaron arrullar por el silencio de aquella madrugada envuelta en luces pulsantes.
—¿Recuerdas cómo eran las madrugadas en la ciudad? —preguntó Alex regresando su ojos a su compañera—. Las luces anaranjadas de las farolas, el sonido de algún coche que atravesaba las calles estrechas del barrio, el murmullo de las terrazas en verano…
—Y nosotros en el balcón —continuó ella—, con una cerveza en la mano apurando las últimas caladas al cigarrillo. Siempre con algunas letras en la cabeza que no acababan de salir, lo recuerdo.
—No… acabo de acostumbrarme a estar sin él.
Claudia torció su rostro para mirarle con cierta nostalgia y quedó en silencio durante un largo tiempo antes de contestar.
—Odín tenía razón, Alex. La vida en ocasiones cambia sin pedirte permiso. —El joven músico le devolvió la mirada cargada de significado—. Mientras estuve en aquella isla creyendo que quizá hubiera de pasar allí el resto de mis días pensé mucho en eso. En que quizá no volviese jamás a encontrarme con ninguno de vosotros y que todos mis sueños de adolescente, vivir de la música, viajar por todo el mundo, conocer gentes de todas partes y exprimir la vida a tope jamás se cumplirían. Pero entonces recordé aquellas palabras y todo cobró un nuevo significado.
—¿Qué encontraste? —Claudia se acercó al joven durante unos segundos y dejó el ventanal para regresar al interior de su habitación.
—Me encontré yo, a solas conmigo. Pensé que era una tontería luchar contra lo inevitable. Que estábamos aquí, que esta era la realidad que nos había tocado vivir. Que pelear contra eso era, no solo frustrante, sino inútil. Pensé que debía de retomar las riendas de mi propia existencia y aprovecharme de lo que tenía a mi alrededor. Sé que el propio Odín acabó aquella conversación diciendo que todo valía la pena si estábamos juntos, pero entonces comprendí que quizá estar juntos también podía desvanecerse en cualquier momento. Ni siquiera necesitábamos haber acabado aquí para que eso ocurriera.
—No te entiendo. El grupo lo era todo.
—Si me entiendes, Alex. Les pasó a otros antes que a nosotros. De hecho nos comenzaba a ocurrir a nosotros, igual. Dime… ¿qué crees que significaba que Nacho dejase el grupo? Precisamente aquella tarde.
—¿Qué hizo una mala elección? —ella sonrió.
—Quizá desde tu punto de vista. Realmente hizo su elección. El grupo comenzó a quebrarse entonces. ¿Cuánto hubiese faltado antes de que alguno de nosotros hiciera la suya propia? ¿Cuánto faltaba antes de que alguno de nosotros tuviera otra oferta mejor? Un buen trabajo. El desengaño de que en el fondo nuestro futuro pendía de un hilo. Los años pasarían y tal vez, sólo tal vez, las cosas no nos fueran como imaginábamos. Entonces vendrían las necesidades de tener algo más seguro. Resultaría cada vez más duro perseguir quimeras. Entonces, quizá se cruzara alguien en tu vida, o en la mía que nos hiciera replantearnos nuestras prioridades. ¿Y luego? Adiós a la música, adiós al grupo, adiós a recorrer el mundo. Y puede que entonces ya no lo veríamos como una traición a nuestros ideales sino como algo natural del discurrir del tiempo.
—Pero seguiríamos siendo amigos, nos seguiríamos viendo y quizá tocando de cuando en cuando.
—O no, Alex. Tal vez acabáramos viviendo en ciudades distintas y echando raíces con otra gente. Es lo natural ¿Qué importa? Sin embargo, eso no ha pasado. Los que nos ha pasado es algo inaudito, algo vetado para el resto de los mortales. Estamos viviendo una existencia, conociendo gentes y lugares que ni en nuestros más extraños sueños imaginábamos poder vivir.
—No era esto lo que yo buscaba con la música —le manifestó el joven con cierto pesar.
—Tampoco yo, Alex, pero es lo que tenemos. No es la vida ideal pero es la que se nos ofrece y desde luego no es muy usual. Hemos sido compañeros de viaje de elfos, hemos bebido licores prohibidos, hemos pisado lugares idílicos y terribles a la vez. Hemos exprimido la vida mucho más en este tiempo que en el resto de nuestra vida y ahora, ¡míranos! Huéspedes de los príncipes elfos. Ni siquiera los habitantes de este mundo han tenido esas oportunidades. Tú y yo, al menos, por ahora, seguimos juntos. ¿Qué importa si mañana la vida nos devuelve otro revés? Nos guste o no, este mundo con sus miserias, que parecen incontables, y sus glorias, que resultan fascinantes, parece necesitarnos. Aquí no somos simples números, almas anónimas. ¿Buscábamos fama? Es cierto que no es la que pretendíamos tener pero… ¡Aquí está! Quizá nuestros sueños, Alex, no tenían posibilidad de realizarse en nuestro mundo. Quizá por eso hemos acabado en este lugar. Y si con todo, en algún momento, encontramos la posibilidad de regresar a casa. ¡¡Cojámosla de nuevo!! Pero que eso no nos impida seguir viviendo y tomar nuestras decisiones. Yo estoy dispuesta a aceptar mi nuevo papel en todo esto… y algo me dice que tú también lo has hecho.

Alex volcó su mirada hacia sí mismo y buscó su reflejo en el cristal de aquel grácil espejo de pared. Era tan distinto de la última vez que se contemplara, allá en las habitaciones de la torres del Alcázar. ¿Y no fue aquel consciente abandono la misma elección que Claudia parecía haber hecho en aquella solitaria isla de la que decía venir? Quizá le faltaba la firmeza con la que su amiga cargaba sus palabras… pero era cierto. También él había abandonado al grupo hacía tiempo. ¿Qué podía reprocharle a Hansi?
Después de observarse durante unos segundos con su artificioso atuendo, tornó el rostro hacia aquella nueva mujer que contemplaba a su lado, como una vieja amistad que retorna tras largo tiempo de ausencia, extraña y al tiempo, cercana. Cambiada y sin duda, la misma.
—Te mentiría si te niego estar entusiasmado con las nuevas habilidades que he descubierto —le confesaría el joven.
—Pues siéntate a mi lado —le indicó palmeando una de las esquinas del labrado lecho que presidía la estancia—. Como cuando compartías conmigo los acordes de una nueva melodía o el tema de la última canción que estabas componiendo. Siéntate, yo también tengo mucho que contarte.
—Todo esto me da un poco de miedo.
—No podemos temer al cambio. Eso es lo que aprendí con mi maestro.
Alex terminó sentándose en un extremo de aquella enorme cama junto a ella. La miró a los ojos y descubrió que se habían quedado perdidos tras aquel comentario.
—Pero le temes… ¿no es cierto? —Claudia parpadeó un instante sintiéndose delatada.
—No, no… no es eso. —Le replicó por inercia—. Cuéntame eso que…
—Conozco ese tono en tu voz, Claudia. ¿Qué no me has contado? —Ella bajó la mirada derrotada y guardó silencio.
—Supongo que hay cambios que se aceptan mejor que otros, Alex —confesó ella—. Es complejo de explicar. Preferiría…
—Tonterías. Necesitas hablarlo. —Le dijo mientras la cogía una mano entre las suyas—. Me lo dicen tus ojos.
—Nos hicieron algo mientras estuvimos en su poder. —Alex notó como el cuerpo se le descomponía al escuchar aquello. Temió lo peor y su expresión fue delatora al respecto. Ella percibió pronto aquel miedo y trató de desvanecerlo rápido—. No, no es lo que piensas. Apenas recuerdo nada de todo ese tiempo. Fue como un largo y pesado sueño. Pero Ishmant dice que nos introdujeron algo, como un espectro. Algo que removió nuestros recuerdos. —Alex la escuchaba con atención y su miedo se convirtió pronto en una angustia por no saber exactamente cuánto había afectado a su amiga ni en qué manera.
—Continúa —le solicitó aquel acariciando su mano.
—Desperté distinta. Lo noto.
—¿Cómo de distinta?
—En muchos aspectos —dijo ella mirándole por primera vez a los ojos—. Es como si este mundo ya no me fuese tan ajeno. Como si tuviera vínculos antiguos con él y reconociera sus imágenes, sus… no sé. Yo misma desperté extraña. Dice Ishmant que aquello que nos introdujeron devoraba nuestros recuerdos. Sin embargo, no tengo conciencia de haber perdido ningún recuerdo importante. Mi memoria sigue intacta… al menos esa es mi sensación.
—¿Entonces?
—Es justo al contrario, Alex. Es como si ahora tuviese más recuerdos. Como si se hubiesen despertado de pronto. Me llegan en oleadas. En sensaciones. No son solo imágenes. También tienen impresos sentimientos. Sentimientos profundos, hondos. Sentimientos que reconozco como míos… pero que no pueden serlo, porque yo no he vivido esos momentos. No he estado en esas situaciones con las personas que aparecen en ellos. Conozco cosas que no debía de conocer.
—¿Qué cosas? ¿Qué personas?
—Todos ellos en general. Conozco cosas de todos ellos en general pero…
—¿Pero…?
—Tuve la necesidad de aproximarme a Ishmant. Como si una vez ya lo hubiese hecho. Como si solo él conociese secretos de mí y solo a través de él pudiese llegar a comprender las cosas.
—Y lo hiciste, por lo que veo.
—No del todo, Alex. Esto no me he atrevido aún a confesárselo. Inicié unas prácticas. Esas prácticas me están sirviendo para comprender muchas cosas. Me habló del Vacío, del Equilibrio del cosmos. Una visión de la realidad que ningún otro parece tener y que está poniendo la base para entender muchas cosas de las que nos rodean. Es como si realmente necesitase comprender todo eso antes de poder comprenderme a mí misma. Tengo la sensación de que él también lo sabe y que calla cosas. Como si aún tuviese que experimentar por mi cuenta antes de que puedan ser reveladas.
—Tienes un gran guía. Yo confiaría en él.
—Y confío, Alex. —Ella le abandonó la mano y se levantó de la cama. Sus pasos la llevaron de nuevo a la balconada. Alex, despacio la siguió sin que ella se sintiera perseguida. La dejó un instante a solas pero cuando Claudia fue consciente de nuevo de la realidad él ya estaba a su lado.
—Hay más ¿no es cierto? —Claudia miró las estrellas en silencio. Tardó en responder. Alex le permitió ese instante.
—Allwënn… —Alex movió la cabeza hacia otro lado. Primero sintió una punzada en el corazón. Como si aquel nombre le robara un poco a su amiga. Luego sonrió.
—Sabía que él estaría ahí. Lo notamos todos. Desde el principio. Siempre supimos que ese guerrero te…
—No, no es eso —se apresuró ella a romper la cadena de pensamientos de su amigo—. Sí. Reconozco que siempre he sentido algo por él. Una atracción poderosa. Nunca me he parado a buscarle una explicación.
—El amor no tiene explicación, Claudia —dijo Alex arropándola con su brazo cálido. Su tono era amable, casi paternalista. Ella le miró.
—Esto es algo más poderoso que el amor, Alex. Tengo la sensación de que yo he venido aquí solo para encontrarme con él. Al margen de lo que Rexor y el resto esperen de nosotros, esperen que seamos o actuemos en este extraño conflicto, es como si el cosmos me hubiese traído hasta él… de esta extraña forma. Que hay algo entre él y yo, independientemente de todo lo demás. La mayoría de mis… recuerdos tienen que ver con él.
—¿Predestinación? ¿Destino? ¿Me estás hablando de eso?
—Sé que es complejo de que lo entiendas. Ni siquiera lo espero. No es exactamente destino. Lo siento como algo mucho más natural. Como algo que sencillamente no podía suceder de otra manera. Estamos aquí por algo. Yo creo que yo estoy aquí para encontrarme con él. Que él y yo es la razón de que todo esto me ocurriese a mí. —Alex quedó un momento en silencio. Luego la miró con el semblante iluminado.
—Suena precioso —le confesó—. Siempre has sido una romántica. En el fondo siempre has buscado una historia así. Una historia de amor profundo. Una historia de almas destinadas a estar juntas, que se buscan, que se reconocen. Que a pesar de todos los escollos se encuentran. Se acaban encontrando.
—Ese es el problema, Alex. Siento que entre él y yo hay una fuerza de atracción imposible. Como un rio que viaja al mar. No importa las vueltas que dé. No importa las piedras y los obstáculos en su curso. Las veces que parezca separarse de su destino. Debe llegar al mar. El mar es su lugar y acabará allí… pero…
—Pero…
—El alma de Allwënn está cerrada. No me espera a mí. Ya espera a otra. De hecho, esa capacidad de esperar lo imposible. De seguir aguardando algo que nunca va a ocurrir es lo que me sobrecoge de él y al mismo tiempo lo que tiene prisionero a mi corazón. Saber que esta historia es imposible y al mismo tiempo sentirle tan cerca en su lejanía. Es como saber que algo debe ocurrir pero que no puede ocurrir. Esos sentimientos me ametrallan. Me confunden. Sé que enamorarme de él es doloroso. No es sensato. No es… —Claudia se silenció. Tenía un nudo en la garganta—. Me despedí de él ayer. Parece que haga una eternidad pero solo fue ayer. Nunca he tenido la sensación de separarme de él desde que lo conocí. Ahora él marcha a una guerra incierta y nosotros estamos en el otro extremo del mundo. Sé que es lo que debe ocurrir pero mis pensamientos no pueden abandonarle. La idea de perderle me horroriza y he tratado por todos los medios de ocultármelo a mí misma. De afrontar el hecho de que debe ser así. Incluso de preparar mi alma para no verlo más, si el destino así lo tiene previsto. Su corazón está cerrado y sin embargo… yo siento… yo sé… que hay algo en su interior que me busca y no lo sabe. —Alex acunó su cabeza entre sus hombros—. Conozco el tacto de su piel. Sé cómo acaricia. Conozco sus besos y no hay besos como los suyos. —Alex la apartó un instante algo confundido. Claudia percibió la naturaleza de aquel conflicto—. No, Alex. Nunca nos hemos besado. Esa es la cuestión. Todo esto es muy extraño.

La desolación circundante era aún más terrible en soledad. El paraje, como una estampa infernal, se dejaba mecer por el ulular del viento apenas postrer lamento una vez acalladas todas las demás gargantas. Sólo aquel espectral canto se paseaba entre los cuerpos rotos. Las columnas de humo negro eran como delgados hilos de penumbra que se alzaban desde los maderos mutilados. Las estacas se cuajaban de carne ensartada, como remedos de árboles grotescos cuyas raíces se alimentaran en aquel océano púrpura en el que la nieve se hacía sangre. Un olor poderoso y tirano dominaba aquella cruenta constelación de muerte. Un olor que para ninguno de los que allí quedaban en pie resultaba extraño.
Las huestes oscuras se habían retirado dejando a su paso un reguero interminable de cuerpos rotos desangrándose. La victoria se había decantado al lado humano a un precio exagerado. De no ser por la oportuna llegada de los toros del Asta del Dragón las defensas se hubiesen perdido. El aliento de los hombres en los pasos de la Espina de Reyes hubiera dejado de escucharse para siempre. Pero los Toros cumplieron la palabra dada y lucharon junto a los hombres por defender la Tierra de Reyes. Todos los caudillos y señores de la guerra sabían que los Toros luchaban sobre todo por ellos, por limpiar sus propias fronteras, por fortalecer su propia presencia en las cimas. Pero qué importaba eso ahora. Luchaban en el mismo bando y contra el mismo enemigo. Un enemigo que ningún otro salvo ellos se habían atrevido a desafiar.
Olem contemplaba el campo de batalla con sus pensamientos sumidos en el dolor de las pérdidas. Sus ojos barrían la desolación en aquellas planicies de Valhÿnnd con la mente puesta en las vidas salvadas. Era perfectamente consciente que habían llegado a tiempo para evitar la caída de los hombres. Pero la Hueste volvería. Atacaban los dominios del Invierno en pleno corazón invernal. Eso decía de ellos que andaban sobrados de moral y determinación. Volverían… pero en esa ocasión encontrarían a las manadas de Berserk Vengador defendiendo las líneas.

—Poderoso. Los Señores de la Guerra os aguardan, como ordenasteis.
Olem apartó la mirada del amargo horizonte y volvió su testa coronada de hueso hacia atrás donde Bersiám, la Diestra, le aguardaba con algunos de los oficiales Rex de su cohorte pretoriana.
—Muy bien, llévame ante ellos.

Apenas eran una docena de aristócratas los que esperaban entre la desolación a aquel monarca mitad toro. Por donde pudiera mirarse había hombres afanados en rescatar heridos, enterrar muertos y rapiñar del enemigo, asistidos por aquella legión de gigantes testados. Lucían sus galas ensangrentadas con el mismo honor con el que se habían aprestado a defender hasta la muerte aquellos angostos pasos entre las montañas. Los había de muchos clanes pero todos poseían aquel rancio orgullo que los toros también enarbolaban como suyo.
Ninguno de ellos se atrevió siquiera a tragar saliva cuando le vieron llegar. Era un coloso de casi cuatro metros de altura, intenso pelaje negro embutido en una sofisticada armadura de guerra en la que cabrían todos los hombres de una guarnición entera. Se hacía acompañar por media docena de soberbios ejemplares Rex, la élite de su casta. El suelo temblaba ante sus poderosas pisadas, como antes se había estremecido con su carga. Sin dudarlo, los sonidos de lo que había pasado en aquella gélida tierra de leyenda habrían sido escuchados en las áridas arenas del Arröstann. Eran perfectamente conscientes que las Doce Tribus de Toros habían sido reacios por tradición a tener un único mariscal y una sola bandera desde los tiempos de sus ancestros. Por eso no tenían duda que aquel titán de ébano que iba a dirigirles la palabra era un guerrero de talla desconocida incluso por los de su poderoso linaje. Y se sintieron reconfortados por estar en el mismo lado.
—Señores de los Hombres —anunció aquel colosal guerrero con una voz que parecía surgir de las entrañas de un abismo, antes incluso de que ninguno de aquellos líderes bárbaros tomase la palabra—. Hemos venido a defender estas tierras. Los hombres ya han sangrado por ellas más de lo que estas se merecen y vuestros pueblos se han ganado con honradez un hueco en las leyendas. Regresad ahora con vuestras mujeres e hijos. Consolad a las mujeres de vuestros caídos. Asistid a los vuestros que ya habéis peleado bastante y con seguridad será necesario hacerlo en otra ocasión. Vuestros hombres están agotados y temen por la suerte de sus familias. Dejad que el Asta de Dragón ondee en estas trincheras. Eso hará que las Huestes de Belhedor se lo piensen antes de volver a intentar traspasar estas líneas de estacas.
Uno de aquellos guerreros de las nieves se adelantó al resto.
—Sarväak, el Gólem, Caudillo de los Morkkos se arrodilla ante vuestra valentía y no lo ha hecho jamás ante nadie. —Y presto hincó su rodilla en la nieve saturada de sangre. Tras él toda la comitiva de aristócratas secundó su gesto—. Debemos nuestras vidas a vuestra nobleza. Nuestros descendientes tendrán una deuda con los vuestros durante generaciones, Olem, Asta de Dragón, Señor de las doce tribus. Sois infinitamente generoso con nuestros pueblos. ¿Qué necesitáis de los Clanes libres de los hombres?
—Sólo algunos batidores para anticipar los movimientos del enemigo.
—Vuestros son. Morirán a vuestras órdenes como si fueran las de Valhÿnnd en persona.
—Marchad en gloria, estirpe de Valhÿnnd. Decid a todos que los Toros defienden los pasos.

Las puertas de plomo de ’Tûh’Aäsack se abrieron a ellos como el cuerpo lúbrico de una amante ardiente. Con la misma solicitud. Con el mismo deseo. Con la misma entrega. La noticia de que Sargon y el HachaSangrienta caminaban por la misma senda había salvado con rapidez todos los obstáculos y alcanzado la Ciudad-Montaña mucho antes que sus columnas de maceros. La agitación en las calles de aquella monstruosa urbe de piedra no podía contenerse. Un rumor se extendía como el reguero de pólvora: El hijo del Rojo iba con ellos y decían que su aspecto era el de un elfo. Nadie quería perdérselo.
La grandiosa estampa de ’Tûh’Aäsack ensombrecía la vista del magnífico macizo vestido de blanco donde se alojaba, empotrada como una piedra en el dorado metal. Como todas las Ciudades-Montaña de los pueblos enanos el ‘Aasâck hundía sus raíces en la roca que le daba nombre mostrando sólo un tercio de sus dimensiones reales a los ojos de los gemelos. La mayor parte de la ciudad era subterránea, pero aquella porción que desafiaba la luz resultaba impresionante a los ojos de quienes jamás habían visto un bastión enano. Debía tener al menos diez o doce alturas y otros tantos lienzos de murallas desde la ancha base semicircular hasta las coronas en las crestas del macizo donde se levantaba el Salón de Piedra y, en él, el trono del Hirr’Harâm. Su construcción era sólida y de impresionante aspecto, como si toda una cara de la montaña hubiese sido esculpida por manos habilidosas. Nada que ver con las pequeñas aldeas agrícolas de piedra y madera que habían ido superando hasta llegar a la capital. Ondeaban los emblemas y pendones y sonaba el atronar de los cuernos y tambores de bienvenida. Incluso antes de entrar podía escucharse el abrumador coro de gargantas que aguardaban con euforia la llegada de los guerreros.
Humanos, surkkos, elfos y gladiadores. Todos tenían el alma en un puño de la emoción y grandeza con la que eran recibidos en aquel inexpugnable baluarte de los Tuhsêkii.
Pero Allwënn…
Allwënn apenas si cabía en sí, abrumado por una constelación de recuerdos.

Las puertas del Salón de Piedra se abrieron de par en par dejando entrar como una exhalación a Sargon y su séquito de Masones y generales. Dentro, con el barbado rostro descompuesto les aguardaba el Hirr’Mason Hoskgarr quien había quedado al mando del gobierno en ausencia del Hirr’Harâm y algunos de sus asistentes. Sargon penetraba en el vasto salón del trono departiendo órdenes a diestro y siniestro a cuantos lacayos y sirvientes encontraba a su paso. A través de las grandes balconadas subía el rugido enfervorecido de la gente en las calles. Hoskgarr se adelantó desencajado hacia el gran monarca.
—¿Es cierto, Señor? ¿Habéis pactado con los traidores? —Sargon apenas parecía tenerle en cuenta mientras seguía solicitando cosas a sus hombres.
—Quiero una reunión con el resto de los Hirr’Masones. ¡¡Ya!! Y traed a todos los notarios y escribas inmediatamente.
—Señor ¿Habéis pactado? —Sargon se detuvo un instante con el rostro endurecido por el atavío militar del que aún no se había desprendido.
—He evitado el derramamiento de sangre enana, Hoskgarr. Alégrate por ello. Nadie ha muerto aún.
—Con todos mis respetos, Señor. Claudicar ante nuestros enemigos nunca ha sido motivo de alegría para un enano. —Sargon se revolvió con furia.
—Modera esa lengua, Hoskgarr o te la haré arrancar de cuajo. —El recio Masón se detuvo en seco y siguió al frenético monarca en su apresurado caminar.
—Mi señor, solo quiero preveniros. Una acción así no va a sentar bien entre el gremio de minas. Sargon volvió a detenerse y se enfiló hacia su general.
—¿Crees que me importa lo que esos bastardos usureros piensen? ¡Yo gobierno en ’Tûh’Aäsack! ¡¡Yo soy el Hirr’Harâm!!
—Nadie pone en duda eso, mi señor. Pero el apoyo del gremio…
—¡¡Al infierno el Gremio!! —escupió el soberano—. Ya me he dejado manipular bastante por esas sabandijas desleales. Muchas cosas van a cambiar entre estos muros, Hirr’Mason, muchas. Acompáñame.
Sargon condujo apresuradamente a su regente hasta la balconada de piedra que se abría en los muros del Salón del Trono. Incluso antes de alcanzar las impresionantes vistas ya se advertía la intención de llevarle hasta allí. El ensordecedor griterío de la muchedumbre se elevaba como una espesa marea de insectos. Las calles y plazas de la capital se atestaban de enanos que gritaban y vitoreaban con un énfasis desmedido. Abajo, sumergidos en aquel cuantioso baño de multitudes seguían los triunfales guerreros del HachaSangrienta y todos cuantos les acompañaban. Todas aquellas cohortes que habían tenido la osadía de levantarse contra el trono eran recibidas como los héroes que siempre habían sido considerados. La Decimotercera, la Décima Invicta, el Clan del Lobo. Todos lucían sus emblemas con orgullo. Y también todos aquellos extranjeros, los Tagarianos, los guerreros surkkos, el resto de humanos. A pocos parecía importarles que fueran absolutos desconocidos. Sumaban filas junto a las cohortes legendarias y eso bastaba. Pero sobre todo, ante todo, la mayoría de aquellos ojos estaban allí para recibir al Hijo del Rojo.
—¡¡Escúchales, Hoskgarr!! ¡¡Esa es la verdadera fuerza de ’Tûh’Aäsack!! Ahí están sus héroes. Ahí están los enanos a los que nuestros hijos y nietos quieren parecerse. ¡¡Ellos son sus modelos!! No tú, ni yo. Y por supuesto no esas sanguijuelas imberbes del Gremio de Minas ¡¡Sino ellos!! Hasta ahora yo he sido el Hâram que les había privado de sus mitos y los había convertido en proscritos. —El soberbio Masón se encontraba sin palabras para articular réplica. Sargon continuó—. ¿Sabes qué es lo que más que quema las tripas, Hoskgarr? Que haya sido la sangre del Rojo, la misma sangre que nunca se debió derramar, quien me ha quitado la máscara.
—Pero es un medioelfo…
—¡¡¿Crees que a esos que corean su nombre ahí debajo les importa?!! ‘Horrim, Hirr’Mason. Ese elfo es el maldito hijo del Rojo. ¡Ni aunque fuese bastardo de orcos le importaría a nadie! Ha encontrado y sacado de su cubil al HachaSangrienta. La Decimotercera le aclama como su Faäruk por derecho y méritos. Y el resto de las cohortes veneran a la Decimotercera. ¡¿Qué rey no mataría por tener un aliado así?! ¡¡Yo lo hice. El Gremio lo hizo cuando el Rojo nos negó su apoyo!! ¡¡Le matamos, Hirr’Mason!! ¡¡O nuestro o de nadie más, dijeron!! Y el ejército se fracturó. Y los mejores se marcharon a una tumba silenciosa, maldiciéndonos. Y el pueblo nos retiró la confianza. Pero ahora regresa. El Rojo regresa en la piel de su bastardo tendiendo la mano al responsable de su muerte en lugar de empuñar el hacha contra él. Me devuelve la lealtad de las legiones y el cariño de los míos ¿Qué significa el apoyo del Gremio comparado con eso, Hoskgarr? ¡¡Todas mis legiones!! Sin fisuras, sin traidores, sin bandos. Y con su Hirr’Harâm al frente. Ya no necesito los consejos interesados de nadie más.
—Señor, con mis respetos. Estáis ebrio por la respuesta de la plebe. Es siempre desmedida. El Gremio tiene mucho poder y os encumbró hasta el trono. Podría hacer…
—No podrá hacer nada más. El poder del Gremio se ha acabado. —La sentencia fue tan dura que Hoskgarr perdió el aliento—. He firmado un despacho decretando el embargo de todos los bienes y acciones del Gremio. Las minas son ahora propiedad del Trono.
—¿Qué habéis hecho qué? No podéis hacer tal cosa, Sargon.
Una voz interrumpió aquel acalorado diálogo.
—Mi Señor, los notarios han llegado. —Sargon volvió su mirada al interior del recio salón al tiempo que pudo ver la llegada de aquella legión de escribas y burócratas.
—Ah, al fin. —Sargon se dirigió hacia ellos dejando con la palabra en los labios a su segundo—. Señores, hay mucho trabajo por hacer. —Les aseguró a todos ellos que inmediatamente tomaron prestos sus banquetas y tableros—. Quiero que redactéis el armisticio público y la revocación total de todos los cargos y sanciones de los miembros de la lista que se os facilitará en breve. Todos los exiliados tendrá permiso para regresar a la capital y todos aquellos con delitos aún en vigor quedarán preescritos a la fecha de hoy. Todos cuantos bienes les fueron embargados les serán devueltos y compensados. Quiero la paz con mis veteranos y la quiero rotunda.
Un grupo de escribas asumió el encargo y abandonaron la sala con diligencia.
—Quiero que se confirme y se haga público inmediatamente el despacho de embargo por parte de este Trono de todos los bienes y acciones del Gremio de Minas. También quiero que se decrete la anulación de exportaciones de metal a cualquier dominio controlado por el Culto de Kallah. Adjuntar esta medida a un correo y enviadla a cualquier Hâram sobre el que tengamos autoridad moral o lazos de alianza. Quiero que todos los enanos sepan que los Tuhsêkii dejaremos de enviar suministros a Belhedor y recomendamos a todos hacer lo mismo. Es más, es mi deseo expreso que se expulse de este reino a los legados de Belhedor bajo los cargos de conspiración y alta traición al pueblo Tuhsêk. ¡No! Mejor, prendedles y ejecutadles, Hagamos las cosas como deben hacerse. Quiero que sus cabezas cuelguen tan alto que pueda verlas hasta la última alma de esta ciudad.
—Eso es un deliberado acto de guerra, Sargon. —El soberano de piedra se volvió hacia Hoskgarr.
—Eso es precisamente lo que deseo, Hirr’Mason —le anunció con determinación—. Añadid esto último también. Una cosa más, señores: Quiero que se anuncie a todos los pueblos enanos que Yo, Sargon, Hirr’Harâm de ’Tûh’Aäsack encabezaré en persona una marcha con mis mejores cohortes a través de la Espina del Ycter con intención de apoyar la lucha de los pueblos humanos en el norte. Quiero que todos sepan la determinación de este monarca en la lucha a favor de la causa humana y también que serán bienvenidos a esas filas cuantos Haraníes y maceros estén dispuestos a seguirnos a la gloria. Quiero que todos los documentos estén listos lo antes posible. —Los escribas estaban dispuestos a cumplir las órdenes cuando el soberano les solicitó un último deseo—. Tengo intención de explicar en persona a mi pueblo todas estas disposiciones a la mayor brevedad. Espero un gran discurso. Poneos manos a la obra y solicitad la presencia de todos los comandantes de las cohortes. Avisad también al hijo del Rojo. Les quiero a todos acompañándome cuando me dirija a los Tuhsêkii.
Con enérgicas reverencias toda aquella legión de escribas se puso manos a la obra. Antes de marcharse uno de ellos alcanzó un pliego de legajos al monarca.
—Los nombres que Su Alteza solicitó. —Sargon recogió los papeles y les lanzó una mirada displicente. Sabía perfectamente lo que contenía. Hoskgarr parecía ansioso por dirigirse a su señor.
—Esto nos puede llevar a una guerra civil. —Sargon sonrió con mordacidad.
—No habrá ninguna guerra civil, Hoskgarr. Ten fe.
—Una marcha hacia el norte. Declararle la guerra al Culto y enfrentarse al poder del Gremio de mineros. Es buscarse enemigos poderosos dentro y fuera. Permitidme que os diga que todo esto es una locura.
—Veremos quién es el loco. —Sargon entregó los legajos al viejo Mason—. Ahí tenéis una lista de nombres, Hirr’Mason. Quienes aparecen en son conspiradores y traidores. En cincuenta años de mandato tengo pruebas más que contundentes contra ellos. Que no me obliguen a hacerlas públicas. Sus propiedades serán embargadas y espero que les convenzas de que su mejor opción es acogerse a un destierro voluntario. Quien se resista a mi voluntad se arriesga a la Máscara. —El Hirr’Harâm le enfiló con una mirada incómoda—. Como verás, Hirr’Mason, he respetado las tuyas. La lealtad es algo que estoy dispuesto a recompensar generosamente en estos tiempos que corren. Quedarás al mando en mi ausencia. Tendrás toda la autoridad y medios para llevar a buen fin todas mis disposiciones. Tal es la confianza que sigo depositado en ti, mi fiel general. Así que no me falles.
Una nueva interrupción rompió la dureza de aquel duelo de miradas.
—Señor, los Masones aguardan. —Sargon desvió lentamente su mirada hacia sus secretarios.
—Bien, hacedles pasar. —Retornando de nuevo los ojos al viejo comandante le añadió—. Tienes trabajo que hacer, Hoskgarr. Y yo tengo una guerra que organizar.

Forja contemplaba desde la corona de almenas de la torre el ardiente atardecer de los gemelos. En el horizonte, las ascuas de un desaparecido Yelm no podían evitar que su rojo siervo sembrara las vistas nevadas de fuego escarlata. La joven mestiza había tenido mucho tiempo para pensar. La soledad en la que aquel antiguo bastión Tuhsêk se sumía le parecía desalmada y cruel, lejos del bullicio de los días pasados. Tenía la sensación de habitar un lugar sórdido y muerto en el que, como ánimas espectrales, aquellos tres únicos supervivientes deambulaban entre sus muros tratando de aportarle un remedo de la vitalidad perdida.
Odín se había mostrado muy distante aquellos días. Sólo parecía centrar su interés en las necesidades del viejo herrero, quien parecía solicitarle para cualquier pequeña trivialidad. Preparaban un ritual, un ritual que según confesaba el lastrado guerrero serviría para convocar a los viejos Jerivha y devolverle la luz a una Orden Olvidada. No terminaba de entender cuál era exactamente su cometido en toda aquella compleja trama. Tenía la sensación que cualquiera que hubiese sido su elección, si acompañar a los refugiados a las tierras de elfos, si integrar las filas de aquellos que pretendían encontrase con las tropas del Hirr’Harâm o, como había acabado siendo, quedar en la solitaria torre a merced de las necesidades de Lem Forjadorada, el resultado hubiese sido el mismo: tener la impresión de no ser necesaria, de ser absolutamente prescindible. Por un momento deseó no haberse cruzado nunca con aquel extraño jovencito, ignorar la suerte del mundo y regresar a la calidez de la ignorancia en su sombrío bosque donde al menos todo el mundo la conocía y respetaba.
Escuchó sonidos tras ella y se volvió al tiempo de ver las dificultades de aquel corpulento humano por quien estaba allí. Trataba de arrastrar una pesada almenara hasta la cima de la torre. Corrió presta a proporcionarle ayuda desesperadamente, pero volvió a encontrar una negativa.
—No, déjalo, cariño. Ya casi está. —Forja se frotó las manos sin saber dónde ponerlas, como muy a menudo aquellos días, con una frustrante sensación de inutilidad.
Apenas después Lem cruzaba el umbral con su vacilante paso dando las últimas indicaciones al joven sin prestar apenas atención de la chica.
—Bájalo aquí mismo, muchacho —le decía—. Aquí estará bien.
—¿Para qué es todo esto? —Preguntó ella aunque sólo fuese por iniciar una conversación con alguien—. Lem se volvió hacia ella y se diría que por un instante había olvidado incluso que la joven seguía en aquel edificio.
—Es la luz que guiará a los errantes hasta este lugar —comenzó a explicar el herrero mientras el joven ultimaba los preparativos—. Comenzaremos esta misma noche el ritual. Mantendremos la llama encendida, la llama que invocará a cuantos queden de la orden.
—¿No alertará de nuestra presencia?
—Para el mundo hace siglos que no se practica, pero las fuerzas depositadas en nuestra fe no se debilitan con la distancia y el olvido, sino que se refuerzan. La llamada será aún más vigorosa que antaño. Sólo los Jerivha pueden verla, pero para ellos será como un canto de sirena.
—¿Podré ayudar en algo?
Lem la miró con cierta condescendencia.
—Me temo que debo de hacerlo yo solo. Pero no te preocupes, espero que pronto podamos encontrar un cometido para ti. Si todo sale bien nos faltarán manos para abarcarlo todo.
Ella suspiró y dejó hacer a aquellos hombres.

La mañana se levantó despejada y luminosa para los días que corrían en aquella estación ártica. La almenara ya lucía su llama inextinguible aunque a la vista nada la hacía sospechar de tanta trascendencia. Sin embargo, el primero en acudir a aquellos muros olvidados no fue ningún guerrero del pasado. Fue alguien muy conocido. Conocido y celebrado.
—¡¡Gharin, muchacho!! Estás hecho una auténtica pena. —Lem se dispuso a ayudar al semielfo a bajar de su noble yegua pero Odín ya estaba allí para encargarse de ello.
—He cabalgado un día y su noche, sin tregua. Temo que mi trasero se haya soldado a la silla. —Gharin se dejó caer casi a plomo en brazos del gigante. Estaba exhausto. Daba la impresión de ser un títere deshilachado—. Me encontraré mejor después de un baño refrescante, comerme una mula y dormir las próximas dos estaciones. —Odín suplicó a Forja que fuese a buscar un poco de agua fresca. Ella obedeció de inmediato.
—¿Cómo les ha ido a los muchachos? —Cuando Gharin sonrió supo que era portador de grandes noticias antes de escucharlas.
—A Allwënn la lengua le viene de estirpe —confesó rendido—. Sargon caminará. Bendito sea.
Lem se dejó arrastrar por un gesto entusiasta.
—Loados los Dioses que protegen a ese mestizo si es capaz de hacer que hasta el Señor de Señores enano bese su trasero.
Gharin invirtió el orden de sus necesidades. Primero durmió hasta casi el alba del siguiente día, luego pasó por el beso de las frías aguas del lago subterráneo y ahora, revitalizado y repuesto daba buena cuenta de la comida que habían preparado para él.
El viejo Lem y Odín le acompañaban y Forja ultimaba las últimas viandas en las cocinas. Aquellas labores de mujeres era para lo único que parecían necesitarla en los últimos días y empezaba a cansarse de ello. Poco después se sumaría al grupo.
—Si, Lem, como lo oyes —comentaba el elfo mientras devoraba las vituallas de la mesa—. Mi bastardo amigo parece no necesitarme. Desde que nos separásemos en Diezcañadas ha debido encontrarle gusto a eso de viajar sin mí. Ahora que se ha reencontrado con los de su linaje parece un sucio enano más. En lugar de mandar a uno de tus muchachos ha preferido encajarme a mí el trabajo de mensajero. Es como si ya no apreciase mi compañía… me da la sensación de que ya no existo para él.
—Sé cómo te sientes —exclamó Forja que llegaba en ese momento con la última bandeja, dispuesta a quedarse. Aquellos hombres se volvieron para mirarla pero no alcanzaron a comprender la ironía en las palabras de la joven mestiza.
—No seas tan duro con él, pequeño —trataba de consolar el gigante tullido—. Ahora tiene una gran responsabilidad sobre sus espaldas y sin duda debe ser doloroso enfrentarse a sus recuerdos y emociones. Dale un poco de tiempo. Además no creo que sea falta de confianza, más bien al contrario por lo que estás precisamente tú dándonos esta noticia.
—¿Qué harás ahora, Gharin? —quiso saber el humano—. ¿Te quedarás aquí hasta que lleguen los enanos? Esto está muy solo desde que todos se marcharan.
El elfo rebañó la escudilla con un poco de pan y la dejó reluciente antes de contestar.
—No, no, sin duda. Sargon ha prometido enviar una dotación de enanos hasta aquí. Oficialmente el alcázar vuelve a ser frontera del Ghar’al’Aasâck pero no creo que lleguen antes de diez o doce días. Ya sabes, papeleo y todo lo demás. Supongo que debería ponerme en camino cuanto antes y avisar del éxito a Rexor. —Gharin miró desesperadamente al herrero—. Dime que aún no has sellado el Círculo-base. No desearía tener que cabalgar hasta el Fin del Mundo. Juro que mataré a Allwënn si me hace caminar hasta allá.
Lem carcajeó y rellenó la jarra que el medioelfo le extendía.
—No, pequeño bribón, vas a tener suerte esta vez. Aún tengo que sacar algunos objetos importantes del santuario antes de sellarlo. —Gharin suspiró aliviado por la buena noticia.
—Bien entonces supongo que partiré lo antes posible. ¿Y vosotros? ¿Qué vais a hacer? —Los tres interpelados se miraron entre ellos pero indudablemente quien contestó fue Lem que sacaba su pipa de barro a la que comenzaba a llenar de oloroso tabaco.
—Que ’Tûh’Aäsack mande una guarnición al alcázar asegura mucho nuestra posición. Con Rexor en el norte y Allwënn conduciendo a los enanos hasta él será más útil para todos que yo me quede aquí y centre mis esfuerzos en tratar de recomponer lo que quede de la Orden Jerivha.
—Me parece bien.
—No nos veremos en algún tiempo, jovencito. Mándale a Rexor todo el apoyo de nuestra parte y que los dioses os guarden en los duros momentos que quedan por llegar. Rezaremos por todos vosotros.
—Así lo haré, amigo.
Pero Gharin no sabía que aquella sería la última vez que viera al gigante herrero.

El día grande había llegado. La explanada de la Gran Puerta de ’Tûh’Aäsack se llenaba de enanos impacientes formados para la guerra. Toda la ciudad estaba en las calles, llenando cada rincón, cada terraza y cada ventana para despedir a los héroes triunfales que lucían sus más feroces galas de batalla. Se levantaba un auténtico bosque de pabellones y emblemas. Una arboleda de insignias nunca antes reunida que ensombrecían las cabezas de aquellos pequeños y robustos guerreros de piedra. Ante ellos, el Hirr’Harâm en persona, en una poderosa estampa que llenaba de orgullo incluso a quienes no participaban del linaje enano, dirigía las huestes. La ciudad estaba rendida ante él. Sonaban los tambores y cuernos con amargas melodías de despedidas y los vítores se elevaban como una tormenta estival.
El todopoderoso monarca buscó el corcel inmaculado de Allwënn para iniciar la marcha junto a él. Sabía del poderoso efecto escénico que ello produciría en sus vasallos.
—Aquí estamos, Hijo del Rojo, dispuestos a escribir una gloriosa página en los anales enanos.
—Mis más sinceros respetos, Hirr’Harâm. Habéis cumplido con creces vuestra palabra. Me siento honrado de acompañaros en esta gesta. —Sargon sonrió abiertamente y aprovechó aquel gesto para alzar su puño y contemplar a su entregada población. Aquella estalló en vítores ensordecedores. Aprovechó entonces para mirar a las alturas y dirigir su ojos hacia al balcón del Trono de Piedra, allá en las cumbres. No podía verlo con claridad pero imaginaba que allí estaría el equipo de gobierno provisional, con el Hirr’Mason Hoskgarr a la cabeza. Allwënn le acompañó en aquella mirada desafiante.
—Soy consciente, gran señor, que las nuevas leyes que habéis promulgado os han debido granjear muchas y poderosas enemistades. Dicen que vuestro Hirr’Mason tiene muchos y buenos lazos con el Gremio de mineros. ¿Es seguro dejarle el gobierno en vuestra ausencia?
—Me subestimas, hijo. He sabido mantenerme en pie durante estos conflictivos años y también tenía poderosos adversarios. Confío en Hoskgarr lo mismo que en una sierpe venenosa en estos momentos pero todo está atado. En la ciudad quedan dos de mis más leales cohortes y tengo cinco más diseminadas estratégicamente a lo largo del reino. Me guardo un buen movimiento, hijo. Ni Hoskgarr ni los simpatizantes del gremio intentarán nada después de la extraordinaria respuesta de mi pueblo. Su única oportunidad sería atentar contra mi persona y les será difícil si yo me encuentro fuera y arropado por las cohortes legendarias. He dejado a esa bestia de Harhûm Nievenlascumbres para vigilarle. Su renombre le hace intocable aquí. Me ha costado convencerle para que no nos acompañara. Ahora tú eres el Faäruk de los Descarnados, según su voluntad. Y uno de mis Hirr’Faäruks, al igual que tu padre lo fue. Harhûm tiene una disposición especial que Hoskgarr ignora. Si intentan algo, tiene un documento firmado por mí que le otorga el mando absoluto de las legiones y todas las prerrogativas de gobierno. Estará bien asesorado por mis mejores chambelanes, los de mayor confianza y lealtad. No hay de qué preocuparse.
Allwënn sonrió. ¿Quién decía que sólo los elfos sabían de artimañas en la política?
—Vamos hijo, Hay una guerra que ganar.

Doce mil almas cruzaron las impresionantes arcadas de la primera muralla bajo la mirada incierta de los soles gemelos. En aquellos momentos Valhÿnnd y Mostal debían estar bebiendo juntos en su honor. Los cuernos aullaban y los tambores bramaban furiosos sones de guerra. Cohorte tras cohorte, la gran marcha de los Tuhsêkii comenzaba su andadura dejando atrás una ciudad rendida a la magnificencia y el poder de sus valerosos guerreros.

Desde las espinadas almenas del último baluarte se extendía un horizonte nevado que dejaba ver los valles orientales más allá de las Cimas de Soros. La Torre de Marfil, ufana, seguía allí desafiando la mano de Belhedor. Sus vigías pronto descubrieron en lontananza la estela de unos jinetes. Eran tres, galopaban hasta el desfallecimiento y venían del gélido norte. Pronto identificaron las enseñas.
—¡¡Heraldos del Fin del Mundo!! —Rugieron desde las alturas.
—¡¡Abrid los portones!!

Karamthor, el Blanco, estandarte de Barkarii, se impacientaba en la sala de mando donde ya se habían reunido los Kabbar’Har de la flota y el resto de grandes oficiales enanos. El propio Hirr’im Hâssek, Hakkâram de los enanos de Valhÿnnd, Señor de la Ultima Montaña, estaba a la espera de ser convocado si las noticias que llegaban del reino de los elfos boreales así lo demandaban. Entonces entró el heraldo de los elfos. Asymm’Ariom, el Shar’Akkôlom en persona. Apenas hubo momentos para el protocolo y la cortesía.
—Me siento honrado con tu presencia de nuevo en esta montaña, Shar’Akkôlom —le dijo Karamthor a modo de escueta bienvenida—. ¿Qué noticias traes del norte?
—Noticias inciertas, noble Karamthor —aseguró brevemente el legado—. Marchamos aprisa con tus mensajeros y durante el camino muchos fueron los blasones humanos que se sumaron a nuestra demanda. El príncipe ’Vallëdhor nos escuchó decidió volver a reunir a su cónclave.
—¿Nos ayudará? —Ariom guardó un silencio revelador y dudó por un instante. Tenía las palabras de Rexor en la mente.
—Lamento no poder contestar a eso aún —aseguró incapaz de traicionarse a sí mismo. Los enanos allí presentes estallaron en reproches. Karamthor elevó sus brazos para tratar de devolver el silencio a aquella reunión.
—¿Y qué has venido a decirnos entonces?
—El asunto se complica, Karamthor. El Señor de las Runas en persona está tratando de inclinar el favor de los elfos a nuestra causa, pero los protocolos llevan su tiempo.
—¡Malditos elfos burócratas! —Se escuchó a uno de los generales—. ¿Qué tienen que discutir? Pelearán o no pelearán. No es tan difícil. —Ariom hizo el intento de proseguir y el noble humano volvió a insistir en el silencio.
—Rexor confía plenamente en el apoyo de los elfos, por eso estoy aquí. Pero su respuesta puede llegar tarde.
—¿Tarde? —Una inexplicable tensión creció en el ambiente por lo que aquellas palabras podían encerrar.
—Hay rumores de que el ataque del Culto será inminente. De hecho hay rumores de que las primeras ofensivas hayan comenzado. Vuestro ataque por mar constituye un gran efecto sorpresa que no podríamos garantizar si aguardamos al desenlace de la decisión elfa. Pero si esta se produce tal y como confía el Señor de las Runas, puede producir un efecto en cascada que haga que otros jardines se sumen.
—¿Y si no se produce? —preguntó un enano. Las miradas se volvieron a él.
—No podemos… no debemos pensar en eso. Hay muchos y poderosos intereses trabajando para que eso sea así. Es un hecho que los Toros de Berserk se han reunido bajo un estandarte. Su aparición en este doloroso escenario debe ser inminente. También hay muchas posibilidades de que Sargon, Señor de ’Tûh’Aäsack, abandere una cruzada desde el sur y sume a ella a cuantos enanos de la Espina estén dispuestos a morir junto a él.
—¿Sargon? ¿El Hirr’Harâm del Nwândii? —Aquella noticia pareció reconfortar a los enanos de hielo.
—Ahora bien —añadió Ariom dirigiéndose a aquel mapa que seguía levantado en el centro de la sala—. Si contamos con el apoyo de toros y Tuhsêkii, los pasos occidentales se verían tremendamente reforzados. Los elfos de Sÿr Sÿrÿ apoyarían el centro y vuestras posiciones en las cimas orientales podrían ser decisivas para frenar o incluso contraatacar a las huestes allí. Pero para ello se hace necesario que iniciéis vuestro plan de ataque por mar, ahora.
—Yo solo veo hipótesis, elfo —confesó secamente uno de los generales enanos—. El apoyo de Sargon y los Toros no es ningún hecho. Menos lo es la implicación de esas mujerzuelas de blancos cabellos que pueblan el Fin del Mundo. Lo único que sé es que quienes arriesgarán sus vidas seremos los de siempre, nosotros.
—Esas hipótesis son más y más cercanas que las que teníais la primera vez que pisé esta Torre —replicó el elfo—. Si actuamos y fallamos todo se habrá acabado, es un hecho. Pero si no lo hacemos, también. Si el Culto encuentra poca resistencia y avanza hasta el Ycter con todo su potencial, los elfos se retraerán confiando que la amenaza les pase de largo o que atrincherados en sus bosques tendrán más opciones de victoria que en campo abierto. Entonces poco importará que los Toros se sumen, ni incluso su ferocidad resultará suficiente entonces. Pero un golpe efectivo en el mar puede hacer reverdecer la moral e inclinar en estos momentos de duda los apoyos a nuestra causa. En eso confía Rexor. Está seguro que puede utilizar un último esfuerzo de la Torre de Marfil y la inestimable ayuda que los enanos de hielo prestáis para forzar el apoyo élfico.
—¿Qué garantías hay de eso?
—Ninguna —contestó con honradez el mutilado lancero—. Como no las hay de que ganemos esta batalla ni aún con todos de nuestro lado. Si morimos en esta empresa todo habrá acabado. Pero si lo logramos habremos construido un principio, que es lo que Rexor persigue. Daremos una lección al mundo demostrando que se puede detener el poder de Belhedor a través de una alianza de naciones. Elfos y enanos, juntos en el campo de batalla. Mazas y arcos luchando a la vez. Resulta tentador no entusiasmarse con el poder de un ejército de tales características.
—Tiene razón —exclamó Karamthor—. ¡Vale la pena intentarlo! —Los enanos no parecían tan convencidos, pero ellos siempre podrían regresar a sus montañas. La espera tampoco traía la victoria, solo alargaba la agonía—. Aunque solo exista una remota posibilidad de que nuestra acción decante la suerte de todos, merece la pena. La Torre de Marfil irá a la guerra. Los hombres han hablado ¿Qué dicen los enanos?
Ulkarr Rhoinhoram, el viejo Kabbar’Har que los recogiese del mar se decidió a hablar.
—Habrá guerra. Hablaré con el Hakkâram. La flota está impaciente. —Ariom sonrió de satisfacción.
—¿Por dónde empezaremos?
—Forzar a Yulos y Rurkos puede ser un buen comienzo.

Karla volvió la vista atrás y su mirada se perdió en el horizonte desde donde parecían seguir surgiendo filas y filas de maceros enanos. Sumaban ya algunas jornadas de marcha pero aún se encontraban atravesando el reino de los Tuhsêk. Las hileras de guerreros se extendían hasta el infinito y con ellas las innumerables carretas de intendencia necesarias para alimentar a aquella interminable legión. Aquella visión seguía produciéndole escalofríos. Jamás se había visto rodeada de tantos enanos. De hecho, pensó que ningún elfo lo había estado nunca tanto como ella. Diseminados entre aquella riada de pequeños salvajes, casi como distantes notas de color podía divisar a los soberbios surkkos o a aquella ecléctica hueste de Tagar que los acompañaba. La manada de gladiadores de Legión se había desmembrado. Los Hermanos ‘Hallaqii se habían fundido entre sus anfitriones de manera que resultaba imposible distinguirlos de entre ellos. Aquella panda de pequeños carniceros estaban más que nunca en su salsa confraternizando con aquella ingente prole de primos que no se acababa nunca. Casi no supo de ellos en todo el viaje. Xixor de cuando en cuando dejaba asomar sus crestas por ahí. El lacónico saurio seguía tan callado como de costumbre pero asombrosamente había simpatizado bien con aquellos brutos y no parecía soportar mal su compañía. Rhash’a andaba desaparecido. Al pequeño roedor, asombrosamente esquivo, se le daba bastante bien escabullirse y tenía varios miles de pequeños peludos como él para pasar inadvertido. Hiczo, como buen lametraseros no se apartaba de Legión, así fuese su sombra cornuda quien acompañaba en todo momento a ese extraño mestizo culpable de toda aquella reunión de compatriotas. Del resto de los agregados sabía poco. Quizá las únicas que llamaban la atención eran esa lúbrica hembra de los Questtor que se hacía llamar así misma Reina y su pequeña humana, siempre rodeadas de sus salvajes surkkos, paseando su lascivo amor para irritación de los enanos. Sin embargo y pese a todo Karla se sentía extrañamente feliz formando parte de aquel enemigo numeroso sin saber a ciencia cierta cuál sería la suerte que le esperaba ni a dónde iría a terminar todo aquello. Olía a batalla. Se palpaba. Se veía reflejada como un sol brillante en los ojos de aquellos enanos, desde el primero al último. Era una sensación extraña ser partícipe de todo aquello. Extraña pero placentera.

Allwënn marchaba a la cabeza en compañía de aquellos a quien generosamente llamaba tíos. Torghâmen, Beliar, Harrek, D’orim y el resto de los descarnados capitanes de la Decimotercera como si fuese uno más. De hecho, nadie parecía ver a ese endurecido y cada vez más barbado elfo sobre su corcel inmaculado. Todos tenían delante a un enano. Un Tuhsêk de pura raza. Hijo del Rojo, como todos se dirigían a él ahora. Incluso Legión tuvo esa impresión cuando se aproximó hacia él.
—Allwënn, viejo lobo, Rhash’a ha visto algo que deberías saber. —El mestizo se volvió hacia la pareja con gesto curioso.
—¿Qué han visto tus ojos sagaces? —El deforme gladiador se sintió alagado por el comentario.
—Un par de jinetes nos siguen, señor.
—¿Un par de jinetes?
—Eso es, y no hacen mucho por pasar desapercibidos.
—¿Rastreadores del Culto, quizá? —aventuró Robbahym.
—No lo creo —se apresuró a deducir el elfo—. Guardarían más celo. Además, estarían locos si pretenden seguir a una legión Tuhsêkii que marcha a la guerra.
—Son viejos conocidos, Señor —aseguró el rastreador.
—¿Qué quieres decir?
—Se trata de la guerrero Neffarita que comandaba las tropas que asaltaron el alcázar y ese orco que le acompañaba siempre. —Allwënn mudó su gesto en el rostro.
—¿Estás seguro de eso?
—Tan seguro como que estamos rodeados de enanos, señor. Les he tenido muy cerca. Les he visto las caras.
—¿Problemas, amigo? —quiso saber el capitán de gladiadores al contemplar el efecto de las palabras en su viejo camarada.
—No para nosotros, desde luego —aseguró Allwënn relajando de nuevo su expresión—. Déjalo estar. Veamos quién se cansa primero. Gracias por la información pero no hay de qué preocuparse.
Diciendo esto, Allwënn agitó las bridas de su corcel y regresó a las posiciones de vanguardia. Sin embargo, Robbahym conocía demasiado bien al mestizo como para asegurar que aquello se fuese a acabar en ese punto.

Notas y más notas. Pliegos y pliegos de rugoso papel amarillento de grueso gramaje llenaban mi escritorio, todos emborronados de tinta. Durante aquellos días en los que se gestaba una guerra yo no apenas hacía otra cosa que escribir. Me pasaba las horas enteras en aquel confortable estudio que el príncipe en persona había hecho preparar para mí. «Un cronista debe tener un lugar acorde con su noble trabajo» decía, y desde luego que lo era. La luz de los soles entraba llenando la estancia de su cálido resplandor a través de unas enormes cristaleras que me proporcionaban una vista sin duda privilegiada. Cuando no escribía o mi cabeza se saturaba en aquellas duras batallas entre mis recuerdos y mi memoria, solía regalarme momentos de placer admirando la belleza de aquella ciudad infinita de exquisitos perfiles arquitectónicos, embutida en la joya viviente que era el Sÿr Sÿrÿ. Las imágenes más hermosas y plácidas las obtuve desde aquel mirador incomparable. Durante aquellos días trabajé como nunca antes lo había hecho. Sin duda, fueron en aquellas jornadas y en aquella ciudad inmortal donde entendí mi propósito en la vida. Allí supe que mi labor no estaba en empuñar un arma y campear a lomos de un corcel, como quizá hubiese imaginado. El destino me reservó otro papel. Más discreto, pero sin asomo de duda, tan trascendental como el de aquellos que se jugaban la vida sin posibilidad de elección. Yo sería el responsable de hacer perdurar su memoria, de inmortalizar las hazañas, las gestas, los duelos y también las miserias, los miedos y sus grandes pasiones por toda la eternidad.
Sin mi labor, cualquiera que fuese el resultado de nuestra incierta gesta donde todos los seres de aquel mundo fantástico se jugaban el ser o no ser, acabaría perdiéndose en las tinieblas de la memoria.
Gracias a mí, se recordarían por siempre las pequeñas historias de las que se construye la leyenda. Yo dejaría su huella como legado para compartir con el mundo venidero. La lucha diaria de Allwënn contra sí mismo y la terrible marca de la pérdida de su esposa. Las dudas de Rexor, el complejo mundo de los hombres de Legión, el vacío en el espíritu de Gharin, las profundas marcas del Shar’Akkôlom… tantos y tantos pormenores sin los que resulta imposible explicar la trascendencia de los actos de aquellos que estaban construyendo un nuevo futuro a costa de sangre y lágrimas.
Fue en aquellos muros de leyenda, en los apartados rincones del fin del mundo que yo me encontré también conmigo mismo y con el oficio de escritor. Allí también donde, está mal que yo lo diga, comencé a comprender que aquello que había surgido casi como un divertimento, como una rutina nueva con las que matar las largas horas de aquella travesía por mar se volvió el único objeto de mi vida. Allí fue donde página a página empecé a formar un estilo propio, una personal manera de narrar y de articular esta historia, que aún no tenía ni título, ni forma definida, ni tan siquiera perspectivas de un final. He de confesar, no obstante, que los esbozos que entonces manejaba poco tienen que ver con estas líneas finales que ustedes contemplan, pero ya dejaban de ser sucesos fragmentarios, ideas inconexas, anacrónicas y pensamientos sueltos para empezar a configurar un cosmos donde todo comenzaba a tener mayor proyección y hondura.
Imagino que entenderán que este relato, por su naturaleza y contexto, también pasó por varias fases y etapas. Al principio centré mi obsesión en los hechos y acciones, tratando de no olvidar y de relatar fielmente cada suceso. Luego comprendí que la peculiaridad de todo lo que ocurría se debía a la propia personalidad y naturaleza de los protagonistas. Mi oficial atribución como cronista me hizo disponer a mi antojo de todos ellos, que cual modelos pacientes de un pintor de corte, se entregaban solícitos horas enteras a la tarea de responder a todas mis preguntas, cual fuera su naturaleza. Con la excusa de reavivar mi memoria o recomponer aquellas parcelas de la historia que me habían sido vetadas, me tomaba la licencia de preguntar aspectos a los que difícilmente yo hubiese llegado de otra forma o ellos hubiesen estado dispuestos a desnudar ante mí si otras fuesen las circunstancias. Sin la influencia de sus propios pormenores, sin la marca de sus personalidades y de aquello que las hacía únicas, sin la conjunción de su propio microcosmos no era posible explicar ni entender los sucesos globales y ello me llevó, no solo a bucear en las entrañas de mis compañeros de viaje, sino también a necesitar documentarme, porque resultaba imposible entender las acciones de elfos o enanos si nada sabía de ellos ni de sus razas… La labor entonces se volvió titánica, pero infinitamente apasionante. Más tarde entendí que no había razón para ser aséptico. Que yo no estaba allí para juzgar a nadie o dejar de hacerlo, siendo como era el único elemento que daba unidad y coherencia a la historia. Decidí que si me tomaba la libertad de entrar en los pormenores personales de cuantos me rodeaban y plasmarlos para que todos pudieran participar de ellos, resultaba una villanía ocultar los míos. Por eso decidí orquestar todo el relato desde mi propio punto de vista y dejar, como ellos generosamente me brindaron, que mis miedos y dudas también sembraran la historia.
Mi nuevo lugar en el mundo me proporcionó la posibilidad de sondear abiertamente el alma de todos ellos. Entrar en los rincones más profundos del ser y hallar su luz verdadera, aquella que nunca suele aparecer en las crónicas de sucesos, en las historias épicas de elfos y hombres. Mi historia, yo aún no lo sabía, estaba creando un nuevo estilo narrativo, una nueva escuela, más íntima, más profunda, en diálogo constante. Otros seguirían mi estela, pero seguramente yo ya no estaría allí para verlo.

Velguer parecía estar pasándoselo en grande en aquella fiesta privada rodeado de muchos altos dignatarios, con comida y licor fluyendo en grandes cantidades y hermosas mujeres para disfrute de sus invitados. Los monjes del Culto no tenían ni por asomo votos de pobreza por los ingentes lujos de los que se hacían rodear. Tampoco sabían de moderación. Eran inmoderados en cada una de sus prácticas. Tampoco, huelga decirlo, practicaban el celibato o la castidad. Bien al contrario. Y todo aquello se estaba dando cita en aquel palacio rebosante de excesos donde los lacayos, músicos y esclavos apenas daban abasto para contentar los apetitos, cuales fueran, de sus amos.
Aquellas reuniones eran perfectas para hacer política, establecer lazos, compromisos, vasallajes y un sin fin más de asuntos de los que está salpicada la política de estado y la Luna del Abismo, el Señor de los Ciclos del Sur era todo un especialista en esos menesteres.
Sin embargo, su felicidad estaba a punto de truncarse.

Un emisario sorteaba con dificultad los cuerpos de los celebrantes buscando con la mirada los amplios atributos de la Orden que distinguían a Lord Velguer de sus muchos invitados pero uno de sus lacayos le avisaría antes de que aquel lograse alcanzarle.
—Señor, un emisario trae noticias de Tagar.
Velguer le esperaba con una sonrisa en los labios. El emisario se acercó y Velguer tuvo que inclinar su pronunciada estatura para poder recibir las noticias sin que el ensordecedor ruido de fondo lo enturbiase.
Conforme aquel legado susurraba las palabras a su oído la expresión en el rostro del mitrado se transformaba lenta y agriamente hasta arrugarse en un gesto visceral de odio.
Apenas conocía las nuevas, aquel envenenado jerarca se volvió sobre sí y comenzó a abandonar el concurrido salón a grandes y apresuradas zancadas apartando a empellones a cuantos se cruzaban a su paso sin el menor escrúpulo. La reacción del anfitrión no pasaría inadvertida para nadie. Hasta los músicos y esclavas bailarinas acabarían dejando de tocar y danzar. El jolgorio de hacía unos instantes se transformó rápidamente en un coro de comentarios y especulaciones…
Habían llegado malas noticias del oeste.
Noticias de traición.

Las obras de reparación de las empalizadas avanzaban a muy buen ritmo gracias al trabajo y al empeño de aquellos seres de privilegiada genética que eran los Toros de Berserk. Se habían reconstruido la mayoría de los lienzos de estacas y se habían levantado nuevas atalayas donde ahora lucía el emblema del Asta de Dragón.
Olem en persona supervisaba todos los trabajos prestando incluso su extraordinario esfuerzo físico cuando era menester. El liderazgo que aquel caudillo de toros, espléndido ejemplar de Rex, tenía entre los suyos se alimentaba también con aquellos gestos de indudable cercanía. Hubo un tiempo en el que aquel guerrero no había tenido un nombre. Siendo el menor de una larga familia de rancia estirpe de señores de la guerra D’akoram, tenía claro que jamás hubiera llegado a lo que era hoy de haber permanecido a la sombra confortable de su linaje. También hubo un tiempo en el que eso tampoco le preocupaba a un joven Rex al que la naturaleza le había proporcionado tantas capacidades físicas como ansias de conocer. Hubo un tiempo en el que Olem se desligaría de su linaje, deambularía por el mundo probándose asimismo. Así conoció al Señor de las Runas y así formó parte de su notable reunión de incondicionales hasta que sus hazañas juntos fueron tantas y de tanta trascendencia que llegaran a oídos del propio Emperador quien les conminó a forjar el Círculo de las Espadas. Por eso, Olem jamás habría de ser como tantos otros caudillos antes que él. Por eso sólo él estaba destinado a fundir y unificar el disperso mundo de los poderosos Toros de Berserk y levantar el estandarte de las doce tribus legendarias de Z’oram y D’akoram para llevarlas a la gloria.
… o la inevitable muerte.

Bersian descorrió las lonas que cubrían la entrada al pretorio y encontró a Olem con evidente aspecto cansado, en pie, sin sus galas de guerra y frotando enérgicamente sus ojos.
—Señor. ¿Estáis bien?
Olem levantó la mirada hacia su hombre de confianza y le sonrió con agrado.
—Solo estoy algo cansado, amigo mío. Nada alarmante. —Avanzó hasta un pellejo cercano rebosante de agua fresca y se sirvió un vaso que bebió de un solo trago. Lo rellenó y sirvió un segundo que extendió a su Diestra. Aquel lo rechazó con apostura marcial—. Por favor, Bersian, hemos peleado juntos demasiado tiempo como para que sigas manteniendo estas rigideces conmigo. Especialmente cuando estamos a solas. —El robusto general se relajó un instante y prendió el vaso de líquido. Ambos bebieron abundantemente.
—¿Cómo van las obras?
—Marchan a buen ánimo, señor. —Olem le miró con reprobación. Bersiám entendió el reproche—. Olem… el ritmo es bueno.
—¿Y mi hijo?
—Hace progresos… Es un buen soldado y será un gran general, la tropa le adora.
—Contigo como instructor no me cabe la menor duda. Tiene el mejor maestro.
—Agradezco el comentario —reconoció aquel con humildad.
Olem decidió tomar asiento.
—¿Qué tenías que decirme?
—Hemos tenido noticias de los batidores humanos. El Culto ha dejado una numerosa presencia ante los pasos.
—¿Cómo de numerosa?
—Un gran ejército, de hecho. Repartido en cinco campamentos, casi diez mil bestias.
Olem volvió a llevar las manos a sus ojos.
—Prácticamente nos igualan en número. No quieren que dejemos los pasos. Las defensas nos aseguran la ventaja. No atacarán, pero se asegurarán de que nosotros tampoco lo hagamos. Nos vigilan y los vigilamos. Condenados a la inmovilidad… esto no me gusta. ¿Más noticias?
—Me temo que sí. No son precisamente buenas. —Olem apartó sus manos y se preparó para recibir los malos augurios—. Los batidores infiltraron un par de hombres en uno de los campamentos. Aseguran que el gran ejército avanza desde el centro del valle hacia los pasos más allá del nacimiento del Gólem. Las defensas allí no cuentan con la orografía de estas tierras y son más difíciles de defender.
—¿Y qué hay de su retaguardia?
—Lo que preocupa no es su retaguardia sino sus vanguardias —le confesaba el veterano guerrero—. Si no exageraban en número dicen que son casi cincuenta mil hachas las que penetran en estos momentos hacia las tierras de tribus. Si alcanzan el Ycter, la Gran Barricada está condenada.
El bóvido rostro del Señor de los Toros se apretó con rabia.
—Y nosotros encerrados aquí, ¡maldita sea! —Sus puños como mazas golpearon la mesa—. Cincuenta mil hombres es el mayor ejército que se haya concentrado nunca en estas tierras.
—No tienen ninguna, Olem. Ni la más remota posibilidad de resistir. Dicen que llevan asedio enano con ellos, probablemente Amarnitta. Lanzadores de piedras y catapultas. Será una carnicería incluso aunque nosotros pudiéramos movilizarnos y amenazar su flanco.
—Si nos movemos, Bersian, el ejército acampado aquí nos hostigará la retaguardia. Si nos quedamos, los humanos no tienen posibilidad.
—¿Y qué haremos entonces, Olem? —El Gran Mariscal apretó su espesa dentadura en un notable esfuerzo por controlarse.
—No tenemos muchas opciones, amigo mío. Atacaremos a los acampados, aunque nos cueste más bajas. Pero no aún. Aguardaremos a que se sientan lo bastante seguros como para que el núcleo del ejército avance hasta las tierras humanas y no tengan oportunidad de enviarles refuerzos.
—¿Aunque eso retrase nuestra ayuda?
—¿Podemos hacer otra cosa? —Bersian no pudo añadir una réplica.
—¿Alguna orden en concreto que desees que la tropa conozca?
—Aún no, Bersian, pero haz correr el rumor de que podríamos partir en cualquier momento. Quiero que todos los guerreros estén dispuestos a la menor orden. Nada que pueda retrasar una acción inminente.
—Así será.

El paso del Hirr’Harâm parecía lento y pesado. Sólo era una impresión. La lógica advierte que doce mil guerreros de cortas piernas y cargados de metal hasta en las trenzas de las barbas no deberían ganar mucho terreno al día, sin embargo las leyes de la lógica ni aún las de la física parecen tener mucho efecto en este pueblo de indómito orgullo. Una raza capaz de cavar hasta las entrañas de la tierra, horadar montañas y levantar lienzos de murallas como cordilleras almenadas en una sola generación sin duda camina más deprisa de lo que las leyes físicas y lógicas permiten entender y explicar. Y si no, que se lo pregunten a los esforzados extranjeros que a duras penas podían aguantar el feroz ritmo de marcha que imprimían aquellas ansiosas huestes.
Lo cierto es que se abandonaron las tierras Tuhsêk antes de lo esperado superando la Punta Espina que marcaba el límite de las tierras que dejaban atrás con los dominios de la extensa Confederación Ausveqa. A pesar de que los batidores y emisarios del Hirr’Harâm propagaban la noticia del paso a los cuatro vientos, la primera acogida en tierras Ausveqas fue tibia a pesar de las buenas relaciones habidas con sus vecinos y hermanos del norte. Aquello no menguó los ánimos. Las castas del sur acogieron con reservas la iniciativa de ’Tûh’Aäsack y los líderes de clan no se atrevieron a formalizar una postura oficial aunque facilitaron el paso y aportaron grandes reservas de grano, sobre todo, que aliviaron la fatiga de los más débiles.
Sin embargo, a pesar de las reticencias oficiales, la respuesta popular fue extraordinaria. Grupos de voluntarios aguardaban el paso de la ingente caravana para solicitar la merced del Hirr’Harâm de acompañar a sus huestes. Para cuando la Marcha de los Tuhsêk alcanzó el Othâmar y se internaba en el corazón de la Ausveqa se habían sumado otros dos mil guerreros a la causa, aportando sus emblemas e insignias a la creciente colección de blasones que coronaba el frente de la marcha. Para entonces, la noticia de la presencia del Hirr’Harâm era la noticia en boga en el reino vecino. Ya no se limitaban a agregarse grupos de voluntarios anónimos sino que los Masones y Haraníes hacían llegar cohortes enteras dispuestas a seguir al Señor de Señores. Pronto los propios Masones y Haraníes quisieron unirse con sus propias tropas para arropar a los Tuhsêk. Importaba poco su noble causa. Daba la impresión que les hubieran seguido incluso a las profundidades del Gran Azur, que se extendía al otro lado de las altas montañas de la Espina, sin otro propósito que sumergirse en ellas para no salir jamás. Así eran los enanos. Nunca preguntan dónde está el enemigo sino… ¿cuántos son?
Siendo así la naturaleza de las cosas, ningún jefe que se preciase estaba dispuesto a quedarse atrás y ser menos que sus homónimos. Al alcanzar las murallas de Valhÿnnd, donde se alojaba el Ghar’al’Valhary, capital de la Ausveqa, el propio Haram Uthgaroth, Señor de los Ausveqos, los esperaba en persona para brindar cinco mil almas más y todas las reservas de cerveza de piedra de la ciudad a disposición del Hirr’Harâm. Treinta mil guerreros de veintidós castas Ausveqas distintas, entre Tavernnos, ‘Hallaqii, Vadganos, Suegos, Robustos, Larinnos conformaban el mayor ejército reunido jamás por ningún Haram enano de todos los tiempos. Con esas impresionantes fuerzas la comitiva llegó a las murallas de Berserk, dominio de los enanos Titanes.

—¿Por qué nos detenemos? —preguntó Keomara al ver que la larga sierpe de enanos comenzaba a aminorar el paso hasta detenerse. Târ, uno de los hermanos, le contestó.
—Pisamos tierra de Titanes, renegada. Enanos dos palmos más altos que el más generoso de los nuestros. Reservados. Muy broncos. Hay que tener cuidado con ellos.
Si un enano decía de otro ser bronco era algo para tener en cuenta, desde luego. Pero la señora del mar seguía sin encontrar motivos para frenar la comitiva.
—Hay enanos en estas filas como para vaciar el océano si todos se lanzaran de golpe a las aguas. ¿Qué pueden temer?
Legión se añadió a la conversación.
—No es temor, pequeña, sino respeto. Los enanos conceden mucho valor a las muestras de respeto y los titanes se han ganado por mérito ser la casta más respetable de todas. Enanos del tamaño de un humano. De un humano pequeño, pero eso son demasiados centímetros para un enano… ya conoces la leyenda.
—No, no la conozco. —A’kanuwe que se había mantenido distante de la conversación comenzó a narrar centrando la atención sobre ella.
—Dicen que Mostal creó a todos los enanos del mismo tamaño que los Titanes pero que cuando los presentó el resto de los Dioses montó en cólera. En comparación con el resto de las criaturas creadas por ellos los enanos parecían descompensados. Molestos y temiendo que las criaturas de Mostal acabaran por dominar al resto de las creaciones divinas le exigieron que los equilibrara. Mostal decidió enterrarlos en las profundidades de la tierra y con ello dar ventaja al resto que quedarían en superficie, pero los Dioses entendieron que antes o después los enanos cavarían hasta la superficie y dominarían el mundo, así que le exigieron algo más. Mostal decidió entonces cortarles las piernas hasta las rodillas. Por eso los enanos son de corta estatura… pero olvidó a uno, Titán. De él dicen descender los Titanes.
—Conoces bien las leyendas de los enanos —aseguró sorprendido Târ. La oscura elfa le miró de soslayo.
—Conocer al adversario es la mejor garantía de triunfo, pequeño barbudo.

A la cabeza de la comitiva, el Hirr’Harâm y toda la extensa cohorte de Masones, Faäruks, Haraníes y generales no tuvo más opción que detener el paso. Había tres malencarados guerreros titanes, vestidos para la guerra, armados con hachas dos veces más grandes de lo habitual y cuajados de mandíbulas en las barbas en mitad del sendero. Por sus gestos y actitudes parecían poder bastarse para frenar el avance de aquel ejército que había cruzado dos reinos sólo para quedar a sus pies. Algunos de los primeros oficiales se encararon a los presentes y hablaron en nombre del Hirr’Harâm, pero aquellos escupieron al suelo y exigieron la presencia del Señor de Señores ante ellos.
Sargon hizo avanzar a su robusto corcel cargado de emblemas y corazas. Era consciente de la dignidad que habría de usar para dirigirse a aquellos inconmensurables enanos.
—Yo, Sargon, Hirr’Harâm de ’Tûh’Aäsack, en la noble compañía de Haraníes y Masones de todas las castas Ausveqas, pido humildemente a la estirpe de Titán permiso para cruzar estas sagradas tierras. —Sargon utilizó para dar más solemnidad a su petición el Viejo Galeno, idioma al que todas las lenguas del norte del Nwândii están emparentadas y que aún hoy, a pesar de no ser hablado por ninguna casta en concreto, sirve de idioma universal para todos los antiguos galenoparlantes. Los titanes se miraron entre ellos. El de aspecto más fiero se adelantó unos pasos.
—Soy Rahim Cienmandíbulas, Titán de los Titanes, como una vez fue mi padre y su padre, y el padre de su padre hasta el Primero y he jurado que ningún ejército invadirá mis tierras así lo comanden Mostal y Valhÿnnd en persona. —La tensión comenzó a mascarse entre las filas enanas. Nadie quería problemas con los titanes—. Quiero saber dónde se reparte cerveza para que vengan a mis dominios semejante congregación de mujeres.
—Cerveza y carne fresca de orcos —aseguró el soberbio señor de los Tuhsêkii—, donde los humanos combaten al Ojo que Sangra. Quedáis invitados al festín, nobles Titanes.
Hubo unos momentos de silencio atroz. Nadie sabía cómo iban a reaccionar aquellos gigantes enanos.
—Un banquete no es un verdadero banquete si no hay titanes a la mesa. ¡¡Oharimm!!
Y los bosques aledaños, las peñas, las cimas y colinas cercanas se cuajaron de guerreros surgidos casi de debajo de las piedras.
—¿Queda espacio para algún que otro comensal?
Sargon esbozó una sonrisa que quedó enterrada en su frondosa barba y toda la hueste que le acompañaba comenzó a proferir aullidos. Si nadie ha escuchado jamás a veinte mil gargantas enanas aullar a la vez, no conoce realmente el significado de la palabra «estremecedor».

En aquel festín exagerado de adrenalina a pleno pulmón Allwënn volvió entusiasmado la cabeza hacia atrás para admirarse de aquella infinita exhibición enana… pero sus ojos se cruzaron en la línea de aquellas quebradas con una imagen que había terminado por volverse habitual a fuerza de repetirse durante aquella travesía. Dos corceles en lontananza, ensombrecidos por los rayos oblicuos de los soles que declinaban, desafiantes. Continuarían allí sin descanso y sin desánimo, siguiendo el paso de aquella legión hasta el mismísimo Fin del Mundo. Sin embargo, Allwënn decidió que aquella aventura descarada concluiría allí. Moviendo las bridas de su augusto corcel se separó del grupo.
—¿Dónde vas, sobrino? —le retuvieron las palabras de Torghâmen. Allwënn sin volver la mirada le respondió.
—Debo cerrar un asunto pendiente. Os alcanzaré enseguida.
—¿Quieres…? —comenzó a ofrecer el viejo veterano, enterado, como la mayoría, de quienes eran las incómodas presencias.
—Esto es cosa mía. Sólo será un momento.

La noche había hecho su espectral aparición en aquel denso y oscuro bosque húmedo. En el cielo se habían condensado espesos nubarrones que amenazaban a gritos con hacer descargar su enorme aparato eléctrico. Los primeros haces de luz iluminaron el cielo en terribles destellos creando un marco incomparable para un duelo a muerte en aquel paraje lóbrego y perdido.
Allwënn esperaba en pie amparado en su impresionante atavío de guerra a que llegara aquella misteriosa mujer que había demostrado tal persistente empeño como ganas de morir. Sabía que no tardaría en aparecer.
No le defraudó.
Los dos jinetes asomaron sus perfiles acompañados de los aullidos del cielo y se detuvieron aún a cierta distancia amparados por las sombras. En frente tenían la figura del arrojado mestizo, clavándoles aquellas pupilas verdes como si pudiese fulminarles con ellas desde el confinamiento de su labrado yelmo. Tatzukai comprendió pronto la peligrosidad de aquel guerrero a quien su protegida se había empeñado en derrotar.
—Tsumi-kai, el encuentro va a ser rudo. —Aquella volvió su mirada púrpura hacia el impresionante orco.
—Este combate es mío, Tatzukai. Si intervienes no dudaré en matarte. Ya lo advertí una vez y cumplí mi promesa.
—Yo también hice una promesa, Tsumi-kai.
—Si me privas del honor de matar a mi adversario o morir en ello ya sabes cuál será tu destino. Deja tus armas y márchate. —El gran orco quiso articular una protesta, pero la silenció.
Allwënn pudo comprobar como el acompañante se despojaba de su arco y sus dos espadas y las lanzaba claramente al suelo. No tendría que temer por ninguna interrupción. Todo se resolvería entre aquella osada neffary y él.
Al menos habría honor, no solo muerte.
El corcel de la chica avanzó unos pasos hasta que la pujante luz de luna que alumbraba el pequeño claro la revistió de argenta, exhibiendo sus artificiosos ropajes, su singular yelmo y su rostro protegido por aquella máscara que le cubría la mandíbula dejando sólo sus ojos violáceos a la luz de la tormenta. Entonces desmontó y caminó despacio en dirección a su oponente hasta quedar a cierta distancia.
—Acabemos de una vez lo que empezamos —le propuso Allwënn desenvainando de su extensa colección de hojas la más peligrosa de ellas, aquella dentada carnicera con nombre de mujer. Su filo, cargado con la magia de la hoja de plata que descansaba en su vaina, refulgía con un brillo antinatural, delator de su potencial, elevado por el conjuro—. Es lo que has venido a buscar ¿No es cierto?
Ella desenvainó su murâhäsha como respuesta. En su filo también había cargado potenciadores mágicos que hacían brillar las antiguas runas que horadaban el metal.
La voz ronca de un trueno epilogó una tremenda descarga de luz despeñada desde cielo, como un sobrenatural aviso de que también el cosmos se preparaba para aquel estremecedor choque. Era como si toda la naturaleza, todas las cosas vivientes y durmientes no hicieran otra cosa que prestar atención a aquellos dos rudos combatientes y su justa personal. Ambos adoptaron posiciones de ataque y se estudiaron concienzudamente mientras avanzaban en círculo. Ella trataba de recordar todas las advertencias que aquel guerrero crestado le había confesado.
Él ya había encontrado un punto débil.

Un nuevo haz de luz fustigó la noche. Allwënn aprovechó la señal para tomar la iniciativa.
Se había cansado de esperar…
Tsumi se vio sorprendida por la brusca reacción de su oponente e interpuso la curvada hoja de su ancestral armamento casi por puro instinto. Allwënn percibió aquella dispersión y jugó con ella algunos lances y se retiró con confianza. Tsumi regresó a la compostura con cierto artificio. Sabía que aquel ataque sólo había tenido como objetivo ponerla en tensión, buscar su nerviosismo. Con el filo de la murâhäsha apuntando al cuello de aquel mestizo trataba de centrar su mente en el lance. Empezaba a darse cuenta que todas las advertencias, todo lo que sabía de aquel luchador por boca del saurio traidor le estaba jugando una mala pasada. Mejor hubiera sido haber llegado ciega a ese combate. Allwënn se permitió el descaro de bajar la guardia.
La guerrero Neffary se sintió menospreciada por esa acción. Ella estaba considerada por los suyos una combatiente superior, con un grado de disciplina y control que sólo se consiguen si, como ella, se maneja duramente la espada desde la más tierna infancia y se modela el cuerpo y la mente para ello. No quiso darle el privilegio de alargar aquella humillación y arremetió. Allwënn reaccionó al segundo. La Äriel mordió acero y saltaron chispas de aquel encendido beso. El dominio de aquella mujer con la murâhäsha era alto. No se medía a un guerrero habitual. Había algo en ella. Algo que le despertaba cierto recelo y que le hacía desconfiar. Pero por ahora seguía jugando, forzándole a demostrarle sus destrezas. Allwënn no era ningún novato. Había enviado a la tumba a cientos. Sabía reconocer a un oponente digno y con coraje. Desde luego, lo tenía delante. Ella tampoco había ofrecido aún su mejor golpe. Era eso que se guardaba lo que a Allwënn le preocupaba de ella. Buscaba sacarlo, forzarla a mostrar sus cartas… provocarla.
Cedió unos pasos ante el empuje de la chica. Ella tomó confianza y comenzó a asestar golpes bien calculados y con una extraordinaria potencia, pero…
Allwënn volvió a destapar el tarro de las esencias.
Aquella destreza inhumana, la misma que le había valido cien victorias, resurgió en el punto preciso, ese en el que su adversario se sentía más seguro. Su cuerpo hizo un quiebro imposible desviando la hoja que parecía aprisionarle. Se revolvió sobre sí y salió del rango de amenaza de aquella sorprendida neffarita. Allwënn sólo tuvo que alargar un poco el brazo y los dientes de la Äriel encontraron un hueco de la armadura donde morder a la altura del costillar. Ella dejó escapar un ahogado quejido cuando aquellas fauces encontraron carne que desgarrar y notó perfectamente el cálido roce de su sangre empapando su costado. Se giró con rapidez llevando su mano por inercia a la herida en un acto reflejo e interponiendo su espada en la previsible ofensiva de su enemigo.
Pero aquella no se produjo.
Allwënn decidió perder la oportunidad de rematar a su víctima, pero en esta ocasión no bajó la guardia. Ella supo que su adversario aún no la había tomado en serio.
Eso debía cambiar.
Retiró su mano ensangrentada de la herida y la llevó a las curvadas formas de su tallada empuñadura colocando la hoja en vertical con sus brazos extendidos frente a ella. En esa posición, flexionó sus brazos acercándose el arma al pecho y cerró los ojos tratando de centrar su mente. Eso era lo que Allwënn estaba esperando.
Al fin, su rival se decidía a pelear de verdad.
Ahora comenzaría el verdadero combate.

El magnífico Tatzukai no quiso ver el desafío. Se colocó de espaldas él y se arrodilló en el húmedo tapiz boscoso para buscar la serenidad de su alma. Su papel había llegado a un punto sin retorno. Si prestaba ayuda a su protegida la deshonraría a ella y se vería obligada a matarle. Si no lo hacía y ella moría a manos de ese carnicero mestizo, habría faltado a su promesa ante el Mulhan y solo podría resarcir su honor practicando el SanSo. Ver aquel desgraciado combate sólo reportaría un dolor añadido a su alma. Trató de concentrar todo su espíritu en una última meditación que le alejara incluso de los sonidos de batalla que llegaban hasta él.

Allwënn la dejó hacer.
Estaba disfrutando del duelo. Hacía mucho tiempo que no se medía con alguien que no hubiese caído al segundo o tercer golpe. Quería llegar al final. Saber verdaderamente de qué pasta estaba hecha aquella misteriosa mujer. Ella abrió los ojos de golpe donde sus iris violáceos. Brillaban como orbes encendidos.
¡Ahora! Ni un segundo más de tregua. Allwënn se despeñó hacia ella.
La noble murâhäsha detuvo la feroz arremetida del mestizo pero aquel continuó lanzando poderosos mandobles de su veterana espada. Al principio la hizo retroceder pero ahora sus acciones habían ganado en solidez, sus muñecas parecían más firmes y sus piernas capaces de soportar con una robliza entereza las tremendas embestidas del elfo, poco acostumbrado a que nadie las aguantara sin quebrarse. Entonces aquella sinfonía de chispas y crujidos metálicos sazonada de truenos cambió de tercio y la joven empezó a cuestionar la omnipotencia de aquella justa.
Bailaron recorriendo aquel estrecho claro entre el espesor de árboles donde los lances se sucedían con vértigo desenfrenado. Ahora habían dejado de buscarse mutuamente las hojas y el afilado acero trataba de entrar a la carne. Muy cerca pasaron algunas veces los filos de puntos vitales arañando la armadura de ambos. En aquel concierto de sable se dieron cita algunos elementos más. Entraron en juego piernas, brazos y codos. Como si todo en ellos fuera un arma capaz golpear. En aquella tormenta de golpes parecía que el primero en mostrar signos de cansancio sería el primero en recibir la estocada mortal. Pero ninguno de los dos parecía querer ceder fuerzas.
La guerrero se movía muy rápido, demasiado rápido…
En uno de aquellos giros el cuerpo de la neffary se torció extrañamente y lanzó una patada imposible al abdomen de Allwënn que lo elevó del suelo unos palmos y lo estrelló metros atrás. La agilidad del mestizo le hizo incorporarse rápido. Pero aquella patada… aquella dura patada no tenía explicación natural. Aquel endurecido medioenano empezó a preocuparse.
No tardarían en abrirse de nuevo las hostilidades. La rabia de Allwënn comenzó a aflorar en sus venas y apretó aún más la dureza de sus ataques. Ella tembló por un instante. Parecía como si aquel guerrero siempre pudiera subir un grado más. Cuando pensaba que resultaba imposible pelear más duro, siempre ofrecía más y mejor su repertorio de estocadas. Desde luego, todo lo que le habían dicho de él era poco. Aquel era el combate de su vida, la horma de su zapato. Superar a aquel mestizo significaría poder superarlo todo, porque era cierto, estaba exprimiéndole las fuerza, forzándola hasta el límite. Aunque ella aún no lo había mostrado todo.

La llevó contra los árboles hasta que la espalda le topó con la rugosa madera de uno de ellos. Resollando, sin apenas espacio para maniobrar se sintió acorralada, llena de cortes y heridas, con el corazón bombeando la sangre a un ritmo enloquecedor. La Äriel buscó su cuello y no lo encontró de puro milagro después de una oportuna esquiva. Las fauces quedaron enterradas en la madera. Sin embargo, estaba encajonada entre el cuerpo de su enemigo y la madera del árbol y no pudo aprovechar esa ventaja. Allwënn supo leer en su mirada que ella buscaba ese segundo que él perdería en desenterrar la Äriel y no se lo concedió. A esas alturas Allwënn ya había entendido que no podía concederle más oportunidades. Con su antebrazo golpeó duramente la boca de la joven y la máscara que la protegía se clavó dolorosamente en su rostro. Desde el mentón comenzó a manar sangre. Nada de mucha importancia, sólo algo de juego sucio, propio de veteranos, pero que le proporcionó esos segundos vitales con los que extraer la Äriel sin perder su iniciativa. Aunque no pudo evitar que la mujer se escabullera. Allwënn forzó el ataque que pasó muy cerca del rostro enmascarado de la guerrera. Ella retrocedió con ímpetu evitando las estocadas del mestizo hasta que aquel desvió la hoja ancestral desequilibrándola y trazó un arco a la altura del pecho con la intención de partirla en dos, como a una espiga madura.
Pero ella lo evitó de un salto.
Y qué salto…

Incomprensiblemente aquella mujer se elevó del suelo como diez o doce metros hasta que su cuerpo quedó durante unos segundos parado en el aire, como si la gravedad no tuviese efecto sobre ella. Con sus brazos extendidos con dulzura en horizontal en una elegante figura. Le miraba desde las alturas, como si en todo aquel proceso le hubiese dado tiempo a pensar una estrategia que, por la serenidad en sus ojos, parecía definitiva. Ella apuntó su murâhäsha hacia él como si fuese una lanza de caballería y, diría, se dejó caer desde las alturas. Por un instante, Allwënn pensó que no bajaría jamás de los cielos, fascinado por aquella proeza que sólo la creía capaz del venerable Ishmant. Sólo entonces supo que su adversario poseía destrezas muy por encima de lo común y decidió que aquel combate debía acabar cuanto antes.

Ella aterrizó hendiendo la punta de su espada en la tierra, porque Allwënn se había retirado a tiempo. Ella regresó a aquella extraña posición del principio, con sus ojos cerrados y el mestizo no pudo salir de su asombro al comprobar cómo del cuerpo de la guerrera, a ambos lados, surgían dos sombras idénticas, en talla, aspecto y armamento de su adversario. Como dos réplicas exactas de ella sin rostro ni facciones. Las tres corrieron hacia él.
Allwënn supo que se encontraba en inferioridad ante tal número de agresoras y aprestó su mano libre para empuñar otra espada. La oscura hoja rúnica de obsidiana de la Infferno fue la elegida. Apenas le alcanzó el tiempo para extraerla de la vaina cuando una tormenta de golpes arreció contra él. Para sorpresa de su replicada contrincante, el mestizo ganaba potencial con dos armas en su poder. A velocidades mortales se deshizo de todos los golpes retrocediendo y cediendo terreno a grandes zancadas. Aquellas réplicas peleaban bien, pero no eran la original. La primera cayó decapitada de un certero lance ante la incrédula mirada de su enemiga y se desvaneció como una bruma antes de tocar el suelo. A la segunda le arrancó una pierna de una tremenda embestida de su nueva espada. Pero su adversaria había conseguido el propósito de dividirle la concentración y Allwënn encontró dificultades para adivinar un certero golpe de la punta de la espada rival. Trabándola como pudo entre sus dos descomunales hojas creyó conjurado el peligro teniendo aquella amenazante hoja muy cerca de la garganta.
Entonces la muñeca de la joven se torció en un giro inesperado y con ella el resto de su cuerpo con la que le imprimió un último empuje decisivo. La murâhäsha se escapó de su presa y entró sin remedio en la garganta del mestizo. No fue un golpe certero, sino que se escoró hacia un lado y desgajó la musculatura del cuello rompiendo todo lo que encontró a su paso. La sangre explotó a presión. Al mestizo se le nublo la vista. Le pesaron las piernas.
Llevándose las manos a la garganta tratando inútilmente de frenar la marea de sangre que se despeñaba por ella, el guerrero se tambaleó unos pasos hacia atrás sintiéndose morir…

Tsumi se relajó durante unos breves segundos, la estocada había sido mortal. Su presa languidecía con las manos al cuello gorgoteando sonidos imposibles. Por un instante pensó en rematar, en acabar con aquella escena. No sabría explicar qué le detuvo…
El cuerpo de Allwënn se manchaba de su propia sangre a un ritmo visceral, los ojos se le volvían. Nunca había sufrido como entonces. Fue en ese instante en el que ella recordó una vieja enseñanza: «La estocada nunca es mortal hasta que mata». Y aquella no lo había hecho aún… y si lo que aquel crestado aseguraba de él era cierto, supo con horror que nunca lo haría.

Cuando regresó la mirada al caído, sus ojos habían vuelto a enfilarla y ahora reflejaban una ira difícil de medir bajo los parámetros humanos. Levantó la murâhäsha pero resultó tarde, la Äriel venía en camino. Tuvo que esforzarse por salir indemne de las embestidas de aquel guerrero moribundo que parecía luchar con los cielos a su lado. Una ruda patada al pecho la dejó sin aliento mientras su cuerpo era catapultado hacia atrás. Allwënn aprovechó el lance para recoger su segunda espada que había quedado en el suelo sumergida en un mar de sangre. Sacudió su hoja con violencia como si quisiera sacudirla del espeso líquido carmesí que la bañaba pero en lugar de aquello, aquella bastarda de hoja rúnica inflamó su negra cuchilla en llamas que dieron una nueva luz a la contienda. Allwënn enfiló hacia ella con pasos decisivos aumentando su velocidad conforme recortaba distancias con ella. Las armas en su mano se agitaron con furia dejando una estela hirviente por donde pasaba la llameante hoja infernal… y el cielo descargó un nuevo aullido.

Los brazos de Allwënn se batieron sobre su enemigo como aspas de molino en unas descargas inhumanas llenas de violencia. En esta ocasión la murâhäsha se vio desbordada, así pelease contra cuatro fornidos adversarios. Apenas encontraba hueco donde detener la siguiente mortífera estocada. Ni todas sus destrezas juntas parecía capaces de frenar aquellas tremendas acometidas y de pronto se sintió vapuleada a merced, como un pelele de trapo que aguanta por inercia, zarandeada de lado a lado. Una carga diabólica de la espada llameante desarboló definitivamente la guardia de aquella mujer que no pudo mantener por más tiempo la compostura, abiertamente superada. La Äriel sólo tuvo que rematar el trabajo y la espada sagrada de los murâhäshii se perdió en las sombras…
Con la misma inercia del golpe, el codo de Allwënn buscó el rostro de la feroz guerrera y le asestó con la furia de un ariete arrancando de su cabeza casco y máscara…
Tsumi se fue al suelo sin remedio.
Los cabellos blancos de aquella medioelfa derrotada se fundieron con el suelo batido del claro. La punta mortal de la Äriel señaló el cuerpo yacente con la firme intención de acabar allí y ahora. El rostro ensangrentado de la víctima se volvió hacia su verdugo en cuyos ojos sólo había escrito una única intención. Allwënn proyectó su brazo hacia atrás con el único deseo de clavar aquella hoja dentada.
Ella cerró los ojos aceptando el frío desenlace…
Un dolor… dolor… ese dolor…
Se extendía desde su pecho hasta el hombro, como si le mordiesen desde dentro. Recorría su brazo hasta el codo. Le atenazaba los dedos impidiéndole la movilidad.
No, ahora no…
Allwënn luchó denodadamente contra ese dolor, desatando toda su rabia, imprimiendo toda su fuerza de enanos. Pero era mucho más fuerte que él. El brazo entero le temblaba ante el esfuerzo, pero seguía sin responder, incapaz de avanzar un centímetro.

Tsumi aguardó en silencio unos segundos que parecían dilatarse por toda la eternidad, confiando en que el fin le llegara pronto y dulcemente. Había peleado bien. Lo había dado todo en aquel combate, hasta el fin de sus fuerzas. Y había sido vencida. No le reprochaba nada a su verdugo. Era un guerrero sin parangón, de una talla insuperable, magnífico en todas sus dimensiones…
Morir a sus manos sería todo un honor…
Pero aquella muerte merecida no le llegaba.
Abrió los ojos confusa y la imagen ante sí le estremeció y desorientó a un tiempo. Aquel mestizo seguía con su hoja amenazante sobre ella, luchando, no sabía con qué demonios, que no le dejaban acabar la tarea. No supo qué hacer. Estaba derrotada, desarmada y sin aliento ni fuerzas para batallar. El duelo debía terminar con ella en el suelo… pero entonces ¿Por qué no acababa? ¿Qué frenaba las manos del mestizo?
Un nuevo relampaguear del cielo.
… y obtuvo su respuesta.
El níveo rostro de la derrotada mujer palideció aún más.
Solo fueron unos breves instantes…
Unos mágicos y conmovedores instantes…
Al lado del elfo había una mujer. Una mujer de una belleza increíble. Vestía de largas túnicas blancas cuyos vaporosos vuelos se fundían con la negrura del abismal bosque. Poseía una mirada turbadora, de un dolor inenarrable, pero pálida de expresión. Estaba allí y miraba a aquel feroz guerrero con un sentimiento desgarrado, impotente. Era ella quien sujetaba el brazo que portaba su espada, quien impedía el remate… quien le salvaba la vida.
… y el corazón en su pecho se rompió.
Allwënn, en su ciega batalla, descubrió la dolorosa mirada de aquella vencida guerrera. Su rostro se nubló un instante. Volvió sus ojos en la misma dirección que parecía haber encadenado los suyos.
Entonces…
Él también la vio…
Fue sólo un segundo, un instante, apenas una fugaz imagen que se enquista en la memoria con la duda de saber si se vivió o se soñó. Una imagen que hizo parar el tiempo.
La vio. Después de tantas madrugadas insomnes en su nombre. Después de tantos duelos por su alma. Ella estaba allí, aferrando firmemente su brazo, deteniendo aquel golpe mortal y último.
Allí, con él, junto a él.
Infinitamente bella…
Äriel… el Sueño de los Dioses…
Infinita Äriel…
La cabeza dulce y los ojos… los ojos llenos de vida.
Le miraban. Le miraban como tratando de buscar en su alma un motivo que pudiera explicarlo todo.
Una súplica callada.
Allwënn quedó derrotado. Nada podía vencerle, ni una legión entera de los más oscuros demonios de Pozo sedientos de sangre que volvieran a la vida con el único propósito de arrebatarle el alma, podrían hacerlo. Sólo aquellos ojos tenían ese don y ese poder…
y por eso estaban allí…
Para detenerle.
Los músculos de su brazo cedieron, vendidos…
Allwënn no quería desviar la mirada. Se hubiese detenido en aquel instante para siempre. Temía, tenía la certeza, que si despegaba sus ojos de ella… volvería a desaparecer.
… y los ojos de aquella ilusión se plegaron mansamente mientras sus labios dibujaron una leve y reconfortante sonrisa.
Ya no había miedo…
Ya no había peligro…
Una lágrima. Una lágrima violeta se escurrió entre sus párpados…
Y el tiempo volvió a su discurrir habitual como si lo aceleraran de súbito.
Allwënn se sintió caer, como si despeñaran su cuerpo desde las alturas y se tambaleó en el sitio. Su mirada se encontró con la de su víctima, rendida ante él, con el rostro absorto y perdido, sin que su amenaza le importase.
Entonces, él descubrió en ella rasgos nuevos:
Aquel cabello blanco como los páramos del Fin del Mundo, revuelto y largo como las nieves de Valhÿnnd…
Aquel rostro lívido con la ártica hermosura de los Ürull…
Y aquellos ojos…
Esos ojos…
Imposibles…
Los Ojos del Espíritu…
Y tuvo un inexplicable temor.
Volvió el rostro buscándola de nuevo. Pero ella ya no estaba. Quizá nunca estuvo.
El bosque estaba en silencio. Sólo el creciente ulular del viento y los sonidos de la tormenta…
Se giró en redondo buscándola con ansiedad, pero allí no había nada. Allí no había nadie. Sin embargo, sentía un intenso oleaje cálido que ascendía por su cuerpo hasta alojarse en su pecho. Se llevó las manos hasta él, temiendo que se escapase de su interior. Extrañamente, sintió una paz que no tenía explicación.
No había dolor…
No había ira…
Sólo quietud.
Unas palabras… unas palabras que hace mucho tiempo fueron las últimas.
«Ella irá hasta ti».
El desorientado mestizo se volvió hasta la joven elfa y la miró con extraña cercanía. Su brazo ya no albergaba amenaza. Su espada colgaba por inercia de sus dedos. Su mente estaba confusa, pero inexplicablemente serena.
Ella no se había movido.
Seguía allí, absorta, turbada, pero sin mostrar resistencia.
Allwënn le dio lentamente la espalda. Recogió su flamígera espada del suelo y comenzó a caminar despacio alejándose de su contrincante. Su mente comenzó a llenarse de recuerdos y sentimientos encontrados.
Tatzukai escuchó los cascos de un caballo alejarse al galope y temió lo peor. Se incorporó con rapidez y se apresuró a alcanzar el claro donde su destino se había trenzado con hilos de sangre, pero se detuvo de lleno al encontrar la escena.
Donde esperaba hallar un cadáver se encontraba ella. Tsumi continuaba sentada en el suelo con la mirada perdida, sin reaccionar, sin prestar atención al mundo que la rodeaba. En cierto sentido, sólo parecía un cuerpo inerte y sin voluntad.
—Tsumi-kai ¡¡Tsumi-kai!! —El fiel protector corrió hasta ella con el corazón en un puño—. Tsumi-kai, por los dioses del crepúsculo ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está vuestro adversario? —Se arrodilló ante ella, pero seguía sin dar muestras de reaccionar ante nada. Continuaba parpadeando incrédula, así fuese insensible al resto de los estímulos.
—Tsumi-kai, habladme, por favor, lo suplico. —Entonces ella le miró como si sus ojos no se detuvieran en su rostro de orco, sino que trascendieran de él hasta el infinito.
—Ella… esa mujer… había una mujer… —el colosal orco quedo desorientado por un instante y dudó de que su protegida estuviese plenamente consciente.
—¿Qué mujer, Tsumi-kai? —dijo mientras miraba en derredor, aunque sólo fuese un instinto mecánico—. Aquí no hay ninguna mujer. Yo la hubiese… ¡Qué tontería! No hay ninguna mujer ¿De qué estáis hablando? —El orco decidió buscar el previsible golpe en la cabeza responsable de aquellos desvaríos.
—Era… —comenzó a balbucear ella, aún es ese mismo estado de seminconsciencia—. Sufría mucho. Pude sentirlo. Pude sentir su dolor. Ella… estaba con él… Ella…
—Se llamaba Vÿr’Arim’Äriel. Simplemente Äriel para nosotros. —Tatzukai reaccionó ante aquella voz irguiéndose de inmediato buscando la amenaza mientras echaba mano por instinto a una vaina vacía. El nuevo intruso no tardó en delatarse. Recortándose entre los velos de la noche apareció una silueta inconfundible. Aquel saurio crestado. Aquel traidor mediohumano… había regresado—. Era una Jinete del Viento Dorai. Era su esposa. Murió hace tiempo. Las tropas de tu diosa negra la asesinaron. Él debió morir con ella esa misma noche, pero su sangre impura lo evitó.
—También la has visto. —Ella pareció recobrar el juicio de inmediato.
—La he visto. Sí…
—¿Habéis visto aparecidos? —Pero nadie respondió al gigante.
—Sentí su dolor… su impotencia. Ella… Ella detuvo la espada. Ella… me salvó …la vida. ¿Por qué? ¿Qué razón podría tener?
Urias quedó mirándola fijamente, sin responder con un nudo en la garganta guardando un silencio delator.
—Vamos Tsumi-kai. Dejémoslo ya. Todo ha terminado. Regresemos al feudo.
La muchacha se dejó ayudar y caminó asida al corpulento hombro de su camarada. Con paso renqueante cruzaron delante del crestado.
—Neffary —la llamó aquel mercenario, apenas le dieron la espalda—. ¿Sigue en pie tu propuesta?
Ella le miró con un extraño sentimiento y cabeceó una respuesta afirmativa.

Allwënn regresó a altas horas de la madrugada. En su camino se cruzó con su tío Torghâmen que evidenciaba signos de preocupación.
—¿Cómo se te ocurre, ternero? Me tenías angustiado. Ya soy lo bastante viejo como para que…
Allwënn pasó ante él con la mirada perdida.
—¡Por las barbas, hijo! Parece que hubieras visto a un fantasma.
Allwënn se detuvo de súbito y volvió su mirada al viejo enano. Las palabras que pronunció aquel mestizo congelaron la sangre de aquel veterano enano de hierro.
—No he visto sólo un fantasma. Esta noche… He visto dos.