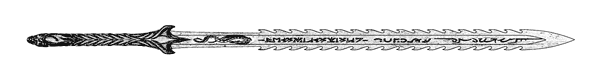XXX. SOMBRAS DEL SANNSHARY

XXX. SOMBRAS DEL SANNSHARY

«El hogar es para muchos su castillo.
Para otros siempre será nuestra prisión».
PRÍNCIPE ARKAS, EL DESTERRADO.
TSUMI CRUZÓ ALTIVA LAS PUERTAS DEL ALCÁZAR DE GALLAD LEVANTANDO GRAN EXPECTACIÓN…
Su adusta y llamativa compañía de guerreros neffarai avivaba las miradas de todos los soldados y guerreros en el inmenso patio de armas. Otras compañías, con sus emblemas y estandartes, se concentraban allí. No sabía bien por qué motivo. El Culto estaba concentrando tropas en Gallad. Las campañas en el Nevada estaban ocupando la mayor parte de los esfuerzos de guerra de su maquinaria bélica. Sin duda, aquella solicitud extraordinaria de leva a todos los clanes aliados respondía a estas nuevas necesidades. Se preparaba un ataque definitivo a las tierras del norte, eso era algo de lo que todo el mundo había oído hablar. La mayoría de las tropas se acantonaban fuera de la ciudad en campamentos provisionales. Tsumi supuso que aquellos hombres que aguardaban, como ella, acabarían de llegar y esperaban su asignación. La mayoría había roto filas y ahora les observaban entrar con un gesto desafiante. Quizá no estaban acostumbrados a tropezarse con los orcos tan disciplinados y bien uniformados como los que la acompañaban.
El escuadrón llegó al centro de la plaza y sus soberbios jinetes desmontaron. Toda la compañía quedó inmovilizada, así fuese de piedra. Hieráticos, en un marcial rictus de disciplina a la leve calidez de la mirada de los soles. Poco tardó un oficial del ejército en acercarse y pedir documentación a quien comandaba la hueste. Ella, sin relajar su postura saludó y entregó un legajo de papeles.
—Tsumi Sukokaira, comandante del estandarte del Mulhan Sukokaira. Entregamos la leva de hombres perteneciente a nuestro feudo a las filas de la Señora.
—Está bien, oficial Sukokaira. Descanse a sus hombres y aguarde las instrucciones. Enseguida le daremos destino. —A pesar de la consigna, Tsumi rehusó pasar la orden a su tropa que continuaron firmes e impertérritos aun cuando el oficial se marchase. Los minutos se dilataron en el tiempo y poco a poco la expectación en derredor continuó creciendo. Muchos de los soldados que allí esperaban comenzaron a arremolinarse en torno a la diligente compañía que aguardaba con gesto impávido. La imperturbable estampa de aquellos soldados y orcos comenzó a resultar cómica para muchos de los que observaban que comenzaron a lanzar comentarios al aire en referencia a sus uniformes y armas.
—Insolentes —dijo la guerrera con desprecio, quizá sólo para ella—. Jamás en sus vidas volverán a estar tan próximos a un auténtico guerrero como ahora.
Tatzukai, el orco comandante, diestra de Tsumi se volvió hacia ella y trató de llamarla a la relajación.
—Solo son hijos de las Jaulas[9], Tsumi-kai. Nada saben de honor y templanza. No sigáis su juego.
Sin embargo, aquellos hostigadores no cejaron en su empeño de provocar a los recién llegados. Un pequeño grupo, vestido con galas neffarai se acercaron a la oficial y la increparon con veneno.
—¿Qué clase de guerrero osaría acompañarse de un orco como si fuese un igual?
—¡Y vestirlo con los emblemas de la casta! —se escuchó otra voz muy ofendida. Tsumi bajó su mirada hacia ellos relajando su postura por unos breves instantes. Les desafió con sus ojos violáceos que se habían encendido con una fuerza inusitada. Les mantuvo la mirada durante unos momentos asaeteándoles con firmeza.
—Ni aunque vivieseis dos vidas de elfos podríais consideraros un igual ante Tatzukai. —La ofensa no tardó en obtener respuesta.
—¡¿Qué clase de insolencia es esta?!
—¿Te atreves a comparar a una bestia con un hermano neffary? —Las manos se fueron a las empuñaduras en señal de amenaza.
—Tú no eres neffarah[10] —anunció con solidez aplastante, casi como un desprecio—. Apenas sois payasos disfrazados como tales. No veo tu Ciwar ni Nassahära en él. Desde luego no hay comparación aunque vosotros seáis las bestias y él sea el hermano.
Aquello levantó ampollas. En torno a los contendientes se aglutinaban ya algunas docenas de soldados.
—Hermana o no pagaras el insulto —y el soldado lanzó su mano hacia la empuñadura…
Jamás llegó a desnudar el acero.
Tsumi resultó ser mucho más rápida de lo que ninguno de ellos esperaba. En el mismo movimiento de desenvainar su formidable murâhäsha lanzó el primer corte que seccionó la mano que pretendía coger la espada. Apenas tuvo tiempo de gritar antes de que la hoja abriese en dos su garganta. A los dos siguientes les mató sin que hubiesen tenido tiempo de desenvainar. Sólo el último consiguió llegar a tiempo para asestar una estocada que sería desviada con desgana antes de que la hoja atravesase su cuerpo. El resto de los allí presentes echaron mano a sus armas, aunque en el mismo instante en el que eso ocurría, toda aquella guarnición estática, al unísono, como si poseyesen una mente colectiva, desenvainaron sus aceros. Nadie hizo un movimiento. Tsumi miraba con desprecio los cadáveres sangrantes de sus enemigos manteniendo una tensa guardia. Sus ojos se marcharon deprisa a recorrer los rostros del resto de los soldados con intención de averiguar si debía preocuparse por alguna amenaza más. Nadie más parecía tener valor para enfrentarse a la dama guerrera. Con un estudiado y elegante movimiento escurrió la sangre y la ancestral espada fue devuelta a su vaina ante el silencio de todos.

—¿Qué diablos ocurre en el exterior?
Aquellas solemnes figuras se acercaron a la ventana y observaron el revuelo ocasionado en el patio de armas.
—Parece una pelea entre soldados…
—Esos hombres son… ¡Neffarai! Auténticos.
—Se llevan a su comandante… parece ser… ¿Una mujer? Hay cuatro cadáveres en el suelo.
—Hay que tener agallas o una gran conciencia de sí mismo para matar a cuatro soldados en el mismo patio de armas de este alcázar.
—¿Una neffarah que mata a cuatro de nuestros soldados en la misma sede de la Luna del Norte? Traédmela de inmediato. Puede sernos de utilidad. Quizá quiera pactar su vida.

La elección de los barcos no había sido al azar. La enconada discusión que había llevado a exigir aquellos dos buques tenía una finalidad concreta. De la pequeña armada que disponía aquella comunidad eran las únicas naves de factura no arminiana, es decir, no humana. Así que aparentemente navegábamos bajo pabellón élfico o enano, los que nos procuraba cierta protección en caso de avistamiento por naves de Culto. Por su parte, aquel no gozaba de una gran flota de marina. El Culto concentra sus efectivos en las tropas de tierra y dejan el escaso domino de las aguas a la protección y control de importantes puertos, lo que hacía más difícil que nos interceptaran. Resultaba menos probable que decidieran intervenir en alta mar a buques élficos, cuya flota resultaba a todos los efectos la más poderosa, o naves enanas, cuyo armamento superaba con creces las armas de los buques negros. Para mayor seguridad, ambos navíos viajaban lo suficientemente separados como para no inducir a pensar que se trataba de un grupo único. Con aquellas medidas, Keomara y sus almirantes esperaban minimizar los riesgos de una travesía que se antojaba tan larga como incierta.
La fascinación de los primeros momentos de la etapa, aquella extraordinaria belleza del paisaje marino y la excitante sensación de navegar en un buque a merced del viento, se fue poco a poco desvaneciendo conforme los días pasaban mansamente. En su lugar sólo quedaba la rutina y el trasiego en aquella plaza flotante. Húmeda, estrecha e insalubre atestada de viajeros. Las horas se dilataban con pereza, sobre todo para aquellos que no teníamos una función definida en laberinto de tareas de gobierno y mantenimiento del barco. El paisaje, tan cautivador y fascinante durante los primeros compases perdió pronto la capacidad de sustraernos, de arrebatarnos con su plácido embrujo y comenzó a volverse monótono y habitual a nuestros ojos. Sufrí en carnes propias lo que debió ser la sensación de los marineros que tripulaban las naves que viajaron al nuevo mundo o un pasaje del famoso Galeón de Manila y sus interminables itinerarios sobre el Pacífico. Pasar días en un lugar incómodo cuyas dimensiones parecen estrecharse a medida que discurre el tiempo y con las provisiones deteriorándose y consumiéndose a un ritmo alarmante hacer perder pronto el embrujo del mar. Había muchas horas para gastar y muy pocas ocupaciones en qué invertirlas. Claudia, privada de su mentor, las aprovechaba habitualmente para sus meditaciones y prácticas. Perfeccionar así las enseñanzas que había recibido de Ishmant. Resultaba un espectáculo nuevo verla pelear con adversarios invisibles, con aquellos movimientos lentos y poderosos, armada con uno de aquellos ligeros sables que el propio monje le había obsequiado.
Por mi parte invertí mucho del tiempo ocioso de aquella travesía en dar cuerpo escrito a las notas y fragmentos que ya empezara en la isla. Si aquella forzosa reclusión me sirvió para madurar la idea de dejar constancia por escrito toda aquella increíble historia que nos tocaba vivir —ignoraba aún en qué manera o estilo—, el viaje en el Impaciente fue el culpable de parte de la primera redacción manuscrita. Por aquel entonces aún no tenía intención de escribir ni siquiera un relato. Me limitaba a plasmar pensamientos, a rescatar notas de los hechos que ya habíamos superado y a forzar a mi memoria a rescatar de mi recuerdo cuanto pudiese, para luego si en alguna ocasión había oportunidad de ello, que aquellos trazos sirviesen de guía para una buena narración.
Claudia se emocionó muchísimo cuando supo que aquellos garabateos en pliegos desordenados tenían intención de ser en algún momento una historia. Una historia que contaría nuestro accidentado paso, el que fuera, por aquel turbulento escenario. Aunque por entonces nadie podría sospechar cómo y cuándo tendría escrito su final, si es que alguno había para merecer contarse… si es que yo siguiera allí para hacerlo.
Solía compartir con ella mis esbozos, aunque sin orden ni forma definitiva. Ella los leía e incluso se atrevía a comentar y sugerir. Tenía una gran agudeza en los comentarios y su visión me ayudó mucho a tomar un planteamiento y ritmo narrativo. Estaba encantada con la idea de ser en algún momento un personaje literario y yo no escondía que la trataba muy bien en mis líneas. Aquellos días que pasamos juntos fueron esenciales para mí y también para ella. Dudo que mi estilo literario por aquellos entonces pudiera impresionarla. Aunque no mentiría si afirmo que ambos nos conocimos un poco mejor a través de las acotaciones que yo plasmaba sobre los pliegos en blanco. Ella podía mirar a través de mis ojos. Se veía a sí misma y también al resto de nuestros acompañantes. Y también me descubría a mí. Pronto, todo el mundo en aquel barco supo que trabajaba en aquella empresa y cada cual quiso poner de su parte. Incluso Allwënn, de quien nunca hubiese apostado tal cosa, se sentía intrigado por conocer cómo le trataba en mis líneas y gastó muchos momentos en sentarse conmigo a solas y hablarme de él. Juro que la mejor idea que he tenido jamás fue decidirme a escribir este libro. No pueden imaginarse cuántas satisfacciones me brindó entonces, y no menos ahora. Podría arrepentirme una a una de la mayoría de las decisiones en mi vida, pero nunca de esta.

Las prácticas de Claudia embelesaban a todo el pasaje. Solía colocarse en el castillo de proa para no molestar en los quehaceres rutinarios de la embarcación. Su imagen allí terminó siendo como una danzante silenciosa, como un punto de belleza que rompía las rutinas diarias. Pronto nos acostumbramos a verla y se echaba de menos su presencia cuando no estaba.
Por su parte pronto comenzó a sentir algo que la descolocaba un poco. Comprobó que cuando su mente quedaba en calma afloraban a ella imágenes. Imágenes nítidas a veces acompañadas de sentimientos muy claros y fuertes. Pero no eran imágenes al azar. Eran imágenes del mestizo. Allwënn se colaba en sus pensamientos. La primera vez que le ocurrió pensó que estaba perdiendo la concentración. Que sus sentimientos hacia el turbado guerrero la traicionaban y la sacaban de sus prácticas. Pronto entendió que no era así, sino justo al contrario. Cuanto más metida estaba en su concentración, tanto más nítidas y potentes eran aquellas imágenes. Tanto más claras.
Veía escenas con Allwënn. Al principio solo eran destellos fugaces, como instantáneas grabadas en una retina una décima de segundo. Escenas sueltas, sin conexión. Habitualmente estas se cargaban de un fuerte sentimiento que impactaba potente y desaparecía al instante. Eran flashes. Le veía sonriente y sentía un enorme caudal de felicidad. Una felicidad que le llenaba los poros, que la colmaba. Le veía usando su espada y percibía fuerza y nobleza. Una sensación reconfortante de paz y seguridad… Sin embargo, la imagen que más se repetía eran sus miradas. Allwënn alzaba la mirada en esas escenas descontextualizadas en su memoria. Alzaba sus ojos y la contemplaba. El sentimiento que se asociaba a ellas era amor. Eran las miradas de amor más intensas que unos ojos puedan ofrecer. Amor absoluto, sin fisuras ni condición. Era la mirada enamorada plena. A Claudia se le erizaba el cabello cada vez que la sentía. Aquellos ojos la miraban directamente al alma. A ella. Aquel sentimiento de amor tan profundo, tan bello… era hacia ella. Eso la turbaba. No creía recordar que Allwënn la hubiese mirado así jamás. Y sin embargo el sentimiento era claro, evidente. Inequívoco. Nunca había experimentado aquella mirada y sin embargo en su mente aparecía con los vapores cálidos de un recuerdo. Un recuerdo que jamás había sucedido. Un recuerdo que sentía como suyo, pero que no lo era.
Parpadeó al volver a la conciencia y sin poder evitarlo buscó al mestizo por la cubierta con una mirada hambrienta. Le encontró hablando con Keomara junto a la baranda de estribor. Se quedó en aquella mirada un instante absorbiendo la figura y silueta de aquel hombre enigmático. Entonces notó cómo lentamente, así hubiera sentido el peso de su mirada, Allwënn se volvía y la descubría en aquella observación.
Sus ojos se cruzaron en la lejanía.
… y a ella le dio un súbito vuelco al corazón.

Las aguas del océano estaban mansas aquella brillante madrugada salpicada de estrellas, reposando en la quietud de la noche. Como si ellas también hubiesen sucumbido al hechizo del sueño. La mayoría intentaba abandonarse al reparador descanso y en la cubierta principal sólo algunos marineros surkkos mataban las horas con un extraño juego tribal.
Asubansupar contemplaba la deslumbrante oscuridad del cielo cuajado de luces brillantes, con gesto relajado y ausente, apoyado en el barandal de estribor. Las luces del Dragón Artillado podían divisarse algunas millas a popa. El oscuro guerrero pensó que probablemente algún otro ojo insomne apostado en aquella cubierta lejana estaría en esos momentos divisando los fanales que delataban al Impaciente y pensando lo mismo que él pensaba.
No se percató de su presencia hasta que no estuvo cerca y su respiración profunda y grave le delató. El guerrero se giró pausado y con calma para encontrarse con Allwënn que se aproximaba a su dirección con gesto turbado, como rumiando algún pensamiento. Cuando descubrió la altiva figura del oscuro guerrero, le dedicó un gesto cordial a modo de saludo y se situó a escasa distancia de él. A pesar de llevar ya muchas jornadas de travesía era la primera vez que ambos personajes se cruzaban a solas y sin ninguna obligación desde que embarcaron. Lo que Asubansupar no sabía es que el bravo mestizo tenía motivos para haberlo buscado aquella noche aunque tratara de hacerlo parecer un encuentro casual. No se cruzaron más palabras que un respetuoso saludo y durante un buen rato el muawary le dedicó una prolongada, aunque taimada, observación. Allwënn parecía inquieto y no hizo nada por disimularlo.
Asubansupar decidió romper el hielo el primero.
—Pareces nervioso esta noche, guerrero Allwënn —le dijo con aquella voz espesa y grave. El mestizo se volvió hacia el Siempre Poderoso—. El mar está en calma y estará así hasta la madrugada.
—Detesto los viajes por mar. Debe ser mi sangre enana —confesó aquel. El oscuro coloso sonrió ante el comentario.
—He conocido a pocos enanos pero todos eran buenos navegantes —le aseguró.
—No os habéis tropezado nunca con un Tuhsêk, desde luego —le respondió Allwënn en tono distendido—. Ellos prefieren la tierra firme bajo sus botas. Aguantan sobre el agua salada lo que un lastre de piedras. Supongo que en cierto sentido a mí me ocurre lo mismo. Demasiada agua a mí alrededor. Tanta inactividad me desespera. —Asubansupar regresó su mirada al lienzo estrellado y silenció su comentario durante unos segundos.
—Sin duda sois un hombre impulsivo. Los míos aseguran que sois un guerrero formidable. Esta travesía no debería inquietaros. —Allwënn le dedicó una mirada agradecida.
—Tenéis guerreros valientes y leales. Y son demasiado generosos conmigo —le aseguró devolviéndole la cortesía—. Nada tiene que envidiar el gran Asubansupar. —El aludido inclinó la cabeza en señal de respeto, saludo que le fue devuelto por el mestizo. Allwënn, a pesar de tener fama de insolente y orgulloso solía ser exquisitamente cortés y respetuoso con quienes consideraba grandes guerreros. Sobre todo si aquellos se mostraban corteses y respetuosos en sus formas con él. No era parco en alabanzas hacia ellos. Importaba poco si resultaban grandes generales del ejército imperial o soldadesca tribal. Un gran guerrero, decía, no suele ir proclamando sus destrezas ante todos sino que deja que otros las reconozcan en él. Un guerrero, añadía, que no se prive de airear sus virtudes no merece respeto, merece una lección de humildad. Y puedo asegurar que él se mostraba siempre dispuesto a humillar a cuantos consideraba innobles y chusma arrogante. Sin embargo, cuando se cruzaba con hombres de la talla de aquel muawary, cuajado de señales, admirado y respetado por los suyos, humilde y leal; su sangre enana, que era la responsable de aquella inconsciente veneración por el guerrero veterano, se dejaba ver sin reparos.
—Me alegro de que ambos estemos del mismo lado —le aseguró Asubansupar—. Imagino vuestro tormento.
—Quizá lo imaginéis después de todo. —Allwënn encontró cercano a aquel severo tótem muawary lo suficiente como para terminar de sincerarse con él y explicarle el motivo de su buscado encuentro—. No creo estar contando nada nuevo para un guerrero de tu temple, noble Asubansupar, pero en mi caso la vida nómada ha terminado por doblegar los buenos hábitos. Te acostumbras a dormir poco y a buscarle sustitutos al sueño en demasiadas ocasiones. Acabas ganando la batalla al sopor de la noche y manteniendo tus sentidos más alerta y afinados… pero terminas esclavizando tu cuerpo a esos mismos bálsamos. El néctar de Hebhra es un amante formidable cuando se tiene cerca, pero es un adversario temible si no se le atiende con cierta regularidad. ¿Qué hierbas o caldos consumen los muawary cuando le fallan las fuerzas o les tiembla el espíritu?
Asubansupar sabía perfectamente qué trataba de decirle aquel guerrero de mirada feroz y que parecía derrotarse en sus brazos. Él mismo no había sido ajeno a aquellas mismas mortificaciones.
—Hace años que no pruebo la Hebhra —confesó con la cercanía de quien se sabe autorizado—. Los muawary no tenemos acceso a las hierbas. Sólo nuestros shamanes acostumbran a ingerirlas para facilitar los contactos con los espíritus… pero los nunqqara suelen mascar Kuhrûmé. No es Hebhra, pero os hará olvidarla, al menos durante un tiempo.
Allwënn se rascó aquel mentón barbado con fruición.
—¿Kuhrûmé? ¿Como el veneno[11]? —Preguntó intrigado el mestizo. Asubansupar se sorprendió de que aquel mestizo conociese las propiedades letales de aquella raíz del desierto. El mestizo reconoció en los ojos del guerrero su estupor y se apresuró a desvelarle el secreto—. Gharin solía… bueno, mi compañero… un buen amigo. Él solía utilizarlo para aderezar las flechas. Nos criamos en los bosques del Sannshary, supongo que lo aprendería de algún… —Allwënn quedó un instante pensativo con aquella frase en los labios—. En realidad no tengo idea de cómo pudo aprenderlo.
Asubansupar evidenció con un gesto su agrado ante aquella noticia y le sonrió mostrando sus enormes dientes blancos con cierta malevolencia.
—Así que os criasteis con los diablos Sannsharitas —comentaría en un tono que la habitual suspicacia de Allwënn no supo realmente que intención darle—. Entonces es posible que conozcas la raíz después de todo, guerrero. —Luego, le comentaría en un tono más distendido…
«… el veneno se consigue de la parte más carnosa del bulbo, pero la Kuhrûmé es en realidad la capa endurecida del exterior. Los nunqqara la separan, machacan y maceran durante días. Luego dejan ahumar la pasta que termina teniendo el aspecto de finas láminas crujientes que mascan sin cesar. Sé que algunos de ellos lograron hacer que sus raíces agarraran en el suelo de la isla».
El oscuro guerrero se detuvo en un gesto pensativo tratando quizá de hacer memoria.
—Puede que Naommbhé tenga un poco. Sí, quizá él tenga. Me ha parecido verle a él y a otros nunqqara cerca de la escotilla de la primera cubierta. Vamos, te acompañaré. Naommbhé no habla la lengua Común.
Agradecido por la gentileza de aquel habitualmente sobrio guerrero y ¿por qué no decirlo?, aliviado en parte ante la perspectiva de ahuyentar a sus fantasmas, Allwënn no dudó en acompañarle. Ambos dejaron la borda y caminaron en dirección a las cubiertas inferiores en aquella tranquila y oscura noche en el mar. Durante el breve trayecto, el mestizo interrogaría a su acompañante sobre un aspecto que no había acabado de entender en aquella conversación.
—Naommbhé es uno de los cazadores ¿No es cierto? Lleva el pelo rasurado desde las sienes al cogote y se trenza el resto muy pegado al cráneo. También lleva un curioso tocado como remate con unas pequeñas varillas de madera muy labradas, ¿me equivoco?
—Es el Nath’sakk’a —aseguraba el muawary indicando el nombre de aquellas varillas de madera—. Le identifica como veterano lancero. No, no os equivocáis, guerrero. Ese es el hombre que buscamos.
—Coincidimos en la selva buscando a los supervivientes. —El guerrero surkko reaccionó con sorpresa.
—¡Ah! ¿Entonces os conocéis?
—No, no… —se apresuró a desmentir aquel—. Es cierto que no habla Común. A duras penas me lograba hacer entender con Asibantunnisar, el jefe de cazadores. No. Sólo me pareció llamativo y creo que por esa razón me resultaba familiar su nombre. ¿Creí que también era surkko? —Asubansupar le miró con cierta condescendencia.
—Y lo es… Es surkko pero no es un muawary. Naommbhé es un guerrero nunqqara. Buenas lanzas, muy buena puntería. Todos somos surkkos pero no todos Muawaries.
Allwënn entendió pronto el dilema y asintió con la cabeza.
—Sin embargo, la gente del poblado se refería a vosotros como muawaries en general. —En esta ocasión el sobrio guerrero oscuro sonrió sin disimular un regusto amargo, quizá profundo y que aquellas palabras reavivaban.
—Lo sé, guerrero. La gente suele confundir aquello que les parece semejante a sus ojos, sobre todo cuando les es ajeno. Es cierto que los muawary somos mayoría y quizá eso confunda a los otros, pero también hay entre nosotros Nunqqara surkkos, Tappandonoah surkkos, Tuqawary surkkos… —Asubansupar tornó su gesto grave y sereno hacia el oscuro horizonte marino y se perdió en su inmensidad durante unos segundos. Allwënn le observaba con cierta emoción.
—Hubo un tiempo —continuó— en que los surkkos luchábamos entre nosotros por pedazos de tierra estéril. Un tiempo en el que los surkkos nos desangrábamos en guerras internas por la supremacía. Por la hegemonía frente a nuestros hermanos. Luego llegó el Culto y aprovechó nuestra debilidad y división. Nos ofrecieron lo que a todos: la anexión o el exterminio. Pero qué podemos recriminarles a ellos si nosotros sembramos en tierra fértil para provocarlo. Los Ashitaru, los Hassih, los Tukkawok, los Sísnaqqa y otras tantas familias han desaparecido para siempre. De las Veinte Naciones que fuimos, los únicos surkkos que quedan viajan en estos dos barcos con su destino a la deriva. —Allwënn quedó sobrecogido ante aquella revelación.
—Lo lamento, Asubansupar.
—Tú no tienes nada de qué lamentarte, guerrero. Yo soy quien se lamenta, pues es mi pueblo. Hemos derramado demasiada sangre inútil en no menos inútiles guerras. Y yo soy cómplice del desastre, pues me crecí en respeto y orgullo, me hice el guerrero que ahora ves luchando contra los míos.
No hablaron de nada más hasta llegar a su destino.

Tal y como Asubansupar había asegurado, Niommbhé y media docena más de Nunqqara. —Allwënn no podría haber precisado este punto sin ayuda— se arremolinaban agazapados en una curiosa postura en torno a una lámpara de aceite y jugaban a un extraño juego con unas cuentas de colores y unos huesos diminutos que lanzaban y colocaban en compleja disposición. Todo intento de comprender la dinámica de aquella singular distracción resultaba un verdadero desafío pero a juzgar por sus acalorados parloteos y sus exagerados ademanes debían resultar apasionantes. Al menos, ellos parecían pasárselo en grande.
En un primer vistazo su aspecto no resultaba muy diferente al de cualquier otro de sus camaradas como para observar diferencias evidentes entre las distintas familias. Todos tenían las mismas largas dimensiones, las mismas delgadeces, cuajados todos de abalorios de madera, hueso y oro. Tenían ese equívoco aura de fragilidad que en realidad esconde un cuerpo y un espíritu templados en las adversidades. Asubansupar se acercó a ellos en tono cordial dirigiéndose en ese idioma sonoro y silábico de aglutinante musicalidad.
Los guerreros allí reunidos no tardaron en parlotear entre ellos. Por su lenguaje gestual, Allwënn no necesitó hablar su extraño dialecto para saber que la respuesta no sólo iba a ser afirmativa, sino que por su actitud parecían extraordinariamente dispuestos a compartir lo que quiera que fuese aquel misterioso preparado con él.
El propio Niommbhé se dirigió al mestizo en aquella lengua que Allwënn ignoraba golpeándose el pecho en un gesto de su palma abierta.
—Niommbhé pregunta si tu pecho es fuerte, porque el Kuhrûmé lo pondrá a prueba. —Allwënn respondió con una generosa y confiada afirmación. Aquel guerrero nunqqara le hizo señas para que se acuclillara junto a él. De su fardo extrajo un par de pliegos generosos de aquella seca hoja, uno de los cuales le entregó al mestizo. A continuación se hizo entender para explicarle cómo debía usarla. Por gestos le indicó que debía frotarla con energía sobre su brazo y luego doblarla cuidadosamente en una determinada posición antes de introducirla en la boca. Allwënn comprobó que la textura de aquella planta en su apariencia y tacto se asemejaba a las hojas de tabaco antes de ser cortadas y una idea se coló en su cabeza.
—¿Esto puede fumarse? —Preguntó al jefe de los guerreros—. He gastado mis reservas de tabaco enano y no me importaría compartir mi pipa con tus hombres. —Antes de obtener una respuesta, sacó aquel instrumento de barro de su bolsa. Apenas dudó de cuál sería la respuesta de aquella gente al descubrir las exclamaciones que profirieron ante el inesperado hallazgo.
—Una chimenea enana —dijo Asubansupar—. Creo que acabas de hacer nuevos amigos, guerrero Allwënn. No te los quitarás de encima el resto de la travesía.
Apenas unos minutos después aquellos pliegos se habían convertido en desmenuzadas hebras y ardían dentro de la pipa del mestizo. Poco tardó Allwënn en imaginar que el nombre de aquella hierba probablemente derivaba de alguna expresión coloquial en la lengua de aquellos surkkos, pues las únicas palabras que articuló aquel en probar en primer lugar el espeso humo blanco de penetrante olor que despeñaba el instrumento enano, fue un prolongado y sonoro Kuhrûmé, al que el resto de los allí presentes, en un unísono coro, respondieron con otros entusiastas y sonrientes Kuhrûmé. Y así ocurría cada vez que alguien aspiraba de la pipa, cargando más y más de aquel humo espeso y blanco el espacio. Cuando al fin llegó a su dueño, Allwënn comprobó la verdadera naturaleza —y estragos— de aquella hierba. No pudo reprimir también un ahogado Kuhrûmé, que una vez más sería contestado con un desigual coro y algunas sonrisas malévolas. Había tanto humo que casi no se distinguían las caras sonrientes. Incluso Asubansupar se unió a aquella ronda.
No hace falta que les diga a mis sagaces lectores que Allwënn y aquellos surkkos acabaron por hacerse inseparables, al menos en lo que a noches insomnes se refiere mientras vagamos por aquellos mares.

Tres figuras negras como tres sombras se volvieron para mirarla. En su recargado vestuario como la noche se dejaban ver algunas notas de color plateado: la toga festoneada de los altos cargos del Cónclave, la Rueda y el Aspa junto al ’Säaràkhally’. Uno de ellos llevaba las armas del Abismo bordadas en las holgadas mangas de su túnica. Ella no le conocía aún, pero sabía a quién pertenecían aquellos rangos. Era Lord Velguer, la Luna del Tzuglaiam, Señor de los Ciclos del Sur. Poseía una mirada tenebrosa, inquietante. Sus perfiles eran flacos y afilados. Su presencia, turbadora. Junto a él se encontraba un hombre consumido como un cadáver viviente, de rostro severo y facciones amargas y hostiles. Cada arruga sobre sus ojos, cada pliegue marchito de su piel parecía delatar un siglo de existencia. Poseía una aureola que le envolvía como un manto. Sus galas no eran muy distintas a las de Velguer, pues se trataba de otra Luna. En sus vestiduras dejaba ver las armas del Trono. Se trataba de Lord Nasstukl, Luna del Alwebränn, señor de los Ciclos de Norte.
Había más hombres en aquella sala. Uno de ellos era el mismísimo Lord Vahl’Vunhuer, Canciller de las Legiones. Su figura ensombrecía a todos incluso privado de sus galas de guerra. Con él había al menos tres Mariscales de Campo y otros tantos oficiales de alto rango. Algo más alejado de ellos, una figura con atributos de Cardenal. Tampoco le había visto nunca. Era ‘Rha, el perro faldero de Velguer. Sólo entonces Tsumi fue consciente de su delicada posición.
—Vuestro nombre, soldado. —La increpó severamente el canciller de las legiones—. Os recuerdo que estáis bajo arresto. —Los guardias de la custodiaban la soltaron para que pudiera expresarse en libertad. Ella se inclinó en señal de respeto.
—Tsumi Sukokaira del clan Sukokaira, murâhäshii neffary, abanderada del Mulhan, a las órdenes de Su Voluntad —se presentó. Ella apenas aguardó el final de aquella retahíla para echarse al suelo en señal de sumisión. Hubo un silencio incómodo en aquella sala capitular, vestida de gala, repleta de dignidades. La soldado no supo interpretarlo como un signo positivo y su saliva se apelmazó en la garganta. Después de unos instantes de incertidumbre, una voz ajada y dotada de un particular tono sombrío la mandó alzarse. Ella miró a aquella poderosa concurrencia tratando de no delatar su creciente nerviosismo. Resultaba aquel un trabajo costoso con todos aquellos ojos mirándola, estudiándola, examinándola así fuese una pieza en venta.
—Tenéis un perfil de batalla ciertamente impresionante —dijo aquella misma voz. Era la de Lord Nasstukl, Señor de los Ciclos del Trono. En aquella sala y en aquel bastión era la máxima autoridad—. Si ignoramos a vuestra evidente falta de juicio, claro —añadió marcando un agrio énfasis en la palabra evidente—. Habéis matado a cuatro hombres, cuatro soldados de este ejército. No hará falta que os diga cuál es la pena… ¿Verdad?
—No, Excelencia —respondió ella consciente.
—Y si lo sabíais… Antes de mandaros al verdugo ¿Tendréis la amabilidad de decirnos por qué razón lo hicisteis? Me consta que podría haberse evitado la sangre —preguntó dándole deliberadamente la espalda.
—Esos hombres insultaron a mi oficial y me insultaron a mí. —La Luna se volvió raudo hacia ella.
—¿Y un insulto justifica vuestra actitud?
—Soy neffary, Excelencia. No toleramos el insulto. Eso nos deshonra. —Lord Nasstukl fingió sorprenderse. Tsumi continuaba aguantando la presión con aplomo.
—¿Aunque eso signifique vuestra condena a muerte?
—Sin duda. Se puede perder la vida con honor pero es despreciable vivir en la deshonra.
—Los Neffary sois… curiosos —manifestó con cierta ironía—. ¡Oh! Espero no haberos insultado… supongo que de ser así tendríais que… matarme.
—Tendría que hacerlo, excelencia. —Ante aquella insolencia hubo un revuelo en la sala—. Y luego me quitaría honrosamente la vida.
—¡Medid vuestras palabras, soldado! —le increpó el canciller, Señor de las Legiones negras—. No creo que haga falta recordaros ante quién estáis.
—No, no, no, Canciller. Dejadla… no dudo que ha dicho la verdad. Tanta convicción me abruma. Y tal vez nos sea útil —apremió el mitrado personaje. Volviéndose hacia ella le añadió—. Quizá tu alto sentido del honor no merezca morir hoy, después de todo. ¡¡Traed al prisionero!!

Instantes después el sonido pesado y metálico del arrastrar de cadenas avanzó como las líneas de vanguardia hasta alcanzar la sala mucho antes de que nadie cruzase el umbral. Pronto apareció un hombre semidesnudo escoltado fuertemente por varios soldados férreamente armados. Se trataba de un pintoresco humano. De buena estatura y cuerpo enflaquecido cuajado de tatuajes que surcaban su piel en líneas monocromáticas formando lazos, nudos y formas diversas que se entrelazaban en un armónico caos sobre brazos, pecho, espalda y piernas. Apenas vestía unos harapos, pues sus verdaderas vestiduras eran de metal. Del metal de las cadenas que lo apresaban desde los pies al talle, desde los brazos al cuello. Su cráneo estaba pelado salvo por una gruesa y llamativa cresta aunque toda su cabeza aparecía enjaulada tras los barrotes de una máscara de silencio. Una pieza de protección mágica especialmente útil para evitar que un reo con capacidades mágicas pueda articular palabra y con ellas hacer uso de sus habilidades.
La Luna del Alwebränn se volvió hacia su colega Velguer y le preguntó la razón de que el reo viniese amordazado de aquella forma.
—Los verdugos constataron que el mediohumano posee la habilidad de lanzar un poderoso aliento ígneo. Se trata de mera precaución, Señor. —Nasstukl le miró con cierta condescendencia, como si quisiera perdonarle la vida.
—Siempre con tanto exceso de celo, Velguer. —Entonces el señor de los Ciclos del Trono se aproximó hacia el condenado con paso cansino apoyado en su nudoso bastón de mando. Cuando apenas estuvo a unos metros de él se detuvo para hacerle un examen minucioso con sus ojos de sierpe. Un mediohumano. Un rasgado. Un contaminado, como ellos le decían. Apenas escoria. Apenas un divertimento de circo en el mejor de los casos. Barata mano de obra minera en la mayoría de ellos.
—Dicen que tienes una propuesta que hacerle a esta cámara. —Su voz sonaba insultante. Apenas podía esconder el desprecio que sentía por la criatura a la que se dirigía—. ¿Y bien?
El reo le miró directamente a los ojos a través de aquellas pupilas rasgadas que lucían sus extraños orbes amarillentos. Sabía bien ante quién estaba. A pesar de ello mostró agallas.
—¡Oh! Imagino que no puedes hablar con tanto hierro en el cuerpo —añadió con fingida grandilocuencia y con un desganado gesto de sus manos todos los grilletes se desprendieron de sus manos y pies cayendo pesadamente al suelo con gran estruendo. También la máscara que aprisionaba su cara se deshizo de sus ataduras y acabó junto al resto de los grillos—. ¿Mejor ahora?
El prisionero no pudo ocultar su sorpresa. Habían sido necesarios tres hombres y algunos minutos para aplicarle tanta presa que en apenas unos segundos había sucumbido al gesto apático de aquel siniestro personaje. Su primera reacción, casi automática fue la de frotarse las doloridas muñecas y recolocar las vértebras de su cuello adormecidas. Cuando regresó la mirada hacia el oscuro sacerdote, aquel batió su mano derecha indicándole sin asomo de emoción que se postrase ante él. No necesitó obedecerle. Una gran fuerza invisible le obligó de súbito a hincar las rodillas y caer a tierra, así hubiese sido reducido por una docena de soldados bien entrenados. Luego, un penetrante dolor en el cabello le hizo saber que había sido prendido del mismo. Era el propio Nasstukl quien le sujetaba obligándole a mirarle. Ahora su rostro severo parecía inundado de ira.
—¿Tienes un nombre, escoria? ¿Tienes un nombre? —le gritaba furioso. El prisionero tardó en responder, pero respondió.
—Saurio. Me llaman Saurio… señor.
—Y bien, Saurio… ¿A qué sucia infamia dedicabas tu miserable vida antes de ser encadenado? ¡Responde! —El dolor en la raíz del cabello era soportable. Había sobrevivido a peores castigos. La humillación era el sorbo amargo a tragar. Como todas las humillaciones, innecesaria. Sólo servía para dejar claro quién tenía el poder. El reo apretó los dientes.
—Gladiador… Era gladiador en la cuadrilla de Legión. —Nasstukl escuchó cierto murmullo a sus espaldas y se giró para comprobar qué sugería los comentarios.
—Buenos gladiadores —respondería Velguer sintiéndose cazado en pleno comentario—. Una famosa escuadra. Les vi en cierta ocasión en…
—No me interesa en absoluto tu afición por los gustos vulgares de la plebe, Velguer. —Y volviéndose de nuevo al prisionero le aferró aún más fuerte de aquellos prendidos cabellos que zarandeó con violencia—. Escúchame bien, rata de arena, dicen que tienes cierta información que puede interesarnos. Dime qué sabes y juzgaré si impedir que te echen como almuerzo a mis canes. Si no me satisface te sacaré las entrañas por la espalda aquí mismo. —Lord Nasstukl, ya conocía la información. El reo lo sabía. La había confesado varias veces antes de llegar aquí. Él mismo se había ofrecido a colaborar. De hecho, sabía que estaba ante aquella curia precisamente por eso, porque ellos ya sabían lo que tenía que decirles. Aquel humillante y doloroso teatro se representaría por última vez. Quería acabar de una vez.
—Puedo… puedo llevaros hasta Rexor. Sé… donde se esconde el Guardián del Conocimiento. —El sombrío monje mostró una pérfida sonrisa antes de soltarlo.
—Puede… que continúes con vida, después de todo. —Entonces dirigió su mirada hacia Tsumi que asistía a la escena empalidecida como un cadáver a pesar de tratar por todos los medios de disimularlo—. Soldado, presta buena atención. Aquí hay un nuevo motivo para probar su sentido del honor. No lo malgastes.

Tsumi desterró por un instante los recuerdos de aquel incidente y tornó casi en un acto reflejo su mirada a aquel antiguo gladiador que ahora cabalgaba a su lado.
Marchaban hasta Tagar, la que otrora fuera la ciudad frontera con el Reino enano de ’Tûh’Aäsack. Hoy la ciudad había desaparecido como tal y sólo seguían en activo las murallas y fortines de su interior alojando en sus vientres de piedra a parte de las legiones que controlaban el Nwândy. Poco sabía aquella dura guerrera neffary de la naturaleza de su misión. Alguien de mucha importancia parecía esconderse en un alcázar próximo al reino enano. Su cometido era dirigir a las tropas hasta Tagar donde se reforzarían con infantería ligera de orcos y alguna compañía de Colosos. El traidor decía conocer bien el lugar y aseguraba poder abrir las puertas de aquel alcázar sin derramar una sola gota en el intento.

Vestido con su habitual parafernalia de combate y libre de las cadenas su aspecto era bien distinto. Respondía con fidelidad al seudónimo que le servía de nombre. En nada era comparable a las bestias reptilianas que poblaban las filas del Culto pero tenía la misma mirada gélida de ellos. Era un hombre de generosa estatura y nervuda complexión. Aunque sin dura se trataba de su rostro tatuado, de facciones marcadas y gesto desafiante el que intranquilizaba a la neffary. Comandaba ahora una hueste de caballería que cabalgaba en una gruesa columna hacia el sur. Aunque la mayoría de sus hombres habían quedado en Gallad, Tsumi logró convencer a la curia para que le permitiesen ser acompañada por su diestra, Tatzukai, y algunos de los Neffarai más selectos.
Había algo en los ojos de aquel traicionero gladiador que advertía a aquella mestiza que no se trataba de un hombre de fiar. Sin duda, tenía verdadera voluntad de traicionar. Parecía un tipo sin escrúpulos. Preocupado sólo de sí mismo y del beneficio inmediato que sus acciones o decisiones pudieran procurarle. No es que el Culto estuviese sobrado de hombres de escrúpulos en sus filas. Sin embargo, podía esperarse de ellos, al menos, la lealtad a los principios de la orden. Fidelidad al proyecto de regeneración que abanderaban a través de la sangre y el acero. El fin que perseguían justificaba los medios empleados… pero aquel personaje carecía de aquellas motivaciones, no compartía aquella finalidad. De hecho, carecía de toda finalidad. Podía esperarse de él cualquier cosa, así le cambiase el viento y soplase en su contra. Saurio era un aliado sin honor, impredecible y por lo tanto peligroso.
El otro compañero de viaje también le intranquilizaba, aunque este por otros motivos. La reputación de ‘Rha le precedía. Ya se habían encargado los más veteranos de advertirle. Todos conocían al Cardenal como la mano oscura de Lord Velguer. Aquel consumido personaje parecía acostumbrado a las cansinas travesías a caballo. Era hosco, de mirada resentida y penetrante. Sin duda, era un cuervo carnicero difícil de tratar. Él dirigía, de hecho, aquella columna de jinetes y exploradores que avanzaba a buen ritmo por las escarpadas laderas de la costa oeste del Media-Kürth. Ella sólo tenía que garantizar el éxito de la misión y cuidar de que nada le ocurriese al prisionero. Y en caso de traición, traerlo de vuelta con vida para que pudiese ser castigado acorde con su delito.
Había algo en los ojos rasgados y amarillos de aquel gladiador que le delataban. Algo le decía que iba a cumplir su palabra. Pero un traidor es un traidor. Si por ella fuese, lo desmembraría pieza a pieza una vez que hubiese cumplido su parte del trato.

Quisieron los dioses volver a marcar nuestro destino nuevamente desde los cielos con una nueva tormenta. Nos habíamos esforzado mucho en evitar todas las turbulencias del mar y lo cierto es que, antes de aquella ocasión, poco o ningún inconveniente serio habíamos tenido que superar. Aquel día el asunto iba a ser bien distinto.
En la cubierta del poderoso Dragón Artillado se mascaba la tensión. El viejo Garnno había alertado desde la atalaya de la presencia de una tenebrosa mancha de nubes de inquietante color que avanzaba a favor del viento, desde popa, a un ritmo demencial. El mar empezaba a encresparse como inequívoca bienvenida.
—No la sortearemos a tiempo. Será mejor que nos preparemos para lo peor —se murmuraba entre la tripulación más veterana. Ishmant escudriñaba el avance imparable de los negros nubarrones con el rostro contraído. Ariom se acercó desde atrás.
—Deberíamos dejar el puente, Venerable. Aquí solo seremos un estorbo para los marineros. —El monje accedió a ser acompañado hasta abajo.
Nuestro vigía pudo apreciar claramente cómo el buque enano era engullido por las nubes y perdía contacto visual con él. En ese momento, Keomara se aproximó a nosotros y nos ordenó bajar a las bodegas y protegernos allí junto al resto del pasaje.
—Esos cielos tienen muy mal aspecto, amigos. La tormenta viene ruda.
Dejamos el puente al tiempo que las gargantas comenzaban a desgañitarse en órdenes que no entendíamos. Allwënn no podía disimular su rostro desencajado por el temor. No resultaba ningún secreto que aquel medioenano le tenía algo más que respeto al mar, sobre todo si este se levantaba con ganas de guerra. A’kanuwe trató de calmarle asegurándole que con Keomara gobernando la nave estábamos en las mejores manos. Sin duda, aquella mujer había cambiado mucho en los años transcurridos pero la imagen que Allwënn aún evocaba de ella era la de aquella pequeña bribona… y esa no resultaba la imagen que uno desea tener de quien dispone tu vida en sus manos. Nos apiñamos todos haciendo acopio de valor, a sabiendas de que los momentos que se avecinaban iban a ser los peores desde los días del huracán.

La tormenta tardó en alcanzarnos más de lo que imaginamos. Los hábiles marineros se esforzaron por dilatar su contacto todo el tiempo que fue posible, pero al final, aquella marea negra que navegaba por el cielo encontró su presa. Me temo que no podré relatar a mis lectores con toda fidelidad los momentos de pánico que vivimos a bordo de aquel trozo de madera. Fueron los instantes de angustia más intensos en mucho tiempo y con toda seguridad, exceptuando un par de ocasiones anteriores en aquel mundo hostil, resultó la peor experiencia que había sufrido hasta la fecha. Las olas sacudían el barco a su merced y dentro de aquella bodega los peligros que corríamos no eran menores a los de estar expuestos en cubierta. El agua entraba como una marea y las lesiones por golpes y caídas resultaron muy serias. Fue una auténtica pesadilla de gritos y avalanchas que se dilató mucho más de lo que nadie deseaba con los bramidos del cielo aullando sobre nosotros y el golpear del mar en el casco que parecía poder partirnos en cualquier momento. Por la violencia con la que nuestra fragata llegaba a escorarse temíamos por la suerte de nuestros marineros, para muchos de los allí presentes maridos o padres, pues parecía imposible que pudieran sostenerse sobre la borda de aquel húmedo barco sin la ayuda de un milagro. Fueron aproximadamente dos horas, gracias a las habilidades marineras de quienes gobernaban el barco, que lograron después de todo, reducir sus efectos en buena medida evitando su núcleo. Cuando el sol volvió a brillar, para mí había pasado al menos un día. Creo que en algún momento debí perder el conocimiento pero no logro recordar cuándo o por qué razón.
No tuvimos que lamentar graves daños después de todo, ninguna baja, a los dioses gracias por su misericordia, que bien habría valido aquella tremenda fiereza un puñado de hombres a la deriva. Algunos daños en las velas, a pesar de arriarlas a tiempo, ninguno demasiado serio. Eso sí, muchos nudos en las jarcias que se llevaron algunas horas de trabajo y sudor y algún palo quebrado que pudo no obstante repararse con solvencia, pero no otra cosa.
Solo hubo un lance digno de lamentar. Perdimos el contacto con el Dragón Artillado. Esperamos sobre nuestro rumbo, confiados de que quizá la tormenta sólo les hubiese desviado de la ruta y que lograsen, después de algún esfuerzo extra, regresar con nosotros. Pero todo fue inútil. Un gran pesar se apoderó de todos los ánimos, en especial los nuestros, pues había grandes compañeros muy queridos en aquel otro navío, que por entonces nadie quería dar por naufragado. Esperamos más tiempo del que podíamos permitirnos sin que nada nuevo en el horizonte nos diese una pista de la suerte de nuestros compañeros. Tampoco encontramos restos flotantes que nos confirmaran la mala fortuna y aquello parecía ser un bálsamo del que todos querían beber. Decidimos continuar con aquel mal presagio en el cuerpo…
No seré cruel con mis lectores. Aquella tormenta no hundió al dragón enano, pero tardaríamos mucho, mucho tiempo en volver a tener noticias de aquellos que para nosotros habían enmudecido en el vientre asesino de una tormenta marina.
Hasta entonces aún hay muchas cosas que debo relatar.

Nuestro barco parecía navegar a la deriva a merced de un viento caprichoso que no había cambiado en muchas jornadas. Por eso cuando el vigía de la mayor gritó a plena garganta que divisaba la línea de costa en lontananza hubo una súbita incredulidad en las filas de aquel pasaje hambriento, desecho y enfermo. Poco a poco, conforme los escarpados perfiles de la costa se fueron haciendo diáfanos desde cubierta fuimos despertando de aquel letargo desagradecido y perturbado que nos embargaba a todos.

Allwënn alcanzó la punta de proa apresurado encajando en su cintura el arnés que le servía de cinto donde la Äriel se mecía desde su atalaya con exultante tiranía. Keomara ya estaba allí y escudriñaba el nuevo horizonte a través del miralejos enano con gesto truncado.
—¿Dónde estamos? ¿Qué costas hemos alcanzado? ¿Las reconoces? —Keomara no contestó. A su lado la bella elfa Questtor le indicó con un gesto que tratara de reprimir su impaciencia, pero Allwënn como de costumbre hizo caso omiso a aquellas recomendaciones—. ¿Algún signo del Culto?
—La playa parece virgen. No hay ningún signo hostil a la vista —dijo ella sin apartar la mirada de aquel aparato enano con el que avistaba el horizonte—. Pero no podemos arriesgarnos sin más.
Keomara devolvió el miralejos y se dirigió al mestizo aunque en sus palabras se advertía que hablaba para todos cuantos presenciaban la escena.
—Echaremos áncora algo más adelante y mandaremos un par de chalupas de reconocimiento para tomar la cabeza de playa.

A pesar del tormento que suponía tener tan cerca la ansiada tierra firme y no poder desembarcar, el ánimo renovado se extendió con rapidez y aquella bella anochecida sobre el mar volvieron a lucirse sonrisas silenciadas y reprimidas durante mucho tiempo. Nuestro mayor pesar seguía siendo haber perdido todo contacto con el «Azote» después de aquella tormenta en alta mar, que ahora en la ausente distancia reaparecía en la memoria como un mal sueño. Llevábamos tanto tiempo sin la sombra del buque enano sobre nuestra estela que casi teníamos que hacer un esfuerzo para recordar que una vez fuimos dos los barcos que partieron de aquella isla ahora sumergida en el profundo y traicionero vientre del océano insondable y maldito.
Nada sabíamos de la suerte del cañonero. Si aún navegaba como nosotros a la deriva los dioses sabrían por qué coordenadas, o si yacía comido de algas en el fondo del mar. Pero no teníamos opciones para la derrota. Habíamos alcanzado tierra. Los dioses se habían mostrado benévolos con nosotros y teníamos la obligación de continuar nuestro peregrinaje, allí donde su desidia, la de los dioses, nos condujese.
Nuestro aspecto no podía ser peor. En poco se parecían por entonces los hombres y mujeres que salvamos la gran muralla marina de aquellos que una ver partieron orgullosos de las playas de aquella isla. Los que gozaban de mejor aspecto eran sin duda los muawary aunque muchas mujeres y niños habían caído enfermos. No obstante temíamos por la salud de buena parte del pasaje pero al menos la dura travesía no se había cobrado ninguna vida. El aspecto de Allwënn era con mucho el más cambiado. Su barba se había poblado dura y espesa, recordándonos su linaje. Desde las primeras jornadas había abandonado las piezas más pesadas e incómodas de su armadura y su camisola, que en otro tiempo fue blanca, se cuajaba de suciedad y marcas de sudor. Sus largos cabellos, en otro tiempo impolutos y brillantes lucían por comodidad al final de aquella dura prueba el trenzado de los surcos, donde sus mechones más largos se apelmazaban en gruesos macarrones ásperos por la acción del salitre. Keomara y A’kanuwe no lucían mejor aspecto, incluso Claudia y quien os habla, teníamos tanta suciedad encima que difícilmente hubiéramos sido reconocidos por nuestras respectivas madres.

A pesar de lucir el pabellón de los elfos, quienes aguardaríamos a buen recaudo sobre el barco teníamos órdenes expresas de no encender ninguna lumbre ni fanal. Cuatro fueron las chalupas que se llenaron con los exploradores más diestros y los materiales imprescindibles para levantar un pequeño campamento sobre la playa. Keomara, su bella consorte, Asubansupar y algunos de los surkkos que componían la oficialidad del barco los acompañaban. Allwënn tampoco quiso quedarse atrás. Con el manto negro de la noche aquellas embarcaciones de remos se marcharon en dirección a tierra.
Después de poner el primer pie sobre la fresca arena de la playa e improvisar un rápido campamento de pernocta se dividieron en cuatro grupos de rastreo. Dos de ellos rastrearían las inmediaciones. Tenían orden de regresar de inmediato si encontraban el menor signo de presencia hostil en la zona. El otro grupo, al mando de la Reina-Sombra, partió con algunas de las rancias provisiones. Su misión era avanzar en un arco más dilatado y explorar todo lo que el alimento y las fuerzas les permitieran, con objeto de trazar un informe más completo del lugar en el que las diosas de las Fortunas nos habían dejado caer. Allwënn, Keomara, Asubansupar y el resto de los surkkos quedarían en el campamento.
Aquella noche tanto los habitantes del barco como aquellos que pernoctaron en la arena durmieron poco. La madrugada se hizo larga y angustiosa, la espera cansina… pero merecería la pena.
El primer grupo de rastreo regresó de mañana con los gemelos estrenando la bóveda celeste. Las nuevas eran esperanzadoras: no parecía haber signos de presencia del Culto en las proximidades. Sin embargo, aquello no nos podía conducir a relajarnos demasiado. Con todo, Keomara entendió que la zona resultaba lo suficientemente segura como para ordenar a las chalupas regresar al «Impaciente» y fondearlo más cerca de la costa, con la idea de hacer desembarcar al resto de los tripulantes y el pasaje, ansioso por regresar a tierra firme.

Es cierto que uno se acostumbra mal al firme estable después de haber permanecido largo tiempo embarcado a merced de las olas del mar. La sensación de náuseas y mareos tardaría en desaparecer. Levantamos un campamento más duradero aunque nos cuidamos de no sacar de las bodegas todo nuestro cargamento por si nos veíamos en la necesidad de volver al barco en una emergencia.
Aunque habíamos visto morir aquella calurosa estación de Yelm en el mar, los días que nos recibieron en la playa nos volvieron a recordad aquellas temperaturas. A pesar de sentirnos incómodos por haber de soportar de nuevo rigores que creíamos olvidados, lo agradecimos, ya que sin duda estábamos mejor preparados para combatir el calor que climas de fríos más severos. El paisaje en derredor era moderadamente llano aunque daba la sensación que aquella orografía se encrespaba poco después de donde se perdía a nuestra vista.
En los cuatro días que el segundo grupo de exploradores gastó en regresar cambiamos dos veces el campamento a zonas de mejor adecuación aunque no muy distantes. Los parajes cercanos proporcionaron los primeros alimentos frescos en mucho tiempo y la agudeza de los surkkos pronto reveló una corriente de agua dulce que poder consumir. A las cuatro jornadas, el grupo de A’kanuwe regresó con información. Keomara reunió a los miembros más importantes de aquella comunidad de exiliados para estudiar con detalle las alternativas que se abrían a la luz de las nuevas recabadas. Probablemente, Allwënn no hubiese encontrado motivos para invitarnos a Claudia y a mí a aquella reunión táctica. Sin embargo, algo había cambiado. El nuevo talante de mi compañera, más profundo y sereno del que sin duda Allwënn y cualquiera que la hubiese conocido antes del incidente recordaba, hizo que la capitana corsario, que por otra parte nunca escondió su predilección por la joven, considerase oportuna su presencia en aquel selecto grupo. Yo, por entonces nombrado «oficiosamente» el cronista de aquel peregrinaje, fui llamado a ser testigo de excepción.

Amainaba la tarde junto a la playa. El mar nos devolvía su hipnótica música espumosa acariciando las arenas y se había levantado una brisa esquiva y racheada que aliviaba la punta de calor de aquel largo mediodía. Algunos de nosotros aún sostenían las escudillas de madera con las que aún dábamos buena cuenta de un guiso de pescado con el que nos regalábamos el estómago. Sentados sobre un gran tronco varado la mayoría, otros sobre las rocas cercanas y alguno directamente descansando sobre la fina arena se daban cita en aquella reunión buena parte de quienes tenían alguna autoridad sobre aquel grupo. Yo seguía entre cucharada y cucharada de aquel sabroso caldo la conversación que se desarrollaba ante mí.
—Aún no sabemos con certeza si hemos tocado el continente o nos encontramos en una isla de grandes proporciones —comentaba la felina guerrero de ébano que nos ponía al día de sus pesquisas por la zona. Todos se miraban con expectación.
—¿Qué isla podría ser esa? —Preguntó Allwënn, que desconocía cuán cerca o lejos se encontraba la isla que fuera nuestro punto de partida.
—Déjala continuar —le espetó Keomara.
—A dos días de nuestra posición siguiendo la línea de costa, esta tuerce abruptamente hacia el Nwândy —continuó A’kanuwe—. Hacia el interior, el terreno se eleva pronto. Creemos en es el inicio de una cadena de montañas. Un pequeño fortín orco cierra el paso y controla los valles. Ese camino es peligroso. Deberíamos descartarlo. —Hubo un breve silencio. Quienes comían lo aprovecharon para volver a meter la cuchara.
—Prosigue —le conminó la dama Keomara, una de aquellas que había aprovechado el intervalo, después de apurar su bocado.
—Por el camino de la costa se llega hasta un pequeño poblado. En él se acuartela un pequeño destacamento goblin y algunos orcos. Han tomado una torre defensiva. No parece de factura imperial, quizá fuese de enanos pescadores, levantada seguramente para protegerse de un eventual ataque corsario. Las fuerzas reunidas allí son en menor número que en el fortín de las montañas pero más rápidas. Encontramos el camino sembrado de huellas de perros. No deberíamos aventurarnos a pie por allí tampoco.
—Entonces estamos encerrados —dedujo alguien.
—No del todo —afirmó la elfa oscura—. Mandé a dos hombres a cruzar las líneas y explorar más allá. Poco después del poblado y la torre comienzan las lenguas de lo que parece ser un bosque de elfos. —Aquella noticia abrió un abanico de miradas. Sin duda nadie esperaba tropezarse con dominios de elfos tan cerca—. Apenas después, encontraron la desembocadura de un caudal que quizá podríamos remontar en barco. No sin riesgos.
—¿E internarnos en tierras elfas? —Aventuró el mestizo en tono poco seguro. Keomara se volvió hacia él con gesto decidido.
—En todo caso, será mejor que quedarnos aquí, Allwënn y esperar a ser descubiertos más tarde o temprano.
Claudia interrumpió el duelo retomando las primeras dudas del mestizo.
—¿Aún no podéis haceros una idea de dónde nos encontramos?
A’kanuwe, sintiéndose indirectamente aludida le contestó.
—No hemos explorado lo suficiente para saber si pisamos una isla o tierra firme. —La duda seguía en el aire. A lo que Allwënn arremetió con su habitual mordacidad.
—Si al menos alguien se dignase a confesar desde qué maldito punto de estas aguas partimos, es posible que todo fuese un poco más sencillo.
Las palabras del mestizo encontraron un eco que no esperaban. Hubo un silencio más que revelador y unos sugerentes cruces de miradas entre los miembros de la oficialidad de aquel barco. Como si aquella información que demandaba con ironía el medioenano sólo pudiese partir de una única persona. Entonces Keomara, resignada, se decidió a despejar algunas incógnitas.
—Nuestra isla se hallaba en los albores de las Aguas de la Redención al sureste del Armín. —Allwënn se sorprendió con aquella noticia. Ellos habían sido capturados cerca del Mar de la Gema, muy próximos a las costas orientales de Arminia. Ciertamente había un buen trecho hasta el ignoto lugar donde su antigua compañera de armas aseguraba que se escondía la antigua base insular—. Nuestra playa miraba directamente al Alwebränn. Bogamos durante mucho tiempo en esa dirección antes de torcer hacia el Nwândy. Podríamos haber navegado a través del Mar del Puño y haber alcanzado las costas de la isla del Ülsadar o incluso las playas de la isla Vannathar. Mi intención era superar el Armín, pero después de la tormenta ignoro dónde hemos ido a parar. —Allwënn pareció enfurecerse de súbito. Lanzó con indignación su escudilla a la arena y se levantó con fiereza del sitio que ocupaba.
—¿Ese era tu magnífico plan de evacuación? ¡Por los Dioses, Keomara! Ishmant pretendía llegar hasta Tagar, Rexor nos espera allí desde hace dos estaciones. No creo que el camino más corto pase por el Ülsadar. —Keomara se enfureció de súbito y respondió al mestizo en un arrebato levantándose y encarándose a él.
—¡¡Maldita sea, Allwënn!! Sigues sin entenderlo. Esa es mi gente. Me siento responsable de su seguridad y no pienso cruzar el continente exponiéndolos a un riesgo mortal sólo para que tus amigos y tú os reencontréis en el hogar.
—Tonterías —bramó el mestizo—. Ni te imaginas lo que se cuece a tu alrededor. Tú, reyezuela de tu pequeño mundo, destronada de tu migaja de tierra flotante. ¡¡Ni te imaginas lo que ese iluso de Rexor espera de todos nosotros!! ¡¡Lo que espera de estos dos humanos que traes contigo sin imaginarte lo que representan para él!! Deberías habernos dejado marchar hace tiempo. Hubiéramos cargado nuestro Sino a las espaldas y te hubiésemos dejado en paz para encargarte de los insignificantes problemas domésticos en tu isla. —Algo se cruzó en la mente de Allwënn que le hizo concebir una nueva posibilidad—. De hecho… —añadió con cierto tono de amenaza—. ¡Ya no somos tus prisioneros! No tengo por qué aguantar tus estupideces ni quedarme en tu compañía ni un minuto más. Mañana por la mañana me llevaré a los humanos conmigo y tú podrás guiar a tu gente a donde te venga en gana.
—Un momento, Allwënn —dijo una voz en un convincente y enérgico tono—. No tienes derecho a hablar así. —Aquella interrupción obligó a aquello dos contendientes a olvidar por un instante las diferencias que les separaban para desviar sus ojos hacia quien se enfrentaba al irascible elfo. Era Claudia. Se dirigía a él con un aplomo digno de encomiar—. No somos de su propiedad, pero tampoco de la tuya, Dama Keomara y por lo tanto me temo no iremos a donde no queramos ir.
—¿Qué diablos es esto? —Exclamó el guerrero ante la súbita rebelión de la joven—. ¿Un nuevo motín a bordo? —Claudia continuó explicando en un tono de voz sereno que contrastaba con la feroz dialéctica del medioenano.
—En absoluto, Allwënn. Queremos seguir a tu lado pero no es necesario romper con la Dama. Ni siquiera sabemos aún dónde estamos ¿o sí? —El mestizo se sintió confuso. No era aquella la reacción que esperaba. Se hubiese sentido más cómodo si la chica se hubiese empeñado en llevarle la contraria de manera más directa.
—¿Y tú qué propones, niña? ¿Seguir con esta ladrona dando vueltas sin rumbo? —Apostilló no sin cierta ironía.
—Yo no propongo nada, Allwënn, nada. No estoy en condiciones de proponer. Yo sé lo mismo que tú. La única persona que puede proponer es aquella que ha visto más que nosotros. —Y su mirada y gesto se tornaron hacia la que había sido la jefa de los exploradores. A’kanuwe se sintió aludida y se incorporó con gravedad con la intención de no obviar la responsabilidad de proponer una nueva alternativa.
—Propongo… —dijo con entereza mirando a los presentes— regresar al navío y tratar de alcanzar el río de los elfos para remontarlo. —Allwënn frunció su gesto en un evidente rechazo.
—¿Y pedir asilo en el bosque? —Ironizó.
—¿Por qué no? —Quiso saber la elfa que sostenía aquella posibilidad sin parecerle tan descabellada como al guerrero que tenía enfrente.
—Porque pareces no conocer a los tuyos, Questtor —le espetó aquel con el desprecio en sus labios—. Soy medio elfo. Conozco a los elfos. Créeme, Reina-Sombra, que hay mil razones para que esa respuesta sea un no rotundo y claro.
Ella se irguió en toda su delgada estatura y le lanzó una mirada endemoniada con sus pupilas lacerantes.
—Yo soy elfa, toda mi sangre lo es, mestizo —le recriminó ella con un orgullo que no trató siquiera de disimular—. Y te diré más: a pesar de la frivolidad con la que se viste mi título en tu boca, una vez fui reina entre los míos. Te puedo asegurar que mi pueblo no hubiese negado hospitalidad a los moribundos… aunque fuesen del otro extremo del mundo. —Allwënn le aguantó el duelo de la mirada.
—Tu pueblo se ha extinguido, Reina-Sombra… y su hospitalidad con ellos —le recordó aquel con maldad.
—¡Allwënn! —Le amonestó Keomara recriminando con una mirada violenta la crueldad de aquellas palabras.
—A… mí me gusta la idea de visitar el bosque elfo —me atreví a declarar aún con la tensión que se masticaba en aquel punto de la reunión tratando con ello, en lo posible, romper un poco aquellas pesadas cadenas que comenzaban a pesar en los ánimos, cada vez más caldeados.
—Haremos lo que A’kanuwe propone. Remontaremos el río —sentenció la capitana tratando de sellar la disputa—. Es cierto que ninguna autoridad tengo sobre ti, Allwënn. Por eso tú puedes acompañarnos o no. Pero los humanos serán libres de tomar su propia decisión —le propuso a modo de ultimátum. Allwënn masculló algo entre dientes, pero no le quedaban alternativas.
—¡¡Está bien!! ¡Maldita sea, ganáis! —Reconoció su derrota después de mirar a los ojos de Claudia y no tener garantías de que los humanos se decidiesen a acompañarle. A pesar de todo, la promesa que le había hecho a Rexor y sobre todo a Gharin de regresar con los humanos o no regresar le obligaba y le ataba, incluso ante circunstancias poco deseables como aquella—. Haced lo que os plazca. No interferiré más… pero yo no lo veo nada claro. Antes o después nos arrepentiremos de esta decisión.
Claudia sonrió, ya conocía los arranques del mestizo y empezaba a saber domarlos. Había algo dentro de ella que reconocía la manera de penetrar en sus murallas, como una vieja estrategia en desuso. A veces se apenaba de él… era un hombre con un terrible dolor que apenas si le dejaba respirar. Después de tanta bravata en el fondo no parecía ser más que un niño deseando ser abrazado. Ahora, pudiendo acercarse con más hondura al alma herida del mestizo. Ahora parecía entender qué vio en él, más allá de sus facciones aguerridas y viriles, la mujer que tanto le amó en vida y que tanto desgarro había dejado en su alma con su ausencia. Lo sabía demasiado bien. Demasiado…
—¿Entonces podemos contar contigo? —le preguntó la chica con una sonrisa cómplice. Allwënn bufó desganado.
—Estaré cerca para cuando haya que arreglar los problemas. Porque los tendremos. ¡Claro que los tendremos! —y esto diciendo, abandonó la reunión mascullando. Claudia sonreía en su interior. Ganar esa batalla le traía un extraño regusto de victoria olvidado. Probablemente Allwënn no veía aquella propuesta demasiado clara, pero Claudia sabía que eso resultaba beneficioso para todos. Había aprendido a valorar el tener a aquel formidable guerrero perpetuamente en guardia.

Dejamos correr la luna hasta ver amanecer la cresta de los soles gemelos asomando al horizonte.
Tal y como acordamos por la noche, esa mañana desmontamos el campamento y embarcamos de nuevo para poner rumbo a la desembocadura del río. Las velas del «Impaciente» se hincharon pletóricas de orgullo, rebosantes de una fresca brisa que nos soplaba de popa. Aquel augusto navío, bello y gallardo a pesar de los años, inició un lento bogar siguiendo la línea de costa.
Poco tiempo después los exploradores dieron el aviso de que pronto alcanzaríamos el pueblo costero y sus defensas tomadas por los orcos. Como medida de precaución Keomara mandó a todos los refugiados a las bodegas. Sólo quedaron en cubierta los marineros surkkos. Allwënn se resistió a acompañarnos. Muy al contrario, enfiló la punta de proa y quedó erguido, cruzado de brazos con gesto orgulloso y desafiante, así fuese un segundo mascarón. El viento lanzaba sus cabellos hacia la cara, pero nuestro aguerrido personaje no parecía importunarse con ello. Las siluetas de las casas destartaladas y de la torre de almenara pronto se dibujaron sobre la línea de costa. Hubo un momento de tensión, como si hubiese certezas de que había ojos invisibles tras aquellas almenas que sin duda contemplaban en altivo paso del velero elfo frente a ellos preguntándose quiénes serían aquellos que surcaban las aguas con semejante descaro.
Allwënn no relajó su postura durante el trayecto en el que el torreón estuvo a la vista, casi invitando a que tuvieran los arrestos necesarios para aproximarse hasta ellos y comprobar con sus propios ojos la identidad de aquellos misteriosos tripulantes que navegaban frente a sus narices bajo pabellón elfo. Si fuesen sólo la mitad de inteligentes de lo que se les suponía, sin duda habrían despertado cuanto menos el estupor en aquella guarnición. Allwënn esbozaba media sonrisa maliciosa imaginando su desconcierto. Pero no detendrían al navío elfo tan cerca de un bosque con los medios que disponían, que no parecían muchos. Así que el mestizo disfrutaba haciendo correr su insana imaginación. Especulando lo que aquellos pieles verdes sin cerebro podrían estar pensando en tales momentos.
A’kanuwe alcanzó al mestizo y se colocó a su lado. Allwënn desvió un instante su mirada y relajó su postura lo imprescindible para hacerla partícipe de su sardónica sonrisa. Ella parecía complaciente. Se diría que no había podido evitar sucumbir a la tentación de colocarse junto al guerrero y colaborar en aquella escena arrogante.
—Eres un auténtico provocador, Allwënn, no puedes negarlo. Disfrutas con todo este teatro —le comentaría cómplice.
—Disfruto aún más cuando responden a mis provocaciones, Princesa… y hoy no será el caso, me temo.

Nada ni nadie detuvo nuestro avance apaciguado e inexorable bajo las velas del «Impaciente». Mansamente, aquella atalaya de piedra se fue quedando atrás como un viajero rezagado en el camino hasta perderse de la vista. De nuevo con la autorización para poder caminar por cubierta regresamos al magnífico día que aquellos encumbrados astros nos regalaban. El mar se mecía en suaves vaivenes crispándose en espuma blanca, como adornos de cimera, al tiempo que nuestra quilla le abría una herida delicada y leve, rompiendo aquella armónica anarquía de ondas aceitunadas y penachos de plata. Un cielo azul interminable se cernía sobre nuestras cabezas en aquella tregua extraña del clima, cada vez más próximo al invierno. Sin embargo, la temperatura no invitaba a pasar demasiado tiempo expuesto a la caricia de la brisa y nos recordaba que a pesar de la ausencia de nubes y la brillantez de los astros solares, momentos como aquel se darían muy rara vez a partir de entonces. Claudia y yo lo notábamos con especial incidencia, acostumbrados a la dureza del verano de nuestro cada vez más lejano hogar. De todas maneras, para ser francos, andábamos ya un poco hastiados de tanto sol y calor.

Después de sortear un brazo de tierra que penetraba con indiscreción en las aguas de aquel bello océano esmeralda, asistimos a un espectáculo que, para muchos, sería como divisar abiertas las puertas del paraíso. El bosque de los elfos nos daba la bienvenida. Su belleza apenas puede encerrarse con la palabra. Sus árboles, aquella especie tan emblemática y característica de nombre ininteligible resultaba de un embrujo hipnotizador. Sus frondas se extendían allí donde poníamos la mirada, cubriendo montes y valles en lo profundo, más allá de la línea de costa apenas insinuada, entre la cual vertía sus aguas dulces el caudal cristalino que íbamos buscando.
—No hay puestos de vigía a la vista, ni rastro alguno de actividad —comentaba Allwënn—. Eso significa que el cauce es poco navegable.
—Con nuestro calado, señora —advertía nuestro vigía que había bajado de su habitual posición en las alturas—, nos arriesgamos a embarrancar apenas nos decidamos a subir el río.
Keomara mantenía la mirada tensa y dubitativa. Se frotaba el rostro en un instintivo gesto de incertidumbre.
—Nos arriesgaremos. Prefiero que este buque quede preso en el interior de un bosque elfo a que lo haga en una emboscada patrullera del Culto.

Enfilamos nuestra proa decididos a encarar la corriente y alabando las destrezas de nuestro piloto que maniobraba con virtuosismo de músico aquel gigante de madera. El cauce era estrecho y aunque en ocasiones parecía que íbamos a encajar entre las riberas, la mayor preocupación estaba en el calado y la eslora de nuestro navío; indudablemente muy poco aptos para la aventura que habíamos decidido correr. A nadie le pasaba inadvertido que aquella travesía tenía los minutos contados. Aun así, no pudimos sino subyugarnos ante la belleza circundante. Si hermoso es a la vista, el bosque élfico resulta aún más cautivador para el oído o el olfato. La miríada de olores y sonidos que derramaban sus entrañas resultaban dignas del sobrecogimiento del más ingrato de los hombres. Nos internábamos en aquel paraje evocador como furtivos, en silencio, sin más música que el rasgar de nuestra quilla en el agua y el ondear del viento que inflaba nuestras velas.
En alguna ocasión, el fondo del cauce nos advertía de su proximidad, anticipando el previsible final que habría de tener nuestra expedición. Mucho navegamos con todo, gracias a las diosas de la fortuna y a las hábiles manos de nuestro piloto, hasta que al fin el barco quedó varado como una sirena moribunda a escasos metros de una de las lindes después de una brusca colisión que escoró peligrosamente el buque.
El viaje había concluido.
Ya no había retorno posible.
Ninguna señal de los habitantes de aquel jardín hasta entonces. Los que tenían sangre elfa sabían que resultaba prácticamente una certeza que ya nos hubiesen localizado. Las defensas elfas jamás están a la vista de los incautos. No verles a ellos no significa que ellos no puedan verte a ti.

—¿Todo el mundo está bien? —Preguntaría la que a todos los efectos seguía siendo la capitana de aquella hueste. Algunas quejas, alguna magulladura, pero todos parecían encontrase en perfecto estado.
—¿Y ahora? —Quiso saber el mestizo a su antigua compañera apenas repuesto de la sacudida que acabó por ser la tumba del «Impaciente».
—Ya no hay vuelta atrás, me temo. Quienquiera que pueble estos bosques no tardará en darse a conocer.
—¿Corremos algún peligro, señora? —Asubansupar sólo tenía aquella idea en la cabeza. Él seguía siendo el responsable directo de la seguridad. Si había de esperarse una reacción hostil quería estar preparado para responderla.
—Siempre se anda en peligro tratándose de elfos. Confío en que adviertan que no somos ninguna amenaza para ellos. —Allwënn apostillaría algo más—. Ariom y yo cruzamos el Asûur por veredas sagradas y apenas si vivimos para contarlo. Nuestra suerte es que no todos los elfos son tan celosos con sus tierras como ellos.
Cuando lentamente el pasaje volvió a la compostura, Keomara se volvió hacia ellos y les habló.
—Nuestro viaje acaba en este río. No hay marcha atrás posible. Ahora dependemos de la buena voluntad de los elfos. Supongo que no tardarán en llegar, pero no nos esconderemos. Instalaremos un campamento. Vaciaremos las bodegas y encenderemos fuego. Si no nos han visto aún, no tardarán en hacerlo. Quien aún tenga fe en los Dioses, puede rezarles. Toda ayuda será bienvenida —añadió lanzando una mirada resignada hacia el cielo.

Se trabajó duro lo que quedó del día para procurarnos un refugio decente que nos protegiese durante la primera noche. Desmantelamos las velas y vaciamos el ajado cargamento de las bodegas. La mayoría de los víveres estaban muy echados a perder pero había orden taxativa de no proveernos del bosque hasta que los elfos hiciesen su aparición, ya que podían tomarse como una grave afrenta que matáramos a sus animales o recolectásemos sus plantas. Utilizamos la propia madera del agonizante navío para las lumbres, tampoco nadie debía dañar un árbol. Para los elfos es un agravio aún mayor que los otros. La inconmensurable alegría de haber cruzado el temible océano sanos y salvos se veía enturbiada por una desagradable desazón de sabernos a merced de los arcos Silvannos. En la tripulación no había caído demasiado bien aquella decisión sin vuelta atrás de encallar el barco. Aunque a nadie pasaba desapercibido que era mucho más alentador saberse amenazados por elfos que por orcos.
Caería la noche casi sin darnos tiempo a ser conscientes de ello. El cansancio en músculos y huesos hizo mella en nuestras filas. Pronto la mayoría de aquel pasaje se rendiría a un sueño intranquilo pero libre por primera vez de la amenaza de las aguas negras. Yo trataba de dormir en las proximidades de una de las muchas hogueras que calentaban una madrugada que había ido empeorando conforme el día avanzó, acercándose a las temperaturas más habituales del invierno. Cerca de mí algunos aún se resistían a abandonar la conciencia.

Claudia había tratado de relajarse con la meditación, aunque había apartado esa idea paulatinamente merced del espeso olor a la Kuhrûmé que flotaba en el ambiente y a la que tanto se había aficionado últimamente Allwënn. Había quedado observando los leves movimientos del cuerpo de uno de los shamanes surkkos que nos acompañaban. El Sirthe’ Amankha estaba en trance. Era la única manera en el que aquel hermético personaje podía descansar. El shamán respondía al prolongado nombre Ussqârvannädassär, aunque todos le llamaban Sirthe’Amankha, el Sirthe’Amankha; o lo que es lo mismo: «el que ha cegado sus ojos para ver». Después de que Hefencofer decidiese no acompañarnos en nuestro viaje, él se había convertido en el anciano y venerable de los surkkos muawary, a pesar de ser el hombre santo de los Tukkawok. De hecho, era su último hombre vivo. Con él se extinguiría la rama.
El Sirthe’ Amankha no tenía ojos…
Sería más correcto decir que no eran ojos como los nuestros. Se había cortado los párpados en un ritual ancestral solo para adeptos muy iniciados. De esta manera sus ojos jamás podían cerrarse, aunque habitualmente los cubría con vendas de paño. Sus globos oculares habían perdido todo color en iris y pupilas, presentando la totalidad como una esfera blanca y endurecida, como la de un muerto. A pesar de aquella mutilación y gracias a un proceso arcano ligado a sus creencias, el Sirthe’ gozaba de una visión privilegiada que no se interrumpía jamás. Lo que aquellos ojos vacíos y secos contemplaban era la frontera de los mundos, el vórtice en el que se cruzaban las realidades mundanas, espirituales y divinas. Sus ojos apreciaban las formas y figuras imbuidas en un halo distorsionado, en un contorno borroso donde en ocasiones se dejaban ver personas y cosas que nadie más divisaba.
Claudia sabía de aquellas otras realidades que los privilegiados ojos ciegos del Sirthe’Amankha podían ver. En una ocasión, hacía tiempo, en aquella isla que tanto nos costó abandonar le oiría decir de Allwënn: «Al mestizo le acompaña una Custodia… es una mujer joven, muy bella y profundamente apenada. Su tristeza es tan honda que traspasa el mundo de los espíritus… Le sigue a donde va y le protege. Él no tiene certezas de su existencia pero la intuye. Debió ser alguien muy querido por él, pues pocos tienen ese vínculo».
No sabía por qué había recordado aquella conversación. Quizá sí, quizá solo no quería reconocerlo. Claudia se interesó por aquella «custodia» en su momento. Le preguntó al shaman si se trataba de un espíritu y le contó la historia desgarradora que aquel mestizo arrastraba encadenada. Quería saber si era Äriel quien acompañaba a Allwënn. Quería que le corroborasen lo que intuía al escucharle aquella revelación. El Sirthe fue muy dulce en sus palabras.
—No es su espíritu —le confesó el shamán—. Es su vínculo. Es una parte de él que ha querido quedarse. Se nutre del sentimiento del guerrero, de su fuerza, de su insistencia en no olvidar. Se mantiene con él porque él alimenta el vínculo. Pero no es ella. No exactamente. No como imaginas. Ella emprendió un camino de regreso.
Claudia quedó muda. Tuvo una sensación agridulce. Algo difícil de describir. La confortaba saber que Allwënn estaba protegido, acompañado. Al mismo tiempo, no podía evitar sentir que aquel recuerdo se lo robaba para siempre. El mestizo parecía dispuesto a esperar toda la vida un regreso imposible. Si alguien también le esperaba al otro lado… entonces, ella estaba fuera de la partida. Sin embargo, de las palabras del ciego vidente se deducía que ella ya no estaba, que Äriel se había marchado.
—Entonces… ¿Äriel no está, en realidad? ¿Eso sólo es el recuerdo de ella que le acompaña?
El Sirthe’Amankha se volvería por primera vez hacia ella y la observaría con aquellos ojos perpetuamente abiertos y vendados. Su mirada fue tan intensa que Claudia tuvo la sensación de que le miraba el alma. Quedó en silencio. Un silencio turbador. Incómodo. Que se rompió cuando aquel anciano empezó despacio a esbozar una sonrisa calmada y generosa. Alargó su mano delgada y envejecida al rosto de la joven. Lo posó en su mejilla caliente con una delicadeza fuera de toda palabra sin perder su mirada ni su sonrisa.
—No… Ella está muy cerca. Mucho más cerca de lo que él imagina… Pero aún no puede verla.

Aquellas palabras le regresaban como una ola sobre la costa, ahora que tenía en su misma línea de visión tanto al viejo shaman como al triste guerrero. Sabía que había más significados en ellas de los que a primera vista parecían evidentes. Había un mensaje críptico. Un mensaje para ella. Había algo que su alma entendía perfectamente aún sin comprenderlo.
Tenía la respuesta.
Le faltaba la pregunta.
Claudia le observaba en su retiro. La visión del shamán era perpetua y por lo tanto no podía dormir. Descansaba con la meditación. Entraba en un sopor que le desanclaba del mundo durante horas… pero a veces, aquellos trances no resultaban tranquilos. El viejo shamán tuvo un espasmo algo más violento que los anteriores y la joven Claudia supo que había regresado a su cuerpo. Sirthe’Amankha hizo un leve movimiento de su cuello y pronto supo que había sido observado durante su viaje. Su cabeza se tornó despacio hacia su derecha, como si se apercibiera de algo. Sus labios se plegaron y su voz rasposa y sobrenatural afloró de su garganta.
—Hay más almas en esta reunión que las que aquí yacen. —Allwënn, que fumaba serio y callado muy cerca de ellos irrumpió en la conversación.
—Están ahí fuera. Nos vigilan. Llevan horas haciéndolo.
Claudia notó la presión invisible de las miradas sobre su espalda.
Su sueño apenas fue sueño aquella primera noche.

La mañana en las que recibimos noticias de aquellos espectros se presentó melancólica y brumosa en las riberas del río de los elfos. Sólo los más madrugadores ya estaban en pie cuando llegaron. Aquellos, les vieron surgir de entre el fantasmal velo de niebla como aparecidos de sus tumbas. No pretendían caer por sorpresa. La guarnición de sus elegantes corceles se adornaba de diminutos cascabeles que producían un peculiar y penetrante sonido que alertaba de su proximidad antes de que sus figuras pudiesen ser vistas.
Eran tres jinetes, aguerridos, orgullosos, de semblantes altivos. Se hacían acompañar al menos por una veintena de lanzas a pie. El fasto de sus monturas, la ornamentación en sus atavíos de guerra advertía que se presentaban dueños de la situación. Que no presentían hostilidad por nuestra parte, como si ni siquiera fuésemos dignos de amenaza. Los jinetes de los flancos portaban estandartes. Sus gestos no delataban tensión. Era una apostura vigilante. Una guardia serena que sólo los elfos y nadie mejor que ellos sabe presentar.
Gradualmente, la noticia de la llegada de aquellos elfos fue sacando del torpe sueño hasta al más rezagado de los nuestros. La tensión trataba de contenerse, pero se disimulaba mal en nuestras filas. Todo el mundo sabía que aquellos a los que veíamos no eran nuestra amenaza. Nuestra amenaza estaba en ignorar cuántos arcos se apostaban entre las ramas y cuántos de nosotros teníamos una flecha apuntándonos a la garganta.

—Yo hablaré con ellos —decía Keomara a sus hombres de confianza que habían hecho piña en torno a ella con gesto desconfiado. La dama entregó sus armas a Subbannkäser sin perder de vista a quien parecía estar al mando de aquella delegación. En eso, su mirada se cruzó con el gesto hosco de nuestro vigía enano, él único enano en nuestras filas, a quien se diría no le había hecho demasiada gracia ser sacado de su sueño por un puñado de elfos cargados de cascabeles—. No quiero ver a nadie armado a menos de cien metros de esos elfos. Eso va especialmente por usted señor Taalik. Una fanfarronada enana ahora puede costarnos muy cara. —El enano frunció el ceño y refunfuñó entre dientes cruzándose de brazos como un niño malo a quien le echan la regañina antes de hacer la trastada. Allwënn y A’kanuwe se incorporaron algunos metros más adelante. Claudia y yo asistíamos a la escena muchos metros más atrás.
—Yo hablaré con ellos —reiteró su voluntad de ser la interlocutora—. Allwënn ¡Esas armas!
El medioenano las cargaba en su cinto y por primera vez en mucho tiempo su rostro no desvelaba confianza. Muy al contrario. Tenía la mirada perdida, concentrada en los emblemas que aquella delegación portaba. Probablemente ni siquiera escuchó la orden de la mujer y ella, más ocupada en la responsabilidad que se le venía por delante, olvidó pronto que la había pronunciado.
Conocedora del riesgo que podían correr, Keomara quedó a una distancia prudencial de la presencia elfa. Respiró hondo. No podía ocultar su apuro. Entonces se inclinó en una cortés reverencia y se dirigió a ellos con las fórmulas más respetuosas y elegantes de su repertorio. Quizá tan recargadas que los propios elfos se lanzaron una mirada de estupor entre ellos.
Habló en lengua común, sabedora de que sería entendida. Se presentó como Keomara deSaffe, capitana del «Impaciente» y responsable de aquella expedición. Apenas se demoró en pedir perdón por adentrase en sus bosques y explicó la apurada situación que nos había llevado a remontar su río. Añadió que aguardábamos su llegada con alegría. En este punto, prefirió detenerse y esperar la reacción de los elfos, como resultaba correcto.
Aquellos guardaron silencio durante unos interminables momentos en los que apenas si variaron sus rictus. Luego, los jinetes de los flancos se tornaron hacia el elfo que presidía la delegación y se dirigieron a él con voz susurrante. Tras escucharles pausadamente, el jinete central hizo avanzar a su caballo un par de trancos y se dirigió a la mujer. Habló en elfo, sin importarle si era entendido o no. Su melodioso tono de voz sólo pronunció una breve locución. Entonces se detuvo cortésmente a la espera de comprobar si había alguien en aquel grupo de intrusos capaz de traducir sus palabras. Claudia y yo nos quedemos petrificados y nos miramos sorprendidos. ¡Ambos habíamos entendido perfectamente el mensaje! Conocíamos perfectamente el idioma que hablaba aquel elfo. Lo habíamos escuchado antes. Nos resultaba abiertamente familiar. Keomara por su parte no entendió palabra y en su gesto se advertía su ignorancia. Fue Allwënn quien se acercó hasta su oído y tradujo las palabras del elfo.
—Dice ser Nüassir Aldallêrion, delegado de la casa Issënyll en el Hällastat del Alwebränn. Os conmina a exponer vuestras demandas.
Keomara se tornó algo incrédula hacia su viejo camarada, ignorante de su dominio con las lenguas, aunque fuesen de sus hermanos.
—Es que son mis hermanos, Keomara. Maldita sea mi suerte. Me alegro de que ese diablo de Ariom no esté aquí. Esto no es ninguna isla. Hemos alcanzado el Armín. Aún no puedo creerlo pero el bosque que pisamos es el Sannshary. Keomara, estamos en mi hogar.

—¿Qué tal ahora? ¡Mírate! Mucho mejor. —Forja había estado sentada a horcajadas sobre las rodillas de Odín. Se incorporó y observó durante unos segundos su trabajo. Por su expresión, parecía satisfecha con la obra acabada. Entonces se agachó a recoger el espejo que descansaba cerca del taburete donde Odín se sentaba pacientemente y se lo mostró al corpulento joven. Aquel observó durante un instante su nuevo rostro. Forja había recortado esmeradamente su barba antes hirsuta y él se había dejado hacer con la paciencia que le caracterizaba. Su aspecto le seguía pareciendo extraño a pesar de haberse acostumbrado a sus cabellos y a la gravedad que le imprimía la barba sobre el mentón ahora cuidadosamente igualada y perfilada. Odín se la mesó con orgullo.
—Sí, mucho mejor —reiteró la joven. Odín le sonrió complacido. Pensó por un instante cuánta ironía encerraba la vida… encontrar el amor en un mundo extraño y desconocido. Si toda aquella desdicha había servido para encontrarla, todo tenía sentido.
—Vamos muchacho. Se impacientarán si no llegamos pronto. —Lem aguardaba en el quicio de la puerta. El joven se incorporó aún con la sonrisa en los labios y acarició suavemente el rostro de la joven guerrera antes de dirigirse hacia el anciano que le esperaba. Al llegar a su altura recogió de sus manos el «Yunque» a cuyo peso y dimensiones había gastado tanto sudor en amoldarse.

En el patio de armas del alcázar la nieve inundaba todo en derredor. En la arena del pequeño palenque de luchas, la capa blanca había sido concienzudamente retirada para permitir los combates de entrenamiento que aquellos guerreros utilizaban a diario para mantenerse en forma. Legión y toda su hueste lo ocupaban desde hacía un buen rato. Incluso sus gradas se había llenado de curiosos. Aquellos entrenamientos resultaban un interesante pasatiempo en una comunidad poco acostumbrada a salirse de la rutina.
Odín y Forja llegaron un poco antes que el renqueante Forjadorada y bajaron hasta la Arena. Legión se volvió hacia el chico. Le esperaba desde hacía un rato. Odín entrenaba con él. Tener como maestro a semejante autoridad resultaba un privilegio que le era bien conocido.
—Mis respetos —dijo el coloso gladiador cuando el joven se aproximó al centro del óvalo, aunque pronto supo que no se dirigía a él sino al poderoso martillo que cargaba. Estaba claro que sabía no sólo quién había sido su antiguo propietario sino los trofeos que aquel se había cobrado a sus manos—. ¿Estás listo para mostrarme tus progresos, muchacho?
—Hemos venido a eso. —El resto de los gladiadores de la compañía comenzaron poco a poco a abandonar sus ocupaciones y a centrarse en la conversación.
—Bien, dime ¿qué te apetece hoy? —Le ofertó el gigante escarificado—. ¿Un combate sucio con Rhash’a? ¿Una pelea rápida e inmisericorde con Karla? Veo en tu mirada que quieres un buen desafío… ¿los Hermanos, tal vez? ¿Xixor? ¿O quieres medirte con nuestro titán? Seguro que Hiczo está impaciente por enseñarte una nueva definición del dolor —le ofreció con cierta sorna.
El toro dejó escapar una carcajada orgullosa que sonó a bufido callejero, ostensiblemente crecido ante las palabras de su jefe. Odín observó serio y sereno a aquel grupo de matarifes que le sonreían con condescendencia. Había hecho significativas mejoras en su combate y en alguna ocasión había puesto a más de uno en un auténtico aprieto. Sin embargo, no podían dejar de verle como el hermanito pequeño de aquel clan de luchadores.
—¿Y por qué no contigo? Aún no he peleado contra ti. —Robhyn arqueó las cejas sorprendido por la oferta del joven.
—Desafiando al maestro. Este es mi chico, sí señor. Eso es madera de gladiador. Quieres impresionar a tu chica ¿verdad? —Los ojos maliciosos del coloso se fueron a las gradas donde aquella se sentaba. Forja le respondió con una mueca mostrándole la lengua que le provocó una sonrisa—. No, aún no estás preparado, hijo.
Una voz sin dueño sobrevoló la arena.
—Eres una gallina, Robhyn. Tienes miedo de mi chico. —Lem apareció por la cima de la grada con su paso torpe. Urias MacBirras que se sentaba próximo a la última de las filas animó a la burla y pronto todo aquel gallinero de espectadores cacareaba mofas hacia el gigante. Odín divertido asistía al espectáculo.
—Sea como quieres, hijo. Que quede claro que no haré concesiones porque esté aquí tu chica, ni ese viejo leño al que llamas maestro. Los matasanos van a trabajar duro esta tarde con lo que quede de ti. ¿Estás preparado?
—Todo lo que puede estarlo un hombre —añadió acercándose a él, aún relajado.
—Buena actitud. Te hará falta esa confianza, presenta tus armas. —Se aproximó sólo a escasos centímetros de él. Odín expuso abiertamente el grueso calibre de su martillo de guerra.
—Mis respetos —volvió a reiterar el titán al tiempo que enseñaba las trabajadas hojas de sus hachas gemelas, cuajadas de muescas y gastados sus filos por la piedra de afilar.
—Esas sí que me merecen respeto —dejó escapar el musculoso joven—. Agradezco que no luches con esa bestia de dos hojas —dijo refiriéndose a su colosal hacha de minotauro. Legión sonrió ante el detalle. Las presentaciones hechas, tomaron distancia. Los músculos se tensaron y las miradas se entornaron concentrándose en el desafío.
—Vigila mis movimientos, muchacho, concéntrate en ellos. Debes advertir mi reacción un segundo antes de que se produzca. —Ambos se estudiaban caminando en círculo. Ante el esfuerzo mental el sudor no tardó en hacer acto de presencia en la frente de Odín—. Si dispone de tiempo, tu adversario tratara de romper tu concentración, tratará de quebrar tu confianza, te querrá vulnerable —le aleccionó—. Te has metido en un buen fregado, hijo. No tienes ni idea de a lo que te enfrentas. Estos filos han partido a hombres diez veces mejores guerreros que tú. Cuando acabe contigo, ni los buitres encontrarán un pedazo decente que llevarse a la boca.
El pecho del joven humano comenzó a dar las primeras muestras de agitación lo que llevó a Legión a dar el primer amago de golpe. A pesar de todo, Odín templó los nervios y contuvo su reacción.
—Bien lidiado, hijo. No te dejes impresionar por lo que puedan decirte. No importa con cuántos bastardos se haya topado tu adversario. Ahora pelea contra ti. En la Arena de nada sirven las victorias pasadas. Sólo contará la que tiene por delante. Y esa eres tú. —Legión sonreía satisfecho—. Mírame bien, Odín. Estúdiame bien. Cada adversario es un reto distinto. No existe una fórmula mágica que poder aplicar a todos por igual. Te doblo en peso, fuerza y tamaño. Combato con dos armas y tu magnífico martillo te ocupa las dos manos. Para empezar tengo ventaja ¿no crees? Imagina ¿Cuál sería mi estrategia más rentable?
—Esperar mi golpe, trabar mi arma y golpearme con tu mano libre. —Legión sonrió.
—Y te machacaré. Así que no me des ese gustazo. ¿Cuáles son tus opciones?
—Dejarte la iniciativa. Evitar tu embestida y golpear cuando tengas la guardia baja.
—Bien observado ¿Mi punto débil?
—El cráneo.
—¡No! —se apresuró a corregir el maestro—. Quizá te sirva con alguien de menor estatura, pero te va a resultar francamente complicado alcanzar mi cabeza. Mi punto débil son las rodillas, por eso las protejo bien. Ese martillo que llevas aún puede hacerme mucho daño ahí. No importa cuán grande sea tu contrincante, siempre puedes golpearle las piernas y si no, pregúntale a un macero enano a ver qué te responde. Te aseguro que no iré muy lejos con una rodilla destrozada.
Odín sonrió. Recordaba aquella misma lección en boca de otro maestro.
—He tenido a un macero enano aconsejándome precisamente eso. —Legión reconoció de quién podía haber venido esa lección. Sonrió con cierta nostalgia.
—Recuerda esto, hijo: tu cuerpo, tu radio de acción es tu templo. Es tu fortaleza. Nada puede atravesarla. Si dejas que pase mi golpe, si tu muralla cede aunque solo sea una vez, puede ser la última.
Desde las gradas se escuchó una voz de protesta.
—¡¡Nos aburrimos!! —Legión miró a las alturas durante un segundo aunque no lo suficiente como para que Odín lo aprovechase.
—Un orco te dará poca conversación y tomará la iniciativa: no te dejes impresionar. Un combatiente experto aguardará tu primer paso: no le des opciones. Un arma de asta tratará de evitar tu aproximación: si rompes su guardia está perdido. Espada y escudo lucharán a la defensiva así que busca el flanco desprotegido e inutiliza su defensa. Las armas cortas buscarán romper tu guardia: mantenlas siempre a distancia. La maza buscará tus articulaciones: nunca las descuides. Un arma pesada tenderá a golpear de arriba hacia abajo y desguarnecerá sus flancos: ¡esa es tu oportunidad! Repasa tus opciones. No gastes fuerzas en vano. Trata que la batalla termine antes de empezar. Tienes la lección aprendida. Ha llegado el momento de demostrarme si sabes llevarla a la práctica. ¡Luchemos!

El recio muchacho cayó sobre la arena después de la última embestida de su inexpugnable adversario. A pesar de haberle golpeado con el pomo endurecido de su hacha, el lacerante dolor en las costillas le invitaba a pensar que había muchas posibilidades de que se hubiera roto algo ahí dentro. No sería tan grave, pero la pelea había acabado en ese punto. Robbahym le extendió su poderosa mano en signo franco y le ayudó a incorporarse. El muchacho había acabado tan cubierto de arena que parecía un rebozado a punto para el aceite.
—Has peleado bien, hijo. Puedes estar orgulloso de tus progresos.
Odín había aguantado de pie mucho más tiempo del que nadie hubiese sospechado al iniciarse el duelo. No en vano, las destrezas de aquel capitán de gladiadores eran cosa que no podía pasarse por alto. Legión tenía sobrada fama de ser uno de los mejores combatientes de todos los tiempos en una época no precisamente amable para la profesión.
Conforme los hombres de aquella hueste pasaron junto a él, le fueron obsequiando con adulaciones y gestos de camaradería que solo se tienen entre los miembros del gremio. Parecía como si a fin de historias le hubiesen adoptado en aquel exclusivo grupo como a uno más. Forja bajó desde las gradas y se lanzó hasta su malherido compañero con gesto entusiasmado. También ella le felicitaría de manera vehemente con un apasionado beso que manchó de sudor y arena sus labios. Casi arrastrando su fornido cuerpo, Odín se alejó entre los vítores y recompensas de aplausos de la escasa audiencia privilegiada en la palestra. Hacía mucho tiempo que nadie festejaba así a un perdedor en una gladia.
Robhyn alcanzó a Lem que no se había movido del lugar que ocupase en las gradas cuando llegó. Aquel, emocionado, como si fuese su propio hijo quien se hubiese puesto a prueba en semejante lid, no pudo evitar abordar a su verdugo.
—¿Qué tal, Robhyn? ¿Qué opinas de mi chico? —El gladiador se apoyó en el pomo de una de sus hachas y miró al viejo herrero con aplomo.
—Tiene buena traza. Se coloca muy bien y se ha adaptado a ese martillo coloso tuyo como si hubiese sido fabricado para él. Aprende muy rápido, Lem. Tenemos a un futuro guerrero por delante, sin duda amigo. —Lem se hinchó como si los halagos hubiesen sido para él.
—Tiene hechuras, ¿eh, pequeño? Más arrestos que un toro bravo.
—Sí que los tiene. Ninguno de los míos se ha atrevido nunca a desafiarme y al chico le ha faltado tiempo. Tiene la ambición necesaria para batirse a sí mismo. Es una buena pieza.
Claro que lo era. Lem cada vez estaba más convencido. Tenía el aplomo, la valentía, la entereza y disciplina necesarias para ser un buen Jerivha. Tenía la talla, las formas, la mentalidad… de hecho, a juicio del herrero, para ser el Heredero que esperaba a Odín sólo le faltaba «La Marca».

Mis ojos jamás habían visto una auténtica ciudad de elfos. Se llamaba Thyssnävyll y era la capital del Hällastat[12] del Alwebränn en el bosque del Sannshary. Nunca podré olvidar el momento en el que sus perfiles aparecieron por primera vez ante mis ojos. El arrebato emocional que me supuso admirar por vez primera aquellas edificaciones de elfos casi me provoca el desmayo.
El resto de aquella conversación con los emisarios elfos se saldaría con una fría cortesía y un moderado tono respetuoso por ambas partes. Keomara solicitó entonces permiso para atravesar el bosque y pidió suministros para alimentar a su enflaquecida tripulación. Sin embargo, Nüassir Aldallêrion parecía no tener la autoridad para permitir tal cosa. Se solicitó la posibilidad de enviar una delegación de los nuestros primero al Hällastat del Alwebränn y tratar en persona con la casa Issënyll. Si las negociaciones no daban su fruto, llegar hasta el Concilio de los Patriarcas en Ullastah’, la capital del Sannshary. Las opciones no eran muchas así que la Dama accedió a la oferta. Se barajaron los nombres para viajar con los elfos. A’kanuwe y la propia Keomara fueron nombres seguros, a ellos se sumaría Allwënn en calidad de intérprete y porque hubiese sido más problemático dejarle atrás. Keomara prefería tenerle cerca y vigilar sus pasos. Asubansupar quedaría al mando de la expedición y su hermano, Subbannkäser acompañaría a la comitiva en calidad de representante de los surcos. A fin de historias, si estaban en el Sannshary habían sido casi vecinos. El hogar natal de aquellos guerreros no quedaba muy lejos de allí hacia el sur. Allwënn insistió en que les acompañaran los humanos. No estaba dispuesto a separarse de ellos. Fue por esta razón que Claudia y yo acabamos enrolados en aquella improvisada delegación.
Apenas tuvimos tiempo de prepararnos. Partimos enseguida.

Tardamos varios días en alcanzar Thyssnävyll escoltados en todo momento por aquella guarnición de elfos lanceros y guiados al través del bosque por los tres enigmáticos jinetes. Ninguno de ellos hablaba mucho. Apenas lo hacían entre ellos y cuando lo hacían era siempre en un «soto voce» apenas murmurado. Las Lanzas eran bellos y armónicos varones de expresión pétrea inalterable, casi como elegantes máquinas que nos flanqueaban por ambos lados. Antes de alcanzar la ciudad pasamos por algunas aldeas dispersas de campesinos donde, sorprendido, encontré tierras de labor arrancadas al bosque, pequeñas parcelas en terrazas cerca de los cauces de agua cultivadas por ‘Armityärii. Aquellos campesinos elfos gozaban de un aspecto magnífico y sólo sus ropas, decididamente de factura y calidad ciertamente inferiores, les hacían suponer de una casta inferior a los hombres que nos acompañaban.
Nuestra presencia despertaba sin duda su curiosidad y pronto la noticia de nuestra llegada se difundió por el Sannshary más veloz que nuestro avance. Así, cuando llegamos a Thyssnävyll muchos ya nos esperaban.

Todas las ciudades elfas se levantan sobre tres niveles y Thyssnävyll no resultaba una excepción. Sus estructuras son siempre un auténtico desafío a las leyes de la gravedad y su belleza casi no puede medirse por nuestros patrones.
Existe un nivel de suelo, o nivel de «raíces» como ellos lo llaman. Suele albergar los campos de labranza y las granjas, también las casas de los ‘Armityärii. Se extiende en una superficie mucho mayor que la de niveles superiores sorteando los troncos blancos de los árboles y los enormes fustes que sostienen las estructuras superiores. Destacan sobre todo las los edificios de Caballerizas y los barracones de las Lanzas. Grandes y esbeltas edificaciones de madera labrada y abundantes cristaleras lo que les da cierto aspecto de catedrales góticas. De este nivel comienzan a ascender las primeras escalinatas que dan acceso a los niveles superiores. Todo en los elfos es de trazo elegante y sofisticado con intrincadas incrustaciones y relieves que hacen que cada pieza, por insignificante que resulte o prosaico sea su cometido, goce de una radiante hermosura. El siguiente nivel es probablemente el más deslucido. Se reduce a amplias plataformas que anillan los troncos de los árboles y que sirven de tránsito hasta la ciudad propiamente dicha. En este nivel se concentran los almacenes, los talleres y fábricas de los elfos, algunos edificios militares y algunas fondas, diríamos, baratas para el elevado gusto estético de los hijos de Alda.
El «nivel de ramas» es el nivel donde se asienta la ciudad en sí misma, levantada en terrazas a diferentes alturas, sostenida por extensas plataformas que se sustentan directamente en los troncos y ramas más gruesas de los milenarios árboles o en gruesas columnas que arrancan desde el nivel de suelo. Las distintas terrazas se conectan a través de un extenso abanico de plataformas, puentes y escalinatas de excelsa traza y factura. Allí es donde se concentran las viviendas de los elfos, los templos, los edificios de gobierno, los jardines, los acuíferos artificiales, los paseos y todo cuanto hace fascinante y embrujadora a la gran raza. Estar allí y contemplar tanta abrumadora belleza, aquellos perfiles apuntados y limpios, aquel asombroso detallismo, tanta superabundancia de flores, formas, colores y olores, en una equilibrada fusión con los árboles que les daban cobijo, era como soñar en un sueño.
Existía un cuarto nivel, el de «copas», donde las grandes familias levantaban sus lujosas mansiones y palacios, teniendo bajo ellos la privilegiada vista de la ciudad.
Nadie escondía el asombro y la cautivación que le suscitaba aquel paraje flotante, lleno de sus encumbrados y apolíneos habitantes que se sentían, todo hay que decirlo, algo incómodos con aquel grupo harapiento y llamativo de extranjeros mirándolo todo a su paso. Allwënn, a diferencia de otros momentos, iba muy serio, metido en sí mismo. Nadie quiso perturbarle en su nostalgia pero todos andábamos intrigados por los encontrados sentimientos que sin duda debían batallar en el alma de nuestro provocativo guerrero.

—¿Cómo que no tiene potestad para autorizar tal cosa? ¿Estamos en su jurisdicción, no es así?
Lord Eborom de Issënyll nos recibió en la sala del Capítulo de la Casa del Hällastat en cuanto fue informado de nuestra llegada. Se trataba de un elfo entrado en la madurez, de aspecto grave y cargado de un aura de pesada dignidad que sus elaborados ropajes diplomáticos sin duda contribuían a ensalzar. Aunque todos fuimos invitados a la recepción, tan solo Allwënn en calidad de intérprete y Keomara como cabeza de los peregrinos acudieron a la audiencia en privado. Pronto, incluso la presencia del mestizo se reveló innecesaria ya que el abanderado de la casa Issënyll en el gobierno del Hällastat evidenció su profundo conocimiento de las costumbres y las lenguas humanas. Hablaba «común» exquisitamente bien modulado con un bello acento y una corrección que pocos embajadores humanos llegan a demostrar. Había servido de legado diplomático en varias embajadas humanas durante su formación política e incluso había sido el representante del Sannshary en el Asamblea de los Pueblos[13] durante el mandato imperial de Lord Aghator Karrsen Van’Haaldhurr, abuelo del que fuera el último emperador de las tierras de hombres. Su talante abierto y dialogante sorprendió incluso a un hijo de la tierra como Allwënn que esperaba una negativa mucho más anclada en el orgullo de raza y la desconfianza del forastero que en incompatibilidades burocráticas.
—No quisiera parecerle descortés en absoluto, pero soy responsable de la suerte de un centenar de almas que esperan, a tres días de aquí, a que consiga resolver esta complicada situación. Apenas nos queda alimento. Tengo mujeres y niños enfermos que necesitan más atención que las cataplasmas de los shamanes surkkos. Nuestra situación es ciertamente dramática.
En aquel instante, un lacónico y amanerado criado ‘Armityärii irrumpió en la habitación portando una bandeja en la que, servida en tres delicadas copas de esmerada traza, bullía una bebida espumosa de color dorado acompañando una esbelta botella, probablemente, el recipiente original del caldo élfico. Lord de Issënyll, grato ante la llegada del licor, esbozó una sonrisa y recogiendo dos de aquellas copas, ofreció una a cada uno de sus acompañantes.
—Por favor —obsequió a sus invitados—. El Hällastat tiene fama de contar con el mejor Caldo Solar del Sannshary. La cosecha es excelente. Reserva especial de mis bodegas privadas, si eso les merece cierta garantía. Me precio de ser un experto en vinos élficos.
Keomara estuvo a punto de rechazar la invitación. Le pareció una frivolidad muy del gusto elfo desviar la atención hacia los caldos y sus peculiares matices mientras ella le hablaba de la miseria de su gente. Una mirada cargada de intenciones de las llameantes pupilas verdes de Allwënn la hizo cambiar de opinión en el último momento. Aquel elfo estaba siendo extraordinariamente complaciente y no podían correr el riesgo de desagradarlo con una falta de cortesía.
Los labios probaron el elogiado brebaje y, mal está confesarlo, pero Keomara a punto estuvo de olvidar incluso el motivo que le había llevado a entrevistarse con aquel altivo personaje. Sin duda, un sabor al alcance de unos paladares privilegiados. Con un elocuente gesto, Lord de Issënyll la invitó a continuar. Ella, con el hilo de su argumentación truncado en mitad del camino, prefirió llegar cuanto antes a una conclusión.
—¿Y quién puede autorizarnos el paso?
—Buscáis cruzar el Sannshary, no solo el Hällastat. La autorización debe venir de Ullastah’, la capital. Necesitáis una autorización de los Patriarcas.
Keomara se frotó la frente desesperada. La situación resultaba más compleja de lo previsto.
—¿Cuánto podría tardar esa autorización? —Lord de Issënyll abandonó su copa sobre una recargadísima mesa de taracea.
—Puedo mandar un halcón esta misma tarde anticipando el dilema y apoyando vuestra causa pero lo correcto sería que vosotros en persona la presentaseis delante del Concilio.
—¿Cuánto tardaríamos en llegar a la capital? —Quiso saber la humana.
—No auguro menos de una…
—¿Jornada? —interrumpió ella esperanzada—. Podríamos estar a tiempo.
—Semana, querida. El Sannshary es un bosque extenso.
—¡¡Semanas!! —Exclamó la mujer sin dar crédito.
La dama comenzó a pasearse sin esconder su turbación ni su nerviosismo.
—No puedo tenerlos abandonados durante semanas sin saber si nos ayudarán o no. Sencillamente no sobrevivirán tanto tiempo.
—Señora mía, que no tenga autoridad para dejarles cruzar este bosque no significa que no pueda hacer nada para paliar vuestra extrema situación —revelaría aquel sorprendente elfo consiguiendo que la mujer se detuviera en seco y le prestara toda la atención—. No puedo justificar en el presupuesto una partida de ayudas pero puedo promulgar un bando en el que inste a la solidaridad de mi pueblo.
—¿Haría eso por nosotros, señor? —Preguntaría Allwënn sorprendido de la iniciativa del dignatario elfo.
—Por supuesto. Y más aún. Me ha dicho, señora, que llegaron a bordo de un buque élfico ¿no es cierto?
—Así es, señor —respondió ella de inmediato—. Un buque formidable pero lo embarrancamos en el río. No hay posibilidad de recuperarlo, además hemos empezado su desmantelación.
—Infravalora, Señora, las capacidades de un elfo en su propio bosque. Desde mi punto de vista, el arduo problema al que nos enfrentamos tiene parte de su razón de ser en, digamos, la subestimación por nuestra parte de esa posible «vía de entrada» en el bosque. No sería descabellado pensar que con una fragata patrullando la zona evitaríamos nuevos «desagradables incidentes» como el que nos toca lidiar en esta ocasión. Enviaré un par de tasadores y les compraré el barco. No puedo asegurar un elevado precio por él pero conseguirán el líquido suficiente como para avituallarse durante su periplo por estos bosques. Para nosotros será más rápido y económico que encargar la botadura de un buque nuevo. No creo que tenga muchos inconvenientes en sacarlo adelante en una reunión de urgencia del Capítulo. No obstante, ordenaré de inmediato que escolten a vuestra gente hasta la ciudad. Estarán mejor atendidos. ¿Qué me dicen?
—Ciertamente es usted un político muy hábil, señor —añadiría ella aún sorprendida por la dimensión de la ayuda ofrecida.
—Demasiados años de experiencia, señora —confesó él entendiendo aquella reacción como un halago—. Y ahora si me disculpan redactaré una misiva para los Patriarcas de Ullastah’ anunciando vuestra llegada. —Ofreciendo una sutil inclinación, el veterano legado se volvió hasta su escritorio y se acomodó dispuesto a rubricar unas letras. Allwënn y Keomara se miraron gratamente sorprendidos. Ni en sus más amables sueños sospecharon que alcanzarían semejante acuerdo con los elfos. Aunque claro estaba, la última palabra estaría en manos de aquellos anquilosados Patriarcas de Ullastah’. Los mismos que hacía más de medio siglo hubieran decretado la expulsión de Gharin si él no lo hubiese impedido antes. Aquel recuerdo le movió a solicitar una última cosa del brillante dignatario.
El mestizo avanzó hasta el embellecido escritorio donde aquel, armado de pergamino y pluma, redactaba con esmerada caligrafía las primeras líneas de la misiva. Al sentirlo cerca, le dignatario elfo levantó su rasgada mirada hacia su invitado.
—¿Puedo hacer algo más por vosotros, hijo?
—Quisiera pedirle un último favor, Lord Eborom. —Aquel cabeceó una respuesta afirmativa y quedó a la espera de las nuevas noticias.
—Me gustaría que añadiera una información a esa carta, si eso fuera posible.
—¿Qué clase de información?
—Quisiera revelar mi identidad: diga que uno de los dignatarios es Allwënn, hijo de Sammara ’Vallëdhor, viuda de Irässyl, Vakiir del Sÿr’Sÿrÿ. Me gustaría que ella supiera que vuelvo a Ullastah’. —Lord Eborom dejó de escribir como en un acto reflejo y no escondió una mirada de estupefacción.
—¿Diva Sammara es tu madre? ¿Sammara’Vallëdhor, hermana de Ysill’Vallëdhor, Príncipe del Sÿr’Sÿrÿ?
—En efecto. ¿La conoce?
—¿Conocerla? ¡Por la Corona Lauränthana[14]! La conozco, hijo. Alda Creadora sabe que la conozco bien. Fui compañero de promoción de Irässyl cuando ellos apenas si se habían comprometido. —Allwënn agachó la cabeza y no pudo reprimir una sonrisa ante la obvia confusión de quien le hablaba.
—Lo lamento. Irässyl no es mi padre. —El elfo se reclinó sobre el labrado asiento que ocupaba y observó con detenimiento al joven guerrero que tenía delante.
—Es obvio que no lo es, hijo. Espero no ofenderte con ello. Allwënn’Vallëdhor —añadió mesándose su imberbe mentón en un inequívoco gesto de que era el poblado mentón de Allwënn al que se referían sus gestos—. Tú eres el hijo del Tuhsêk. De Ullrig, el Faäruk. Un enano noble y un formidable guerrero. ¡Ah, los dioses son crueles, hijo mío! Les gusta removernos las entrañas. Me parece mentira estar hablando contigo en este momento. —Allwënn no se atrevería a asegurarlo de aquel hombre de augusto semblante, pero diría que anidaba emoción en sus palabras. Keomara asistía sorprendida y extrañada a aquella escena.
—Amables palabras hacia un enano. Poco usuales de este bosque y de los elfos que lo habitan ¿Conoció usted a mi padre?
—Lo hice, pequeño Allwënn —dijo relajando la que hasta entonces había sido una conversación de una corrección escrupulosa—. Disculpa la familiaridad, pero… puede que no lo creas, pero te he tenido en mis rodillas y… —aguardó un instante antes de proseguir—. Solía visitar a tu madre antes de que me destinaran como legado al Clan Alssârhy en los bosques del Iss’Älshaäar. Eso fue antes de tomar posesión en el Hällastat. Por aquel entonces apenas levantabas un palmo del suelo…
—¡¡Le recuerdo!! —Exclamó Allwënn de súbito cuando a través de aquellas palabras se formó en su memoria un recuerdo de momentos más amables tan antiguo como el tiempo. Todo regresó como una secuencia muda en blanco y negro—. Le recuerdo… me contaba historias. Me encantaban. Historias de… de una espada brillante que… —un nuevo golpe de memoria le brindó entonces un recuerdo que había olvidado de hecho—. ¡Por los dioses. No puede ser posible!
Allwënn echó mano a su cinto, hacia su poderosa espada y la extrajo de un rápido movimiento repetido y mejorado hasta la saciedad. Keomara sin esperar aquella reacción, dio un brinco… pero Lord Eborom no se inmutó. La dentada hoja de la Äriel acabó expuesta sobre la pesada tablazón del escritorio.
—¡Historias de «esta» espada!
Eborom se levantó pausadamente con sus pupilas abrazando la bella y temible factura de la pieza expuesta sobre la mesa.
—Celebro que aún la conserves. La has retocado mucho pero es una pieza formidable. —La mano veterana del elfo prendió el cuerpo desnudo labrado en su puño y la levantó acariciando los labrados de la hoja con su otra mano—. Es bellísima —exclamó—, a pesar de las fauces —comentó arrugando el ceño. No era de extrañar, aquellos dientes sobre el filo resultaban lo último que un elfo hubiese deseado para su arma. Con dos movimientos sesgó el aire. Aquel elfo sostenía el arma con precisión. Era evidente que estaba muy bien formado en la disciplina militar—. Perfecta, a pesar del tiempo.
—Era suya ¿verdad? —exclamó Allwënn—. Pero… fue mi padre quien me la dio. De eso estoy seguro.
—Bueno —dijo aquel en tono condescendiente— ¿qué podía hacer? Te encaprichaste con ella, hijo. Le dije a tu padre que te la regalase cuando pudieras llevarla. A él le hubiese gustado que empuñaras su hacha, pero veo que era un hombre de palabra y cumplió mi deseo. —Con un giro grácil, Lord Eborom devolvió el arma a su dueño. Allwënn la recogió de sus manos con una reverencia de gratitud, como si fuese la primera vez que fuera a ser empuñada por sus manos.
—Esta espada es mucho más que un arma para mí. He forjado leyenda con su nombre. Cientos de almas han perecido tras su beso y su sola mención infunde miedo. Esta es la Äriel, La Espada. Pero esta no es el arma que portaría un elfo…
El diplomático esbozó una sonrisa sardónica ante la expresión del mestizo antes de volver de nuevo a su asiento.
—No. No lo es, sin duda. Esa espada llegó a mi familia en secreto. Es un arma de los Hombres. Ellos la forjaron. Los elfos la custodiaron y ahora es la sangre de Mostal quien la blande. Mucho me temo que mi linaje no es lo suficientemente puro. En algún momento del pasado entroncó con el linaje humano.
—¿Quiere decir…?
—Sí hijo. Exactamente eso. Uno de mis ancestros fue un mestizo. Su sangre, aunque muy licuada, aún corre por estas venas. Por eso comprendí que tu madre… bueno, esa historia la conoces tú mejor que yo. Escribámosle esas líneas, seguro que querrá saber de ti después de tanto tiempo.

Urias MacBirras, Saurio, como le conocían sus nuevos aliados fue recibido por la luna de Kallah aquella madrugada fatídica, en silencio y abrazado por las sombras. Miró hacia atrás, hacia el umbral de torreón de homenajes de donde salía. Se las había ingeniado con habilidad y sangre para pasar inadvertido aunque sabía bien que dispondría de unos momentos preciosos antes de que alguien se percatara de su ausencia. Aquella era la noche señalada. El pacto de brujas que había conjurado a cambio de su vida. Ni por un momento se le había pasado faltar a su promesa. Ni incluso allí, en aquel escenario que en otro tiempo llamó hogar. Ni con la compañía de quienes había llamado compañeros. Aquel Alcázar estaba condenado al margen de su actuación aquella noche. Ya nada podría detener lo que estaba a punto de pasar. Ni siquiera él.
Con paso decisivo avanzó entre la copiosa nieve y enfiló las murallas donde algunos de los muchachos de Lem, bisoños e inocentes hacían la ronda. Lo más difícil estaba hecho. Acabar con aquellas inocentes vidas ni siquiera supondría un trago amargo para su endurecido estómago. Su figura se perdió entre las brumas oscuras de la madrugada…
Pero no todos los cabos habían sido atados.
Del mismo umbral surgió una nueva sombra que le seguía en el silencio como una sierpe. Un par de ojos que habían hecho de la noche su segundo amanecer. Una figura que se movía con el mismo silencio que el silencio y con la misma cautela de la muerte cuando camina a tus espaldas. Rhash’a olía la deslealtad de aquel individuo. Nunca le perdió el rastro. Jamás hizo un movimiento sin que él estuviese cerca… pero quiso estar seguro antes de delatarle a la Legión. Si sus sospechas eran ciertas, Urias sería un cadáver antes de que los soles volvieran a ver al mundo.

—Detente, puerco traidor. Esta ha sido tu última trampa.
Rhash’a le había seguido hasta una de las torres barbacanas donde uno de los jóvenes soldados de Lem Forjadorada hacía ronda. Cuando entró en la garita el humano ya estaba muerto y el crestado trataba de deshacerse de su cuerpo arrastrándolo hacia un lugar menos visible. El mediohumano roedor suponía que nada de lo que hubiera hecho podía haberle salvado la vida a aquel joven. Con una ballesta ligera montada y preparada penetró en la torre de guardia con la esperanza que aquella fuese la única muerte absurda de la noche. Atrapó al traidor con las manos en la masa.
—Pon tus zarpas donde pueda verlas, Saurio. —El aludido se encontraba aún de espaldas, arrastrando el cuerpo sin vida del joven al que había asesinado, pero reconoció la voz de su antiguo aliado.
—¡Oh! Mirad quien ha venido a saludarnos. Es la rata del grupo.
—Ahórrate el sarcasmo, basura. Lo que quieras que tramaras se acaba aquí. Tiéndete sobre el suelo o te atravesaré como un lechón. ¡Despacio y sin trucos, bastardo! —Urias comenzó a obedecerle aunque tomándose más tiempo del necesario.
—¿Crees de verdad que conseguirás algo con esto, Rhash’a, buen amigo?
—¿Ahora soy tu buen amigo? Cómo te cambia el humor cuando tienes una ballesta apuntándote al cuello, mal nacido.
—¿Crees que tu patetismo puede asustar a alguien, roedor? No. Son ellos los que me asustan. Los doscientos guerreros orcos que esperan una señal mía para tomar las murallas. ¿Piensas que algo va a detenerlos? ¿Crees que por retenerme aquí evitarás lo inevitable, rata?
—¡¿Qué estás diciendo?! ¡¿Qué maldita cosa tratas de decir, bastardo crestado?!
—¿Crees que he venido solo? Hay una compañía completa de caballería y media guarnición de orcos de Tagar. Quinientos hombres esperando a las puertas del Alcázar. Vuestra aventura, cualquiera que sea, ha llegado al final, roedor. ¿Eres lo suficientemente listo para entenderlo? En menos de una hora todo habrá terminado. Saben que os escondéis aquí. Saben que no hay defensores en las murallas.
—Eres un perro. En qué momento elegiste el camino fácil.
—¡¡¿Elegir?!! ¿De verdad piensas que hay elección? Eres un ingenuo, Rhash’a. No hay segunda opción. O ellos o ellos. No seas estúpido, roedor. Piensa por ti mismo o estarás toda la vida agarrado a las faldas del capitán. Esta es tu oportunidad. Diré que me ayudaste. Que fuiste esencial para el éxito de la misión. Acepta y conseguiremos un trato de favor. Niégate y sólo alargarás tu vida algunos minutos más, créeme.
Hubo un instante de duda en la cabeza del peludo mediohumano. Nervioso. La envenenada oferta del crestado le hizo quebrantar la moral. Si era cierto que una guarnición esperaba para asaltar las murallas ni la encarnación en batalla del mismísimo Berserk podría salvarlos. Urias, listo como una sierpe, aprovechó la tregua para escabullir su diestra fuera del alcance de su captor.
—No me fío, Saurio. Sé cómo acaban tus aliados —se reafirmó en sus lealtades, al tiempo que enfiló la ballesta—. Seguro que propusiste algo similar a Talión y al Balkarita. —Urias pareció decepcionado.
—No tuve elección, Rhash’a. No hay elección. Nunca la ha habido.
—Cuando entren tus aliados, encontrarán tu cadáver.
—Nunca fuiste más que un sucio ratón de cobertizo. —Y de un rápido movimiento le arrojó con mortal puntería la daga que había arrebatado del cinto del muchacho en aquel descuido. La hoja encontró la carne con un sonido chapoteante. Rhash’a cayó hacia atrás y aunque logró disparar su arma, el dardo rebotó inofensivo contra el techo de piedra. Urias apenas si se concedió un momento. Asomó su cabeza por entre las aspilleras y dejó escapar su poderoso caudal ígneo.
Desde el exterior, la llama fue visible a mucha más distancia de la que separaba a las tropas que esperaban su momento. Urias se volvió con la intención de abandonar la barbacana y abrir el portón a la caballería pero al girarse se encontró con una sorpresa. El cuerpo de Rhash’a no estaba. El muy puerco se había arrastrado hacia el exterior.
Él sí era un problema.
Apenas surgió de nuevo al amparo de la noche sobre el adarve comprobó que el mediohumano avanzaba ya sobre la nieve en dirección a la torre. Corría rápido a pesar de su herida así que tuvo que esforzarse para tratar de darle alcance. Los primeros garfios caían como una lluvia metálica sobre las almenas. Los jóvenes guardias que patrullaban las murallas, pronto se vieron desbordados. Sus voces de alarma callaron enseguida.
Urias apretó su carrera al llegar a la plaza de armas pero Rhash’a le llevaba una buena delantera a pesar de la herida que dejaba un fresco rastro de sangre sobre la blanca nieve que alfombraba el pavimento. El crestado sabía que no llegaría a tiempo para evitar que su antiguo compañero penetrara en la torre pero confiaba en alcanzarle antes de que tuviese tiempo de abrir la entrada a los subterráneos y dar la alarma. Durante su carrera encontró entre las manchas de sangre la daga con la que había herido al mediohumano. Aquel, muy adelantado estaba a punto de cruzar el umbral. En un acto desesperado recogió el filo manchado de sangre y deteniéndose en seco lo volvió a lanzar con mortal precisión.
El acero voló a través de la noche. Resultaba un disparo muy difícil pero volvió a morder la carne dolorosamente, esta vez a la altura de su cadera izquierda. Rhash’a aulló de dolor y hundió su rodilla en la nieve volviendo su rostro en un acto reflejo, constreñido por la rabia enseñando sus dientes afilados como un animal. Urias celebró su acierto y reanudó la persecución tras él. El hombre rata se retorció al extraer el acero de su cuerpo por segunda vez y arrastrándose consiguió avanzar a duras penas…
Solo unos metros le separaban del refugio.
Urias ganó muchos metros en su carrera. Sus brazos casi podían tocar a aquel agonizante que se esforzaba por avanzar. Rhash’a cruzaba el arco de piedra y la luz de las antorchas del interior le daban la bienvenida. A su espalda el sonido de los orcos invadiendo las almenas como una marea verde cargada de acero no hizo sino devolverle las fuerzas. Un estrépito metálico le indicaba que el portón estaba siendo abierto…
La invasión era un hecho.
Urias casi lo tenía al alcance.
Cuando el mediohumano se volvió. El crestado estaba prácticamente encima de él. Podía oler su aliento, ver el sudor en su frente afeitada, palpar el odio en sus pupilas rasgadas. De un último movimiento arrastró el pesado portón de madera y lo interpuso entre su cuerpo. El del traidor se estrellaría impotente contra la tablazón porfiando maldiciones. Un poco de esfuerzo más y la tranca aseguró la puerta. Sólo entonces se dio una insignificante tregua para recuperar un aliento doloroso y sangriento que sobrevino en forma de una tos compulsiva y ahogada. Apenas mejor, se volvió hacia la entrada secreta y accionó su mecanismo de apertura. Poco después, las sombras se lo habían tragado y la piedra retornó a su estado original sellando la entrada.

Gharin había decidido aquella madrugada regresar a su viejo aposento. Se sentía melancólico. Su afinidad con su viejo camarada le advertía que se hallaba muy próximo, pero las dudas le carcomían por dentro. En su antigua habitación había levantado un altar a Cleros, el dios místico de los elfos. Durante su estancia en los bosques de su infancia había aprendido a rendir plegarias a esta divinidad por encima de cualquier otra. La experiencia y la vida le habían enseñado a recelar de las bendiciones de los dioses. La mala fortuna y las creencias están muy reñidas, pero en el fondo Gharin se consideraba un elfo profundamente creyente a pesar de todo. Allí, frente a la ofrenda floral del pequeño retablo murmuraba una oración cuando unos sonidos lejanos perturbaron su meditación. Alzó la cabeza al tiempo que ralentizaba aquella plegaria mecánica en sus labios, extrañado de que algo perturbara la tranquilidad de la noche. Pensando que todo había sido una confusión de sus sentidos prosiguió, pero su retiro apenas si duraría unos instantes. La perturbación regresó…
Juraría que escuchaba voces en el exterior. Extrañado y con cierta preocupación, Gharin abandonó la estancia y recogiendo su arco alcanzó la redonda cámara distribuidora en torno a la cual se articulaban las estancias. Al aproximarse al ventanal que asomaba al patio de armas no pudo creer lo que sus ojos le testimoniaban. Un frío helado recorrió su espina dorsal. Todos sus miedos se hicieron carne en un solo instante…
Orcos…
Una manada de orcos superaba las almenas del alcázar. Entonces sus ojos se marcharon hacia una esquina del campo de visión. Abajo, a los mismos pies de la torre que le cobijaba, una figura, la silueta de Urias MacBirras corría en dirección al portón de la torre… ¿Huía? Entonces escuchó cómo la puerta de la torre se cerraba de un grave portazo al tiempo que el crestado profería maldiciones.
«¿Qué estaba pasando?».
Gharin se encontró desorientado y confuso. Apenas unos segundos más tarde escuchó una tos agónica que provenía del primer nivel de la torre y algo más tarde el inconfundible sonido de la piedra que ocultaba el subterráneo que se deslizaba mostrando sus secretos. Dudó durante un instante si correr hacia abajo cuando un nuevo vistazo hacia el terrorífico escenario exterior le proporcionó las claves de lo que estaba ocurriendo. MacBirras no huía de aquellos orcos, tampoco de los soldados y jinetes que penetraban por el puente abierto. Se dirigía a parlamentar con ellos. Sin duda, él había sido el responsable. Primero pensó en aquellos jóvenes que patrullaban las almenas. Habrían encontrado una inmerecida y cruel muerte aquella noche. Luego su pensamiento se fue hacia las habitaciones…
Había armas, secretos que caerían en las manos equivocadas. Veinte años durmiendo en el olvido para que ahora fuesen a parar al arsenal de sus enemigos. Decidido y veloz se volvió al interior de la sala y comenzó una por una a activar las guardas de protección de las habitaciones lo cual las hacía virtualmente imposibles de franquear sin el ensalmo adecuado. Con toda la celeridad que le brindaron sus piernas alcanzó la corona de la torre. No podía arriesgarse a buscar el refugio. Podría ser descubierto en el intento y poner en peligro más vidas inocentes. Además, si alguien había dado la voz de alarma es probable que inutilizaran el mecanismo de apertura.
Pero había algo que podía hacer…
Podía silenciar la boca de la única persona que conocía los secretos de la torre.
Se apostó entre los dientes almenados que remataban la construcción bajo una luna sangrienta sobre un manto de estrellas. Montó la más certera de sus puntas de flecha. Tensó el arco y buscó la cabeza crestada de su antiguo compañero. Tragó saliva cuando los gramos de acero señalaron la base del cráneo de Urias…
Inspiró hondo.
Aguzó la pupila…
—Hasta nunca, traidor —soltó la flecha que voló mortal… y Urias cayó al suelo.

Urias maldecía y blasfemaba mientras golpeaba con rabia la gruesa tablazón. Impotente se volvió hacia atrás. Los orcos inundaban las almenas y bajaban desde las murallas. Rabiosos. Sedientos de batalla. Muy poca le habían dado los infelices muchachos cuyas cabezas algunos traían como los primeros trofeos de la noche que se aventuraba carnicera. Sus ojos hambrientos, sus rictus rabiosos recordaron escenas del pasado al delator. Trató de sobreponerse a ellas. Trató de justificarse ante los dioses. El portón había sido abierto y por él penetraba la primera línea de infantería y los Colosos que la comandaban. Tras ella, el caudal de caballería, a cuyo frente estaba Tsumi, que tanto respeto y temor había sembrado entre los suyos durante el viaje.
Urias fue consciente entonces de lo que acababa de hacer. Le había abierto las puertas de su hogar a aquella hueste carnicera. Ya no había paso atrás: su alma, definitivamente, ardería en los infiernos.
En apenas unos minutos toda la plaza se llenaba de invasores. Orcos y soldadesca pronto rodeó al antiguo gladiador cuando aquel se aproximaba hasta la neffary, aún excitada, que repartía órdenes a pleno pulmón.
—¿Cuántos son y dónde están? —Preguntó desde su montura.
—Unos quinientos refugiados. Todos humanos. Se esconden en un complejo subterráneo debajo de la torre. Están hambrientos y enfermos. No serán un problema.
—¿Soldados?
—Pocos y mal entrenados. Demasiado jóvenes. Nunca han peleado en una batalla de verdad… Hay algunos veteranos pero son demasiado viejos. Sólo los gladiadores de Legión y ni siquiera son una docena.
De entre la multitud de soldados surgió la lúgubre figura del consumido cardenal.
—¿Qué hay del Señor de las Runas?
—No está con ellos. No le he visto en estos tres días. —La noticia no pareció del agrado del clérigo—. En cualquier caso debió llegar pues todos los que le acompañaban están aquí. Regresará.
No hubo tiempo para la reacción, sólo los oídos muy acostumbrados a los sonidos de batalla percibieron un zumbido siseante justo antes de que una flecha atravesara el cráneo del orco más próximo a Urias, sembrando el caos. El crestado apenas si tuvo ocasión para apercibirse del tumulto en derredor. Una profunda quemazón en su mejilla y la húmeda sensación de la sangre manando por su rostro le advirtieron que aquella flecha le había abierto la cara. Cayó al suelo con las manos tapándose la herida cuya sangre desbordaba la presa y teñía de rojo la blanca nieve bajo él. A su alrededor, la hueste se movilizó de inmediato.
—Arco francotirador —escuchó decir a la mujer—. En las almenas de la torre —señalaba con su espada al negro cielo.
A Urias no hacía falta que nadie le dijera de quién era aquel arco… tampoco que aquella flecha había fallado por muy poco. Sólo un inesperado movimiento de su cabeza le había salvado de ser él quien yaciera en el suelo con doce centímetros de asta en la base del cuello.
Aquella flecha debía de haber matado a un traidor.

Alex contemplaba maravillado el espléndido panorama ante sus ojos desde las cumbres. Se asomaba a la terraza de la habitación que ocupaba en la majestuosa capital del Sÿr Sÿrÿ. Sÿr’Saldannëssar, «la que vigila el confín del mundo» resultaba con justicia el lugar más hermoso jamás visto o imaginado por sus ojos. Sus interminables terrazas se extendían cuanto la vista daba de sí entre la fronda del último bosque en aquella sofisticación de perfiles etéreos y dorados remates custodiados por las inabarcables cimas del ‘Ghâr’Ussam en las últimas latitudes del Mundo Conocido. Nadie sabe qué esconde la infranqueable muralla de montañas más allá salvo la muerte helada y el olvido. Nadie ha tratado nunca de atravesarlos y nada que pudiera encontrarse en el otro lado los ha atravesado nunca tampoco.
La belleza dispuesta ante sí era incontestable. A pesar de todos los sufrimientos y pesares, valía la pena estar vivo. Valía la pena haber sufrido todos los amargos tragos para estar allí, en la ventana del Fin del Mundo y contemplarlo con tus propios ojos.

La entrada de alguien en la habitación le obligó a abandonar aquella privilegiada vista y regresar dentro. Se trataba de una pareja de elfos de delicadísimas facciones y ataviados con las ceremoniales togas del palacio que sin duda trabajaban en el servicio del príncipe Ysill’. Traían unas vestimentas cuidadosamente dobladas que dejaron sobre la elegante cama. Él les dio las gracias a pesar de que sabía que no sería entendido aunque se dirigiese a ellos en la única lengua de elfos que conocía. La pareja sonrió pero no se marcharon. Sólo después de un par de intentos infructuosos y algunos evidentes gestos comprendió que estaban allí para ayudarle a vestirse… y gracias a Dios que encontró ayuda, pues si hubiese tenido que ataviarse él solo es posible que no hubiese terminado jamás. Aquellas telas de diseño laborioso y múltiples capas hubieran hecho las delicias de cualquier cortesano de la china imperial.
Todo aquello era consecuencia de una extraña petición.
Apenas el día que llegaron a través del portal y antes de saber qué importantes y sorprendentes nuevas les tenían reservados los elfos del Sÿr Sÿrÿ pasaron por una vasta sala donde aprendices a hechiceros practicaban la manipulación de las energías básicas de la magia. Alex se sintió extrañamente seducido por aquellas artes arcanas y pidió probar al enterarse de que todos poseemos una habilidad innata en la canalización de las energías. Los elfos del Fin del Mundo poseen la escuela mágica más ancestral y prestigiosa del mundo y resultan bastante celosos de sus secretos. Sin embargo, arrancó la promesa del mismo Ysill’Vallëdhor de que estudiaría hablar con el decano de los Arcanos de la orden con objeto de dejarle, al menos, probar sus habilidades innatas.
El día había llegado y para ello debía vestir con los hábitos adecuados.

Aquella vestimenta elaborada y pomposa le hizo al principio sentirse algo ridículo pero muy pronto se hizo a la extraña comodidad de su nuevo atavío. La media de estatura de los elfos sobrepasaba sus medidas. Con todo, aunque largas, aquellas faldas y aditamentos pronto se ajustaron a su cuerpo y no le impidieron moverse con soltura.
En la puerta de la sala de entrenamientos mágicos estaban Rexor y el propio príncipe que conversaban distendidos aguardando su llegada.
—¿Preparado para probar tus habilidades, jovencito? —preguntó el Señor del Fin del Mundo con una amplia sonrisa en el rostro. Alex no podía ocultar su nerviosismo. Había pasado los días anteriores leyendo un volumen que le había recomendado Rexor sobre las cuestiones básicas de la Hechicería. Así supo que los hechiceros ancestrales de las escuelas de Sÿr ‘Sÿrÿ son canalizadores y manipuladores de esferas de energía existentes en el universo. Según los viejos saberes elfos, todas las cosas existentes encierran energía mágica de manera innata y connatural. Energía mágica que confluye, interactúa y se equilibra con el resto de energías fluctuantes. Quizá mis sagaces lectores puedan hallar vínculos más que evidentes con las enseñanzas de Ishmant…
De esta forma, el hechicero Ancestral utiliza su propio caudal de energía conscientemente para canalizar en un primer grado, manipular y alterar después a su voluntad las cadenas de energías mágicas. Para ellos, la Hechicería no es, por tanto, otra cosa que la capacidad del uso consciente de la energía mágica de cuanto nos rodea, transformada y alterada a voluntad del hechicero según los patrones de un conjuro. Siendo esto así, está claro que todo individuo tiene la capacidad de ser un hechicero. Es una habilidad innata que al no entrenarse, se anquilosa y se pierde en la mayoría de los casos.
La Magia Divina se diferencia de ella en que sus hechizos se basan en la fe depositada a una divinidad específica. Aquella es otorgada de manera graciosa al creyente a través de la devoción en sus templos. Son hechizos poderosos, vinculados a la advocación de una divinidad, de un único uso, renovable con la oración y la fe que nada tienen que ver con la manipulación consciente de la energía. Esto ya les suena me imagino.
La Magia Espiritual o Shamánica, la tercera gran disciplina mágica es un camino muy complejo cuyo origen está en el diálogo y atadura de los espíritus. Entidades metahumanas cargadas de esencia mágica, que se invocan o se ligan a objetos fetiche. Una vez que un espíritu es preso en un objeto fetiche, su poseedor puede obligarlo a desencadenar su poder cada vez que lo desee. Los hechizos «de ligadura» son extremadamente poderosos y pueden ligar no solo a fantasmas y espíritus sino también a criaturas extraplanares como demonios elementales o criaturas aún más poderosas. El espíritu del dolor atado a la puerta de la torre del Alcázar de Tagar es un ejemplo de espíritu atado que ataca con sus poderosas oleadas de dolor a todo aquel que no llevase la protección adecuada. La poderosa fuerza física de Robbahym, La Legión, es consecuencia de la atadura de un demonio del viento a un tatuaje de su pecho, el cual poseía una poderosa capacidad para aumentar la fuerza de su poseedor y que fue creando un poso mágico en la musculatura del guerrero. No obstante, la cruenta ceremonia de escarificación del aquel capitán gladiador es un buen ejemplo de una práctica shamánica poderosa. Así, cada tatuaje en su cuerpo ata a un fantasma guerrero que Robhyn puede despertar a voluntad para luchar junto a él.
Pero volviendo a la práctica de la Hechicería, este es el único camino que, en teoría, cualquier persona puede utilizar sin necesidad de la intermediación de un shamán o de una divinidad a cuyo culto se entregue. Ello explica que a muy bajos niveles la hechicería esté al alcance de todos. Cada vez que un hechicero converge, manipula y canaliza la energía mágica para que produzca un efecto determinado inventa un hechizo. Digamos que el hechizo es como una receta de cocina. Después de combinar con acierto una serie de ingredientes —que no tienen por qué ser físicos— y realizar con orden una determinada secuencia de pasos, se consigue un efecto deseado: ese y sólo ese.
Habitualmente el hechizo consta de un ensalmo vocalizado y ocasionalmente se acompaña de una secuencia gestual. En no pocas ocasiones el hechizo requiere de algunos objetos imprescindibles. Por ejemplo: el conjuro de «flecha certera», extraordinariamente extendido y uno de los favoritos de Gharin, precisa de una flecha o un virote y el de «hoja afilada», muy usado por Allwënn sobre la Äriel, alguna hoja metálica como una espada, una daga o un hacha. El primero no funcionaría sobre una lanza y el segundo no resultaría en un martillo de guerra enano.
Cada vez que un hechicero crea un nuevo conjuro le otorga un nombre y escribe el procedimiento, la receta, con la que se llega a él. Todos estos hechizos se compilan en los llamados grimorios o libros de hechizos. Algunos de estos grimorios se fueron haciendo públicos y hoy día son mundialmente conocidos y sus conjuros habitualmente practicados. Pero qué duda cabe que cada día salen a la luz nuevos grimorios y muchos otros, privados, ocultos y prohibidos campan en el secreto.
Es obvio que los hechizos no son todos iguales. Existen categorías y sobre todo niveles de dificultad. Es posible que aun conociendo la formulación de un hechizo su dificultad haga improbable que cualquier individuo sin formación previa consiga algún efecto aun siguiendo las indicaciones. Por eso, la hechicería a niveles esenciales es muy usada pero sólo unos pocos pueden permitirse la realización de poderosos conjuros. Por lo cual, la diferencia entre un adepto hechicero y un practicante de magia ocasional es notoria.

Pero ¿cuáles son esas esferas de la magia? El libro utilizado por Alex abundaba en tales cuestiones y su lectura resultó de un enriquecimiento incontestable para el joven humano. Para empezar, existían varias categorías y divisiones de las llamadas «esferas mágicas». Cada esfera no era más que la esencia mágica contenida en un elemento de la naturaleza. Lo que es lo mismo: la destilación virgen de la magia en estado puro de un elemento presente en la naturaleza. Había cuatro Esferas Elementales: Fuego, Agua, Tierra y Aire. Todas las demás son derivados, abstracciones o combinaciones de ellas. Existían, pues, las Esferas Menores que son derivados o combinaciones de las primeras divididas en dos ramas: las Básicas y las Trascendentes. Las primeras eran Ácido y Electricidad. Las segundas, Luz y Sombra. Por último se hallaban las Esferas Mayores o Arcanas. Estas eran: Positivo, Negativo, Vida y Muerte.
Lo habitual es que un iniciado comenzara familiarizándose con las esferas elementales pero terminase decantándose por la especialización y profundización de una de las esferas. Es por ello que existen auténticas escuelas especializadas. Las escuelas de las esferas Fuego, Agua, Tierra, Aire, Ácido y Electricidad instruyen a los llamados hechiceros elementalistas, especializados en la manipulación de las energías elementales y básicas. Las escuelas de Luz y Sombra instruyen a los hechiceros transcendentes, cuyo conocimiento y manipulación de las esferas es mucho mayor que los primeros. Solo las escuelas de Hechicería Arcana se atreven con la energía Positiva y la Vida, cuya maestría requiere una dedicación absoluta. La Nigromancia manipula y altera la energía Negativa y la Necromancia que hace lo propio con la esfera Muerte. Ambas son escuelas prohibidas desde tiempos ancestrales y sus artes, artes proscritas.
La lectura del libro comenzaría a resultar un tanto más complicada cuando en sus líneas se comenzó a desgranar los distintos vértices de la esencia mágica. «Canalización» trabaja con todas las esferas mágicas y resulta el vértice imprescindible para comenzar en el camino discipular del aprendizaje mágico. «Manipulación/Alteración» suele ser el segundo paso en el avance de un hechicero. Dominando este vértice la energía fluyente puede ser manipulada y alterada para provocar efectos distintos. Habitualmente dos tercios de los hechiceros no progresan más allá del conocimiento de estos dos vértices. «Ilusión/Conjuración» desata canales mágicos virtuales e inexistentes, engaña a la mente provocando efectos mágicos que realmente no existen y «Adivinación» proyecta el canal temporal (la compleja esfera Tiempo) a través de la energía mágica de otras esferas, permitiendo tener proyecciones pasadas o futuras. Aunque ciertamente dificultosa de manejar, la manipulación de la esfera Tiempo es imprecisa e inexacta. Tiempo es una esfera dinámica, que fluye y por lo tanto su conocimiento nunca es global sino individual y momentáneo. Sus efectos no pueden trascender a individuos fuera del canalizador ya que el tiempo no discurre para todos por igual.
Debió ser más o menos por estas diatribas tan interesantes como peliagudas donde Alex dejó la lectura. Ahora, ante aquella sala repleta de esforzados elfos estudiantes de los secretos mágicos, trataba de hacer memoria y recordar al menos las grandes líneas y aspectos del ejercicio de la Hechicería.
Antes de entrar y aún en el umbral de la vasta estancia, el propio Ysill’Vallëdhor ilustró al joven sobre la prueba de aptitudes que iba a acometer en breve. Rexor aguardó en la entrada sin cruzarla.

—Los elfos del Fin del Mundo —le decía solemne mientras caminaban hacia el interior del dilatado salón—, somos especialistas en la Magia Arcana pero los iniciados sólo trabajáis con elementos. Lo que debes hacer es sencillo. Recuerda que todos poseemos la habilidad mágica de manera innata. Los humanos, también.
Cuando los aprendices descubrieron la ilustre presencia del Príncipe Ysill’ dejaron sus quehaceres y se volvieron gentiles en ceremoniosas reverencias. El príncipe devolvería la cortesía e instó con un gesto a los instructores a que regresaran a sus rutinas.
—Rexor me ha comentado que has estado leyendo el «Compendio Maestro» de Urihnnäl’Vellessär; supongo que entonces no te sonará nuevo lo que hoy te diga. ¿Ves los pedestales?
El bello señor de los Ürull señalaba a uno de los segmentos de la nave. Una serie de pedestales dispuestos en paralelo sostenían, aunque mejor sería decir que flotaban suspendidos sobre ellos, una pequeña cantidad de materia elemental. En algunos podía verse una lengua incandescente cuyas volutas ascendían en vivos penachos azulados. En otros burbujeaba en formas redondeadas y espesas un líquido acuoso transparente. Otros recogían una masa brumosa gaseosa como humo blanco que giraba en rizos y ondas suspendido sobre el pedestal. Por último, unas chisporroteantes bolas eléctricas que ascendían y descendían en haces concéntricos. Frente a los pedestales, filas de iniciados se esforzaban por canalizar aquellas energías que ocasionalmente salían de sus confinamientos atraídos hacia las manos de los aprendices que tan pronto se acercaban, los proyectaban de vuelta a su lugar de origen. A pesar del buen número de aprendices allí reunidos frente a los pedestales de iniciación o en otros rincones de la extensa sala, el silencio era notable. Algún quejido de esfuerzo ocasionalmente se elevaba sobre el sonido de los pasos de los instructores o del crepitar chispeante, silbante o líquido de las esencias mágicas. Por eso, Ysill’Vallëdhor hablaba casi en un susurro.
—Sobre ellos hay elemento Aire, Agua, Fuego y Electricidad. —Alex supo que el elemento tierra era más difícil de manipular, por eso solía cambiarse por el elemento eléctrico, más dúctil para manos poco expertas—. Colócate frente a uno de ellos, cual sea y trata de proyectar tu mente hacia el elemento. El ejercicio es sencillo. Coloca tu voluntad e intención en el elemento y canalízalo hacia tus manos. No te desanimes si no sucede nada. La capacidad de canalización mágica es como un músculo que ha de entrenarse. Nacemos con mucha sensibilidad mágica pero conforme crecemos sin desarrollar ese potencial nuestra mente comienza a establecer bloqueos, defensa y barreras. La rutina diaria insensibiliza nuestra capacidad canalizadora y nuestro potencial queda durmiente. Cuanto más tardemos en tratar de despertarlo más difícil se presenta el reto. Tu mente actuará como una muralla. Este ejercicio sirve para romper esas defensas mentales. Debes convencer a tu mente de algo a lo que no está preparada. Creer lo imposible. Debes convencerla de que eres capaz de atraer hacia ti el elemento elegido. Para ello, utilizarás el ensalmo y gestos que lo hacen posible ¿Estás preparado? —Alexis cabeceó una convincente afirmación—. Adelante, entonces.

Un instructor de semblante pétreo ya aguardaba cauto en las proximidades atento a los requerimientos del Príncipe. A aquel le bastó un significativo gesto para que el instructor se acercase y acompañara a Alex a su lugar en la fila de iniciados. Frente al chico, un pedestal sobre el cual flotaba una de aquellas bolas eléctricas. El instructor le colocó las manos en la posición correcta aleccionándole en los movimientos y palabras que debía reproducir. Alex, siguiendo las instrucciones de su lectura se concentró en el chispeante elemento y trató de concentrar toda su intención en que aquella energía viajara desde el pedestal a sus manos.
De vuelta al umbral donde Rexor aguardaba, el Príncipe le comunicó sus recelos.
—El Gran Maestro Arcano de la Orden no ha escondido su malestar por tener a un humano paseándose por estos salones.
—Mantengámonos cautos, Príncipe ’Vallëdhor. El interés por la magia a salido de él… y el chico parece tener ciertas sensibilidades que ninguno de sus compañeros parece haber desarrollado. Todo esto me tiene a la espera de acontecimientos.
—Bueno. No deberíamos esperar nada más del día de hoy. Nadie consigue canalizar magia la primera jornada. Los bloqueos mentales suelen ser demasiado poderosos durante los intentos iniciales.
No obstante, la conversación no pudo durar mucho más tiempo. La voz asustada de Alex prorrumpió con fuerza en la callada escena alterando la rutina que allí se practicaba.
—¡¡Aaaaahhhh!! ¿Y ahora? ¿Qué hago ahora? —La voz del chico era una desesperada petición de ayuda. Cuando el Príncipe volvió su mirada se encontró con una escena hubiese resultado bastante cómica… en otras circunstancias.
Alex se había vuelto de su fila. Tenía el rostro compungido en una mueca de horror y los cabellos totalmente erizados. Entre sus manos fluía una carga de energía eléctrica que chispeaba y se agitaba entre sus palmas abiertas, cuya fuerza le controlaba, así montase a un caballo desbocado que no atendía a las órdenes de las bridas. Doquiera que aquellas manos cargadas apuntaban el resto de los iniciados trataban de apartarse o se echaban al suelo, así aquel joven tuviese entre ellas un arma que pudiese dispararse en cualquier momento. Rexor no salía de su asombro.
—¡Repite el ensalmo! —le gritaban los instructores—. Vuelve a proyectar tu voluntad al pedestal. Al pedestal. Regresa la energía a su punto de origen, muchacho.
—Lo… intentaré… —diría aquel en un tono poco convencido y mirando la fulgurante masa de energía que concentraba en sus manos con cierto resquemor. El chico se tornó hacia el pedestal. Todo el mundo en aquella sala volvía desconfiado a sus posiciones. En aquel momento, Alex y su incontrolada energía eléctrica eran el centro de atención. Con su cuerpo palpitando por el esfuerzo trató de conectarse mentalmente con la energía de sus manos y el pedestal. Pronto el sudor hizo su aparición en la frente. Uno de los instructores se acercó despacio hasta él. El Príncipe Ysill’ y el Señor de las Runas no perdían detalle de aquella escena.
—Acompaña tu intención con un impulso de tus manos —le instruyeron, en el idioma común— como si empujaras la energía desde tus palmas hacia el pedestal.
Alex lo intentó de aquella manera un par de veces sin que nada resultase, pero al siguiente empujón de sus palmas la masa eléctrica abandonó sus manos. Y no lo hizo, como había visto en algunos iniciados, mansamente hasta colocarse flotando sobre la tarima de piedra de donde había salido. Muy al contrario, la electricidad fluyó con violencia en un haz eléctrico, como un relámpago, que impactó contra el pedestal reduciéndolo a polvo.
Alex cayó hacia atrás de la inercia. Pronto algunos instructores llegaban hasta él preocupados por su salud. Todos los demás usuarios de aquella sala quedaron mudos.
Alex levantó la vista algo mareado, asistido por los preocupados instructores elfos y observó la masa de escombros a la que había reducido el pilar.
—¿Lo he hecho yo? —preguntó turbado. Nadie quiso ofrecerle una respuesta.
Rexor agarró del hombro al Príncipe y le obligó a volverse hacia él. Aquel estaba asombrado.
—¿Nadie lo consigue en el primer intento? ¡Ni siquiera ha recitado el ensalmo!
—Nadie lo consigue… —respondió el príncipe Vallëdhor, aún conmocionado—. Esto… esto es inaudito…
—Tenemos que hablar Ysill’, y rápido.

En el recibidor que escondía la entrada secreta un nutrido grupo de guardias y orcos rodeaban a Tsumi, el Cardenal ‘Rha y a Urias MacBirras.
—Esta es la entrada al subterráneo pero la han bloqueado desde dentro —informaba el crestado.
—¿Hay alguna otra entrada? —preguntaba ella. La respuesta fue negativa—. ¿Tienen alguna otra forma de salir?
—No. El subterráneo conecta con algunos túneles auxiliares de ’Tûh’Aäsack, pero están cegados. He comprobado la mayoría —informó de nuevo el gladiador.
—¡Traed las herramientas! —Ordenó el cardenal negro—. Nos abriremos paso hasta ellos.
—Excelencia, hay más de seis metros de piedra de espesor… no creo que… —advirtió el traidor.
—¿Alguien ha pedido tu opinión? —Le gritó desabrido el monje—. ¡No cuestiones mis órdenes o acabarás como los que se encierran bajo esta losa! Los orcos picarán. No tienen otra cosa que hacer. ¡Nadie tiene otra cosa que hacer!
En aquel instante entró en escena un oficial del cuerpo de colosos con una pequeña guarnición de orcos. Arrastraban maniatado el cuerpo exánime de un medioelfo.
—Aquí está el francotirador, Excelencia. —Urias le reconoció de inmediato y su gesto inmediato fue rozar su mejilla abierta y aún ensangrentada.
—¿Está muerto? —preguntó la oficial neffary. Le habían dado una buena paliza pero no parecía tener ninguna herida de hoja en su cuerpo.
—No, Señora. Pensé que sería de mayor utilidad con vida. Mató a una docena de orcos antes de doblegarse. Seguro que a ellos les encantaría acabar con él aquí mismo. —Tsumi levantó su mano en gesto de desaprobación En ese instante, el magullado rostro de Gharin alzó su mirada debilitada.
—MacBirras, eres un puerco… —El propio aludido propinó un fuerte puñetazo a su antiguo colega que le privó de su escaso sentido.
—¿MacBirras? —ironizó el clérigo oscuro—. Así que nuestra serpiente tiene un apellido… y unas curiosas amistades. —Urias se volvió hacia el sacerdote sacudiendo su puño dolorido.
—Es un viejo conocido, Excelencia. Uno de los secuaces del Señor de las Runas. —‘Rha apartó la mirada del gladiador para dirigirla de nuevo al exánime arquero de cuyos labios se despeñaba sangre en abundancia.
—Quizá sea buena idea después de todo dejarle con vida. Quizá este bastardo conozca dónde se esconde nuestra presa. Bajadle abajo, limpiaremos con él las telarañas de esa sala de interrogatorios que tus viejos amigos instalaron aquí —añadió lanzando una mirada de significado al delator.
—Seréis los primeros en utilizarla, Excelencia —confesó el Crestado.
—Imagino que agradecerá el detalle —ironizó entonces el clérigo lo que arrancó risas a la tropa. Urias escupió al suelo al paso del reo y volvió a deslizar sus dedos sobre la herida abierta en su cara. Por dentro, su corazón estaba partido.

—¿Y si fuera él?
—¿Qué tratas de decirme Rexor, Señor de las Runas?
—Nuestro Advenido. El Séptimo de Misal… ¿Y si fuera él? —El príncipe del Fin del Mundo esbozó un gesto contrariado.
—¿Ese muchacho? ¿La encarnación del Avatar del Dios Guardián? —Ysill’Vallëdhor volvió su rostro hacia las cristaleras que daban vista al exterior hermoso de la Ciudad Boreal—. Sabes que mi pueblo espera el Advenimiento… pero defender lo que insinúas, Poderoso, está por encima de la prudencia. ¿El Séptimo de Misal en el cuerpo de un doncel humano? Ni aún de tus labios deja de ser ofensivo a nuestros oídos.
—Con mis respetos, Ysill’. Si los Ürull esperan un resplandeciente arcángel de la guerra son unos ilusos y unos crédulos. Este ya no es el tiempo de los Elfos. Ese tiempo pasó, aunque las leyendas se forjasen en su apogeo. Este es el tiempo de los Hombres y el Advenido, si ha de venir, será humano. He gastado mucho tiempo de estudio para confirmar este hecho. Unos de mis humanos lo es. De eso estoy convencido. Durante mucho tiempo pensé que se trataba del más joven de ellos. Tiene recuerdos enterrados en su mente que desconoce. Habló de voces que le advertían que buscásemos la Flor de Jade. Es imposible que conociese que la letanía es la pieza fundamental de mis estudios… sin embargo, no encuentro aparte de esa extraña conexión ningún elemento que me indicase que pudiera evolucionar más allá y convertirse en la pieza fundamental donde el resto de las razas depositarán, según los versos, sus esperanzas. Sin embargo, ese joven es otra historia y el incidente de hoy es una prueba de ello. Presintió a los engendros de Neffando antes de su ataque en la aldea de los medianos. Ahora sé por qué. Su sensibilidad a la magia es muy fuerte. Probablemente sintió la proximidad de su carga negativa y de muerte. Ellos le presintieron también y utilizaron su debilidad para controlar esa sensitividad para tratar de proyectarse a través de su canal abierto y atisbar en su interior. Eso explicaría aquel incidente en el bosque.
—¿Qué tratas de decirme, Señor de las Runas?
—Príncipe Ysill’, la afinidad mágica de ese chico es la mayor que haya visto jamás. No sólo ha canalizado la energía al primer intento. También la ha alterado de manera instintiva, sin necesidad de ensalmo. Técnicamente, eso no es posible. Tú sabes la respuesta: solo los grandes hechiceros son capaces de canalizar la magia en estado puro… Sólo a Ishmant y a sus habilidades de Kurawa he visto hacer algo igual. —El gallardo príncipe de los Ürull guardó un silencio cómplice—. Con semejante habilidad, Alex tiene un potencial que no podemos ni siquiera calcular.
—¿Tratas de decirme que ese chico podría llegar a dominar los profundos secretos arcanos de manera innata?
—Presiento que su capacidad de aprendizaje no tiene equivalente. Si comenzara su instrucción ahora quizá en poco tiempo veamos cómo supera al más aventajado de los estudiantes. Debemos intentarlo. —El señor de los elfos boreales se volvió hacia Rexor con gesto turbado.
—La Senda Arkana ha de caminarse con paso sosegado… como el de un buen caldo. Si larga es una vida de elfos, muchos de los grandes Maestros Arkanos han necesitado alcanzar sus más lejanos horizontes para asumir la serenidad y templanza que requiere el manejo de semejante poder. Conforme los años pasan y se van dejando atrás etapas de la vida, se desprenden con ellas los egos, las ambiciones, la necesaria vitalidad e irresponsabilidad de la juventud. Es necesario cruzar esos senderos, Poderoso. Muchos hechiceros sucumben a estas ambiciones incluso en su venerable ancianidad… y él es solo un crío. Le abriríamos la puerta a un poder para el que no está preparado. Sería como dar una espada a un ciego. Se podría volver en contra nuestra.
—Soy consciente de tus temores, Sublime —añadió Rexor—. Pero si el Advenido es él, la rueda ya ha comenzado a girar y va a ser muy difícil detenerlo. Para eso hemos de estar nosotros. Para tutelarle, para guiarle en este farragoso e incierto mundo en al que acaba de entrar. Todo está hilado, amigo mío… y tu pueblo lo sabe con mayores certezas que yo mismo.
Ysill’Vallëdhor se mantuvo callado durante un buen rato, cavilando profundamente las palabras del Guardián del Conocimiento.
—Nunca nos hemos enfrentado con anterioridad a un reto como el que los Dioses nos plantean en esta ocasión.
—Lo sé, mi Príncipe. Solo pido a los Dioses estar a la altura de la tarea que nos encomiendan.
—Hablaré con el Arcano Mayor. Suplicaré que deje al chico proseguir sus estudios como deseas —dijo al fin.
—No Ysill’, si él lo desea. No debemos dirigirle. Debemos dejar que los acontecimientos fluyan por sí mismos. Esa debe ser nuestra primera lección.