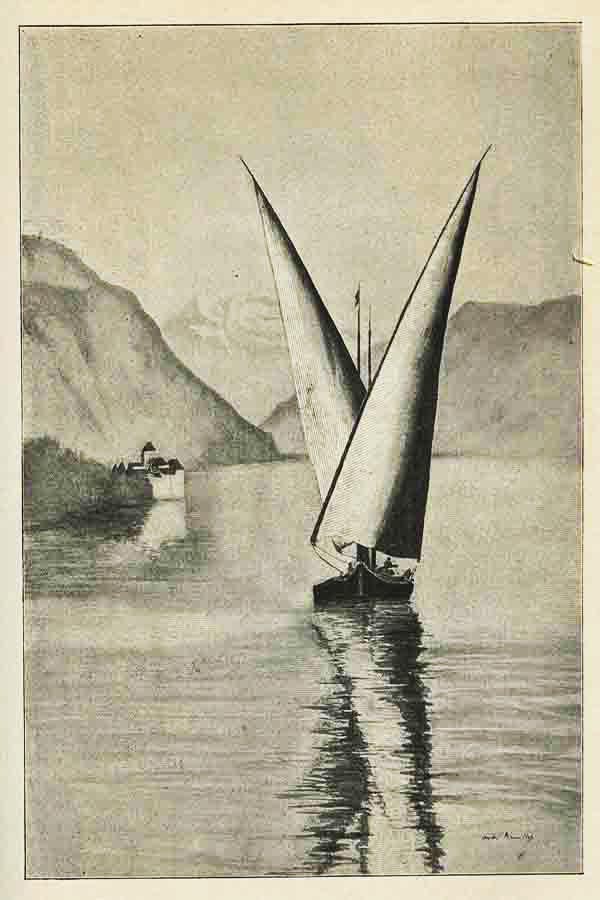
En viaje
Ginebra. —A mi llegada, vigilando las avenidas de la estación, el más chusco de los agentes de orden público en traje de ópera cómica. En Francia se verían obligados á protegerle contra los pilluelos; aquí él es quien protege: esto es decir que ya he puesto el pie en tierra extranjera.
No tengo más que dos horas de parada en esta ciudad. ¿Qué iré á ver?, el campo; siempre es hermoso, ¡y hay tantos monumentos que no lo son! Vamos al extremo del lago, en donde el Ródano se separa de él y se dirige á Francia. He ahí ese Ródano, en Aviñón tan revuelto y aquí transparente y tan profundo como un brazo de mar. Se precipita en una masa azul comprimida entre un muelle y varias casas erigidas sobre la opuesta orilla en pleno torrente.
Esa ola que corre me arrastra. Juntos salimos de la ciudad y heme en medio de esas huertas en donde Topffer niño, extraviado, sorprendido por la noche, analizó el miedo. Las grandes zanjas de riego proyectan aún su sombra sobre los campos de lechugas, por encima de los sauces. A lo lejos, ribazos poblados de árboles adonde la gente va los domingos en alegres jiras, lo mismo que en Verrieres. Y el Ródano salta y serpentea y murmura canciones por entre las guijas. Dos pescadores de truchas remontan á la sirga una canoa á lo largo del ribazo. Tal vez haya hecho yo mal en no esperar á saber lo que me quería decir Plumet. No es de los que gesticulan mucho por cosas de poca monta.
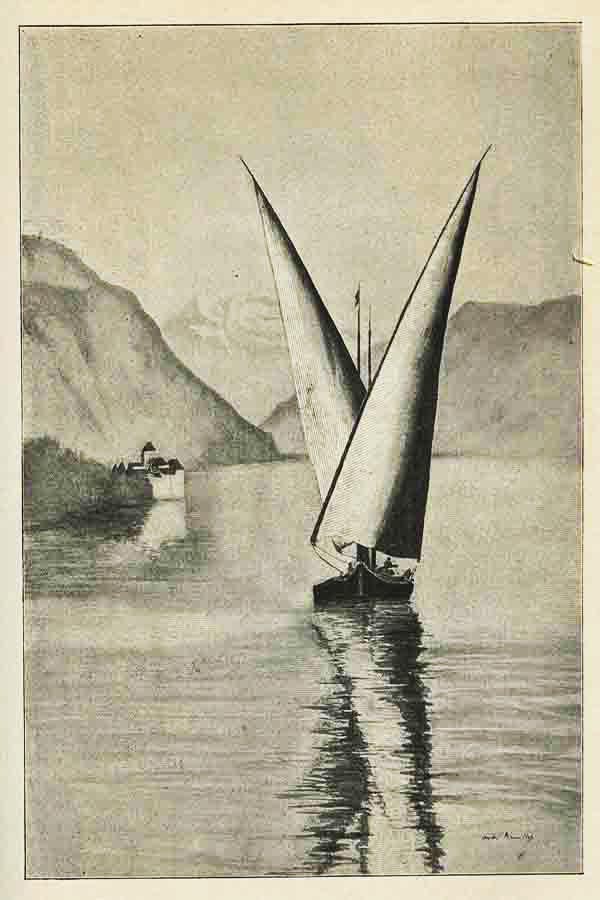
En el lago. —El buque toma un largo. Ginebra queda ya lejos. Ni una sola arruga en la superficie azul, completamente azul, que vamos dejando por la popa. Hacia proa, la vista se pierde en una niebla lechosa. Un barquito con dos velas latinas en cruz se interna en el lago. A la derecha las montañas de Saboya esmaltadas de bosque, veladas por nubes que pasean sus sombras por los derrumbamientos de las pendientes, y aquel contraste es divino. Yo admiro la dulce sonrisa del Lemán al pie de aquellos montes abruptos.
En el recodo que forma la orilla hacia San Mauricio-en-Valais, azótanos el viento, un viento huracanado. El lago se convierte en mar. Al primer balance fuerte, siéntese mal una inglesa. Su marido no deja por eso de consultar á su guía y de asestar los gemelos.
En diligencia. —Atravieso el Simplón á la salida del sol, rodeado de ventisqueros color de rosa. Vamos trotando por la vertiente italiana. ¡Oh! ¡Cómo esperaba yo ver aparecer Italia! Apenas la diligencia hubo apretado sus frenos y puesto al trote sus caballos por la pendiente, he percibido un aire distinto á todos los demás. El cielo me ha parecido más azul. He creído ver de repente el polvo de los largos estíos en las hojas de los abetos á dos mil metros, en el aire virgen de las cimas, y poco ha faltado para que tomase el chirrido de mi mal seguro asiento por el canto meridional de la primera cigarra.
Baveno. —Nadie se engañará: ese dueño de hotel, afeitado, obsequioso, sutilmente farsante, es un napolitano. Permanece, sobre el mosaico de su peristilo, á disposición de los viajeros que deseen obtener datos acerca del lago Mayor, la enumeración de sus bellezas, el programa, en fin, de aquel sitio.
Isola-Bella, isola-Madre, sí, raído, cuidado, bonito, eso viste mucho, pero no es verdad. Esas palmeras están descentradas; esas plantas de los trópicos tienen el aire de figurantes. Devolvedles su patria, u ofrecedme el lago Lemán sencillo y grande como él es.
Menaggio. —Tras el azul del lago Mayor, tras el lago de Lugano siempre verde, el lago de Como de color azul de rey, de paisajes luminosos, de orillas cubiertas de olivos, de ruinas romanas y de villas modernas. Nunca me ha parecido tan sutil el aire. «Aquí es en donde únicamente —me he dicho— viviría yo, de buena gana». Hasta elegí mi casa semioculta entre los grupos de granados, de verdes encinas y de limoneros, sobre una casi isla en redor de la cual corre el agua con ligero estremecimiento y desde la que resulta divina la perspectiva de las aguas, de los bosques, de las montañas y del cielo.
Un ruiseñor canta, y no puedo menos de pensar que sus congéneres mueren aquí con mucha frecuencia. Sí, los poéticos segadores celebrados por la litografía son pajareros feroces. En las épocas de la emigración cogen por millares á estos viajeros fatigados, con lazos, con liga y con redes: en el lago Mayor, solamente, cogen sesenta mil. No nos quedan, para alegrar nuestras noches de estío, más que aquéllos que nos dejan.
Quizá hayan matado ya al ruiseñor del jardín de los Carmelitas. Pienso en ello indignado. Luego veo mi habitación de la calle de Rennes; á la señora Menín que sacude con displicencia mis dormidos muebles; á Lamprón que trabaja; á su madre haciendo media; al viejo pasante, en estado soñoliento por efecto del calor, que tira de la caña creyendo que el pez ha picado; á la señora Plumet en medio de su bandada de oficialas y aprendizas, y á Plumet, cuyo resoplido impetuoso ahuyenta sobre las molduras de un marco, recientemente reparado, el polvo de oro que el apresto no ha fijado en él.
Plumet está caviloso. Le pesa un secreto. Seguramente que estuve desacertado al no detenerme algún tiempo más en la plaza de la Opera.
Milán. —Heme ya en Milán, la vieja ciudad pensante y activa, término de mi viaje y cuna del honorable Porfirio Zampini, falsario presumible.
La comprobación no empieza hasta pasado mañana. Me he aprovechado de ello para correr un poco por la ciudad.
En Milán hay cuatro cosas que ver cuando uno es músico, y una menos cuando no lo es: la catedral; El casamiento de la Virgen, de Rafael; La cena, de Leonardo, y, según los temperamentos, una representación en la Scala.
He empezado por la catedral, y al salir de ella fue cuando recibí la noticia que aún me tiene turbado.
Una confesión ante todo. Cuando subía, ahogándome de calor, á las marmóreas azoteas de la catedral, esperaba verme maravillado, y no ha sido así. ¡La sorpresa toma parte tan principal en nuestras admiraciones! Ni aquel diluvio de mármol, ni las filigranas, ni las agujas de aquella masa enorme, ni el prodigioso número de estatuas, ni el ver á los hombres más pequeños que moscas en la piazza del Dnomo, ni la campiña inmensa y llana rodeando la ciudad en su desmesurado círculo, despertaron en mi el entusiasmo que se despierta algunas veces por mucho menos. No, me entusiasmé con otra cosa: con un detalle inadvertido por los guías, según creo.
Había descendido ya y vagaba por la extensa nave de columna en columna, cuando me encontré debajo de la cúpula. Alcé los ojos y la esplendidez del día me los hizo cerrar. El sol, pasando á través de los amarillos vidrios de las ventanas, allá en lo más alto, ceñía con una corona de llamas la bóveda prodigiosa, se esparcía por las paredes interiores en reflejos, y descendía en diminución hasta bañar el pavimento con sus últimos resplandores: alba extraña, región espléndida hacia la cual suben la plegaria y los cánticos sagrados para remontarse luego al infinito.
Salí de allí quebrantado, ebrio por la fatiga y los resplandores de la luz, y apenas entré en mi cuarto, situado en el quinto piso del albergo dell’Agnello, me senté en un sillón y me quedé dormido.
Haría quizá una hora que dormía, cuando me pareció escuchar una voz que murmuraba cerca de mí:
—¡Illustre signore!
No me desperté. La misma voz repitió con dulce siseo:
—¡Illustrissimo signore!
El oído humano es extraordinariamente sensible á los superlativos: al escuchar aquél, me desperté.
—¿Qué hay?
—Una carta para Vuestra Señoría.
—Ha hecho usted bien en despertarme, Tomaso.
—Señoría, ocho sueldos que he pagado por la carta.
—Tenga usted diez y no me dé la vuelta.
Se retiró llamándome señor conde: todo por dos sueldos. ¡Oh Italia de Bruto!
La carta era de Lamprón, que se había olvidado de franquearla.
«Mi querido amigo: La señora Plumet, á la que no creo que hayas dado la menor comisión en tal sentido, se está ocupando seriamente en tus asuntos. Es en mí un deber prevenirte, porque creo que la señora Plumet tiene mucho corazón, pero poco talento, y he pensado mucho en las dificultades que puede crearte el celo inconsiderado de un amigo y, sobre todo, el de una amiga.
»Temo alguna grave indiscreción, y he aquí el motivo.
»El señor Plumet vino á verme ayer tarde. Torturaba furiosamente su perilla, y yo, que lo conozco hace ya mucho tiempo, sé que aquello es una manera de testimoniar que el mundo va de través. Me costó mucho trabajo arrancarle, á fuerza de preguntas y sólo por mitad, lo que tenía que decirme. Lo único que manifestó en forma conveniente fue su turbación por tener en la señora Plumet una mujer difícil de calmarse y de razonar.
»Parece ser que ella ha vuelto á tomar su antiguo oficio de modista, y que una de sus primeras parroquianas (¡Dios sabe el camino!) ha sido la señorita Juana Charnot.
»Ahora bien: el lunes, la señorita Charnot elegía un sombrero. Estaba alegre como el día, y su modista sombría como la noche.
—»¿Tiene usted enfermo á su hijo, señora Plumet?
—»No, señorita.
—»¡Cómo está usted tan triste!…
»Entonces, y según las palabras de su marido, la señora Plumet se animó de una manera extraordinaria, y mirando con fijeza á su linda parroquiana, la dijo:
—»Señorita, ¿por qué se casa usted?
—»La pregunta es graciosa. Me caso, porque estoy en edad de casarme; porque ha sido solicitada mi mano, y porque todas las jóvenes se casan, á menos de meterse en un convento o quedarse para vestir santos. Ahora bien, señora Plumet; yo no tengo vocación religiosa, ni he supuesto nunca que me quedara para vestir imágenes. ¿Por qué me lo pregunta usted?
—»Señorita, es que en el matrimonio la mujer puede ser feliz, pero también puede ser desgraciada.
»La señora Plumet, no pudiéndose contener después de tan bello aforismo, se echó á llorar amargamente.
»La señorita Juana, que empezó por reírse, quedóse luego estupefacta y acabó por inquietarse.
»Por dignidad no preguntó nada, y la señora Plumet nada añadió por timidez; pero deben volverse á ver pasado mañana, siempre á causa del sombrero.
»Aquí se embrolla la historia. Nada más he comprendido.
»Es evidente que algo más hay. El señor Plumet no hubiera abandonado su taller sólo para decirme que su mujer tenía la lengua un poco larga: tampoco hubiera tenido una emoción tan marcada. Pero ya conoces lo que es ese diablo de hombre: cuantas veces conviene que se explique, otras tantas pierde las pocas facultades oratorias que Dios le ha dado, y se hace, menos que mudo, incomprensible. Me ha farfullado frases incoherentes como ésta:
—»Eso puede ser quizá pasado mañana… ¡Bonito negocio, como comprenderá usted!… ¡Truenos y rayos! En fin; también puede no ocurrir… ¡Ah, señor Lamprón!, es necesario que las mujeres tengan flujo de hablar.
»Y se marchó.
»Te confieso, amigo mío, que no me complace inmiscuirme en semejantes enredos ni ir á pedirle á la señora Plumet la explicación que no ha sabido darme su marido. Espero. Si algo ocurre pasado mañana, seguramente que vendrán á decírmelo y te lo escribiré.
»Mi madre me encarga que te salude. Te recomienda que te abrigues por las noches. “Los crepúsculos, dice, son el invierno de los países cálidos”.
»Mi pobre madre se halla fatigosa desde hace dos días. Hoy guarda cama. Espero que no sea más que un resfriado.
»Te abraza
»Silvestre Lamprón»
Milán, 28 de junio
La información ha empezado esta mañana: nunca hubiera creído que tuviéramos que examinar tantos ni tan extensos documentos. La primera sesión se ha invertido casi por completo en clasificaciones, rúbricas y escaramuzas de todas clases en rededor de este cuerpo de ejército.
Operamos, mis colegas y yo, en una sala del palacio municipal del Marino, inmensa, abandonada, y que sirve, según creo, para guardar muebles. Nuestras sillas de cuero y la mesa en que están ordenados los documentos del proceso ocupan el centro. A lo largo de las paredes muchos cofres, nidos de legajos y de ratones, algunos cuadros puestos del revés, escudos de madera partidos, harapos restos de banderas, arcos de triunfo de cartón desmontados y retorcidos: triste aparato de pasadas fiestas.
Las personas presentes en la información, además de los tres franceses, son: un pequeño juez italiano de rostro canijo, arrugado como una manzana en el mes de abril, y cuyos párpados parecen estar constantemente plegados por el sueño; un escribano reluciente por lo gordo, traje, cabellos y rostro de una jovialidad contenida, pensando voluptuosamente en los sorbetes que se va á chupar con una paja en cuanto termine la sesión y desaparezca el horrible trasgo de invasión francesa que se agita en medio de la sala; y en fin, otro ser, difícil de determinar, empleado, supongo, en cualquier depósito de archivos, simple manipulante aquí. Éste me parece estar muy interesado en favor de Zampini, porque en varias ocasiones, cuando su ministerio le obligaba á traernos algunas piezas, susurraba á mi oído:
—¡Si supiera usted, ilustrísimo señor, la clase de hombre que es Zampini, el noble corazón que tiene, lo esforzado que es!
Conviene fijarse en que tan esforzado paladín es vendedor de macarrones y vehementemente sospechoso de haber querido jugar con la justicia francesa.
Bajo el calor sofocante que entra por las ventanas, las puertas y hasta por las mismas piedras de las paredes que el sol tuesta, ha sido necesario escuchar nomenclaturas, y leer y compulsar… Moscardones (su especie es feroz) nacidos por millares en los artesones de aquella ardiente estufa, volaban zumbando sobre nuestros cráneos sudorosos. Su fanfarria dominaba á intervalos, cuando la voz del escribano, disminuyendo de volumen, amagaba extinguirse en los primeros ronquidos del sueño. Entonces el pequeño juez golpeaba la mesa con su raspador, y aquel ruido seco volvía á lanzar al lector en su vasta carrera. Mi colega de los archivos no daba muestra alguna de cansancio. Inmóvil, atento, clasificando las menores piezas en su memoria de erudito, ni siquiera sentía á los moscardones abatirse sobre sus manos, picarle en las venas, chuparle la sangre y volar de nuevo con el vientre enrojecido.
Yo estaba en ascuas, en el sentido propio y en sentido figurado. En el momento en que entraba yo en la sala, aquel archivero me había entregado una carta que, mientras almorcé fuera, había llegado para mí al hotel: una carta de Lamprón, gruesa y de ancha forma. Era evidente que había ocurrido algo grave. Quizá se había pronunciado la palabra que fijase mi destino. ¡Estaba allí y yo la ignoraba! Muchas veces traté de coger, en el bolsillo de mi americana, aquella pieza, mucho más curiosa para mí, que las del incidente Zampini. Hubiera querido romper discretamente el sobre y leer, cuando menos, las primeras líneas. Hubiera bastado un instante para adivinar el sentido de sus largas confidencias. Pero cada vez que lo intentaba, las pupilas del juez, girando en la estrecha hendedura de sus ojos, se fijaban en mí, y aquello paralizaba mi acción. No; fuera imprudencias. No quiero que este italiano, obsequioso y falso, tome en ello pretexto para probar que los franceses, de tan ligera reputación ya, son gentes sin conciencia, incapaces de llenar la misión que se les confía…
Sin embargo, he aquí que se me vuelve de espaldas y que se pone á clasificar con el archivero un nuevo legajo. Es una ocasión inesperada. Rompo el sobre; desdoblo la carta, ¡ocho páginas!, y empiezo á leer:
«Querido amigo: A pesar de la inquietud en que me tiene el estado de mi madre; no obstante los cuidados que exige su enfermedad declarada ya hoy pulmonía, voy á relatarte los sucesos acaecidos en la calle de Hautefeuille, que son de los más graves».
—Perdone usted, señor Mouillard —dijo el pequeño juez, volviéndose á medias hacia donde yo estaba—. ¿Esa pieza que tiene usted en las manos es acaso la número 27 que nos falta?
—De ninguna manera; es una carta personal.
—¡Ah! ¿Una carta personal?, le pido á usted mil perdones por haberle interrumpido.
Sonríe imperceptiblemente, cierra los párpados en señal de compasión por tanta frivolidad, y después, satisfecho, vuélvesele en tanto que los otros miembros de la expedición Zampini me miran con curiosidad.
La carta era importante. A fe mía, tanto peor: sigo leyendo:
«Trataré de reconstituir la escena según los datos minuciosos que he recibido.
»Son las diez menos cuarto de la mañana. Alguien llama á la puerta del señor Plumet. La puerta de enfrente se entreabre y la señora Plumet mira. Se retira vivamente turbada: “el corazón le salta en el pecho”, según ella dice, porque el plan que ha urdido va á tener buen éxito o á fracasar, toda vez que ha empeñado la partida poniendo toda la carne en el asador. El que llega es su enemigo, tu rival, el señor Dufilleul.
»Nada sospecha éste: entra erguido, arrogante, con sus guantes amarillos y con su perrito de aguas pegado á sus pantalones.
—»¿Está montado el retrato, señor Plumet?
—»Sí, señor barón.
—»Veámoslo.
»Yo he visto ese retrato: una cabeza del reciente barón, en miniatura, pintada al óleo, sin duda en muy poco precio, por alguna pobre joven, sobre fotografía. Está destinado á la señorita Tigra, de los Bufos. Eso es muy delicado, señor Dufilleul, ¿no es verdad? Mientras que la inocente Juana sueña con las frases de amor que él se ha atrevido á dirigirle y tiene su corazón esclavo de la misma idea, de la misma imagen, él se ingenia para perpetuar el recuerdo de otros amores.
»Queda contento del marco hecho por Plumet: es rico y está muy bien moldeado.
—»Me gusta. ¿Cuánto vale?
—»Ciento veinte francos.
—»¡Seis luises! Me parece caro.
—»Es el precio que llevo por esa clase de trabajos, señor barón, y me faltan manos para hacerlos.
—»En fin; por una vez, pase; no tengo la costumbre de mandarles poner marco á los cuadros; no me gustan.
»Dufilleul se mira y se remira en aquella horrorosa copia que pende del extremo de su mano derecha, en tanto que con la izquierda busca su portamonedas.
»Plumet permanece con mucha dignidad, pero descontento y muy inquieto. Quisiera de buena gana que su parroquiano se hubiera marchado ya.
»El roce de un vestido en la escalera. Palidece; mira por la puerta entreabierta, hacia la que el perrito de aguas alarga el hocico, y se adelanta apresuradamente con objeto de cerrarla.
»Es ya demasiado tarde.
»Alguien la ha empujado sin hacer ruido. De pie, en el dintel y en traje propio de la hora, la señorita Juana contempla, con su mirada límpida y su sonrisa más dulce, á Plumet que retrocede y á Dufilleul que nada ha visto.

—»¡Ah, caballero, lo cojo á usted in fraganti!
»Dufilleul se sobresalta y con involuntario movimiento oprime el retrato contra su chaleco.
—»¡Señorita!… ¡Ah!… En verdad que… ¿Y usted venía?…
—»A casa de la señora Plumet. ¿Le parece á usted mal?
—»No, ciertamente…, incontestablemente…
—»E indubitablemente, ¿no es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Por qué cosa tan pequeña se desconcierta usted! Vamos, repóngase. No hay motivo para que usted tiemble. Subía yo la escalera; Black Pearl asomó el hocico; adiviné que no estaba solo; dejé á mi doncella en la habitación de la señora Plumet, y yo, en vez de entrar por la izquierda, entré por la derecha. ¿No lo encuentra usted gracioso?
—»Desde luego, señorita.
—»Pero ocurre más, y es que soy muy curiosa y desearía ver lo que usted oculta contra el chaleco.
—»Un retrato.
—»Démelo usted.
—»Con mucho gusto; desgraciadamente, es el mío.
—»¿Por qué dice usted que “desgraciadamente”? Al contrario, debe halagarle porque aparece usted en él con menos nariz de la que tiene. ¿No es verdad, señor Plumet?
—»¿Cree usted que está bien?
—»Si.
—»¿Y el marco?
—»Muy lindo.
—»Pues ahora se lo regalo á usted.
—»Según eso, no era para mí.
—»Es decir…, no lo era… francamente; es un regalo de boda, un recuerdo… ¿No encuentra usted eso muy natural?
—»Indudablemente; pero supongo que usted podrá decirme á quién lo destinaba.
—»¿Sabe usted que eso ya no es curiosidad, sino indiscreción?
—»¿De veras?
—»De veras.
—»Puesto que tanto misterio hace usted del retrato, ruego al señor Plumet que lo disipe. ¿Para quién está destinado?
»Plumet se pone pálido y da vueltas entre sus manos á su gorra de obrero, como chiquillo cogido en falta.
—»Señorita, yo…, yo no soy más que un pobre industrial…
—»Corriente; en ese caso, me dirigiré á la señora Plumet que debe saberlo y que no tendrá inconveniente en decírmelo.
»La señora Plumet, que debía estar escuchando el diálogo entablado en el departamento de su esposo, acababa efectivamente de entrar, temblando como la hoja en el árbol y decidida á todo.
—»No haga usted nada, señorita, se lo ruego —exclamó Dufilleul—. Aquí no hay misterio alguno: sólo he querido impacientarla á usted. Ese retrato está destinado á un amigo mío que vive en Fontainebleau.
—»¿Y se llama?
—»Gouin, notario.
—»¡Gracias á Dios! ¡Habían puesto ustedes, los dos, una cara tan extraña!… Otra vez no use de reticencias y diga las cosas en seguida y con toda ingenuidad, cuando no tenga razón alguna para callarlas. ¿Me lo promete usted?
—»Se lo prometo.
—»Pues hagamos las paces.
»Juana tendió su mano á Dufilleul; pero antes de que éste pudiese cogerla:
—»Permítame usted, señorita —dijo la señora Plumet—. No quiero que en mi casa la engañen á usted de esa manera. Lo que le han dicho á usted no es verdad.
—»¿Qué es lo que no es verdad?
—»Que ese retrato sea para el señor Gouin ni para nadie en Fontainebleau.
»La señorita Charnot se irguió al oír aquellas palabras.
—»¿Para quién es, pues?
—»Para una actriz.
—»¡Cuidado, señora!
—»Para la señorita Tigra, de los Bufos.
—»¡Eso es una calumnia, una infamia! —exclamó Dufilleul—. Pruébelo usted, señora, pruébelo usted.
—»Fíjese usted en el cuadro por detrás —repuso con tranquilidad la señora Plumet.
»Juana, que no ha soltado la miniatura, le da la vuelta, lee, pónese lívida, y la alarga á su prometido.
—»¿Qué ocurre, pues? —dijo Dufilleul inclinándose.
»Lo que ocurría era que en el reverso del cuadro se leía: “Remitido por el señor barón de F… á la señorita T…, bulevar Haussmann. Para enviarlo el jueves”.
—»Fíjese usted, señorita, en que esa letra no es mía. Señor Plumet: requiero á usted que desautorice á su señora. ¡Lo que ha escrito ahí es mentira: dígalo usted, dígalo usted!
»Plumet oculta el rostro entre las manos y no responde.
—»¡Cómo! ¡Se calla usted!
»La señorita Charnot había franqueado el dintel de la puerta.
—»¿Qué hace usted, señorita? No se vaya. ¡Bien ve usted que mienten!
»Juana estaba ya en el centro de la meseta. Dufilleul se acercó á ella y la detuvo asiéndola de una mano.
—»Juana, Juana: no se vaya usted.
—»Déjeme usted, caballero.
—»No: escúcheme usted. Lo que acaba de pasar aquí es una miserable burla. Le juro á usted que…
»En aquel momento se oye una voz aguda de mujer, que asciende por el hueco de la escalera.
—»¡Eh, Jorge!, ¿acabas pronto?
»Dufilleul pierde súbitamente su presencia de espíritu y suelta la mano de la señorita Charnot.
»La joven se inclina hacia el hueco de la escalera y ve, allá en el fondo, á una mujer con la cabeza echada atrás, la boca aún entreabierta y mirando hacia arriba. Se encontraron sus miradas. Juana retiró la suya.
»Luego, dirigiéndose á la señora Plumet, que permanecía inmóvil y como pasmada junto á la pared, le dijo:
—»Ahora vamos á elegir el sombrero.
»Y cerró tras sí la puerta de la habitación de la modista.
»He ahí, amigo mío, la narración exacta de lo que ha pasado en la calle de Hautefeuille. Lo he sabido por boca de la señora Plumet, que no cabía en sí de gozo al contarme el éxito de sus planes y cómo su blanca mano había guiado á la de la casualidad. Como tú adivinarás, el encuentro de Juana con su prometido, tan temido por el señor Plumet, había sido combinado por ella sin que lo supiera nadie, y la fatal inscripción era también obra suya.
»No tengo necesidad de añadir que la señorita Charnot, abatida por aquella escena, tuvo un momento de debilidad nerviosa.
»Por lo demás, no tardó nada en reponerse y recobrar la firmeza y la dignidad de su carácter, lo que parece demostrar una naturaleza enérgica.
»Pero no es eso lo que interesa por el momento.
»A mi juicio, el casamiento ha quedado roto definitivamente, y dada la forma de la ruptura, dudo mucho que vuelva á arreglarse. He aquí lo que me parece conseguido: la señorita Juana Charnot no se llamará nunca la señora Dufilleul.
»No exageres, sobre todo, las probabilidades que de este accidente pueden resultar en tu favor. No son tan grandes como tal vez imagines en el primer momento. Creo que una joven engañada y herida de tal modo, no olvidará en breve. Hasta puede no olvidar nunca, vivir con su disgusto y preferir la paz segura y la alegría austera del sacrificio filial á la soñada vida del matrimonio, que á veces guarda tan rudas decepciones á los que aspiran á ella.
»En todo caso, te aconsejo que no vengas, porque te creo capaz de todas las calaveradas, hasta de las más tontas. Permanece ahí, sigue con tu información y espera.
»Mi madre y yo estamos pasando por una prueba cruel. Ella sigue enferma, muy enferma. Más quisiera yo tener su padecimiento que la inquietud que éste me inspira.
»Tu amigo
»Silvestre Lamprón
»P. S. —En el momento de ir á cerrar esta carta, recibo un billete de la señora Plumet en el que me dice que el señor Charnot y su hija han salido de París. ¿Adónde van? Lo ignora».
La lectura de esta carta me había absorbido por completo: había vuelto á leer ciertos períodos, y la profunda turbación que en mí produjo y que tardó en disiparse, me tuvo sin conciencia alguna de lo que pasaba en torno mío un lapso de tiempo difícil de precisar: no pensé, durante él, sino en mi pasado y en mi porvenir.
El empleado italiano, tropezándome ligeramente con el codo, me volvió á la realidad del presente. Colocaba el último legajo en los anchos cajones de la mesa. Habíamos quedado solos. Mis colegas se habían retirado y la primera sesión había dado fin sin mí á presencia mía. No debían estar lejos. Algo confuso por mi distracción, tomo el sombrero con el propósito de alcanzarlos y de excusarme. El italiano me detuvo por una manga, y señalando hacia la carta que yo guardaba en mi cartera, me dijo con sonrisa indefinible:
—¿E de una donna?
—¿Qué le importa á usted?
—¡Oh, que sí! Las cartas de los hombres se leen más de prisa, y, ¡per Bacco!, que ha empleado usted tiempo en leer ésa. ¡Ah, le donne, illustre signore, le donne!
—¡Déjeme usted en paz!
Y me dirigí hacia la puerta. Pero él, ágil y gesticulante, se colocó delante de mí con las cejas levantadas y un dedo puesto en los labios.
—Escuche usted, caballero: conozco que es usted un verdadero sabio, un hombre á quien la gloria sólo puede tentar. Yo le pudiera proporcionar á Vuestra Señoría hermosos manuscritos italianos, latinos y alemanes, ¡manuscritos inéditos, señor ilustre!
—Y robados también —le dije empujándole.
Salí, y en la plaza contigua, fraternalmente sentados á la misma mesa, bajo el toldo de un café, vi á mis colegas el francés y el juez italiano. Junto á ellos, en otra mesa, el escribano sorbía algo con el auxilio de una paja. Y todos me vieron llegar sonrientes, bajo la acción del sol, que aún abrasaba.
Milán, 25 de junio
Hoy ha terminado nuestra misión. Zampini es un simple falsario. En presencia de pruebas irrecusables, ha confesado que había querido «dar una broma» á los herederos en Francia presentándose como heredero, siendo así que le faltaban dos grados de parentesco para tener aquella condición.
Le hemos demostrado que semejante «broma» tenía la calificación de manejo fraudulento y le exponía, por lo menos, á pagar las costas del pleito. Se convenció de ello con la mayor facilidad del mundo. Se me figura que es de todo punto insolvente. Le pagará al portero de estrados en macarrones, y al abogado en declamaciones hipócritas.
Mis colegas el archivero y el traductor se van de Milán pasado mañana. Los acompañaré.
Milán, 26 de junio
Acabo de recibir la tercera carta de Silvestre.
Mi pobre amigo es soberanamente desgraciado: su madre, la excelente señora Lamprón, ha muerto. Al saber la noticia, he sufrido una emoción punzante, yo que tan poco, tan demasiado poco he conocido y tratado á mujer tan admirable; yo, que no era ni su hijo ni su pariente, y que no he hecho más que pasar por el horizonte de su corazón, en ese límite restringido donde ella esparcía los tesoros de su experiencia al mismo tiempo que los de su ternura. ¡Cuánto debe sufrir él, que es su hijo!
Me describe los últimos momentos de su madre, su serenidad ante la muerte, y añade:
«Algo que tú no comprenderás tal vez, es que siento un remordimiento que se mezcla con mi dolor. He vivido cuarenta años junto á ella, y cree que tengo la convicción de haber sido lo que se llama un buen hijo. Pero cuando comparo las pruebas de cariño que le he dado con las que ella me ha dado á mí; cuando considero los sacrificios que he hecho por ella con los que yo le he costado; cuando pienso en el egoísmo con que yo me adjudicaba un mérito porque en nuestra vida familiar solía sacarla algunos días y algunas noches á dar un paseo asida á mi brazo, y recuerdo los consuelos inmensos y la tranquilidad fecunda con que me remuneraba aquellos paseos y mi tolerancia (para mí tan agradable) de que viviese conmigo, me juzgo ingrato e indigno de la dicha que he tenido. Me desespera el pensar que ya no me es posible reparar tantos olvidos ni pagarle una deuda de cuya magnitud no me he dado cuenta hasta hoy. ¡Murió! ¡Todo ha concluido! Sólo mis oraciones pueden llegar hasta ella y hacerle saber que la amaba, que la adoraba, y que hubiese sido capaz de hacer en obsequio suyo todo cuanto no he hecho.
»¡Oh, amigo mío, de qué deberes más dulces me veo privado! Quiero, por lo menos, cumplir fielmente su última voluntad. De ella voy á hablarte.
»Sabes que mi madre vio siempre con disgusto que conservara en mi casa el retrato de la que fue mi primera y única pasión. Hubiera deseado que mis ojos no recordaran á mi corazón, con tanta frecuencia, aquella imagen de mis antiguos dolores. Yo resistí siempre. En su lecho de muerte me ha pedido que ceda ese retrato á los que debieran poseerlo hace ya mucho tiempo.
—»En tanto que yo he podido consolarte del dolor que la vista de ese retrato te causaba —me dijo—, no he insistido vivamente en ello; pero en breve te encontrarás solo y no tendrás á nadie que te anime cuando te falte el ánimo. Ellos te han suplicado desde allá muchas veces que les cedas el cuadro. Ha llegado la ocasión de que consientas en enviárselo.
»Se lo prometí.
»Y ahora, amigo mío, ayúdame tú á cumplir mi promesa. No quiero escribir: temblaría mi mano, o la suya cuando me leyeran. Ve á verlos.
»Viven á cinco leguas de Milán, sobre el camino de Monza, algo más lejos de dicha ciudad, cerca de la villa de Desio. La quinta en que viven lleva el nombre de sus dueños: “Dannegianti”. En otro tiempo la rodeaba una línea de álamos blancos, y sus bosques tenían fama por su frondosidad y su sombra. Haz que le pasen á la vieja castellana tu tarjeta y la mía. Serás recibido. Entonces anúnciale, en la forma que creas conveniente, que la madre de Silvestre Lamprón le ha pedido á su hijo, en su lecho de muerte, que dé para siempre el retrato de Rafaela á la villa Dannegianti. Dado, ¿entiendes bien?
»Puedes anunciarle también el envío. Acabo de convenir con el señor Plumet que él se encargará del embalaje. Es hombre perito, como tú sabes. Mañana quedará eso terminado y mi casa enteramente vacía.
»Mi refugio será el trabajo, y cuento contigo para dulcificar en algo los rigores de mi desconsuelo.
»Silvestre Lamprón».
En cuanto recibí la carta de Lamprón, que serían las diez de la mañana, me fui á ver con el dueño del albergo dell’Agnello.
—¿Me podrá usted proporcionar un coche para ir á Desio, no es verdad?
—¡Ah! ¿Quiere Vuestra Señoría ir á Desio en coche? Hace bien. Eso es más pintoresco que un viaje en ferrocarril. Desio, más allá de Monza, de Monza, señor, una de nuestras perlas. Verá usted allí…
—Sí —le dije recitando mi Baedéker con la misma seguridad que él—, la Villa Real y la corona de hierro de los emperadores de Occidente.
—Eso mismo, caballero, y la catedral, edificada…
—Por Teodolinda, reina de los lombardos, en 595, reconstruida en el siglo XVI, sí, estoy enterado. Lo que únicamente le pregunto á usted es si puede proporcionarme un buen carruaje.
—Uno inmejorable. Vuestra Señoría lo encontrará enganchado á las tres y media de la tarde, cuando haya cedido algo el calor. Podrá llegar á Desio antes de ponerse el sol y estar aquí de vuelta para la hora de la cena.
Efectivamente, á la hora indicada vinieron á decirme que el carruaje estaba listo. El dueño de mi hotel cumplió su palabra en todo, porque los caballos atravesaron Milán al trote largo y no cedieron en él cuando tomaron el camino de Como á través de las fértiles y llanas campiñas llamadas el jardín de Italia.
En hora y media, sin más parada que unos minutos en Monza, el cochero detenía sus caballos delante de la primera casa de Desio, que era una posada.
Posada bien pobre, situada en el ángulo formado por la calle Mayor y por un camino que se internaba en el campo. Delante, algunos plátanos, recortados convenientemente, formaban bóveda umbría. Enlazábanse á ellos muchas cepas. El sol castigaba los pámpanos y los verdes racimos que colgaban por varios sitios. Las ventanas estaban cerradas, y en el aire, saturado de calor y de luz, y en el zumbido de las moscas se conocía que todos dormían en la casa.

—Entre usted y se despertarán —dijo mi cochero, que había adivinado mi pensamiento.
Después, sin esperar mi respuesta y como hombre conocedor de las costumbres del lugar, hizo seguir á los caballos el camino, para buscar la caballeriza.
Entré: todo un mundo de abejas y de avispones se arremolinó bajo los plátanos. Una gallina blanca escapó de su nido de polvo cacareando. Nadie se dejó ver. Abrí la puerta. Tampoco asomó nadie: dos habitaciones á derecha e izquierda de un corredor, una escalera de madera en el fondo. La casa, bien cerrada, estaba obscura y fresca. Mientras que, de pie en el dintel, acostumbraba mi vista á aquella semiobscuridad, oí ruido de voces á mi derecha.
—Tan pintoresco como tú quieras, pero el viaje ha fracasado. Estas gentes son verdaderos salvajes: ni recomendaciones, ni títulos y, creo que lo puedo decir, ni reputación sirven aquí de nada.
—Falta que hayan leído tus cartas.
—Aún sería peor eso: ¡negarse á leer las cartas que se les dirigen! No, no lo creo: no los disculpes más.
—Dicen que han sufrido muchos disgustos en su vida, y eso les disculpa algo, papá.
—No, hija, no hay excusas para la ocultación de un tesoro científico semejante. No reconozco en ningún señor italiano, así sea huérfano desde la edad de seis meses y tres veces viudo, el derecho de substraer á las investigaciones de los sabios una colección de monedas romanas como no existe otra, y otra colección muy presentable de lo que nosotros llamamos propiamente medallones y medallas. Ignoras que este feroz patricio posee los ocho tipos de medallas de Atilia.
—¿De veras?
—Con toda seguridad; y los treinta y siete de Cassia; ciento diez y ocho de los ciento veintiuno de Cornelia, los once de Farsuleia, los doce de Numitoria, los doce de Pompeya, los doce de Scribonia, todos ellos en perfecto estado, como si fueran nuevos; y después, piezas capitales rarísimas: el Marco Antonio con el reverso de su hijo; Teodora sosteniendo el globo, y, sobre todo, Annia Faustina en oro con el reverso de Eliogábalo, joya incomparable de la que no se encuentra en el mundo sino otro ejemplar falsificado, una maravilla por cuyo examen daría yo un día de mi existencia, sí, un día entero.
¡Tal conversación, en francés, en aquella habitación de la posada! Me asalta un presentimiento. Me acerco despacio á la puerta de la derecha.
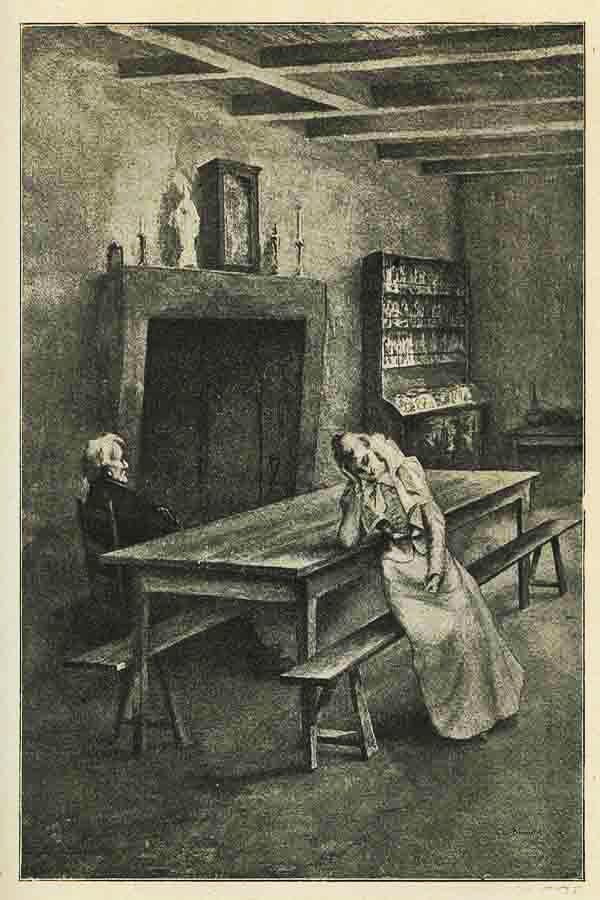
En la sombra de la estancia, atravesada únicamente por algunas hebras de luz que se introducen por las rendijas de las ventanas, se halla sentada una joven con un codo apoyado en una tosca mesa de madera blanca, inclinada la cabeza, melancólica, resignada: su sombrero pende de un clavo fijo en la pared. Separado de ella por la anchura de la mesa, echado en una silla y apoyado contra el enyesado muro, está su padre con los ojos clavados en el techo, los brazos cruzados y la tez enrojecida, manifestando el más violento despecho. Al entrar yo, se levantan ambos: Juana la primera, después el señor Charnot. Ambos se quedan sorprendidos.
No lo estoy yo menos.
De pie los tres, nos miramos durante un minuto, ratificando cada uno su sorpresa y la que ha producido. El primero que rompió el silencio fue el señor Charnot. No parece muy satisfecho de verme allí, y volviéndose hacia su hija, que se ha puesto muy encarnada y algo sobre sí, la dice:
—Ponte el sombrero, Juana; ya es hora de que nos vayamos á la estación. Después, dirigiéndose á mí:
—Vamos á dejarle á usted el sitio libre, caballero, y puesto que la más extraordinaria casualidad —y subrayó estas palabras— le trae á usted á este pueblo endemoniado, le deseo á usted que le vaya bien, caballero, muy bien.
—¿Hace mucho que está usted aquí? —le pregunté.
—Dos horas, caballero, dos horas mortales, en el cuarto de esta posada, bloqueados por el sol y por el fastidio, asesinados en detall por las moscas, exasperados contra las costumbres inhospitalarias de este rincón de Lombardía.
—Efectivamente; el posadero es invisible, y su invisibilidad la causa de haber entrado yo aquí, sin pensar en que iba á tener el honor de encontrarme con ustedes.
—No es de él de quien me quejo, no, por Dios. Está durmiendo en su granja allá en el campo; está visible y puede uno llegar hasta él, cuando no duerme la siesta.
—Sólo tenía que pedirle un dato, y es posible que este dato me lo pudiera usted dar, sin que tuviera yo que despertarlo. ¿Podría usted decirme, caballero, por dónde se va á la villa Dannegianti?
El señor Charnot se colocó delante de mí, me miró fijamente, se encogió de hombros y soltó una carcajada.
—¡La villa Dannegianti!
—Sí, señor.
—¿Va usted á la villa Dannegianti?
—Sí, señor.
—En ese caso, deshaga usted el camino hecho.
—¿Por qué?
—Porque allí no dejan entrar á nadie.
—Traigo una tarjeta de introducción.
—Yo traía dos, caballero, amén de mi título, que supone algo y que me ha abierto las puertas de más de un museo y de una colección extranjeros. Se me ha despedido, ¿lo entiende usted bien? El conserje de esa insolente casa me ha dado con la puerta en las narices. ¿Cree usted tener más fortuna que yo?
—Así lo espero.
Mi respuesta le pareció el colmo de la presunción.
—Vámonos, Juana —dijo—, y dejemos al señor con sus ilusiones juveniles. No le durarán mucho; se lo aseguro.
Me saludó con una sonrisa llena de reticencias, y se dirigió hacia la puerta.
En aquel momento, Juana dejó caer su sombrilla. Yo la recogí y se la entregué.
—Gracias, caballero —me dijo.
Aquellas dos palabras no tenían nada de particular: eran un cumplido natural y obligado. Lo mismo le hubiera dicho á otro cualquiera á quien jamás hubiera visto. Ni en su actitud ni en su mirada se reflejó emoción alguna que pudiera avalorar aquella frase trivial. ¡Pero su voz era una música con la que yo había soñado tanto! Aunque me hubiese injuriado, la hubiese encontrado yo dulce. Aquella voz me inspiró súbitamente una resolución: evitar que se me escapara aquella aparición, como iba á hacerlo; permanecer, á ser posible, una hora más junto á la que la más singular de las casualidades había acercado á mí.
El señor Charnot, que había salido ya del cuarto, marcaba su sombra en el muro del corredor, con un saco en la mano.
—Caballero —le dije—, siento mucho que se vea usted obligado á regresar tan pronto á Milán. Tengo la absoluta seguridad de ser recibido en la villa Dannegianti, y me consideraría feliz en reparar una injusticia que, evidentemente, no es imputable más que á la torpeza de la servidumbre.
Se detuvo: el golpe había sido certero.
—Tiene usted razón, caballero; es posible que no hayan sido leídas mis cartas ni mi tarjeta; pero, permítame usted que le pregunte: si las mías no han llegado á su destino, ¿qué secreto posee usted para hacer que las suyas lleguen?
—Uno muy sencillo que no se relaciona con mis méritos personales. Llevo á los dueños de la villa noticias del más alto interés en el orden puramente privado, Es preciso que yo les hable. Mi primer cuidado, después de cumplir la misión que llevo, hubiera sido el de anunciar á ustedes. Hubieran ustedes podido ver una colección de medallas que, según creo, es muy hermosa.
—¡Única en el mundo, caballero!
—Pero se marchan ustedes y yo abandono también á Milán, mañana mismo, para regresar á París.
—¿Hace mucho tiempo que está usted en Italia?
—Cerca de quince días.
El señor Charnot dirigió á su hija una mirada de inteligencia, y se hizo, súbitamente más amable.
—Creía que acababa usted de llegar. Nosotros hemos venido después. Mi hija se encontró algo fatigada: los médicos nos aconsejaron viajar, cambiar de aires. Vivir en París con estos calores excesivos, no es sano.
Y examinaba mi fisonomía para ver si me tragaba aquella pequeña mentira. Yo le contesté con el aire más convencido del mundo:
—Lejos de allí. París en julio es inhabitable.
—Ésa es la palabra, caballero, inhabitable. Hemos tenido que dejarlo. Nuestra elección se hizo bien pronto: á pesar de la estación, nos hemos dirigido á la tierra clásica, al gran museo artístico de Europa, á Italia… ¿Y cree usted, caballero, que, gracias á usted, seríamos recibidos en la villa?
—Gracias á la misión que llevo, sí, señor.
El señor Charnot vaciló. Pensaba en la mancha de tinta y, con más certeza aún, en las confidencias del señor Mouillard. Pero reflexionó, sin duda, en que Juana estaba ignorante de la petición del viejo abogado; en que estábamos muy lejos de París; en que la ocasión era única, y la pasión del numismático triunfó á la vez de los resentimientos del bibliófilo y de los escrúpulos del padre de familia.
—Papá, aún tenemos un tren á las siete cincuenta —dijo Juana.
—Pues bien, hija mía: ¿quieres que probemos de nuevo la suerte y que volvamos al asalto de esa picara Annia Faustina?
—Como tú quieras, papá.
Y henos á los tres fuera de la posada, siguiendo el camino descendente. No puedo creer en lo que ven mis ojos. Aquel anciano de rasgos finos que va á mi izquierda apoyado en su bastón de junco, es el señor Charnot. El hombre que me recibió tan mal al siguiente día de la mancha de tinta, se confía á mí para ser presentado á un magnate italiano: yo, pasante de abogado, le guío con toda seguridad, y ambos, animados por diversas esperanzas, él soñando con las medallas, y yo con no sé qué horizontes rápidamente descubiertos, hablamos en un tono de sencillez y de abandono completamente nuevo. Y aquella viva parisiense á quien adivino más bien que veo, á la que no me atrevo á mirar y que al otro lado de su padre sigue el camino con pie ligero, con la mirada en las profundidades del espacio, atenta con aires de distraída, rozando con su sombrilla del Louvre los ojiacantos de la campiña de Desio, es Juana, la del mercado de las flores, la dibujada por Lamprón en la selva de San Germán. ¿Es esto creíble?
Sí, lo es, porque ya hemos llegado á la verja de la villa Dannegianti que no dista de la posada más de un kilómetro.

Llamo. El corpulento conserje italiano se prepara á despedirme con el mismo empaque y las mismas palabras con que ha despedido á tantos otros. Pero le explico, en el mejor toscano que puedo, que no pertenezco á la especie común; que no soy turista solicitante, y le declaro que incurrirá en la más terrible de las responsabilidades si no entrega en el instante mismo mi tarjeta y mi carta (la tarjeta escrita de Lamprón bajo sobre) á la condesa Dannegianti. Su mirada estúpida no me deja conocer si le he producido impresión, ni siquiera si me ha comprendido. Gira sobre sus talones, con las llaves en una mano y la tarjeta en la otra, y se aleja por la alameda umbría, balanceando sus anchas espaldas, cuya chupa, demasiado llena, sin duda, por delante, le resulta corta.
La umbría de que me ha hablado Lamprón no ha disminuido en rededor de aquella morada. El parque es fresco y está verde. Al final de la avenida de plátanos, entre los cuales se elevan, recortados en forma de cono, ojiacantos seculares, distinguimos, dominando apenas enormes macizos, la mole cuadrada de la villa. Sobre ella, algunos pinos quitasoles marcan sobre el celaje del fondo la clara silueta de sus coronas y de sus troncos desguarnecidos.
El conserje reaparece solemne e impasible. Abre la verja sin decir palabra. Todos entramos: el señor Charnot algo contrariado por hacerlo fraudulentamente, cosa que adivino en el súbito erguimiento de su cabeza. Juana está contenta: baja un pliegue de su falda que el viento había levantado, arregla otro, compone su talle, asegura una horquilla en los cabellos que se han desordenado en sus rubias trenzas, todo con pequeños, hábiles y graciosos movimientos, como pájaro que sacude sus plumas.
Llegamos á la escalinata. Queda convenido que el señor Charnot y su hija esperarán en las avenidas inmediatas el permiso que yo voy á pedir para que visiten el museo.
Entro precedido de un criado. Atravesamos un vestíbulo inmenso con pavimento de mosaico salpicado de columnas de mármoles raros, con frescos bastante ordinarios en los muros, pero grandemente ordenados. En el fondo se abre la cámara de la condesa. El contraste es completo: es pequeña, toda ella artesonada en madera y guarnecida de objetos piadosos; se parece á una capilla.
Al acercarme, una anciana se levanta á medias del sillón en que está y que muy bien pudiera servirle de casa según son él de grande y ella de pequeña. No veo en el primer instante más que dos ojos vivos e inquietos. Me mira en la actitud de un litigante que espera el fallo de su pleito. Empiezo por enterarla de la muerte de la señora Lamprón. Su única respuesta es un movimiento de atención. Adivina que hay algo más y espera con el corazón puesto en guardia. Continuo y le anuncio el envío del retrato de su hija. Entonces, todo lo olvida; su edad, su rango, la especie de triste dignidad en que se encerraba momentos antes; surge en ella por completo la madre; viva claridad se ha proyectado sobre el pesar incurable que roe su existencia: corre hacia mí, me tiende los brazos, y siento en mi hombro la presión de su gastado cuerpo que solloza. Me da las gracias con multitud de palabras que no discierno. Después retrocede bruscamente para mirarme, para leer en mis ojos algo que responda á su emoción, y los suyos, enrojecidos, dilatados por la fiebre, me interrogan aún más que sus labios.
—¡Qué bueno es usted, caballero, y él qué generoso! ¿Abatido como nosotros? ¿Ha soportado el dolor que hirió aquí su juventud?… Los hombres, felizmente, olvidan antes… No tenía esperanza alguna de poseer ese retrato, caballero. Las flores que le enviaba todos los años, querían decirle: «Devuélvenos lo que de ella queda, lo que de Rafaela resta aún en el mundo». Esto era, quizá, cruel y muchas veces me lo reprendía yo misma. Pero yo era su madre, ¿comprende usted?, ¡madre de aquella hija única! ¡Y ese retrato es tan hermoso, tan padecido!… ¡Oh!… ¿Dice usted que no lo han corregido ni retocado? ¿Qué el tiempo no ha alterado aquellos colores tan suaves y tan verdaderos? Él me dará el triste consuelo que he deseado: el de verla á cada instante, el de tener ante mis ojos al objeto de mis lágrimas, el de contemplar aquella cara bendita que nadie supo pintar más que él que la amaba…; porque, caballero, es muy horroroso pensar que la imagen de las personas más queridas se borre y se deforme hasta en el corazón de las madres, y hay momentos en que dudo de si mi vieja memoria es aún fiel y sigue evocándome bien toda su gracia, todo su encanto, tan claramente como otras veces, como cuando la llaga de mi alma era reciente y cuando mis miradas estaban aún llenas de las suyas… ¡Oh! Volverla á ver, volverla á encontrar… ¡Caballero, caballero!
Se separa de mí con la misma viveza con que se me había acercado, y va á abrir, hacia la izquierda, una puerta que comunica con el departamento contiguo.
El reflejo de rojas colgaduras da en el estrado.
—¡Cristóbal —exclama—, Cristóbal! Ven á ver á un francés que nos trae una gran noticia: ¡el retrato de nuestra Rafaela, Cristóbal!, ¡por fin nos envían ese retrato tan deseado!
El ruido de un sillón, el eco de un paso grave. Cristóbal aparece con los cabellos enteramente blancos, con el bigote enteramente negro, con su alto cuerpo encerrado en una levita á lo Guizot: hermoso resto petrificado, momificado, de un hombre muy hermoso. Se adelanta hasta mí, me coge ambas manos y me las estrecha con efusión ceremoniosa. Ninguna huella de emoción en su semblante: tiene los ojos secos y no encuentra una palabra que decir. ¿Comprende? Lo ignoro. Aquello no es para él más que una presentación. Al verlo, recordé la frase de su esposa: «Los hombres se consuelan antes». Ella lo mira; quisiera darle su sangre: él carece de ella.
—Cristóbal, grande será tu alegría, lo sé, y te unirás á mi para darle las gracias al generoso señor Lamprón. Dígale usted, caballero, cuánta es la gratitud del conde y la mía, así como la parte que tomamos en su reciente duelo. Además, nosotros le escribiremos… ¿Es rico el señor Lamprón?
—He omitido decir á usted, señora, que mi amigo no aceptará otra cosa que no sea la gratitud de ustedes.
—¡Oh! ¡Noble corazón! ¿No es verdad, Cristóbal, que es muy noble?
Por toda respuesta, el noble señor me cogió las manos y me las estrechó.
Me aproveché de aquella oportunidad para hacerle mi petición en favor del señor Charnot. Él me escuchó gravemente.
—Voy á dar las órdenes oportunas: pueden ustedes visitarlo todo, absolutamente todo.
Y, juzgando terminada la audiencia, me saludó y se volvió á su departamento.
Busqué con la vista á la condesa. Había vuelto á sentarse en su gran sillón y lloraba á mares…
Diez minutos después, el señor Charnot y Juana entraban conmigo en el museo tan celosamente guardado de la villa, en el museo en que á nadie se permitía la entrada.
Y en verdad que le conviene el nombre de museo á aquel conjunto de riquezas artísticas que ocupa toda la planta baja á la derecha del vestíbulo. Dos salas paralelas están llenas de cuadros, de grabados, de medallas; las enlaza una tercera sala perpendicular á aquéllas, que sirve de galería de escultura.
Apenas fue abierta la puerta, buscó el señor Charnot las famosas vitrinas. Están en el centro de la sala principal, en dos líneas. Charnot estaba muy conmovido. Creí que se iba á precipitar sobre ellas, atraído á su modo por el auri sacra fames, por el fuego fatuo de aquellas piezas antiguas, de las que conocía el nombre, la familia, el anverso y el reverso. Pero conocía yo mal á los sabios.
Sacó el pañuelo, sus anteojos, limpió los cristales, y, mientras duró esta operación, dirigió una rápida ojeada, acompañada de una mueca característica, á las obras que pendían de las paredes. Nada cautiva á aquel corazón tan violentamente aficionado á la numismática. Y cuando demostró e hizo constar voluptuosamente los débiles atractivos que, en comparación, pueden ofrecer un Ticiano o un Veronés, entonces, y sólo entonces, fue cuando se dirigió el señor Charnot, á pasos cortos, á la primera vitrina, y se inclinó ante ella devotamente.
¡Y, sin embargo, aquélla galería de pintura era muy bella! Pocos cuadros, pero todos de buenos maestros: la mayor parte italianos, algunos holandeses, flamencos o alemanes. Empecé á pasarles revista metódicamente, feliz por la ausencia de catálogo y por la rareza de las inscripciones colocadas sobre los cuadros. Duplica el placer ser uno mismo el que, sin guía, sienta por entero, en su frescura prístina, la impresión de una obra de arte; quien admire, sin haberlo oído á nadie, lo que sea digno de ello; quien induzca, quien compare, quien extraiga de un cuadro su significación, su escuela, su autor, á menos que él mismo nos grite con toda la luz que refleja su lienzo: «¡Yo soy Hobbema, Peruggio o Giotto!».
Algo me distraía, no obstante lo expuesto: la voz del viejo numismático que, encorvado sobre las vitrinas, hacía partícipe á su hija de sus alegrías de sabio.
—Juana, mira esto, cabeza diademada de Cleopatra en el reverso de Marco Antonio: perfectamente bella, ¿no es verdad? Mira, una moneda itálica, Iguvium Umbrice, que mi colega Pousselot ha estado buscando treinta años… ¡Oh!, ¡oh!, hija mía, esto sí que es serio. Annio Vero en el reverso de Cómodo, los dos niños, un bronce raro, por ejemplo, que… Juana, es preciso que fijes bien en tu memoria este medallón de oro, inestimable: cabeza laureada de Augusto en el reverso de Diana, que va… Eso debe interesarte, di; ¿Diana la bella cazadora? ¿No es verdad que esta colección es deliciosa? Espera un poco; vamos á descubrir la Annia Faustina.
Juana, complaciente, sonreía con dulzura á Cleopatra, á la moneda umbriana de Augusto y á la bella cazadora.
Poco á poco el entusiasmo de su padre se fue dispersando por la vasta extensión de aquellos tesoros. El señor Charnot sacó su libro de memorias y anotó. Juana dirigió la vista á la pared, una vez, dos veces, esperó un poco, y al observar que su padre no volvía á llamarla, se deslizó hasta el primer cuadro, por el cual había yo empezado.
Ella pasaba con rapidez de uno á otro y es evidente que no tenía más que atracciones de niño en materia de pintura. Como yo iba ganando terreno en sentido contrario, aunque con lentitud, debíamos encontrarnos. Nada hice por evitarlo y pronto nos reunimos ambos ante el mismo retrato de Holbein el joven. La entrada en materia estaba indicada naturalmente.
—Señorita —la dije—, ¿le gusta á usted este Holbein?
—No podrá usted menos de conocer que ese viejo señor es muy feo.
—Sí, pero la pintura es muy hermosa. Vea usted qué firme es el dibujo de esa cabeza; qué limpio y qué sólido el color después de más de cuatrocientos años, y cómo se siente que es verdad, que era tal como ahí se ve. Es, con toda evidencia, un señor de la corte de Enrique VIII, protestante, bienquisto del rey, astuto, poco letrado y que suspira, desde el fondo de su corazón, por la buena suerte de sus compañeros de juventud que viven en sus condados y que pueden cazar y beber á su gusto. Es, verdaderamente, un estudio moral de hombre. Vea usted á su lado ese Rubens: una masa de carne apenas animada por un espíritu; una exuberancia de materia, una escuela pródiga de color y negligente de expresión; espiritualismo de un lado, materialismo de otro, inconsciente quizá, pero cierto. Siga usted mirando y compare con estas dos figuras un pequeño dibujo, un Perugino sin duda alguna, el esbozo de un ángel para alguna Anunciación: en esas líneas puras, en esa atmósfera ideal en que el pintor vive y de que envuelve sus obras, se adivina una escuela de poetas y de teólogos místicos, almas videntes bastante hermosas para embellecer la naturaleza y para elevarse más allá de ella.
Estaba contento de mi pequeño discurso. Juana lo estaba también. Lo conocí perfectamente en su semblante admirado, en la mirada que dirigió hacia donde seguía su padre tomando notas, para saber si podía seguir ella tomando su primera lección de pintura.
Él tuvo para ella una sonrisa cariñosa que quería decir: «Me divierto; gracias, hija mía: va piano, va sano».
Lo cual equivalía á un permiso. Continuamos nuestra visita saludando al paso á Tintoreto y á Ticiano, al Veronés y á Andrés Solari, al viejo Cimabue y á algunos primitivos pintores de Vírgenes en pie sobre fondos de oro.
Ya no se aburría Juana.
—¿Y éste —preguntaba— es un veneciano, o un lombardo o un florentino?
Pronto concluimos de dar la vuelta á la primera sala y entramos en la del fondo, reservada á la escultura. Los dioses y las diosas de mármol, los bellos fragmentos de frisos o de cornisas provenientes de las excavaciones de Roma, de Pompeya o de Grecia no conmovieron sino medianamente á la señorita Charnot. Una sola mirada á cada estatua, y á veces ni aun eso. Pronto nos encontramos al extremo de la galería cerca de la puerta que da acceso á la segunda sala de pintura.
De repente hizo Juana un movimiento de sorpresa.
—¿Qué es eso? —preguntó.
Por debajo de la alta y ancha ventana tras de la cual se balanceaban las ramas de los árboles, veíase colocado en el suelo un tablero de madera con una inscripción. Las letras eran negras sobre fondo blanco y dispuestas las palabras con ese arte sabio, con ese gusto de estilo lapidario que los italianos cultivan aún.
Separé los pliegues de una cortina y leí:
A te
Rafaella Dannegianti
che nata de venti anni
et poco più avesti esperienza piena
delle illusioni e dei dolori di questo mondo
e il giorno 6 gennaio
come angelo che anela al suo cielo
serena e contenta te ne volaste d Dio
il clero di Desio
gl’impiegati e gli artisti
della E cerna casa Dannegianti
queste solemni esequie
—Señorita: es una de esas inscripciones fúnebres que se suspenden en las puertas de las iglesias el día de la inhumación o del oficio de difuntos en esta parte de Italia:
A tí
Rafaella Dannegianti
que á la edad de veinte años
habías adquirido plena experiencia
de las ilusiones y de los dolores de este mundo
y el día 6 de enero
como un ángel suspirando hacia el cielo
serena y contenta volaste hacia Dios
dedican el clero de Desio
los servidores y los artistas
de la excelentísima casa Dannegianti
estas solemnes exequias
—Hija única, muy hermosa y de una gracia perfecta.
—¡Hermosas, perfectas!… ¿No lo son siempre las hijas únicas luego que han muerto? —dijo Juana con amarga sonrisa—. Todas tienen su leyenda, su culto, y un retrato, generalmente, adulador. Me admiro de no ver aquí el de Rafaela, á quien me imagino como una gran dama de anchas cejas bien arqueadas, de ojos negros…
—Verde-obscuros.
—Verdes, si á usted le place; con una nariz bastante roma, con labios de cereza, con cabellera rubia…
—Castaño-obscura resultaría más exacta.
—¿La ha visto usted, pues? ¿Existe?
—Sí, señorita: no le falta nada de cuanto usted se imagina, ni aun esa expresión de juventud dichosa que se convierte en mentira, seco apenas el aceite con que la han pintado; así es que, delante de esa reliquia que me la recuerda, me siento penosamente conmovido, se lo confieso á usted.
Juana se fijó en mí con admiración.
—¿En dónde? ¿No será aquí?
—En París, en casa de mi amigo Lamprón.
—¡Ah! —exclamó ruborizándose ligeramente.
—Sí, señorita: es, á la vez, una obra maestra y un recuerdo doloroso. La historia es muy sencilla, y tengo la seguridad de que mi amigo me permitiría contársela á usted, sólo á usted, ante esos restos del pasado. Lamprón, muy joven y viajando por Italia, amó á esa joven, cuyo retrato hacía. La amó, sin confesárselo á sí mismo quizá y, en todo caso, sin confesárselo á ella. Es la manera de amar de los humildes, de los tímidos, casi siempre desconocida, aunque no permanezca incógnita. Mi amigo se había jugado la felicidad de su existencia sin calcular, sin desconfiar de nada, y perdió. Un día Rafaela fue llevada á otros países por sus padres, que temblaron al pensar en una alianza con un pintor, siquiera este fuera de genio.
—¿Y ella ha muerto?
—Al año. Mi amigo no se ha consolado jamás, y en tanto que yo hablo con usted aquí, él piensa y llora allá con motivo de esas líneas que usted acaba de leer sin sospechar toda la amargura que entrañan.
—Puesto que ha conocido el abandono —dijo—, lo compadezco de todo corazón.
Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Repitió aquellas palabras, ahora claras y bien comprensibles: A te, Rafaella. Luego se dejó caer de rodillas suavemente ante la fúnebre inscripción. Vi cómo se inclinaba su cabeza… Oró.

Era conmovedor ver á aquella joven, llevada por la casualidad ante aquel pobre testimonio de un duelo ya antiguo, presa de íntima emoción causada por el relato de aquellos amores tristes, embargada de tierna piedad hacia Rafaela, de la que se sentía hermana por la juventud, la belleza y el destino quizá, y encontrando en su alma la virginal inspiración de arrodillarse allí, sin ceremonia y sin palabras afectadas, como sobre una tumba amiga. Los últimos resplandores del día, penetrando por la ventana, bañaron de luz su inclinada frente.
Yo me había retirado algunos pasos con cierta timidez.
Apareció el señor Charnot.
Llegó junto á su hija, y la tocó en un hombro.
—¿Qué haces ahí? —le dijo.
Aseguró sus gafas y leyó la inscripción italiana.
—Ya es tener demasiada conciencia —dijo— eso de arrodillarse para descifrar lo que tal pieza significa. Bien comprendes que eso es un tablero moderno sin valor alguno… Caballero —añadió dirigiéndose á mí—, no sé cuáles serán sus proyectos; pero si usted no trata de pernoctar en Desio, salgamos, porque se acerca la noche.
Salimos.
Aún había fuera claridad, pero esa claridad que el sol, ya puesto, esparce por las alturas del cielo y se proyecta sin rayos en la tierra, dejando á esta como envuelta en difuso polvo de luz, en una sombra transparente.
Charnot consultó su reloj.
—Las ocho y siete minutos. ¿A qué hora sale de aquí el último tren, Juana?
—A las siete y cincuenta.
—¡Por vida dé!… Estamos bloqueados en Desio. Sólo el pensar que hemos de pasar la noche en esa posada me hace estremecer. No veo la manera de salir de aquí, á no ser que el señor Mouillard consiga del conde Dannegianti un coche de gala para que nos lleve á Milán. No hay ni un solo coche en este maldito pueblo.
—Está el mío, caballero, que, por fortuna, es de cuatro asientos, y que pongo á la disposición de ustedes.
—Acepto á fe mía. El viaje, á la luz de la luna, será poético.
Se aproximó á Juana y la dijo á media voz:
—Con tal de que te abrigues bien. ¿Has traído un chal, un boa, en fin, algo que pueda preservarte del fresco de la noche?
Juana movió cariñosamente la cabeza.
—Tranquilízate papá: todo está previsto.
A las ocho y media abandonamos á Desio los tres juntos, y en mi interior bendecía al dueño del albergo dell’Agnello, que me había animado para que hiciese aquella excursión en coche.
—Esto es muy pintoresco.
—Así creo.
El señor Charnot y Juana ocuparon el fondo del landó descubierto: yo me senté enfrente de aquél, que estaba de excelente humor á causa de las muchas medallas que había visto. Bien arrellanado en los cojines, animado, locuaz, sin preocuparse de los accidentes del camino, se dedicó á referirme su viaje á Grecia cuando, encargado de una misión científica por el ministerio de Instrucción pública, había tomado el camino de Hélade, deslumbrado de antemano por las visiones de Homero. Hablaba bien, con detalles concisos, mezclando los recuerdos del erudito á las impresiones del artista. Fachada del Parthenón; adelfas del Hissus, de aquel río «humilde cuando llueve»; pelada cima del Parnaso; verdes pendientes del Helicón; azulado golfo de Argos; grandes pinares á orillas del Alfeo en donde los antiguos rendían culto «a la muerte serena»: todos vosotros desfilasteis por sus sapientes labios.
Confieso con rubor que no lo escuché todo, y que, siguiendo una costumbre que me es muy cara, conservé algo de libertad para mi pensamiento y le dejé á él la absoluta libertad de su palabra. Él, sin embargo, fue discreto, y se detuvo en las fronteras de Tesalia. Se produjo el silencio. Dejé que éste se prolongara. Pronto el balanceo del carruaje agotó el manantial de los recuerdos, y el señor Charnot acabó por dormirse.
Desfilábamos á buen paso por la blanca carretera sin sacudimiento alguno. Nos envolvía una atmósfera tibia y embalsamada por las emanaciones de los trigos en sazón, de la alfalfa y de otros vegetales, que se desprendía del caldeado suelo y de los campos vecinos que habían absorbido tanto sol, pero que ya atravesaban, de vez en cuando, ráfagas frescas venidas de la montaña. Sólo distinguíamos en el campo extensas planicies, más obscuras en la parte de los prados, más claras en la de los rastrojos, que se confundían á poca distancia en un mismo horizonte sin color y sin relieve. Pero, á medida que las sombras se acentuaban sobre la tierra, las estrellas se multiplicaban en el cielo. Nunca he visto tantas ni tan claras. Juana, apoyada en el respaldo del asiento y con la cabeza algo echada hacia atrás, contemplaba aquella región inmensa de todos nuestros sueños y de todas nuestras plegarias, que proyectaba en su frente una claridad infinitamente dulce. ¿Estaba fatigada, triste o distraída? No lo sé; pero fulguraba en su rostro y en su actitud una poesía tan singular, que en ella me pareció ver resumida, condensada, toda la belleza de la noche.
No me atrevía á hablarle. Me contrariaban el sueño de su padre, la ausencia de testigos. Además, me pareció verla tan indiferente, tan sumergida en su sueño también, que esperaba ocasión oportuna, algo así como un permiso, para sacarla de él.
A la postre, ella fue la que rompió el silencio.
Poco después de haber pasado por Monza, se arregló el chal que el viento hacía flotar, y se inclinó hacia mí.

—Caballero, tenga usted la bondad de dispensar á mi padre: está muy fatigado: se levantó á las cinco de la mañana.
—Y luego, señorita, lo caluroso del día, lo numerosas que han sido las medallas que ha examinado. Es muy permitido dormir en la noche de un día de batalla.
—¡Pobre padre mío! Le ha proporcionado usted hoy un verdadero día de júbilo, de que le estará reconocido siempre.
—Deseo, señorita, que ese recuerdo borre otro, el de la mancha de tinta, que es un remordimiento para mí.
—Un remordimiento me parece mucho: eso es exagerar las cosas.
—No, señorita, he dicho un remordimiento, y he dicho bien, porque disgusté á un hombre al que por todos títulos debo respeto. No me he atrevido, sin embargo, á volverle á hablar de ello; pero si usted tiene la bondad de transmitirle mi sentimiento y mi disgusto, me descargará de un peso enorme.
—Lo haré así, con mucha satisfacción.
Reinó un momento de silencio.
—Esa Rafaela de quien me ha hablado usted, ¿merecía que su amigo de usted haya sufrido y sufra tanto por ella?
—Creo que sí.
—En verdad que es una historia conmovedora. ¿Quiere usted mucho á su amigo Lamprón?
—Con toda mi alma, señorita: es un amigo abnegado y franco; un alma de creyente, de artista. Si lo conociera usted, estoy seguro de que le otorgaría en el acto su estimación.
—Le conozco, al menos por sus obras. Y, á propósito, caballero: ¿qué ha sido de mi retrato?
—Está en casa de Lamprón, en las habitaciones que ocupaba su madre, en donde el señor Charnot puede ir á verlo.
—Mi padre no sabe nada —dijo echando una rápida mirada al viejo académico dormido.
—¿No lo ha visto?
—No: se hubiese alterado sin necesidad… De modo que el señor Lamprón ha guardado el dibujo: yo lo creía ya extraviado, vendido…
—¡Vendido! No creo que lo haya usted pensado.
—¿Por qué no? Todo artista tiene el derecho de vender sus obras.
—¡Ésa no!
—Lo mismo que otra cualquiera.
—¡Oh! No: es incapaz de ello. No lo venderá, como no ha vendido tampoco el retrato de Rafaela Dannegianti… Son dos reliquias semejantes, señorita, dos recuerdos queridísimos.
La señorita Charnot se volvió, sin responder, hacia el campo que íbamos dejando detrás envuelto en sombras.
Distinguí con vaguedad el perfil de su rostro y el movimiento precipitado de sus párpados.
El silencio que guardaba me dio ánimo, y continué diciendo:
—Sí, dos reliquias semejantes, y sin embargo, en ciertas horas de loco desvarío…, hoy sobre todo, allí, en el museo, cerca de usted, se me ha ocurrido pensar que mi amigo era más desgraciado que yo, porque su sueño concluyó para siempre…, en tanto que el mío pudiera surgir de nuevo…, si usted quisiera.
Juana se volvió con rapidez, y pude ver, no obstante las sombras de la noche, que sus ojos estaban fijos en los míos.
¿Me ha engañado la sombra acerca del sentido de su respuesta muda? ¿He sido juguete de una nueva ilusión? Me pareció que Juana estaba triste; que tal vez pensaba en los juramentos hechos á otro, tan rápidamente olvidados, y que no me quería.
Aquello duró un instante. En seguida dijo levantando la voz:
—¿No le parece á usted que el viento sopla con demasiada fuerza esta noche?
Un suspiro prolongado salió del fondo del carruaje. Era el señor Charnot que se despertaba.
Quiso demostrarnos que no había dormido, sino meditado profundamente á lo largo del camino.
—En efecto, hija mía —dijo—, una noche deliciosa… Decididamente, estas noches italianas no han usurpado la reputación que tienen.
Diez minutos más tarde se detenía el coche, y el señor Charnot me estrechaba las manos ante la puerta de su hotel.
—Hasta que nos volvamos á ver, joven, y gracias por este viajecito que ha sido excelente, muy bueno en verdad. Nosotros salimos mañana para Florencia. ¿Se le ocurre á usted algo para dicha población?
—Nada absolutamente.
La señorita Charnot se inclinó un poco. La vi subir los primeros peldaños de la escalera con una mano puesta en forma de pantalla sobre los ojos deslumbrados por la luz de los mecheros de gas, y sujetándose con la otra los chales que, desprendidos de su talle, caían en ondas por su falda.
Milán, 27 de junio, antes de amanecer
Me ha preguntado: «¿Se le ocurre á usted algo para Florencia?». ¡Oh, sí, algo se me ocurre! Pero lo que se me ocurre no lo haría él, que es decirle á su bella hija que ocupa todos mis pensamientos; que he pasado la noche renovando el viaje hecho ayer, lo mismo por los caminos de Desio que por las galerías de la villa y por la carretera de Milán. El señor Charnot no estaba con nosotros o dormía. Pero yo estaba elocuente; afluían á mis labios frases hermosísimas que no acudieron á ellos cuando hacía falta… ¡Si la pudiese ver de nuevo ahora, que tan bien he meditado, pensado y combinado todas las cosas!… De sentir es, verdaderamente, que éstas no ocurran dos veces, por lo menos en ciertas páginas de nuestra vida… ¡Cuánto no haría yo resaltar las de anoche!
¿Qué piensa ella de mí? En el fondo de sus ojos, cuando se fijaban en los míos, creí sorprender preguntas, algo de sorpresa, hasta un poco de turbación. Pero… ¿y la respuesta?… Va á llevarse consigo á Florencia esa contestación de que dependerá mi vida… Dentro de poco saldrán en el expreso de la mañana. ¿Y si yo lo tomara también? Florencia, Roma, Nápoles… ¿Por qué no? Italia es de todo el mundo, de los enamorados sobre todo. Colgaré por segunda vez mis hábitos de legista. Haré que me envíen dinero. Si es preciso que me oculte, la miraré desde lejos, escondido entre la multitud. En caso necesario, me disfrazaré. Seré guía en Pompeya, lazzarone en las calles de Nápoles. Hallará un soneto en cada ramo de flores que una chicuela romana le entregue al transponer las puertas de su hotel. Por lo menos, gozaré de su sonrisa, del eco de su voz, del dorado reflejo de sus cabellos flotando sobre sus sienes, y de la dicha de saber que la tengo cerca, cuando no la vea…
Pero no, no tomaré el camino de Florencia. Como ya desconfío de mi primera impresión, de mi primer impulso, de mi imaginación que va escapada dejando á la razón detrás, pero muy detrás, echo con frecuencia mano de un medio, de un recurso salvador. Me pregunto: ¿Qué es lo que en este caso me aconsejaría Lamprón? Lo he hecho, y he vuelto á ver su bondadosa y triste fisonomía, y he oído que me contestaba: «¡Vente, chiquillo!».
París, 2 de julio
Cuando se llega de noche, y desde el tren, que marcha á toda velocidad, se ve, por las bocacalles que van quedando detrás, á París envuelto en un vapor rojo, esmaltado por las luces de los mecheros de gas y por líneas de chispas que se cruzan en todos sentidos, el espectáculo resulta extraño, casi hermoso. Parece como que da fin una fiesta gigantesca; que aquello son cordones de vasos de colores que relumbran así durante la noche; que por debajo de ellos pasa aturdida y ruidosa la multitud levantando aquella inmensa polvareda, y que un resto de fuegos de Bengala tiñe de púrpura la decoración.
Y tal ilusión no lo es sino á medias, porque la gran ciudad está de fiesta, sí, de fiesta… todas las noches. Hasta la una de la madrugada todo vive en ella, todo relumbra, todo resuena.
Pero tiene el alba triste.
Esa hora delicada que imprime á los campos tanta alegría es horrorosa en París. Baja uno helado del vagón entre los empleados, que tienen enrojecidos los ojos por el insomnio. Los empleados de puertas y consumos, medio entumidos, graban en la maleta un signo cabalístico. Sale uno. Fuera, alguno que otro coche, cuyos aurigas duermen con la cabeza metida en el tapabocas, y cuyos faroles temblequean entre la bruma.
—Cochero: ¿se alquila?
—Según y conforme: ¿adónde va usted?
—A la calle de Rennes, número 91.
—Suba usted.

¡Oh! Estas calles desiertas que se prolongan indefinidamente; este silencio lúgubre; estos establecimientos cerrados á derecha e izquierda; estos squares, en donde no se descubre más que algún chucho o algún albañalero; estos anuncios de teatro desgarrados que penden de los quioscos; estos retazos de papel que el viento arrastra y hace flotar sobre el asfalto con el polvo de la víspera; estos ramos ajados, caídos de las ventanas; esta calle de Rívoli entregada á la compañía Richer; el Sena cabrilleando á lo largo de las embarcaciones inertes; estos guardias de la paz envueltos en sus capotones, cuyos pasos parecen un eco; los saltos de agua sin agua; las fuentes agotadas, y por todas partes el aire frío impregnado de olores infectos…, ¡qué viaje, y qué mal despertar!
Ése es el viaje que yo he hecho desde la estación de Lyón hasta mi casa. Una vez puesto el pie en mis dominios, ha ido desvaneciéndose poco á poco tan penosa impresión. Los recuerdos que viven en las cosas hacen menor mi soledad. Interrogo á aquellos testigos mudos, á mi sillón, á mi mesa, á mis libros: ¿Qué ha pasado aquí en ausencia mía? Nada grave, sin duda. Los muebles tienen una ligera capa blanca, lo cual demuestra que nadie los ha tocado, ni aun la señora Menín. ¡Está bien! ¡Se porta la señora Menín! ¡Buena le espera cuando la vea!… ¡Calla! Ya está trabajando el vecino de enfrente. Es un geógrafo, un grabador para la casa editorial inmediata. Nunca he podido despertarme tan temprano como él… El sauce ha crecido mucho este verano… ¿Si yo abriese la ventana?… Buenos días, alhelí; buenos días, vieja tapia de los Carmelitas; téngalos usted muy buenos, vetusta y negra torre… ¡Oh, los vencejos! ¿Qué hora es, pues? Helos ahí que se lanzan gritando y juntos en el espacio todos esos hambrientos piratas; helos ahí que vuelven, rasando los muros, rápidos como balas, á impulso de sus alas puntiagudas: han visto el sol: ¡es de día!
Y en efecto, rueda una carreta; pasa una vendedora.
—¡Pamplina para los pájaros!

¡Y pensar que hay personas que bajan á esta hora para comprarles pamplina á sus canarios! Veamos si ha venido alguien á preguntar por mí durante mi ausencia: sus tarjetas deben estar sobre mi mesa. Aquí veo dos: «Lorinet, antiguo notario, consejero municipal de Bourbonnoux-les-Bourges, suplente del juzgado de paz». «La señora Lorinet, nacida Poupard».
Me extraña no encontrar una tercera que diga: «Berta Lorinet, sin profesión, aspirante á cambiar de nombre». Berta es de difícil colocación. No se habrá atrevido á dejar su tarjeta en casa de un soltero: no hubiera estado en el orden. Pero es indudable que ha venido. Preveo una astucia de mi tío; uno de esos calabrotes que él toma por invisibles hilos de araña, con los que fabrica sus lazos. Los Lorinet han venido á mi casa con el objeto de traerme noticias «de mi buen tío,» y de hacer, discretamente, que mi corazón olvidadizo se impresione con los encantos de la zancuda Berta.
—Buenos días, señor Mouillard.
—¡Calla! ¡Mi portera! ¡Buenos días, señora Menín!
—Veo que ya está usted de vuelta y que viene usted muy tostado por el sol, sí, señor, muy tostado. Pero ¿está usted bien de salud?
—Muy bien, gracias. ¿Ha venido alguien durante mi ausencia?
—Diré á usted: ha venido el fontanero porque la espita del filtro se me quedó en la mano. Pero no crea usted que fue por culpa mía, no, señor. Había llovido por la mañana; había llovido desgraciadamente. Entonces…
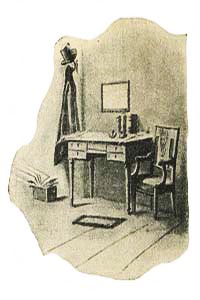
—Bueno, bueno: hay que pagar una espita. No hablemos más de ello. Pero ¿ha venido alguien preguntando por mí?
—Espere usted… Sí, sí; un señor robusto, algo coloradote, y su señora, gruesa, alegre, con la voz atiplada; hermosa mujer, es decir, de mi género, y después su hija, una persona… ¿La conoce usted, señor Mouillard?
—Sí, señora Menín. No siga usted describiendo. Usted les habrá dicho que yo no estaba y ellos le habrán contestado que lo sentían mucho.
—La señora, especialmente. No hacía más que soplar. «¡Este buen señor Mouillard! —decía—. En verdad que tenemos desgracia, señora Menín: llegamos nosotros á París, y es preciso que él se encuentre en Italia. ¡Hubiéramos tenido tanto gusto en verlo Robinet y yo!».
—Lorinet.
—Sí, es verdad, Lorinet: la tarjeta está ahí… «Dirá usted que es un capricho, señora Menín; pero tengo un deseo loco de ver su habitación. Una habitación de estudiante debe ser cosa muy curiosa. Quédate aquí, Berta, hija mía. - No tiene ninguna cosa de particular —la dije—, y la señorita puede verla sin temor alguno». Entonces, señorito, los traje aquí y les enseñé el departamento.

—Supongo que no sería larga la visita.
—Lo fue bastante. Examinaron mucho el álbum de retratos. Supongo que no conocían los álbums. La señora Lorinet no lo dejaba de la mano. «Nada más que hombres, decía, ¿lo ves, Julio? —¡Mire usted qué demonio!, le repuse yo. Así es, tal como usted dice, salvo que yo estoy ahí; pero como si no estuviera. Aquí no vienen más que hombres. Además, yo hago todos los encargos…, y ¡qué diantre!… no se trata más que con amigos, y para eso, como hay Dios que tiene pocos…».
—Está bien, señora Menín, está bien. Me consta que siempre ha tenido usted formada buena opinión de mí. ¿No ha venido Lamprón?
—Sí, señor: anteayer. Se marchaba á provincias por quince días o por tres semanas para hacer el retrato de un cura, de un obispo, según creo.
15 de julio
«Mediodía, rey de los veranos…». Conozco la obra dramática del «señor Conde de la Isla,» como dice mi tío Mouillard. Sus versos me suenan en los oídos cada vez que, terminado el almuerzo, regreso al bufete que he dejado una hora antes. ¡Qué calor, gran Dios! Vengo de un país cálido y su calor no es nada comparado con el de París en julio. El asfalto se derrite bajo los pies; el entarugado cuece lentamente en un líquido alquitranado; el ideal se abate veinte veces al día hasta los bordes de un vaso de cerveza fresca; las paredes me bañan de calor; el polvo de los jardines públicos, impalpable en fuerza de haber sido pisado, se eleva á impulso del riego y vuelve á caer un poco más allá sobre los transeúntes en forma de blanca nube. Una cosa me admira y es que el cañón del Palacio Real no se esté disparando todo el día.
Para colmo de desgracias, todas mis relaciones están en el campo: los señores de Boule se bañan en Trouville; el segundo pasante no ha regresado de sus vacaciones; el cuarto me espera para marcharse; Lamprón, detenido por Su Eminencia y por la sombra de los bosques, no da señales de vida; hasta los señores Plumet han echado la llave á la puerta de su casa y han tomado el tren para Barbinzon.
Esto hace que Jupille, el viejo pasante, y yo estemos más unidos. Yo aprecio su conversación. Le encuentro bondad, discreción y una filosofía que nada tiene de alemana, porque la comprendo. Poco á poco le he ido confiando mis secretos; necesitaba un confidente, porque me ahogaba, así en lo moral como en lo físico. Cuando ahora me da cuenta de algún acto, en vez de decirle: «Está bien,» le digo: «Siéntese usted, señor Jupille». Cierro la puerta y hablamos. Los pasantes creen que tratamos de asuntos jurídicos; pero, vive Dios, que no es así. Ayer, por ejemplo, me dijo al oído:
—He pasado por la calle de la Universidad: deben regresar pronto.
—¿Por quién lo ha sabido usted?
—Por el carbonero que subía dos sacos de carbón, al cual le pregunté que para qué los llevaba y para quién.
En este momento hemos tenido una conversación que demuestra todo el camino que he hecho en el corazón del viejo práctico. Acababa de consultarme un acto de conclusiones. Terminada la lectura y otorgado el gruñido aprobatorio, vi que no se retiraba.
—¿Tiene usted algo que decirme, señor Jupille?
—Tengo que pedirle á usted algo; un servicio; que me dispense un honor, más bien.
—Veamos.
—Estos tiempos, señor Mouillard, son hermosos para la pesca. Hace un poco de calor…
—¿Un poco, señor Jupille?
—No mucho. Bastante más hacía el año 1844 y bien que picaban. En fin: ¿quiere usted venir el domingo próximo á hacer una partida de pesca con nosotros? Digo con nosotros, porque concurrirá un amigo de usted que es un gran aficionado y que me honra también con su amistad.
—¿Quién es?
—Es un secreto, señor Mouillard, un pequeño secreto. Se quedará usted sorprendido. Conque ¿quedamos en que el domingo próximo?…
—¿Y dónde es?
—¡Chist! Creo que el último pasante tiene el vicio de escuchar. Es un bribón. Ya le diré á usted dónde, pero más adelante.
—Como usted quiera, señor Jupille: acepto desde luego.
—Y yo me congratulo de ello, señor Mouillard. ¡Si pudiéramos producir, por lo menos, una pequeña tempestad!
Y decía verdad: su satisfacción rebosaba por fuera, porque nunca le he visto rascarse, como hoy, la nariz con las barbas de su pluma de ave, señal de una alegría exuberante en él, en quien los gestos están siempre en armonía con el motivo que los engendra.
20 de julio
He vuelto á ver á Lamprón, muy triste, pero con gran fuerza de voluntad. Ante todo, hemos hablado de su madre un momento. Yo elogiaba á la humilde señora por el bien que me había hecho. Él, encareciendo la alabanza, me dijo:
—¿Qué sería si la hubieras conocido más? Soy, querido amigo, un hombre honrado: si he soportado sin flaqueza las pruebas de la vida y de mi profesión; si he colocado mi ideal más allá del éxito; en una palabra, si algún mérito tengo por mi espíritu y por mi corazón, á ella se lo debo. Siempre estuvo al lado mío: ésta es la primera separación y la mayor de todas. No estaba yo preparado para ella.
Después, cambiando de tema bruscamente, me dijo:
—Y bien: ¿tu antiguo amor?…
—Más nuevo que nunca.
—¿Ha resistido á media hora de conversación?
—Se ha duplicado.
—¿Te aborrece aún?
Le conté el viaje á Desio y nuestro diálogo en el coche.
Escuchó en silencio, y cuando hube concluido, me dijo:
—Amigo Fabián, no debes vacilar. Es preciso que de aquí á ocho días esté hecha tu petición en forma.
—¡De aquí á ocho días! ¿Y por quién?
—Por quien tú quieras; ése es asunto tuyo. En tu ausencia he tomado informes, y creo que ella te conviene. Además, tu situación es absurda: pasante sin vocación y desavenido con tu único pariente sin razón alguna, es preciso que salgas de ella franca y decididamente, y el matrimonio te obligará á ello en buena forma.

21 de julio
He tomado, pues, el tren de Sceaux, y he partido.
Jupille me había dado por escrito (es el mejor modo que tiene de explicarse) las señas más minuciosas. Podía yo, sin duda, seguir en tren hasta Massy o hasta Bievres. Pero era mucho más pintoresco hacer el camino á pie desde Sceaux. En esta hipótesis, debía dejar Chatenay á mi izquierda, atravesar los bosques de Verrieres siguiendo la línea de los fuertes, bajar por entre Igny y Amblainvilliers, y encontrar, por fin, aquel sitio en donde el río Bievre, ensanchando su cauce entre dos orillas plantadas de alisos, forma un golfo minúsculo, claro como una fuente, y abundante de pesca como un vivero.
—¡Sobre todo, no lo diga usted á nadie! —me recomendaba Jupille—; es nuestro, porque lo he descubierto yo.
Cuando yo salí de Sceaux para unirme á Jupille, que había marchado antes de romper el día, el sol estaba ya alto. Ni una nube, ni un soplo de brisa; por todas partes el implacable estío. Pero si el calor era grande, el camino era soberbio. En torno mío una savia ardiente animaba todo lo que era vida, voz y perfume: bajo las ramas en que revoloteaban en tropel los pardillos; en la hierba por donde circulaban grandes y dorados escarabajos; en el aire, fustigado por millares de pequeñas alas susurrantes, moscas, moscardones, tábanos, abejas, cuya extraña melopea, desde el forte hasta el piano, todo cantaba el ardor vivificante del día y la inmensa luz que bañaba la campiña. De vez en cuando me detenía, para orientarme, en los ardientes escampados; más adelante, en los senderos del bosque, bajo un toldo de hojas saturado de olores fuertes; luego, en el musgo resbaladizo; más abajo, en una altura desde la que se descubría el Bievre.
Helo ahí: se desliza por entre franjas de verdura que parecen acusar una estación menos vieja que ésta. Bajemos. Jupille está en ese valle, en alguna parte, y me espera. Corro. Siento más fresca la hierba bajo mis pies. Hay cabrilleo de manantiales en las cavidades de las zanjas y montones de vellosillas en la parte baja de los prados. ¡Alerta! Entre dos árboles se yerme una caña de pescar. Es él, es el viejo pasante: me saluda: ha dejado caer su caña sobre la margen.
—Creí que ya no vendría usted.
—¡Qué mal me conoce usted! ¿Pican?
—No hable usted tan alto. Sí; pican bien. Voy á prepararle á usted una caña.
—Diga usted, Jupille: ¿dónde está su amigo?
—Allá.

—¿Dónde?
—¿Lo tiene usted delante de los ojos y no lo ve?
A fe que no lo veía. En pleno sol, cuando me lo hubo señalado con el extremo de su caña de pescar, percibí, á unos treinta pasos de distancia, unos anchos fondillos de pantalón blanco; la ancha espalda de un chaleco obscuro desabotonado; un panamá que debía ocultar una cabeza, y dos mangas de camisa extendidas en dirección del agua.
Estaba inmóvil.
—Ha debido sentir alguna picada —dijo Jupille—. De no ser así, ya hubiera venido. Vaya usted á verlo.
No sabiendo á quién iba á ver, tosí, al acercarme, á modo de aviso.
El desconocido aspiró el aire ruidosamente como aquél que se despierta sobresaltado.
—¿Es usted, Jupille? —preguntó volviéndose un poco— ¿Se le ha concluido á usted el cebo?
—No, mi querido maestro: soy yo.
—¡Gracias á Dios, señor Mouillard!
—Señor Flamarán: con razón me dijo Jupille que hoy tendría una sorpresa. ¿Es usted aficionado á pescar?
—Con pasión: es preciso reservar una o dos de éstas para la edad madura, joven amigo.
—¿Según parece, pican?
—Diré á usted: esta mañana, entre ocho y nueve, tocaron algo, anduvieron á vueltas con el cebo y se lo llevaron varias veces; pero después, ¡maldito lo que me he divertido!
—Eso ocurre siempre.
—Es verdad. ¡Ah, mi querido señor Mouillard, qué contento estoy de volverle á ver! ¿Sabe usted que su tesis era muy hermosa?
El eminente profesor se había levantado, y con el rostro aún enrojecido por haber echado un sueño, hecho un ovillo y con la boca abierta, me estrechó la mano de todo corazón y con todos sus puños.
—Aquí tiene usted su caña, señor Mouillard —dijo Jupille interviniendo—, aquí tiene usted la caña con los anzuelos cebados. Si quiere usted seguirme, lo colocaré en un buen sitio.
—No, no, Jupille: se queda conmigo —repuso Flamarán—. Hace tres horas que no he articulado una sílaba; tengo necesidad de desahogarme un poco. Pescaremos el uno al lado del otro y charlaremos al mismo tiempo.
—Como usted quiera, señor Flamarán; pero yo no le llamo pescar á eso.
Me entregó el arma y se fue triste.
Flamarán y yo nos sentamos á dos pasos uno de otro, sobre el ribazo, con los pies sobre la grava aún blanda, cubierta de plantas muertas.
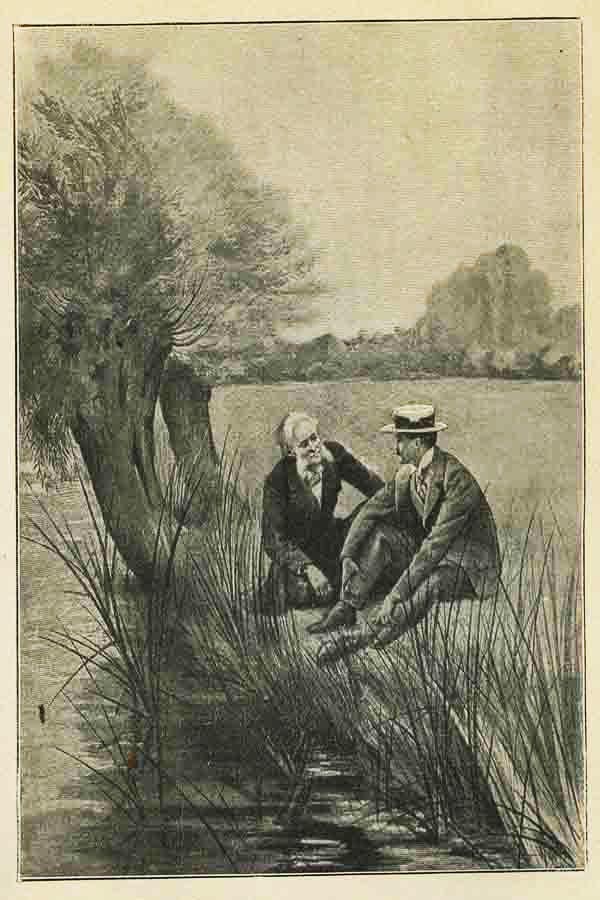
Ante nosotros se extendía el pequeño golfo anunciado por Jupille, pequeño remanso del Bievre, cuyo origen fue un abrevadero. El sol, en el cénit, estrechaba la sombra al pie de los árboles. La tersa superficie del agua nos reflejaba sus rayos. Apenas si la lenta oscilación de algunas hojas de nenúfar acusaba un resto de corriente. Dos grandes y temblorosas libélulas azules se habían colocado sobre nuestros corchos y ningún pez parecía querer turbar su viaje.
—¿De modo —dijo Flamarán— que sigue usted siendo pasante principal del señor Boule?
—Provisionalmente.
—¿Y eso le agrada á usted?
—No mucho.
—¿Qué espera usted?
—Que pase el tiempo.
—¿Y que le vuelva á llevar á Italia sin duda?
—¿Sabe usted, pues, que acabo de venir de allí?
—Lo sé todo. Charnot me ha referido el encuentro de ustedes, el paseo sentimental á la luz de la luna… A propósito: ha vuelto muy resfriado, ¿entiende usted?
Adopté un talante compasivo.
—¡Pobre señor! ¿Cuándo ha llegado?
—Anteayer. Como es natural, yo fui el primero á quien dio aviso de su llegada, y desde ayer pasamos las noches juntos. Quizá le cause á usted admiración, señor Mouillard; quizá crea usted que soy exagerado; pero es lo cierto que encuentro á Juana más gentil aún que antes de su partida.
—¿Lo cree usted así?
—Positivamente: ese sol del Mediodía… (esté usted con atención, señor Mouillard: su corcho está sumergido hasta la mitad…) le ha devuelto el color de rosa á sus mejillas, suavizándoselas además, y el buen humor que había perdido la pobre niña. Ahora está alegre como lo estuvo antes. Estuve muy inquieto por ella: usted sabría lo que le pasó con…
—Lo he sabido.
—¡Un licencioso, señor Mouillard, un verdadero truhán! Nunca vi yo con buenos ojos aquel enlace, Charnot se había dejado embaucar por un amigo de colegio. Por más que yo le dije: «Lo que busca es la dote de Juana; lo conozco, lo adivino, Charnot: estoy seguro de que Juana no será comprendida; de que será desgraciada»; pues bien, por más que le dije eso, nada escuchaba… En fin, todo concluyó; pero no sin producir una sacudida, como usted comprende. He sufrido mucho al ver sufrir á esa niña.
—¡Es usted tan bueno, señor Flamarán!
—No, no es eso, señor Mouillard: es que he visto nacer á Juana y la he visto crecer, y que la quiero desde pequeña; es una hija adoptiva para mí. Al llamarla hija adoptiva, comprende usted el significado. No es que entre ella y yo exista ese lazo que, imitando al de la naturaleza, se han permitido establecer nuestros códigos, adoptio imitatur naturam; no, sino que la quiero lo mismo que si fuera hija mía, Sidonia tampoco me ha dado más que varones, es decir, un varón.
Un grito de Jupille interrumpió á Flamarán.
—¿No oyen ustedes cómo suena?
Y el buen Jupille venía con los brazos levantados, alterado el semblante, los pliegues del pantalón flotando y produciendo, detrás de sus flacas piernas, ese ruido natural del rozamiento de las telas.
En un instante nos pusimos de pie, y mi primer pensamiento, absurdo en verdad, fue el de que avanzaba hacia nosotros, á través de la hierba, una serpiente de cascabel.
Estaba yo muy lejos de sospechar la verdad. Se trataba de una caña preparada para la pesca del sollo, invención del señor Jupille, tendida algo más allá de donde nosotros estábamos, cuyo corcho, arreglado en forma de almadía, sostenía un grueso cascabel. El pez, al tragarse el anzuelo, tocaba sus propias agonías.
—¡Suena á todo sonar —gritaba Jupille—, y ustedes sin moverse! ¡No lo hubiera creído en usted, señor Flamarán!
Pasó junto á nosotros blandiendo una pequeña cuchara de red, como un guerrero su jabalina: tenía entonces veinticinco años. Le seguimos, con menor ardor y menos confianza que él. Sin embargo, tenía razón: al retirar la caña cuyo corcho desaparecía á los tirones metiendo el cascabel en el agua, sacó un hermoso sollo, que él calificó de monstruoso. Le amolló cuerda diferentes veces para hacer que se cansara y para asegurarse el placer de cobrarlo y de tenerlo en la mano.
—¡Señores —gritaba—, me corta los dedos!
Recogido por la cuchara, pronto vimos el monstruo tendido á nuestros pies, no sin haber tenido que emplear para ello bastante fuerza. Pesaba muy bien cuatro libras. Jupille juró que pesaba seis.
Mi sabio maestro y yo volvimos á ocupar nuestros sitios el uno al lado del otro, pero la conversación interrumpida no se volvió á reanudar. Traté de hablar refiriéndome á Juana; pero el señor Flamarán se obstinó en hablar de mí, de Bourges, de su concurso de admisión y de los caracteres profundamente diferenciales que distinguen la picadura del gubio de la picadura de la tenca.
Aquello fue, por otra parte, un curso puramente teórico. Flamarán se levantó dos horas antes de ponerse el sol, sin haber cogido nada.
—No está mal —dijo á pesar de todo—, el sitio es bueno: esta mañana picaban. Volveremos, Jupille: con un poco de viento del Éste, deben cogerse aquí buenos gubios.
Emprendió la marcha al lado mío; pero fatigado sin duda por su larga inmovilidad, por el calor y por el cabrilleo del agua, se absorbió á poco en una meditación de la que no le hicieron salir los encuentros ni los accidentes del camino.
Jupille nos precedía llevando en una mano su caña de pescar, y en la otra el cesto de las provisiones y el saco de los peces. Se volvía de vez en cuando en las encrucijadas, nos miraba, dibujaba una sonrisa por debajo de su caído bigote, y volvía á tomar su paso acelerado. «Debemos tener algo de ridículos —pensaba yo— y este plumífero taciturno se complace en burlarse mentalmente de nosotros».
No había yo adivinado.
Al llegar al recodo de un sendero, Flamarán se detuvo de repente y miró á todos lados, respirando con fuerza.
—¡Eh, Jupille!, ¿adónde nos lleva usted? Si no estoy ofuscado, ése de ahí es el terrero de los Castaños y aquél de allá abajo el Plessis-Piquet. Nos encontramos á la izquierda de la estación más de dos kilómetros. ¡Y el tren sale á las siete!
No había manera de negarlo: el asno que desemboca por una avenida engalanado y repicando sus cascabeles; dos jovencitas, dos niñas, metidas en las aguaderas, y sus padres detrás, sudando y teniendo el ronzal; los bosques trocados en bosquecillos, sobre los que se ven los techos de paja de los quioscos campestres; en donde se multiplican los laberintos, las cascadas artificiales, las rocas contrahechas, las falsas grutas, las imitadas ruinas, todo el arte horroroso de los «rústicos;» aquellos lejanos efluvios de cerveza y de guisados; aquellas botellas rotas, profundamente arrojadas en toda la longitud de las zanjas; el aspecto fatigado, decaído y maltratado de los matorrales; aquel murmullo confuso de voces y de petardos que el viento lleva en sus alas, todo ello acusa suficientemente á Robinsón, el lugar de los lindos restauranes rústicos. Helos aquí todos: el Viejo Robinsón, el Nuevo Robinsón, el Antiguo Robinsón, el Verdadero Robinsón, los Castaños de Robinsón, los Castañeros de Robinsón, el Edén de Robinsón: todos son el único y el auténtico Robinsón; todos tienen pórticos con techumbre de paja, avenidas enarenadas, transparentes iluminados por el petróleo, estrellas, banderas, gallardetes, aparatos de iluminación a giorno, carteles multicolores en los que están enumerados todos los elementos que constituyen una partida de campo en Robinsón, como tiro de escopeta, juegos de bolos, juegos de tonel, columpios, setos de ojaranzos, cerveza de Munich y comidas en los árboles.
—¡Ya lo ve usted, Jupille, ya lo ve usted —exclamó Flamarán—, estamos en pleno Robinsón! ¡Nos ha traído usted á él!
El viejo pasante, con el semblante aturrullado, con aquel aire patibulario que tomaba al menor arrebato del señor Boule y que le hacía prolongar el rostro, se acercó á Flamarán y le habló al oído.
—¡Vaya una idea! ¿Pero en qué ha estado usted pensando, Jupille? ¡Yo…!, ¡profesor!… Hace treinta años hubiera sido disculpable, pero hoy… Y luego, que Sidonia me espera.
Permaneció indeciso un momento, mirando la hora en su reloj.
Jupille, que no le perdía de vista, observó que su honorable amigo desarrugaba progresivamente el entrecejo hasta que prorrumpió en una sonora carcajada.
—¡Demonio!, es una locura, pero la haremos. Seremos jóvenes por una hora todavía. Querido Mouillard, Jupille ha dispuesto que comamos en Robinsón. Si me hubiera consultado, hubiera yo elegido otro sitio; pero ¡qué quiere usted!, el hambre, la amistad y la certeza de que no podemos tomar ya el tren, han acallado todos mis escrúpulos. ¿Qué piensa usted de esto?
—¿Yo?… que vayamos adelante.
—¡Pues adelante! —repitió mi viejo maestro.
Y precedidos de Jupille, que llevaba el pescado para la fritura, entramos en el Verdadero Robinsón.
Flamarán, ligeramente inquieto, paseaba sus miradas por los claros de los bosquecillos. Yo creí escuchar por entre las ramas algunas risas comprimidas.
—Tienen ustedes reservado el castaño número 3 —dijo el dueño—. Pueden ustedes subir cuando gusten.
Subimos, en efecto, por la escalera en espiral adosada al tronco. El castaño número 3 es un árbol magnífico, muy viejo, algo inclinado, que sostiene en la poderosa mano que forman sus primeras ramas una plataforma rodeada de una barandilla, con seis columnitas de madera que soportan un techo de paja en forma de sombrero cónico. En los árboles vecinos hay otras cabañas del mismo género: desde lejos parecen nidos opacos entre el verde claro de las hojas: son comedores muy apreciados y muy buscados, en donde se come á treinta pies de altura, y á los que los comensales suben por su pie y los manjares por medio de una polea.
Al llegar Flamarán á la plataforma, se quitó el sombrero y apoyó sus dos manos en la barandilla para inspeccionar los alrededores. Su actitud era la de un orador. Su sólida cabeza gris se dibujaba en los resplandores del sol poniente.
—¡Hablará! —gritó una voz.
—¡No hablará! —repuso otra.
Aquello fue una señal. Algo así como un estremecimiento recorrió los setos, y una multitud de cabezas curiosas se agitaron en todo el ámbito del jardín. En el chocar de los vasos se adivinaba que grupos enteros abandonaban sus mesas para venir á ver. Los muchachos se detenían y fijaban sus ojos en el castaño número 3. Todo Robinsón miraba á Flamarán y se preguntaba el porqué.
—Señores —exclamó alguno desde el fondo de un tonel—, el señor Flamarán, profesor de la Escuela, va á inaugurar su curso.
Un concierto de risas y de apostrofes subió hasta el castaño.
—¡Eh, anciano, espera á que nos hayamos ido!
—¡Va á hacer el estudio del contrato de matrimonio, señoritas!
—¡No!, el expurgo de las hipotecas.
—¡No!, el pago de las deudas.
—¡Eso es inmoral! ¡A Chaillot!

Flamarán, algo desconcertado en un principio, tuvo una feliz inspiración. Extendió el brazo para dar á entender que iba á hablar. Su ancha boca sonrió paternal y maliciosamente, y por encima de los atentos bosquecillos, oyéronse resonar estas palabras:
—Hijos míos, os prometo á todos un blanco si me dejáis comer en paz.
Una aclamación cubrió el final de la frase.
—¡Viva el padre Flamarán!, ¡viva el padre de los estudiantes!
Siguió una triple salva de aplausos; luego algunas palmadas sueltas; después todo volvió á entrar en silencio y nadie se ocupó ya del castaño número 3.
Flamarán dejó la barandilla y desplegó su servilleta.
—Contad con mis blancos, bravos mozos —dijo al sentarse.
Su éxito oratorio le había lisonjeado. Estaba animado y risueño. Jupille, por el contrario, pálido como si acabara de encontrarse en medio de un motín, permanecía inmóvil á plomo sobre sus talones.
—No ha sido nada, mi buen Jupille. Con un poco de ingenio, se sale del paso; ¡qué diantre!
El viejo pasante fue serenándose por grados, y la comida resultó muy alegre. Flamarán, ya de vena, no dejaba de hablar: hallaba una historia en el fondo de cada vaso de chablís, y la contaba con toda la dulzura que informaba su carácter.
Al final, en el momento en que el mozo ofrecía «a estos señores unos postres surtidos, peras, albérchigos, confites, merengues y frutas en aguardiente», hablamos de Sidonia, la perla de Forez. El señor de Flamarán nos contaba, consignando fechas, que habiéndole hablado cierto día uno de sus amigos de una joven de Montbrisón, fresca y agraciada, muy mujer de su casa y bien emparentada, se había puesto en camino para verla, la había reconocido sin conocerla, se había enamorado de ella en el acto, y no había tardado en ser correspondido con un amor legítimo. Las arregladas bodas se celebraron en San Galmier.
—Sí, mi querido Mouillard —añadió á manera de conclusión—, en el mes de mayo va á hacer treinta años que soy feliz: ¿y usted cuándo va á seguir mi ejemplo?
Jupille, al oír esta introducción, se creyó allí de más y desapareció por la escalera en espiral.
—En otra ocasión hemos hablado —continuó diciendo Flamarán— de alguna heredera de Bourges. ¿Renuncia usted á ella, según veo?
—Decididamente.
—Está usted en su derecho, joven; entonces, ¿por qué no busca usted una parisiense?
—En efecto, ¿por qué no?
—Es posible que tenga usted formados prejuicios acerca de las parisienses.
—Ninguno.
—Yo los tuve, y mucho, aquí donde le hablo á usted. Pero se desvanecieron. Tienen una gracia, querido Mouillard, una manera de vestir, de andar y de reír, que no se encuentra más allá de las fortificaciones. Por mucho tiempo he creído que dichas cualidades reemplazaban á la virtud. Pues bien: era una calumnia: hay en París mujeres virtuosas: hasta conozco algunas que son ángeles.
Al llegar á este punto, Flamarán fijó sus ojos en los míos, y como yo no le replicase, añadió:
—Conozco una por lo menos: Juana Charnot. ¿Me oye usted?
—Sí, señor Flamarán.
—¿No es verdad que es una joven completa?
—Sí que lo es.
—¿Con tanta inteligencia como corazón?
—Así creo.
—¿Y con tanto espíritu como inteligencia?
—Tal es mi parecer.
—Pues si ése es el parecer de usted, joven, perdóneme que prenda fuego á mis naves, á todas mis naves. Si ése es el parecer de usted, ya no comprendo. ¿La cree usted sin fortuna?
—Ignoro si la tiene o no.
—Estaría usted en un error si creyese que no la tiene: es rica. ¿Se cree usted demasiado joven?
—No.
—¿Se figura usted, quizá, que todavía está pendiente de aquel fatal amor?…
—Creo que no.
—Yo estoy seguro de ello. Es libre, se lo digo á usted; libre como… usted mismo. Pues bien: ¿por qué no la ama usted?
—¡Pero, señor Flamarán, si yo la amo!
—¡Hace usted divinamente, amigo mío!
Flamarán no se levantó. Se inclinó á la izquierda; yo me incliné á la derecha: nuestras cabezas se juntaron, y me estrechó entre sus brazos. Mi viejo maestro estaba tan conmovido, que no podía hablar: la emoción y la alegría oprimían su pecho como si hubiera sido mi padre o el de Juana.
Pasado un momento, se enderezó en la silla y se mantuvo sentado enfrente de mí, á distancia del largo de sus brazos, con sus dos manos apoyadas en mis hombros, como si hubiera temido verme escapar.
—¡Ah! ¡Conque la ama usted, conque la ama!… ¡Par-diez! ¡Cuánto trabajo me ha costado hacérselo confesar!… Hace usted bien en amarla, bien, pero muy bien…: yo no hubiera comprendido lo contrario; pero, en ese caso, amigo mío, en ese caso…, si usted tarda demasiado, siendo ella tan encantadora…, ya me comprende usted.
—Sí, comprendo que sería preciso pedir su mano.
—Cabalmente.
—¡Ah, señor Flamarán! ¿Quién quiere usted que dé semejante paso por mí? Soy huérfano, como usted sabe.
—¡Pobre joven! ¿Pero su tío?…
—Estamos reñidos.
—Se hacen las paces con este motivo.
—¡Imposible! Precisamente estamos reñidos á causa de ella. Mi tío detesta á las parisienses.
—¡Diablo, diablo! En ese caso, un amigo, un simple amigo. En rigor, eso basta.
—Tengo á Lamprón.
—¿El pintor?
—Sí; pero no conoce al señor Charnot. Resultará que un desconocido tendrá que solicitar para un extraño. ¡Mal asunto! Más hubiera valido…
—Un amigo que á la vez lo fuera de Charnot y de usted, ¿no es eso? Pues bien; ¿y yo?, ¿no lo soy acaso?
—¡Oh, sí!
—Pues no hay más que hablar: yo me encargo de hacer la petición. Yo pediré á esa encantadora Juana, sí, yo la pediré para los dos: para usted, que la hará dichosa, y para mí, que no la perderé del todo al casarse con uno de mis discípulos, con uno de mis doctores preferidos, con mi amigo Fabián Mouillard. Y la obtendré, ¡vive Dios!, la obtendré: le respondo á usted de ello.
Y dio en la mesa tan terrible puñetazo, que hizo sonar los vasos y oscilar las garrafas.
—¡Ya van! —gritó desde abajo el mozo, creyendo que llamaban.
Flamarán se inclinó sobre la barandilla y dijo:
—No se moleste usted en subir, amigo, no es nada.
Volvió hacia donde yo estaba, siempre conmovido, pero ya calmado.
—Ahora —dijo— hablemos, y cuéntemelo usted todo.
¡Qué larga y qué dulce fue la conversación que tuvimos! ¡Qué noble y qué digno encontré á aquel profesor fuera de su cátedra, que daba rienda suelta á su corazón, sencillo, transparente, conservado en el estudio del Derecho como en un relicario! Tan pronto sonreía, cuando yo elogiaba á Juana, como escuchaba con desconfianza mis objeciones, arqueando la boca, y las refutaba con vehemencia.
—¿Cómo se atreve usted á decir?… Joven, ¿a qué esos vanos temores?…
Su conmovida bondad se desbordaba en solemnes y sinceras protestas.
Ni el uno ni el otro estábamos en Robinsón, sino mucho más lejos, en el mundo de las quimeras en donde las inteligencias se compenetran y los corazones se comprenden. No oíamos ni el chirrido del columpio debajo de nosotros, ni las carcajadas de los transeúntes, ni los sones de la orquesta que tocaba en un pabellón vecino. Nuestros ojos abiertos no veían que la noche se aproximaba inmensa y en calma, atravesando las hojas de los árboles con sus primeras estrellas. A veces soplaba tenuemente la brisa que venía de los bosques, y percibía yo perfumes extraños, emanaciones dulcísimas. Una visión rápida cruzaba por mi alma; la de un hermoso y obscuro tulipán laminado de oro que abría su cáliz en el humilde borde de las zanjas, y me preguntaba yo si era verdad que una flor misteriosa había abierto su cáliz en medio de la noche, o si era que un sentimiento nuevo, lentamente formado, se esparcía y dilataba por mi corazón.
22 de julio
Son las dos. Llego á casa de Silvestre para contarle el gran suceso de ayer. Nos sentamos en el viejo y enfundado canapé á la sombra de la movible cortina que divide el estudio en dos partes, una de ellas especie de sala llena de maniquíes, de bustos, de botellas de barniz y de cajas de colores. A Lamprón le gusta aquella semiobscuridad que le hace descansar la vista.
Alguien llama.
—Quédate aquí —me dice Silvestre—, es un operario que viene por el fondo de un grabado. Dos minutos y soy contigo. ¡Adelante!
Acaba de correr en aquel momento sobre mí la cortina, y á través del tejido de la tela, lo veo adelantarse hacia la puerta, que acaban de abrir.
—¿El señor Lamprón?
—Servidor de usted, caballero.
—¿No me reconoce usted?
—No, señor.
—Me admira, caballero.
—¿Por qué, si no he tenido el gusto de verlo nunca?
—Usted ha hecho mi retrato.
—¿Qué me cuenta usted?
Observo á Lamprón. Lo veo mortificado por el impertinente principio de aquella escena. Deja en medio del estudio la silla que alargaba ya, y se sienta en el escabel de grabador situado en un ángulo, con el aire un poco altivo y dibujando en sus labios una vaga sonrisa de desconfianza: con las yemas de los dedos sujeta la mesa en que apoya el codo.
—Lo que he tenido el honor de decir á usted, caballero, es la pura verdad. Soy Charnot, miembro del Instituto.
Lamprón mira hacia el sitio en que yo estaba, y se dilata su fisonomía.
—Perdóneme usted, caballero: no lo conocía á usted más que de espaldas. Quizá lo hubiera reconocido á usted, si lo hubiese visto de esa manera.
—Yo no me río, caballero, y hubiera venido antes á pedirle una explicación, si antes hubiera llegado á mi noticia lo que considero un abuso deplorable de su lápiz; pero no lo he sabido hasta esta mañana. Las exposiciones de pintura no son mi fuerte. No me he visto en ellas. Ha sido preciso que Flamarán viniera á decirme que figuraba en el último Salón en compañía de mi hija y que me había usted sentado en el tronco de un árbol en la selva de San Germán. ¿Es verdad, caballero, que aparezco sentado en el tronco de un árbol?
—Es exacto.
—La posición es algo rústica para quien no sale de París tres veces al año. ¿Y mi hija, de perfil, según parece, y muy parecida?
—Tanto como me ha sido posible.
—¿Es decir, que confiesa usted; que nos ha retratado usted á los dos, á mi hija y á mí?
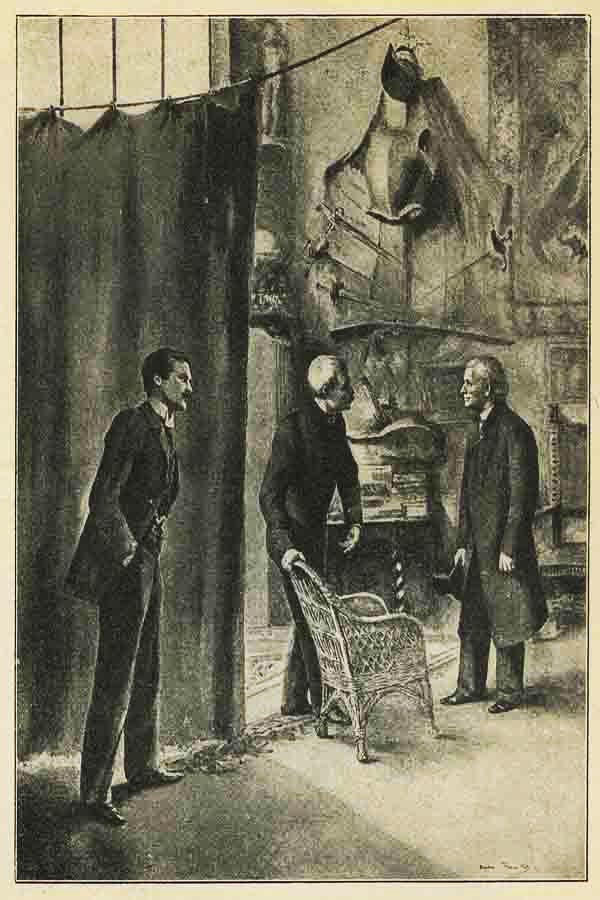
—Sí, señor.
—Creo que no le será á usted tan fácil explicar con qué derecho nos ha retratado.
—Pudiera muy bien omitir toda clase de explicaciones —dice Lamprón, que empieza á perder la paciencia—. También pudiera contestarle que no tenía necesidad de pedirle á usted permiso alguno, como tampoco la tuve de pedírselo á las hayas ni á las encinas, á los olmos ni á los abedules; que ustedes formaban par-del paisaje; que todo pintor que dibuja un cuadro tiene derecho de colocar en él un buen hombre…
—¡Un buen hombre! Caballero: ¡eso de un buen hombre! No se moleste usted.
—He querido decir un personaje: nosotros decimos un buen hombre. Pues bien: yo hubiera podido aducir esa razón, que es muy suficiente, pero que no es la verdadera. Prefiero, pues, decirle á usted francamente lo que ha pasado. Caballero: usted tiene una hija encantadora.
El señor Charnot se inclinó por costumbre.
—Un amigo mío está enamorado de ella. Es tímido y no se atrevía á confesarle su amor. Por casualidad los vimos á ustedes en el bosque, y se me ocurrió la idea de retratar á la señorita Juana; de que el retrato resultase tan parecido que ella no pudiera menos de reconocerse; de exponer mi dibujo en el Salón, seguro de que ella lo vería, de que adivinaría la intención y de que haría memoria, no de mí, que ya soy viejo, sino de mi amigo, que tiene la edad y la apostura de los enamorados. Si en esto hay alguna falta, caballero, yo la reivindico: toda ella es mía.
—Ciertamente, caballero, que, por lo menos, hay una de parte de usted: la de que usted, hombre serio, y considerado por su talento y por su carácter, haya impulsado un sentimiento frívolo.
—¡El amor más honrado y más verdadero!
—¡Una llamarada!
—¡De ningún modo!
—¡Bah! Su amigo de usted no es más que un niño.
—¡Tanto mejor para él, caballero, y para ella! Si usted quiere para yerno un hombre maduro, busque, verá lo que valen esos hombres, y quizá lamente usted haber rechazado á ese niño, que no tiene más que veinticuatro años, es verdad, que tampoco tiene fortuna ni carrera asegurada, ni ese baño de suficiencia que en tantas personas ocupa el lugar del mérito, pero que tiene un corazón noble y bravo, del cual respondo como de mí mismo. Busque usted, busque: encontrará usted para su hija nombres ilustres, grandes fortunas, galones, barbas, vanidad, reputaciones, pretensiones justificadas o no; todo lo que él no tiene; ¡pero á él, caballero, á él, no lo volverá usted á encontrar nunca! Es todo cuanto tengo que decir á usted.
Lamprón se había animado. Hablaba con vehemencia. Un asomo de cólera brillaba en sus ojos.
Vi á Charnot levantarse, ir hacia él y tenderle la mano.
—No quería otra cosa de usted, mi querido señor: eso me basta. Flamarán me ha pedido esta mañana la mano de mi hija para su amigo de usted. Flamarán no pierde el tiempo cuando se encarga de algo. También me ha hablado muy bien de él. He tomado informes del señor Boule; pero yo necesitaba, por lisonjeros que fueran tales testimonios, adquirir otro: el de un hombre que hubiese vivido en intimidad con el señor Mouillard, y no he podido descubrir otro que usted.
Lamprón miraba estupefacto á aquel hombrecillo de labios delgados, que acababa de cambiar tan bruscamente de tono.
—A fe mía, caballero —repuso—, que hubiera usted podido obtener los mismos informes con menos trabajo: no necesitaba usted representar para ello comedia alguna.
—Dispénseme usted: hubiera obtenido informes, y no era eso lo que yo quería: los informes son siempre buenos. Yo quería un grito del corazón; la voz de la amistad sublevada, indignada hasta el extremo. He oído ese grito: con ello me basta. Le doy á usted las gracias más expresivas y le ruego que tenga la bondad de dispensarme.
—Caballero, puesto que ahora hablamos con entera seriedad, permítame usted que á mi vez le pregunte: ¿la petición de mi amigo tiene probabilidades de que sea otorgada?
—Señor Lamprón, en este delicado asunto he resuelto dejar á mi hija en completa libertad. Aunque se trata de mi dicha casi tanto como de la suya, no tendré más que voz consultiva. Le he transmitido la petición hecha por Flamarán.
—¿Y qué?
—Esperaba que la rechazase.
—¿Y ha dicho que sí?
—No ha dicho que no, sin lo cual, como usted comprenderá, no estaría yo aquí.
En poco estuvo que, al escuchar tal respuesta, no saliera yo de detrás de la cortina gritando como un loco: «¡Gracias!».
El señor Charnot añadió:
—No confíe usted demasiado, sin embargo; hay dificultades graves, insuperables quizá. Necesito hablar de nuevo con mi hija. Tan pronto como pueda, daré cuenta á su amigo de usted de nuestras resoluciones definitivas. Hasta la vista, caballero.
Lamprón lo acompañó y oí cómo se alejaban sus pasos por el corredor.
Un instante después:
—¿Y bien —me dijo Lamprón viniendo hacia mí y tendiéndome los brazos—, eres feliz?
—Sí, amigo mío, algo.
—Espero que sea mucho: ella te ama.
—Sí, pero…, ¿y las dificultades, Silvestre?
—¡Bah!
—¡Insuperables, quizá!
—Las dificultades son la salsa de todas nuestras alegrías, querido amigo. ¡Cuántas cosas necesitáis los jóvenes para llamaros dichosos! ¡Le pedís certidumbres á la vida, como si ella os las pudiera dar!
Se ha puesto á discutir mis temores sin conseguir desvanecerlos, porque ni él ni yo conocemos el obstáculo.
2 de agosto
Tras diez días de espera en los cuales he empleado alternativamente á Lamprón y al señor Flamarán para que intercedan en favor mío: diez días pasados entre angustias mortales y esperanzas locas; diez días en los que he formado y destruido, vuelto á tomar y abandonado de nuevo más proyectos que en todo el resto de mi vida, recibí ayer á las cinco dos letras del señor Charnot rogándome que fuera por la noche á su casa.
He ido á ella amilanado. Me ha recibido en su gabinete como siete meses antes, cuando nuestra primera entrevista, pero con una política más grave, y he visto cómo temblaba entre sus dedos el cortapapeles que tomó de la mesa al dejarse caer en su sillón. Yo he tomado asiento en la misma silla en que me sentí tan desgraciado. En verdad que ayer no lo era menos. El señor Charnot lo notó sin duda y quiso darme ánimo.
—Caballero —me dijo—, lo recibo á usted amistosamente: sea el que quiera el resultado de nuestra conversación, puede usted estar seguro de la estima en que le tengo. No tema usted, pues, responderme con entera libertad.
Me hizo varias preguntas acerca de mi familia, de mis gustos, de mis relaciones en París. Después me hizo referirle los pocos sucesos, sencillos por demás, que han marcado mi infancia y mi juventud, mis recuerdos de la casa paterna, del colegio de la Chatre, de mis vacaciones en Bourges y de mi vida de estudiante.
Escuchó sin interrumpirme, jugueteando con su cortapapeles de marfil. Cuando llegué á aquel día de diciembre último en que por primera vez vi á Juana:
—Detengámonos —me dijo—. Sé todo lo demás o lo adivino. Joven, le he prometido á usted una respuesta; escúchela usted.
Creo que durante un minuto dejé de respirar y que mi corazón dejó de latir.
—Mi hija —siguió diciendo el señor Charnot— me ha sido pedida en matrimonio por varios en estos días. Ya ve usted que nada le oculto. Le he dado tiempo para que reflexione: ella lo ha pesado todo, lo ha examinado todo y me ha comunicado ayer el resultado de sus reflexiones. A partidos más ricos, más brillantes quizá, prefiere un hombre honrado que la ame por ella misma, y ese hombre honrado es usted, caballero.
—¡Oh! ¡Gracias —exclamé—, gracias!
—No he concluido: hay dos condiciones.
—Aunque fueran diez, las acepto de antemano.
—No se precipite usted y escuche: una es impuesta por mi hija; la otra la imponemos ambos.
—¿Qué tenga una posición quizá?
—No, no es eso. Es evidente que mi yerno no permanecerá inactivo. Sobre ese punto tengo ideas que le expondré á usted más tarde, si ha lugar á ello. No, la primera condición, la impuesta por mi hija y dictada por un sentimiento muy dulce para mí, es que ha de prometerme usted no vivir nunca fuera de París.

—¡Ah! Lo juro, caballero, con la mayor satisfacción del mundo.
—¿De veras? Yo temí que tuviera usted compromisos contraídos.
—Ninguno.
—O repugnancias.
—Al contrario: no tengo más que preferencias, con la libertad de seguirlas. ¿Y la segunda condición?
—La segunda, o sea la impuesta de acuerdo por mi hija y por mí, es la de que haga usted las paces con su tío. Flamarán me ha dicho que están ustedes desavenidos.
—Es verdad, caballero.
—No creo que sea cosa grave. Una simple nube, ¿no es eso?
—Desgraciadamente, no. Mi tío tiene un carácter muy absoluto.
—Pero también excelente, según me pareció conocer cuando lo recibí, creo que por junio.
—Sí, señor.
—Lo mejor que puede usted hacer es dar los primeros pasos.
—Haré todo lo que sea preciso.
—Estaba seguro de ello. No es posible que siga usted reñido con el hermano de su padre, con el último pariente que le queda. Esa reconciliación la juzgamos necesaria, la creemos un deber. Por otra parte, usted debe desearla tanto o más que nosotros.
—La procuraré con todas mis fuerzas: se lo prometo á usted.
—Y la conseguirá usted: se lo garantizo.
El señor Charnot se puso muy pálido: me tendió la mano e hizo un esfuerzo para sonreír.
—Creo, señor Fabián, que estamos perfectamente de acuerdo y que ha llegado la hora…
No acabó la frase empezada: se levantó y fue á abrir una puerta situada entre dos armarios de libros.
—Juana —dijo—, hija mía: el señor Fabián acepta las dos condiciones.
Y vi á Juana, sonriente, que se adelantaba hacia mí.
Y yo, que me había levantado trémulo; yo, que hasta entonces sentía embarullado mi espíritu al solo pensamiento de verla; yo, que me había preguntado con espanto lo que le diría al acercarme á ella si alguna vez me fuera prometida, me sentí dueño absoluto de mí, y las palabras afluyeron en tropel á mis labios para darle las gracias y para expresarle mi alegría.
Mi felicidad era patente y hubiera podido no hablar de ella. Durante la primera media hora, la conversación fue general entre los tres. Luego, Charnot retiró su sillón y quedamos los dos únicamente.
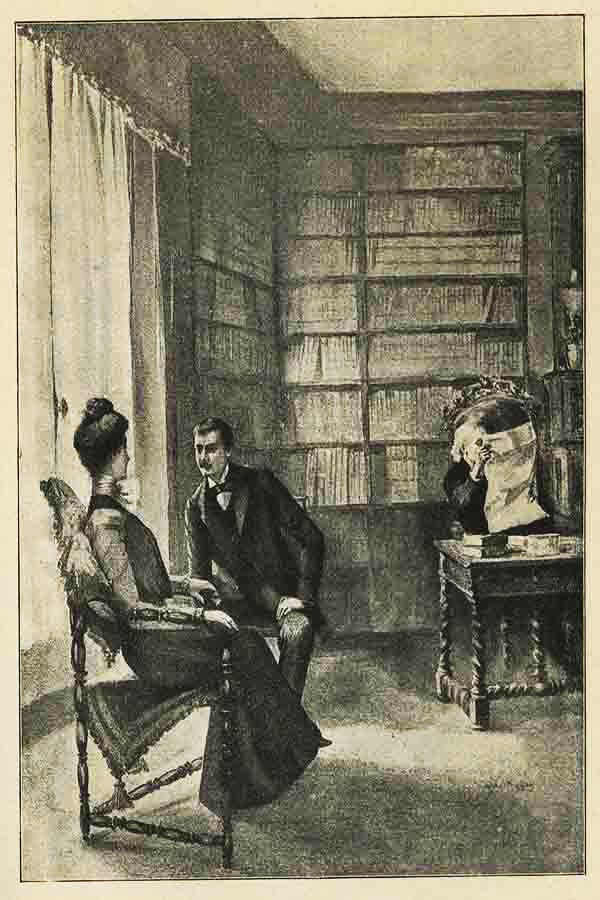
Él había cogido un periódico, pero creo que lo había cogido del revés: en todo caso debió de leer entre líneas, porque no volvió la hoja en toda la velada.
Miraba con frecuencia hacia donde estábamos, dirigiendo la vista por encima del periódico plegado en cuatro dobleces, y sus ojos pasaban luego á fijarse en una linda miniatura de Juana, cuando era niña, colgada á un lado de la chimenea.
¿Qué comparaciones, qué recuerdos, qué pesares, qué esperanzas luchaban en su espíritu? Lo ignoro; pero su alegría estaba mezclada con hondos suspiros, y creo que hubiese llorado á no estar allí nosotros.
Juana se mostraba sencilla y cándida como una niña, buena y seria como una mujer. Un nuevo sentimiento se agrandaba en mí por instantes; el de un profundo reposo del alma: la anticipada certidumbre de la felicidad de toda mi vida.
Sí; yo era dichoso más allá del presente; lo era hasta en el porvenir, en una larga serie de días pasados junto á ella, y mientras que yo la encontraba tranquila, confiada, radiante de júbilo, creía ver las grandes alas de mi sueño plegarse sobre los dos. Hablábamos en voz baja. Por la abierta ventana entraba el aire tibio de la noche y el rumor confuso de París.
—¿Me llama usted su amiga y su consejera? —me dijo Juana.
—Sin duda alguna.
—¿Me asegura usted que en todo tomará mi parecer y que procederemos de acuerdo?
—Sí.
—Si yo le exigiera esta noche una confidencia, ¿me la negaría?
—Todo lo contrario.
—Pues bien: por lo que me ha contado usted de su tío, creo que ha aceptado usted con alguna ligereza la segunda condición, que es la de reconciliarse con él.
—He prometido únicamente hacer todo lo posible para ello.
—Sí; pero mi padre entiende que usted lo ha de conseguir, ¿qué es lo que piensa usted hacer?
—Todavía no lo sé.
—Es lo que yo presumía, como también pensaba que no estaría de más que reflexionáramos los dos sobre ese particular.
—La escucho á usted, señorita: trace usted el plan de batalla y yo lo discutiré.
Juana juntó las manos sobre sus rodillas y adoptó una actitud reflexiva.
—Veamos: si usted le escribiera…
—Es lo más probable que no me contestara.
—¿Con respuesta pagada?
—¿Se ríe usted? Eso no es un consejo.
—Es verdad. Hablemos seriamente. Vaya usted á verlo.
—Esa idea es más acertada. Quizá me reciba.
—Pues si lo recibe, está ganado el pleito. Desde que un hombre escucha…
—Eso no reza con él, señorita. Escuchará, ¿y sabe usted lo que me contestará?
—No.
—Esto o algo parecido: Sobrino mío, ¿vienes á darme dos noticias, no es eso?: que te casas con una parisiense y que renuncias para siempre al bufete patrimonial, es decir, la confirmación, la agravación de nuestro doble resentimiento. No has hecho más que dar un paso atrás. No merece la pena de que te hayas molestado en decírmelo, y puedes marcharte.
—¡Me deja usted admirada! Hay un medio segurísimo de convencerlo, puesto que en el fondo es bueno, según me ha dicho usted. Si conociese yo á su tío, no duraría mucho mi preocupación.
—¡Si lo conociese usted! En efecto, ese medio sería el mejor, sería infalible. Él cree que es usted una parisiense ligera y frívola, y le tiene miedo. Más le afecta mi amor á usted que el que haya rehusado su bufete. Conque la viera á usted solamente, pronto haría las paces conmigo.
—¿Lo cree usted así?
—Estoy seguro de ello.
—Cree usted que si yo le mirase á los ojos… así, y le dijese: «Señor Mouillard, ¿no quiere usted que yo sea sobrina suya?,» ¿cree usted, repito, que cedería?
—¡Ah, señorita! ¿Cómo no ha de ser posible?
—Tiene usted razón. Desde luego, será difícil; pero imposible, no lo sé.
Expusimos, o mejor dicho, expuso Juana el caso al señor Charnot, que es, decididamente, la más antigua y la más completa conquista de su hija. Se negó á ello desde luego, diciendo que era un asunto mío, un asunto de familia en el que no debía mezclarse. Ella ha insistido: lo ha hecho vacilar. Ha propuesto atrevidamente un viaje á Bourges y una visita al señor Mouillard. Los argumentos brotaban de sus labios, algo débiles en ocasiones, pero expresados siempre con gentileza. Un viaje por el Berry sería delicioso, tranquilo, nuevo para ambos. ¿Se había lamentado o no se había lamentado el señor Charnot de estar sufriendo en París los calores de agosto? Sí; se había lamentado de ello, y con razón, porque sus colegas no vacilaban en abandonar sus trabajos para irse por las provincias. Ella se los citaba todos: uno ido á los Vosgos, otro á los Pirineos, otro á Deauville. Y luego, ¿no residía precisamente á pocas leguas de Bourges una de sus viejas amigas del barrio de San Germán? ¿Cuántas veces le había invitado á que fuese allá? ¿Cuántas le había faltado él á sus promesas? Se aprovecharía aquella circunstancia para llegar hasta el castillo. En fin, como el señor Charnot continuase atrincherado en lo singular del procedimiento, le dijo ella:
—Pero, papá; si es todo lo contrario; si al presentarte en casa de Mouillard no haces más que cumplir con un deber de cortesía y de buena educación.
—¿Cómo así?
—Él te ha hecho una visita; pues bien, ¡tú se la devuelves!
Charnot ha meneado la cabeza como un padre que, sin estar convencido quizá, se da al fin por vencido.
En cuanto á mí, Juana querida, empiezo á creer de nuevo en las hadas.
3 de agosto
Vuelvo de la calle de la Universidad. Se ha decidido el viaje. Yo salgo mañana para Bourges precediendo al señor Charnot y á su hija, que llegarán allí pasado mañana por la mañana.
La misión que llevo como explorador es doble: alquilar en el hotel habitaciones confortables en el primer piso frente al Mediodía; después ver á mi tío y prepararlo para la visita que va á recibir.
Prepararlo y no enfurecerlo. Juana me ha trazado el plan de campaña. Debo mostrarme como el más cariñoso de los sobrinos aunque él se muestre conmigo el más áspero de los tíos; impedir que tratemos del pasado; mantenernos en el presente; confesar con timidez que la señorita Charnot conoce mis sentimientos y no se muestra insensible á ellos, pero evitando concretar más y dejando para después una explicación completa, un estudio en común de la situación. Al señor Mouillard no podrá menos de lisonjearle esta deferencia y permanecerá con las armas envainadas hasta aquel consejo de familia cuya perspectiva le dejaré entrever. Entonces, si estos escarceos son bien acogidos, le anunciaré que el señor Charnot viaja por el Berry y le añadiré, aunque sin afirmarle nada, que no sería extraño que, al pasar por Bourges, le devolviese la visita que él le hizo en París.
Mi papel termina ahí. Juana y su padre quedan encargados de lo demás. El señor Mouillard deberá estudiar la situación en unión de Juana, bajo la presión de los ojos y de la sonrisa de ésta. Tendrá que combatir contra el poderoso argumento de su juventud y de su gracia. ¡Pobre hombre!
Juana tiene completa confianza. Su padre, imbuido por ella, no duda de la capitulación de mi tío. Y yo, que lucho algo contra ese optimismo, también me inclino, en definitiva, al partido de la esperanza.

En el momento de entrar en mi casa, me ha entregado la portera dos tarjetas de Larivé.
Dice la primera:
C. Larivé
Principal pasante de abogado
P. P. C.
La segunda, en cartulina marfil, me da, en iniciales también, otra segunda noticia. Dice:
C. Larivé
Antiguo principal pasante de abogado
P. F. P. M.
Se marcha, pues, de París ese parisiense que juraba no poder vivir en provincias más de dos días: tenía que suceder. Se casa: me es indiferente. La consecuencia es que ya no nos volveremos á ver y que yo no derramaré lágrimas por ello.

Bourges, 3 de agosto
Si han pasado ustedes por Bourges, habrán podido ver la callecita Bajo-las-cepas, los paseos del Baste-de-Plata y de la Flor-de-Lis, las calles de la Madre-de-Dios, de los Verdes-Galantes, del Malsecreto, del Molino-del-Rey, el muelle del Señor-Jaime y otras, cuyos antiguos nombres, conservados por un sentimiento o por un loable instinto tradicional, indican una ciudad antigua que encierra aún gentes de otros tiempos, es decir, gentes apegadas al terruño, muy marcadas con el sello provincial en sus costumbres y en su lenguaje; gentes que saben que el nombre es para una calle su honor, su esposo si se quiere, con el cual no se debe divorciar.
Mi tío Mouillard, el más convencido, el más fiel de los habitantes del Berry, vive, como es natural, en una de aquellas calles antiguas, á la sombra de la catedral, bajo el volteo de sus campanas; en la calle del Horno.
Un cuarto de hora después de mi llegada á Bourges, tiraba yo de la pata de venado que pende, sin pelos, á lo largo de la puerta. Eran las cinco y sabía yo con certeza que á aquella hora no estaba mi tío en su casa. Uno de sus pasantes lleva los legajos á casa al terminar la Audiencia, y él se va tranquilamente, con los faldones de su levita azotando el aire, á visitar á algunos amigos, á algunos clientes, á respetables damas que solían bailar allá por 1840, o, más frecuentemente, á pasearse por las orillas del canal del Berry, plantadas de álamos, por las que profunda hilera de pequeños asnos grises llevan á la sirga los grandes barcos.
Estaba, pues, seguro de no encontrarlo.
Magdalena vino á abrir. Dio un respingo de sorpresa al verme.
—¡Señor Fabián!
—Sí, Magdalena, el mismo. ¿No está mi tío?
—No, señor. ¿Pero es que quiere usted entrar?
—¿Por qué no?
—¡Está el señor tan cambiado desde que volvió de París, señor Fabián!
Magdalena, inmóvil, con una mano sosteniendo el delantal y con la otra caída, me miraba con expresión de inquietud y de reproche.
—Es preciso que yo entre, Magdalena: tengo que hablarte confidencialmente.
No me contestó y dio media vuelta para precederme.
¡No era así como yo era recibido en otro tiempo! ¡Qué diferencia! Magdalena salía á esperarme á la estación. Me abrazaba, me cumplimentaba por mi apostura, me prometía mil golosinas que había imaginado para mí. Apenas ponía yo el pie en el corredor, mi tío, que había renunciado por mí á su paseo habitual, salía de su gabinete con la corbata en desorden y con el corazón lo mismo, para verme, á mí, pobre colegial desmañado y estupefacto. ¡Aquel tiempo pasó! ¡Ahora llego temiendo encontrar á mi tío, y Magdalena tiene miedo de abrirme la puerta!
Nada me ha dicho, pero adivino que han debido brotar de sus negros ojos muchas lágrimas, que luego han corrido por sus mejillas demacradas y pálidas como la cera.
¡Qué rostro más transparente tiene! Parece que una lucecita interior la baña con sus rayos. Fuertes energías se anidan, por otra parte, bajo aquella máscara impasible. Magdalena nació en Bayona y es de sangre española. Dicen que fue bellísima á los veinte años. Al envejecer ha adquirido porte severo, aire de viuda, verdaderamente viuda, y corazón de abuela.
Hela ahí que se desliza sobre sus babuchas hasta aquel reino de la paz y del silencio, hasta la cocina. La sigo. Dos cosas hay que no han entrado allí nunca: el polvo y el ruido. Un jilguero, solitario en una jaula de mimbre pendiente de las vigas y que exhala por intervalos un pitido agudo, y el sonido metálico de un reloj, son los únicos que animan el curso silencioso del tiempo. Ella se sienta en su silla baja en la que se pasa las tardes haciendo media.
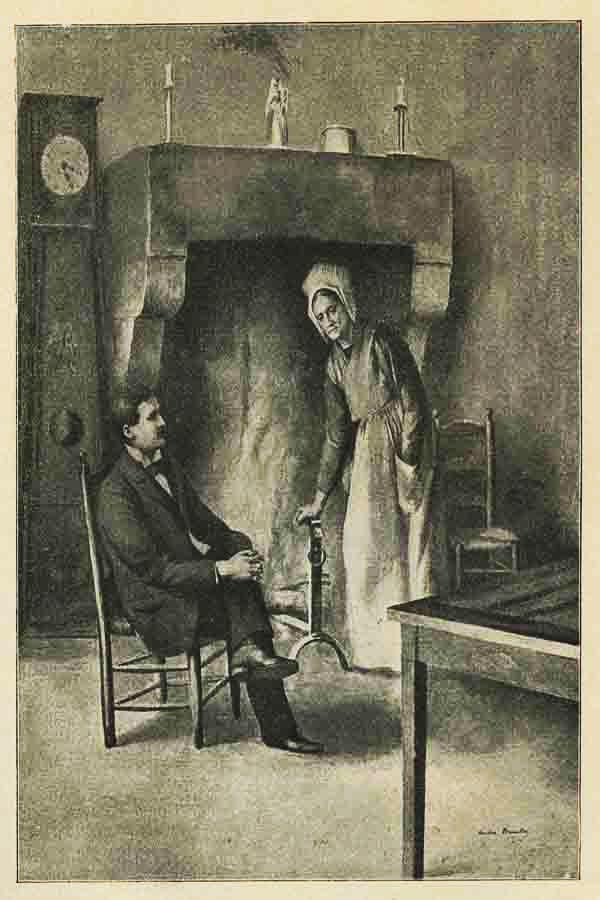
—Magdalena: ¿sabes que voy á casarme?
Movió la cabeza lentamente.
—Sí, en París, señor Fabián: eso es lo que tanto le disgusta al señor.
—Tú verás, Magdalena, á la que yo he elegido.
—No lo creo, señor Fabián.
—Sí, sí, y tú reconocerás que es mi tío el que se engaña.
—No he visto que se engañe muchas veces.
—En fin, la cuestión no es ésa. Mi matrimonio es cosa resuelta, pero yo quiero hacer que mi tío consienta en él; ¿comprendes?, quiero reconciliarme con él.
Magdalena meneó de nuevo la cabeza.
—No lo conseguirá usted.
—¿Qué dices Magdalena?
—Que no lo conseguirá usted, señor Fabián.
—¿Tan cambiado está?
—Tanto, que es usted incapaz de creerlo; tanto, que me cuesta mucho trabajo no cambiar yo también. Él, que tan buen apetito tenía, no tiene ahora sino caprichos. Por más que le presento platos delicados y que le compro primores, en nada se fija. Cuando entro con mis sorpresas por la puerta, él mira por la ventana. Por las noches suele olvidarse de salir al jardín y permanece sentado á la mesa, con los codos sobre la servilleta desplegada, la cabeza apoyada en los puños y pensando en cosas que no dice. Si yo quiero hablarle de usted —no crea usted que no lo he intentado, señor Fabián—, se marcha furioso y me prohíbe que vuelva á abrir la boca con tal motivo. La casa está triste, señor Fabián. Todo el mundo comprende que ha cambiado. El señor Lorinet y su señora ya no ponen los pies aquí. El señor Hublette y el señor Horlet llegan para jugar, como si asistiesen á un entierro, creyendo complacer así al señor: hasta los clientes me dicen que el señor los recibe como á perros, y que haría bien en vender su bufete.
—¿No lo ha vendido, pues?
—Todavía no. Pero supongo que tardará poco en venderlo.
—Escucha, Magdalena: tú has sido siempre buena y cariñosa para mí: tengo la seguridad de que todavía me quieres: préstame un servicio, el último. Es preciso que me des aquí habitación sin que mi tío lo sepa.
—¡Sin que él lo sepa, señor Fabián!
—Sí; en la biblioteca, por ejemplo: él no va allí nunca. Desde allí estudiaré, espiaré á mi tío sin que él me vea, y puesto que tiene un humor tan variable, aprovecharé la primera buena ocasión que se me presente. A una señal tuya, bajaré.
—El caso es, señor Fabián…
—Es preciso, Magdalena; es indispensable que encuentre ocasión de hablar con mi tío antes de mañana á las diez, hora en que llega mi prometida.
—¡La parisiense!… ¡Va á venir aquí!…
—Por el tren de mañana á las nueve y seis minutos, con su padre.
—¿Pero eso es posible, Dios mío?
—Sí; para verte, Magdalena, para ver á mi tío, para ajustar la paz. ¿No te parece bien?
—Muy bien, señor Fabián…, pero tiemblo desde ahora por lo que va á suceder… En cuanto á mí, la verdad; me gustará conocer á esa señorita.
Todo quedó convenido. Magdalena no le dirá á mi tío ni una palabra de mi existencia en Bourges á algunos pasos de él. Si ella descubre algún rayo de luz en el sombrío carácter del señor Mouillard, me lo advertirá. Si me viese obligado á diferir hasta mañana la conversación con él y á pasar la noche en el canapé de la biblioteca, me llevará pasteles, un cobertor y «su almohada de vacaciones de cuando era usted pequeño».

Heme aquí, pues, en la gran biblioteca del primer piso, contigua al salón, comunicando por la otra de sus puertas con la meseta de la escalera enfrente de la habitación del señor Mouillard, y por sus dos anchas ventanas con el jardín. ¡Qué hermoso aspecto de burguesía desde el estrado de ébano luciente, arrufado á trechos, hasta los cuatro armarios acristalados coronados por cuatro bustos de bronce: Herodoto, Homero, Sócrates, Marmontel! Nada ha variado de sitio: los libros están en el mismo lugar en que yo los he visto desde hace veinte años; Voltaire al lado de Rousseau; el Diccionario de conocimientos útiles y la Historia antigua de Rollin. Las llamadas flechas envenenadas de los salvajes, que me causaban tanto terror, simulan siempre cola de pavo real sobre la chimenea, en cuyos extremos siguen floreciendo los mismos corales blancos: el organillo, que hasta los diez y ocho años me estuvo prohibido tocar, descansa á la izquierda en el mismo ángulo, y sobre la misma mesa, cerca del pequeño mueble en que hay papel de cartas, se levanta, siempre majestuoso, siempre dispuesto á girar en sus círculos graduados, el globo terrestre «en que se hallan marcados los tres viajes del capitán Cook, ida y vuelta». ¡Ah, comandante, cuánto hemos viajado juntos! ¡Qué hermoso camino hacíamos con viento en popa á través de las islas de vegetación virgen, que veíamos pasar con sus extrañas flores abiertas hacia nosotros, procurando atraernos y adormecernos con sus peligrosos perfumes!; pero habíamos adivinado el lazo, habíamos entrevisto el manzanillo elevándose sobre las altas hierbas: usted mandaba con su robusta y sonora voz, y la vía se prolongaba delante de nosotros, infinita, y corríamos á nuevas tierras, á nuevos descubrimientos, hasta aquel islote fatal de Owhyhee, hasta aquel punto del globo terrestre manchado con una lágrima…, porque he llorado por usted, mi comandante, en esa edad en que las lágrimas corren, completamente solas, de un corazón lleno de encanto.
Las siete en la catedral; la puerta del jardín se cierra con estrépito: es mi tío que entra. El señor Mouillard no se detiene delante del escritorio en que guarda sus papeles judiciales; rebasa el macizo de petunias sin dirigirle aquella mirada circular que me es tan conocida, la ojeada del cultivador satisfecho; tampoco dirige una palabra de ánimo al ánade chino que atraviesa la avenida por delante de él.
Tiene razón Magdalena. La reconciliación dista mucho de estar madura. Sería necesario un gran rayo de sol para hacerla madurar. ¡Si tú estuvieras aquí, Juana!
—¿No ha venido nadie mientras he estado fuera?
Es la fórmula eterna de mi tío, á la cual sigue siendo fiel. Y oigo que Magdalena le responde algo cortada:
—No, señor; no ha venido nadie preguntando por usted.
—¿Ha venido, pues, alguien preguntando por ti? ¿Algún enamorado quizá, mi vieja Magdalena? Es ahora tan estúpida la gente, que también serías tú capaz de casarte y de dejarme. Anda, sírveme en seguida la cena, y si ese señor condecorado pregunta por mí…, ¿sabes quién?
—¿Ese muy flaco?
—Sí; lo haces entrar en el salón.
—¿En el salón un señor solo? No, eso no. Le enceraron ayer el piso y aún están los muebles por en-medio.
—Bien, bien; lo recibiré aquí.
Mi tío entró en el comedor, debajo de mí, y en veinte minutos no oí ya nada más que el vibrante llamamiento de su copa de cristal.
Apenas había concluido de comer, cuando llamaron á la puerta de la calle. Alguien preguntó por el señor Mouillard, supongo que sería el señor condecorado, porque Magdalena lo introdujo y el ruido de una silla me advirtió que mi tío se levantaba para recibir al visitante.
Se sentaron. Se entabló la conversación. Un vago murmullo sube á través del piso. Sólo alguna que otra vez se percibe un sonido más claro, y me parece entonces que no me es desconocida aquella voz de timbre aflautado. Pura ilusión, sin duda, pero que se apodera de mí en el silencio de la biblioteca y en la inquieta ociosidad de mi espíritu. Todos los hombres de voz atiplada que he encontrado en Bourges desfilan ante mí: un tratante en granos de la plaza de San Juan; el sacristán Rollet; un industrial grueso que hacía que mi tío le redactara las peticiones para la rebaja de impuestos. Busco febrilmente, mientras que la luz decrece en la ventana y las torres de Saint-Etienne pierden por grados la luminosa aureola de que las rodea el sol poniente.
Al cabo de una hora se anima la conversación. Mi tío tose; la flauta se hace desagradable. Percibo este fragmento de diálogo:
—No, señor.
—Sí, señor.
—¿Y la ley?
—Yo se la impongo á usted.
—¡Eso es una tiranía!
—Entonces, rompámosla, caballero.
Es de creer que nada llega á romperse, porque un aplanando progresivo vuelve la discusión á los moldes de un susurro monótono. Pasa una segunda hora, luego una tercera. ¿Qué clase de visita es ésta tan desmesurada?
Son ya cerca de las once. Un rayo de luna, que sale, acaba de deslizarse á través de los árboles del jardín. Un gato negro, grande, atraviesa el prado sacudiendo sus patas húmedas. La noche le da aspecto de tigre. Veo en mi imaginación la silueta de Magdalena sentada, con los ojos fijos en la muerta ceniza del hogar, corriendo las cuentas de su rosario. Piensa como yo:
—¡Hace muchos años que el señor Mouillard no se acuesta á semejantes horas!
Espera, porque nunca otra mano que la suya ha corrido el cerrojo de la puerta de la calle. La casa no quedaría cerrada si no la cerrara ella.
Abrese, por fin, la puerta del comedor.
—Permítame usted que le alumbre; tenga usted cuidado con los escalones.
Después, el adiós de personas extenuadas; el chirrido de la gran llave al dar vuelta en la cerradura; un paso ligero que se aleja por la parte de fuera; el paso tardo de mi tío que sube á su habitación: todo ha concluido.
¡Qué despacio que sube mi tío! El dolor tiene su peso: esto no es una metáfora. Él, más nervioso que un artículo del código, parece andar con dificultad.
Atraviesa el descansillo; se encierra en su cuarto. ¿Si yo saliera del mío? Sólo unos pasos nos separan. Muy tarde es sin duda; pero la emoción que le embarga, quizá lo predisponga en mi favor… ¿Qué es lo que escucho? Suspiros… ¿Sollozos? ¿Llora?… ¡Suceda lo que suceda, tío mío, corro hacia usted!
Iba á salir ya de la biblioteca, cuando percibí el roce de un vestido contra las paredes, sin haber sentido ruido alguno de pasos. Al mismo tiempo se deslizó por debajo de la puerta un pedacito cuadrado de papel: un mensaje de Magdalena la Silenciosa. Desdoblé la hoja y leí estas palabras escritas en sentido diagonal con un desprecio genuinamente español de la ortografía francesa: «No baya usted hesta noche».
Puesto que tú lo aconsejas, Magdalena, no iré.
No. Me acostaré ahí en el canapé. Sin embargo, este retraso, ahora, me contraría mucho. Se me hace duro dejar pasar aún esta noche sin reconciliarme con ese pobre hombre, o sin haberlo intentado al menos. Sufre, es desgraciado hasta el punto de llorar, ¡él, que no ha tenido lágrimas en tantos casos en que yo no he podido contener las mías! Seguiré tu consejo, mi vieja y fiel amiga, porque sé que á ti te preocupa tanto como á mí la paz de esta casa; pero conozco que trataré de inquirir inútilmente, y por mucho tiempo aún, la causa de este nuevo pesar y cuál es la parte con que yo he contribuido á él.
Bourges, 5 de agosto
Me desperté á las siete. Mi primer pensamiento fue para el señor Mouillard. ¿En dónde está? Me pongo á escuchar: nada. Voy á la ventana: el pequeño pasante del bufete, echado boca abajo sobre el musgo, arroja migas de pan á los rojos pececillos del estanque. Aquello era una muestra que no podía engañarme. Mi tío no está en casa.
Bajo á la cocina.
—Di, Magdalena, ¿ha salido?
—A las seis en punto, señor Fabián.
—¿Por qué no me has despertado?
—¿Lo sabía yo acaso? No sale nunca por la mañana, jamás. Está como no lo he visto en la vida, ni aun cuando la muerte de su difunta esposa.
—¿Qué tiene?
—Creo que va á vender el bufete. Anoche me dijo al pie de la escalera: «Magdalena: soy hombre muerto, hombre muerto. Hubiera podido revivir; pero hay un ingrato, un salvaje —salvo sea el respeto que le tengo á usted, señor Fabián— que no ha querido que reviva. Si lo cogiera, no sé lo que haría con él».
—¿No ha dicho qué es lo que haría con el salvaje?
—No. Entonces fue cuando, al subir, eché el papel por debajo de la puerta.
—Sí, te doy las gracias. ¿Se había calmado esta mañana?
—Ya no tenía el aire colérico; pero vi que había llorado.
—¿En dónde está?
—No lo sé. Por otra parte, querer ir detrás de él sería lo mismo que querer alcanzar un ciervo.
—Tienes razón; vale más esperarlo. ¿Cuándo volverá?
—Antes de las diez, con seguridad que no. Le digo á usted que eso de salir por la mañana no le ocurre ni una vez en el año.
—El caso es, Magdalena, que á las diez estará aquí la señorita Juana.
—¿Se llama Juana?
—Sí; y estará también el señor Charnot. Y mi tío, á quien yo debía preparar para dicha visita, no sabrá nada, ni siquiera que he pasado la noche bajo su techo.
—El hecho es, señor Fabián, que no me parece bien llevado ese asunto. En fin, hay que contar con el azar, con la casualidad, que no aparece sino en el último momento.
—Invócalo en favor mío, mi buena Magdalena.
Pero el azar fue inexorable. Mi tío no volvió. Yo no encontré ninguna idea nueva. Al dirigirme á la estación, ansioso y descontento, me planteaba aún este problema que me preocupaba hacía más de una hora.
«No le he dicho nada al señor Mouillard. ¿Debo ahora decirle algo al señor Charnot?».
Mis apuros se aumentaron cuando vi pasar conducidos por el tren á Juana y á su padre, asomados á la portezuela de un vagón.
Un minuto después descendía ella, vestida de color gris, con las mejillas sonrosadas y dos alas de gaviota en el sombrero.
El señor Charnot me estrechó la mano con verdadera satisfacción por haber salido del vagón y poder sacudirse y sentir bajo sus pies la tierra firme: me pidió noticias de mi tío, y oída mi respuesta de que estaba perfectamente, fue á buscar las maletas.
—Y bien —me dijo Juana—, ¿está todo arreglado?
—Al contrario: no hay nada hecho.
—¿Lo ha visto usted?
—Tampoco. Aceché el momento favorable, sin encontrarlo. Ayer estuvo mi tío muy ocupado: esta mañana ha salido á las seis. Hasta ignora que esté yo en Bourges.
—¿Y está usted en su casa?
—He dormido sobre un canapé en su biblioteca.
Juana me miró de un modo que quería decir: «Pobre amigo mío: ¡qué poco práctico es usted!».
—Continúe usted no haciendo nada —me dijo—. Si mi padre no se creyese anunciado, retrocedería.
Éste volvía en aquel instante hacia nosotros, habiendo dejado colocadas ya las dos maletas y la caja de los sombreros en el imperial del ómnibus del hotel de Francia.
—¿No es allí dónde ha tomado usted nuestras habitaciones?
—Sí, señor.
—Son las nueve y doce minutos: anúnciele usted nuestra visita al señor Mouillard para las diez en punto.
Los acompañé algunos pasos. Luego montaron en el carruaje, que partió al trote largo de sus dos percherones.
Al dirigir la mirada en torno mío después de haberlos perdido de vista, descubrí, bajo la marquesina, tres personas en fila, que se fijaban en mí. Reconocí en ellas al señor, á la señora y á la señorita Lorinet. Los tres sonreían de la misma manera despreciativa y burlona. Saludé. Únicamente contestó él al saludo levantándose un poco el sombrero. Por una fatalidad increíble, Berta llevaba puesto un vestido azul, como en otro tiempo.
Volví á tomar la dirección de la calle del Horno, dichoso y trastornado, bosquejando proyectos que se destruían los unos á los otros, unas veces con beatitud, otras llenándome de imprecaciones tan vivas como no lo fueron nunca las de Camilo. Iba por las calles oculto bajo el paraguas, porque llovía: una nube densa como de tempestad descargaba sobre Bourges, y yo bendecía la lluvia que permite al hombre ocultar su rostro.
El camino es bastante largo desde las márgenes del Voizelle hasta el viejo cuartel de la catedral. Cuando yo desembocaba de la calle Mediana, aquel bulevar de los Italianos de la capital del Berry, para entrar en la calle del Horno, un sol brillante secaba el agua de los techos, y el reloj de cuco del señor Festuquet, vecino de mi tío, daba las diez, esto es, la hora de la cita.
No esperé tres minutos en la puerta del jardín, cuya llave me había dado Magdalena. El señor Charnot apareció dando el brazo á Juana.
—Figúrese usted que he olvidado mis chanclos de goma, yo, que no dejo de llevarlos nunca cuando voy al campo.
—¡El campo, papá! —dijo Juana—, Bourges es una ciudad.
—Es verdad —dijo Charnot, que temía haberme molestado.
Se caló las gafas y se puso á examinar los viejos hoteles vecinos.
—Una ciudad, una verdadera ciudad.
No recuerdo qué tontería dije entre dientes.
¡Bueno estaba yo para preocuparme en aquel momento de los chanclos de goma del señor Charnot ni de la reputación de Bourges!
Detrás del muro, allí, pero muy cerca, adivinaba al señor Mouillard. Pensaba en que era preciso abrir aquella puerta que teníamos enfrente de nosotros; lanzar sin preparación á aquel académico contra aquel abogado; arriesgar quizá mi dicha en una impresión de mi tío; jugar, en fin, la partida decisiva, tan deplorablemente empeñada.
Juana estaba conmovida, siquiera hiciese todo lo posible por no demostrarlo. La mano que me tendió temblaba.
—Sea lo que Dios quiera —me dijo en voz muy baja—. ¡Abra usted!
Metí la llave en la cerradura.
Estaba convenido que Magdalena iría en seguida á decirle al señor Mouillard que en el jardín le esperaban unos desconocidos. Pero sea que no estuviese alerta, sea que no nos hubiese visto en el momento, fue el caso que hubimos de permanecer algunos instantes en el extremo del jardín sin que nadie viniese hacia nosotros.
Yo me eliminé detrás de los nogales cuyas copas ocultan los muros.
El señor Charnot encontraba muy hermoso todo aquello y se volvía de todos lados con pequeños castañeteos de gourmet. Porque era precioso el jardín de mi tío. Las hojas, lavadas por la lluvia, lucían con todo su verdor; gruesas gotas caían de los árboles con ecos argentinos; en los canastillos, todas las petunias abrían sus cálices y nos envolvían con sus perfumes; los pájaros, mudos durante el chubasco, volaban, piaban y gorjeaban entre las ramas: yo estaba loco y me pareció que hablaban.

El pinzón decía:
«Viejo Mouillard: ¿no ves esta curruca que acaba de entrar?».
El abejaruco decía:
«Alerta, buen hombre: es más espiritual que tú».
El mirlo decía:
«He oído hablar de ella al hermano de mi abuelo, un mirlo de los Campos Elíseos: era allí de las más notables».
La golondrina decía:
«Juana habrá cautivado tu corazón en menos tiempo del que yo doy una vuelta á tu jardín».
El cuervo, que es algo curial, se lanzaba desde las torres gritando:
«¡Bah, bah, bah; perdonará, ra, ra, ra, y habrá paz, paz, paz, paz!».
Y todos prorrumpían en coro:
«Si usted tuviera nuestros ojos, señor Mouillard, la vería usted que mira su escritorio; si tuviera usted nuestros oídos, oiría usted que suspira; si tuviera usted nuestras alas, volaría usted hacia ella».
Aquel concierto inusitado fue indudablemente el que atrajo la atención de Magdalena. La vimos encaminarse erguida, despacio, hacia el despacho situado en un ángulo del jardín.
La elevada silueta del señor Mouillard se dibujó en el dintel ocupando todo el hueco de la puerta.
—¿Dices que en el jardín? ¿Qué idea es ésa de hacer entrar ahora á los clientes en el jardín? ¿Por qué les has abierto?
—Yo no les he abierto: ellos han entrado.
—Entonces es que no estaba cerrada la puerta. Nada está cerrado aquí. Pronto entrarán por la chimenea del salón. ¿Qué gentes son ésas?
—Un señor y una señorita á quienes no conozco.
—¿Una señorita que tú no conoces?… Una separación de cuerpos, lo juraría… ¡Es una insensatez, palabra de honor! ¡Hay gentes que tienen la manía de venir á hablarme de su separación de cuerpos, con sus hijas!
Mientras que Magdalena se ocultaba huyendo del chubasco y ganaba la cocina, el señor Mouillard se echó hacia arriba en dos manotadas sus blancos cabellos, su última coquetería, y se dirigió por la avenida circular del jardín.
Yo me cubrí completamente con los nogales. El señor Charnot, que me creía detrás de él, marchó hacia adelante con paso desenvuelto.
Mi tío andaba con dejadez, como un hombre agobiado por el peso de los negocios, feliz sin embargo por aprovechar un minuto de recreo entre el cliente que sale y el que entra. Mi tío tuvo siempre gusto en que le considerasen agobiado.
Al pasar, le dio un capirotazo á un capullo de rosa devorado por los pulgones; le dio con el pie á un caracol turista que atravesaba la avenida; después, á mitad de camino, levantó bruscamente la cabeza y miró al importuno.
Sus contraídas cejas se dilataron: en sus ojos se dibujó una inmensa admiración.
—¿Será posible? ¡El señor Charnot del Instituto!
—El mismo, señor Mouillard.
—¿Y la señorita Juana, sin duda?
—La misma, que viene conmigo á pagarle á usted su atenta visita.
—En verdad que es mucha amabilidad, mucha. ¡Semejante molestia para venir á verme!
—Por el contrario, nada más natural, dado el punto á que han llegado las relaciones de estos jóvenes.
—¡Ah! Según eso, ¿se casa usted, señorita?
—Indudablemente: en ello pensamos —dijo riendo Charnot.
—La felicito á usted, señorita.
—Y yo se la traigo á usted, señor Mouillard, para presentársela. Tiene usted derecho á ello.
—Derecho, no.
—¿Cómo que no?
—Dispense usted, caballero. La política es muy buena; pero hay que ser franco ante todo. Si fui á verlo á usted en París, lo hice principalmente para obtener un dato. Me lo dio usted; pero eso no valía la pena de venir de París á Bourges para darme las gracias, sobre todo con su hija.
—Dispénseme usted á su vez. La modestia tiene de igual modo sus límites, señor Mouillard. Como su sobrino de usted va á casarse con mi hija y mi hija pasaba por Bourges, es muy natural que yo la presentara á usted.
—Yo ya no tengo sobrino, caballero.
—Está aquí.
—Ni he pedido la mano de su hija de usted.
—No; pero ha recibido usted á su sobrino, y desde ese momento…
—¡Jamás!
—El señor Fabián está en su casa de usted desde ayer: él le ha prevenido á usted.
—No; no lo he visto; no lo hubiera recibido; ¡le he dicho á usted que ya no tengo sobrino! Yo soy un hombre muerto, un… un… un…
Le faltó la voz, se enrojeció su rostro, vaciló, cayó sentado pesadamente, luego de espaldas, y permaneció inmóvil sobre la arena de la avenida.
Acudí.
Cuando llegaba cerca de mi tío ya había vuelto Juana del pequeño estanque en el que había empapado su pañuelo y humedecía las sienes del señor Mouillard. Ella era la única que operaba. Magdalena sostenía la cabeza de su amo y se lamentaba.
—¡Ay!, apuesto á que es otro cólico grande como el que tuvo hace diez años. ¡Qué enfermo estuvo, Dios mío! Recuerdo que le empezó como ahora, en el jardín.
Yo interrumpí sus lamentaciones diciendo:
—Creo, señor Charnot, que convendría llevar al señor Mouillard á su cama.
—¡Toma! ¿Por qué no lo lleva usted? —exclamó el numismático con aire exasperado—. No creí que tendría que servir yo aquí de camillero. ¡Pero, puesto que es necesario, cójalo usted por la cabeza!
Él lo cogió por los pies. Magdalena marchaba delante, Juana detrás. La inmensa mole de mi tío se balanceaba entre Charnot y yo; pero como él llevaba los brazos arqueados á la altura del talle sosteniendo las dos piernas del señor Mouillard, tenía el aspecto de un empleado de pompas fúnebres.
Como nos costase trabajo subirlo por la escalera, el señor Charnot me dijo, apretando los dientes con el esfuerzo:
—He aquí un viaje que empieza bien, gracias á usted, señor Fabián. Le felicito por ello.
Comprendí que me prometía, para sus adentros, toda una obra orquestal sobre el mismo tema.
Pero no era aquél el momento oportuno para discursos. Algunos instantes después, mi tío yacía inanimado sobre su lecho. Juana ayudaba á Magdalena á preparar sinapismos, con una habilidad y un arte perfectos; Charnot, silencioso, esperaba, como yo, la llegada del médico que el pequeño pasante había ido á buscar, y fijaba alternativamente su atención en la corona de flores de naranjo de mi difunta tía Mouillard, colocada debajo de un fanal en medio de la cornisa de la chimenea, y en un cuadro representando frutas, que no hubiera sido de fácil colocación en el mercado de pinturas. Aquello duró más de diez minutos, que, por esperar al médico, nos parecieron muy largos. Estábamos inquietos. El señor Mouillard no daba señal alguna de volver en sí. Sin embargo, los remedios empezaron á obrar poco á poco: movió ligeramente los párpados, reapareció la vida, y abrió por fin los ojos, en el preciso momento en que el doctor entraba.
Todos nos precipitamos en rededor suyo.
—Querido amigo —dijo el médico—. Por lo menos, no le ha faltado á usted gente que lo cuide. Veamos ese pulso… Un poco débil… ¿Y la lengua?… Hable usted un poco.
—Una emoción algo fuerte —dijo mi tío.
El doctor siguió la dirección de la mirada del enfermo, fija en Juana, que se mantenía erguida á los pies del lecho, y saludó á la joven, á la que no había visto hasta entonces; volvióse luego hacia mí, lo que me hizo sonrojar estúpidamente, y por último, fijó otra vez su mirada en mi tío y sorprendió dos lágrimas que surcaban por sus mejillas.
—Sí, comprendo: una emoción demasiado viva, mi pobre Mouillard. A nuestra edad no deberíamos tener ya otras que las de nuestros recuerdos, emociones rancias á las que ya estamos acostumbrados, así como ellas están acostumbradas á nosotros. Pero los muchachos se encargan de hacernos sufrir otras, ¿no es eso?
El señor Mouillard sollozaba.
—Vamos, amigo mío —continuó el médico—, le permito á usted que abrace á su futura sobrina por una vez y delante de mí, para asegurarme de que no abusará usted del permiso. Después, todo el mundo fuera; no más enternecimientos: calma absoluta.
Juana se acercó á la cabecera; cogió la cabeza del enfermo y la levantó.
—¿Quiere usted abrazarme, tío mío?
Y le presentó su sonrosada mejilla.
—La quiero á usted con todo mi corazón —dijo mi tío abrazándola—; ¡usted, usted es buena!
Después se deshizo en lágrimas y ocultó su rostro en la almohada.
—Retírense ustedes todos —dijo el doctor.
Él bajó también con nosotros y nos tranquilizó respecto á la salud de Mouillard.
Apenas hubo cerrado el médico la puerta de la calle, tronó en la escalera la fuerte voz del abogado:
—¡Charnot!
El viejo numismático volvió á subir los veinte escalones.
—¿Me llamaba usted?
—Sí: se queda usted á comer conmigo. No se lo pude decir á usted hace un momento, pero pensaba en ello.
—Es usted muy cumplido, señor Mouillard; pero es el caso que nos marchamos á las nueve.
—Yo como á las siete, por lo tanto hay tiempo.
—Va á ser para usted demasiada fatiga.
—¿Fatiga? ¿Acaso no como todos los días?
—Le prometo á usted volver para informarme del estado de su salud.
—Puedo darle á usted esos informes en el acto: son excelentes. No, no quiero que se diga que se ha tomado usted la molestia de venir á Bourges desde París para ver que me desmayo. Cuento con usted y con su hija la señorita Juana.
—¿Con nosotros tres?
—Conmigo seremos tres, sí, señor.
—Dispense usted: seremos cuatro.
—Confío en que el cuarto tendrá la discreción de comer en otra parte.
—¡Vamos, señor Mouillard!, su sobrino de usted, su pupilo…
—Dejé de ser su tutor hace cuatro años, caballero, y he dejado de ser su tío hace tres meses.
—¡Y él, que tanto desea el fin de esta disensión!…
—Permítame usted que descanse —repuso el señor Mouillard— para poder recibir mejor á mis huéspedes.
Y se volvió á acostar, manifestando claramente su voluntad de no añadir una palabra más acerca de tal extremo.
Aquel diálogo fue oído por nosotros desde el arranque de la escalera, y Juana, que tan regocijada estaba por una conquista que juzgaba completa, se entristeció nuevamente.
—¡Y yo que, al abrazarme, creí que lo había perdonado á usted! ¿Qué hacer ahora?… Venga usted en socorro nuestro, Magdalena.
Ésta, en cuyo corazón se iba metiendo poco á poco Juana, buscaba, sin encontrar medio alguno, y movió la cabeza tristemente.
—¿Cree usted que debe ir á ver á su tío? —preguntó Juana.
—No.
—¿Y si usted le escribiera, Fabián?
Magdalena hizo un signo de aprobación y sacó del fondo de su armario un tinterito de barro, un portaplumas oxidado y una hoja de papel en cuyo ángulo izquierdo superior se veía una paloma con un ramo en el pico.
—Es de mi prima de Romorantin, que murió antes de primero de año. Sobraba esa hoja.
Me senté ante la mesa de la cocina, y escribí. Juana, inclinada sobre uno de mis hombros, leía lo que yo iba escribiendo. Magdalena, atenta y de pie junto al reloj, se olvidaba de los hornillos y nos miraba con sus ojos negros.
Yo escribí debajo de la paloma:
«Tío mío: He venido de París resuelto á poner fin á una mala inteligencia que ya dura demasiado y que me ha hecho sufrir más de lo que usted puede creer. Desde que llegué, ayer á las cinco de la tarde, hasta hoy á las diez, me ha sido imposible hablarle. Si lo hubiera podido hacer, no se hubiera usted negado á devolverme su afecto, cuyas susceptibilidades reconozco que he debido respetar más, y me hubiera otorgado un consentimiento del que depende su propia felicidad, tío mío, con la de su sobrino
»Fabián».
—Algo serio —dijo Juana—. Ahora me toca á mí.
Y aquella sirena escribió á continuación con diestra mano:
«A mí me corresponde con preferencia, señor Mouillard, obtener el perdón, porque soy la más culpable. Usted le prohibió á Fabián que me amara, y yo no he hecho nada para impedirlo.
»Es más: si él vino ayer á verlo á usted, fue porque yo le incité á ello asegurándole que el generoso corazón de usted no se negaría á aceptar afectuosas explicaciones.
»¿Estaba yo equivocada?
»Las palabras que me dirigió usted hace un momento me hacen confiar que no.
»Pero si me he engañado, no se incomode usted con nadie más que conmigo. Devuélvale su afecto á su sobrino; reténgalo á comer en nuestro lugar, y déjeme partir con el sentimiento de que no me haya usted juzgado digna de que le llamase mi tío, como tan fácil y tan dulce me hubiera sido darle tan cariñoso título.
»Juana».
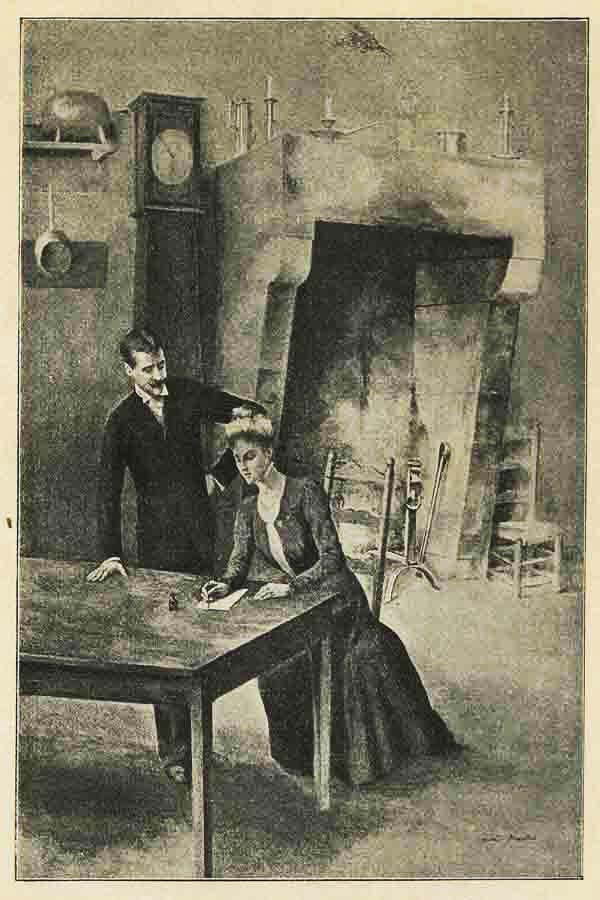
Volví á leer las dos cartas. Magdalena lloraba al escuchar la lectura.
Juana sonreía imperceptiblemente.
Nos fuimos, dejando á la fiel criada el cuidado de elegir el momento favorable para entregar al señor Mouillard nuestra doble súplica.
Debo confesar sinceramente que tan pronto como salimos de la casa, en el hotel durante el almuerzo, y en el primer cuarto de hora que siguió á éste, recibí del señor Charnot la más viva y mejor compuesta catilinaria que he recibido desde mi niñez, la cual terminó así.
—Si á las nueve y cincuenta y un minutos de esta noche no ha hecho usted las paces con su tío, recojo mi palabra y nos volvemos á París.
Traté de combatir la conclusión, pero fue en vano. Una mueca casi imperceptible de Juana me indicó que hacía mal.
—Sea —le dije—, pongo nuestra causa en manos de usted.
—Y yo en las de Dios —me dijo—. Tenga usted ánimo. ¿De qué serviría la experiencia si no bastara á restar dos horas á los sinsabores que quizá nos esperan?
Nos encontrábamos enfrente de los jardines del palacio arzobispal. El señor Charnot entró en ellos: el aire fresco, los niños que jugaban, las mamás á quienes estudiaba etnológicamente con sabias preocupaciones de la geografía de las antiguas Galias, la vista de las flores de la plaza de San Miguel, y, por encima de los cuarteles, los álamos del Auron, cambiaron el curso de sus ideas. Dejó de ser suegro y volvió á ser turista.
Juana atravesaba con gracia angelical por entre los grupos de paseantes, y el murmullo que la acompañaba, aunque de envidia algunas veces, no era menos grato á mis oídos. Hubiera deseado cruzarme con la señorita Lorinet.
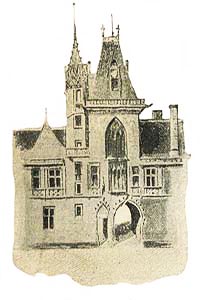
Después de los jardines del palacio arzobispal, fue preciso visitar la plaza Seraucourt, el paseo de Chanzy, la catedral, Saint-Pierre-le-Guillard y el hotel Jacques-Coeur. Eran ya las seis cuando regresamos al hotel de Francia.
Al entrar, en el vestíbulo, nos esperaba una carta, dirigida á la señorita Juana Charnot.
Reconocí al punto la letra flamígera del señor Mouillard y me quedé más blanco que el sobre.
El señor Charnot exclamó con acento muy nervioso:
—Lee pronto, Juana, lee pronto.
De los tres, Juana era la única que sonreía.
Leyó:
«Mi querida niña: Esta mañana, en un momento de turbación, la he tratado á usted quizá demasiado familiarmente. Completamente repuesto, no retiro, sin embargo, las palabras que la dirigí: “La quiero á usted con todo mi corazón: usted es buena”.
»No conseguirá usted que un viejo rutinario como yo rectifique sus prejuicios sobre la capital. Bastante es con que rinda las armas á una parisiense. Sobrina mía, ¡lo perdono á él en obsequio de usted!
»Vengan ustedes los tres esta tarde.
»Tengo muchas cosas que decirles y que pedirles. No todas ellas serán agradables; pero las tristezas creo que quedarán ahogadas en la alegría que derramarán ustedes en mi viejo corazón.
»Bruto Mouillard,
»Abogado licenciado».
Cuando llamamos á la puerta de la casa, vino á abrir Bautista, el pequeño pasante, que sirve á la mesa en las grandes solemnidades.
Mi tío nos esperaba en el gran salón en traje de día de fiesta, con su corbata más blanca, su levita más alcanforada, sin la menor raedura de polilla: el triunfo de Magdalena.
Nos abrazó á todos; pero tranquilamente, sin ese exceso de demostraciones á que está acostumbrado: se mostró digno, con una dignidad sencilla y conmovedora. La emoción, que exalta á la mayor parte de las naturalezas, refrenaba la suya. Acerca de lo pasado, acerca de nuestro matrimonio, ni una palabra. Aquella reunión, destinada á suministrar ocasión propicia para explicaciones necesarias, se iniciaba con puerilidades de buena educación, de pura cortesía.
He observado que suele suceder siempre así: se reúnen para explicarse, y empiezan por no decir nada.
Mi tío dio el brazo á Juana para trasladarse al comedor. Ella estaba locuaz. Hacía cien preguntas sobre Bourges, sobre los bailes, las modas, las construcciones, hasta sobre los procedimientos jurídicos y sobre el Palacio de Justicia.
—Estoy segura de que mi tío sabe eso —decía.
Y el tío sonreía siempre con el rostro iluminado por una llama, como la campana de una chimenea cuando el fuelle aviva el fuego. Contestaba, pero volvía á caer en un abatimiento que el deseo de hacer bien á sus huéspedes los honores de la casa no conseguía disimular sino en parte. Sus preocupaciones le hacían traición, sobre todo, en las miradas que me dirigía á mí, miradas que no reflejaban ningún resentimiento, sino una afección como de sufrimiento y de súplica.
Charnot, algo cansado y algo absorbido también en la apreciación de las maravillas culinarias producidas por Juana, soltaba una interjección o una observación alusiva en los momentos de silencio.
Yo conocía á mi tío lo bastante para saber que el final de la comida no se parecería al principio.
En efecto, al llegar á los postres, en ocasión en que el académico celebraba el mérito de un confite berruyano, la forestina, mi tío, que desde hacía unos instantes agitaba circularmente en su vaso el vino de algún castillo del Médoc, se detuvo de pronto y colocó el vaso sobre la mesa.
—Mi querido señor Charnot —dijo—, tengo que hacerle á usted una confesión muy penosa.
—Pues si es penosa, mi querido amigo, no la haga usted.
—Fabián se portó mal conmigo. No voy á hablar de ello. Ya lo he olvidado. Pero… yo también me he portado mal con él.
—¿Usted, querido tío?
—Sí, hijo mío. Mi bufete, el bufete hereditario que prometí á tu padre conservar fielmente para ti…
—¿Lo ha vendido usted?
Mi tío ocultó la cabeza entre las manos.
—¡Lo vendí anoche, pobre hijo mío, lo vendí anoche!
—Lo suponía.
—He sido débil; he sucumbido á los consejos del resentimiento, he comprometido tu porvenir. Fabián: ¡perdóname á tu vez!
Y levantándose de la mesa, se acercó á mí y me echó los brazos al cuello.
—No, no, tío mío: usted no ha comprendido bien: no tengo nada que perdonarle.
—¿Es que no tomarías el bufete si te lo ofreciese aún?
—No, tío.
—¿De veras?
—De veras.
El señor Mouillard respiró con fuerza y exclamó:
—¡Tanto mejor, hijo mío!, me quitas de encima un peso enorme.
Y enjugó con una punta de la servilleta dos lágrimas nacidas en tiempo de guerra y que seguían corriendo en tiempo de paz.
—Si la señorita Juana te lleva la fortuna con todas las demás perfecciones que tiene; si tu porvenir está asegurado…
—Querido Mouillard —dijo el académico interrumpiéndole con satisfacción mal disimulada—, mis colegas dicen que soy rico. Me calumnian. Los trabajos de numismática no enriquecen. Fabián, que ha tomado informes sobre este punto, podrá demostrárselo á usted. No: poseo únicamente ese honrado bienestar que no permite tenerlo todo, pero que no deja que falte nada.
—Aurea mediocntas —exclamó mi tío, encantado de la cita—. ¡Así dijo Horacio!
—¿No es verdad? Pues bien: decía que tenemos el pan asegurado. Ésta no es una razón para que mi yerno vegete en un reposo al que no creo tener yo aún derecho á mi edad.
—¡Muy bien!
—Trabajará, pues.
—Pero ¿me quiere usted decir en qué?
—Hay otras ocupaciones que la de abogado. He estudiado á Fabián. Es una naturaleza algo vagabunda, que una educación especial hubiera hecho artista y que, falta de aquella primera formación, no pasará ya de ser soñadora.
—Así he pensado yo muchas veces, por más que no lo hubiera sabido decir tan bien.
—Con una naturaleza como la de su sobrino —continuó diciendo Charnot—, lo mejor es seguir una carrera en la que el ideal entre como una parte, no predominante, pero sí suficiente; una carrera entre prosa y poesía.
—¿Notario, entonces?
—No, eso no es más que prosa: bibliotecario.
—Tiene usted razón: bibliotecario.
—Hay en París, señor Mouillard, muchas bibliotecas pequeñas, silenciosas como los bosquecillos, en las que se encuentran plazas tranquilas como los nidos. Yo tengo algunas relaciones en los ministerios, y eso no sería una molestia: ya comprende usted.
—Perfectamente.
—Colocaremos en una de esas plazas á nuestro Fabián, protegido contra la ociosidad por lo poco que haga, y contra las revoluciones por lo poco que será. Oficio encantador, según usted ve, por cuanto el tufillo de los libros ya es por sí solo inteligente, y respirarlo es vivir la vida del espíritu.
—¡La vida del espíritu! —dijo mi tío entusiasmado—, sí, ¡la vida del espíritu!
—Y catalogarlos, señor Mouillard, compulsarlos, preservarlos en lo posible del gusano y del lector, ¿no cree usted que sea una ocupación envidiable?
—Sí, más envidiable que ha sido la mía y que será la de mi sucesor.
—A propósito, tío, aún no nos ha dicho usted quién es ese sucesor.
—Es verdad. Pero tú lo conoces: es tu camarada Larivé.
—¡Ah! Ya me explico muchas cosas.
—Un muchacho muy serio.
—Extraordinariamente serio, tío. Tengo entendido que se casa.
—Efectivamente, y hace un buen casamiento.
—¿Con quién?
—Hijo, toma todo lo que tú no has querido: se casa con la señorita Lorinet.
—¡Es un valiente! Pero, tío, ¿era con él con quien conferenció usted anoche?
—Precisamente.
—Como le dijo usted á Magdalena que esperaba á un señor condecorado.
—Lo es.
—¿De qué orden, santo Dios?
—De la de Nicham Iftikar, si no te disgusta.
—No, tío, no me disgusta, ni me admira. Larivé morirá con el pecho más lleno de condecoraciones que la bandera de un orfeón: será miembro de todas las sociedades artísticas, científicas y literarias del departamento, considerado, considerable, provinciano hasta la exageración después de haber sido furiosamente parisiense; las madres le confiarán sus cuidados, los padres sus intereses; pero cuando sus antiguos camaradas pasen por Bourges, tendrán la libertad de reírsele en las barbas.
—¡Envidioso!, estás envidioso de su condecoración.
—No, tío; no echo de menos nada, absolutamente nada.
Mi tío bajó un momento la cabeza y luego dijo:
—Yo sí que echo de menos algo, Fabián. Vegetar solo aquí me ha de parecer triste en ocasiones. Pero, en fin, me consolaré pensando en que vosotros estáis contentos y en que vendréis á pasar conmigo las vacaciones.
—Haga usted otra cosa mejor —dijo Charnot—; véngase usted á vegetar con nosotros. Los años nos serán menos pesados, señor Mouillard. Es indudable que siempre nos caerán encima, que nos pesarán, que nos encorvarán; pero estos jóvenes á quienes no les pesan los suyos, nos ayudarán algo á conllevar los nuestros.
Me sorprendió en extremo ver que mi tío no hiciese ninguna señal de reprobación.
—El tiempo está hermoso —dijo sencillamente—; bajemos al jardín y juzgarán ustedes si se pueden abandonar rosales como los que hay en él.
Satisfecho de sí mismo y contento de mí, de ella, de todos y hasta del tiempo, el señor Mouillard nos condujo al jardín.
Ya no había en él luz bastante para distinguir las rosas, pero aspirábamos su perfume al pasar junto á ellas. Yo había tomado el brazo de Juana, e íbamos delante, envueltos en la fresca sombra, tomando por todas las pequeñas avenidas circulares.

Dormían los pájaros; pero las cigarras, los grillos y otros insectos escondidos en la hierba y en la corteza de los árboles cantaban y hablaban en lugar de aquéllos.
Detrás de nosotros, algo lejos, lo más lejos que podíamos, crujía la arena al paso acompasado de los dos viejos, y oíamos como un murmullo frases truncadas.
—Una joven, señor Charnot, como Juana.
—Un joven, señor Mouillard, como Fabián.

París, 18 de septiembre
Nos hemos casado. Regresamos del templo. Nos hemos despedido de todos nuestros amigos, no sin alguna tristeza cubierta por la alegría que rebosa como nunca en mi corazón.
Antes de partir, dentro de dos horas, para Italia, escribo en este obscuro cuaderno, que no pienso llevar conmigo.
Juana, mi querida Juana, se inclina por encima de mi hombro y lee. Eso trabuca mis recuerdos.
Había mucha gente en la iglesia. Los periódicos habían consignado el nuestro entre los grandes matrimonios de la semana. El Instituto, la gente de armas, la gente de letras y los empleados de los ministerios habían concurrido por deferencia al señor Charnot: las gentes de negocios, berruyanos o parisienses, por deferencia á mi tío; los más gozosos, los más felices después de nosotros, los que no concurrían sino por deferencias á Juana o á mí, eran: el pintor de cámara del señor Charnot, Silvestre Lamprón, que colocó su lindo dibujo del Salón en la canastilla de boda; el señor Flamarán con Sidonia; Jupille, que lloraba como treinta años antes, y los señores Plumet, que llevaban consigo á su hijo en traje blanco.
Muchos apretones de manos dimos Juana y yo, pera no tantos como mi tío Mouillard. Afeitado, encorbatado con cuidado extremo, revolvíase entre la multitud como un trompo, llevando siempre detrás de sí á alguno que debía presentarle á otro. «Cuando uno llega —decía—, es preciso que se cree relaciones».
Porque mi tío llega, efectivamente; se establece cerca de nosotros, en el muelle Malaquais, en una habitación coquetona que Juana ha buscado para él. Él la encuentra deliciosa porque á ella le ha parecido bien. Se ha despertado por completo en mi tío el antiguo estudiante, y ya no volverá á dormirse. Ya conoce mejor que yo las líneas de ómnibus y de tranvías; habla de Bourges como si lo hubiese dejado hace veinte años: «Fabián, cuando yo vivía en provincias…».
Mi suegro tiene en él al más ferviente de sus admiradores, quizá un futuro discípulo en numismática. Su amistad me hace pensar en…
—¿Me permites, Juana?
—Sí, escribe lo que quieras, puesto que ese cuaderno no es más que para nosotros dos.
—Este ratón de la ciudad y del campo. Ahora mismo, cuando entrábamos en casa, han tenido una conversación alternativamente humorística y jovial, en la que sus dos naturalezas coincidían en el mismo sentimiento, pero en opuestos extremos de la gama de los matices.
He retenido en la memoria un fragmento de esa conversación:
—«Mi querido amigo Charnot: ¿sabe usted en qué pienso?
—»No, ni por asomo.
—»Pues pienso en que es muy curioso.
—»¿El qué?
—»Ver á un bibliotecario empezar su carrera por una mancha de tinta. Porque usted no puede negarlo: el casamiento de Fabián, su posición, mi vuelta á la capital, todo proviene de aquello. La tal tinta debía ser tinta simpática: ¿qué dice usted de eso?
—»Félix culpa, en efecto, señor Mouillard. Hay tonterías felices; pero como uno no sabe cuáles son, no existe jamás razón para cometerlas».
Apenas si entre la multitud, que tanto horror le causa, he podido detener un momento á Lamprón, más salvaje y más amigo mío que nunca.
—¿Eres completamente feliz? —me ha preguntado.
—Completamente.
—Cuando lo seas menos, vendrás á verme.
—Creo que siempre lo seremos tanto como ahora —dijo Juana.
Y creo que tiene razón.
Lamprón se sonrió.
—Sí, y si lo soy completamente, Silvestre, te lo debo á ti, se lo debo á ella, se lo debo á los demás. Yo, para ser dichoso, no he hecho otra cosa que dejar que fuese al garete mi existencia en el mar de la vida. Cuando he querido dar un golpe de remo, por poco he zozobrado. Todo lo que los demás han hecho por mí ha tenido buen éxito. Esta idea me confunde. Acuérdate y verás: He conocido á Juana gracias á Flamarán, que me encaminó á casa de su amigo; tú le has hecho el amor por mí, al dibujar su retrato; la señora Plumet se ha encargado de dar la noticia y luego de romper el obstáculo contra el cual me hubiese estrellado; si he encontrado á Juana en Italia, ha sido por causa tuya; también has concluido tú de hacer la petición de mano empezada por Flamarán; en fin, la posición que yo no tenía me la ha proporcionado mi suegro. ¿Qué es lo que yo he hecho? Amar, llorar, sufrir, nada más, y ahora tiemblo al pensar que mi alegría se la debo á todos menos á mí mismo.
—No, amigo mío, no tiembles, no te sorprendas ni cambies tu manera de ser. Tú mereces la felicidad que tienes: ¿qué importa la manera que Dios ha tenido para dártela? Es una renta vitalicia que te proporcionan tus parientes, tus amigos, los indiferentes y hasta las cosas por sí mismas. Pues bien: cobra los intereses y no te preocupes de lo demás.
Puesto que Lamprón, que es un filósofo, lo ha dicho, soy de opinión de seguir su consejo. Así pues, si me lo permites, Juana, no tendré otra ambición que la de ser amado por ti y me guardaré mucho de correr tras aumentos de crédito o de fortuna que pudieran ser minoraciones de dicha; si tú consientes en ello, Juana, veremos poco la sociedad y mucho á nuestros amigos; no abriremos mucho las ventanas para que el amor, que tiene alas, no vuele fuera de nuestra mansión: Juana, si te parece bien, gobernarás la casa á tu gusto, quiero decir, según tu leal saber y entender; serás soberana en todas las cuestiones de orden interior y familiar; decidirás si hemos de salir o no, y si hemos de visitar o de viajar; yo me dejaré guiar en todo como un niño por el alegre sendero por donde ahora voy siguiéndote.
He mirado á Juana.
No me ha dicho que no.
