

Una mancha de tinta
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. He ahí todo lo que tengo que decir de los veintitrés primeros años de mi vida. Su enumeración basta: ella marca bien su parecido común y su común monotonía.
He perdido á mis padres siendo muy joven: apenas si me acuerdo de sus rasgos fisonómicos, y no me acordaría de nuestra casa de la Chatre, si no me hubiese educado cerca de ella, casa vendida y, para el caso, muerta también. Sí, la Chatre, de sino desgraciado para mí: allí fue donde vine al mundo: el liceo de la Chatre ha devorado hasta el año decimoctavo de mi existencia. El director tenía la costumbre de decir que el colegio es una segunda familia, con lo cual he supuesto siempre que agraviaba á la primera.
Apenas bachiller, mi tío y tutor, el señor Bruto Mouillard, abogado en Bourges, me envía á París á estudiar Derecho. Paso aquí tres años. Ved lo sucedido: me he licenciado hace diez y ocho meses y he prestado en calidad de tal, según la expresión de mi tío, un juramento que me ha convertido en abogado in pártibus. Todos los lunes, con regularidad, voy á firmar, con otros muchos, en una lista de presente, y adquiero con ello, según parece, títulos á la confianza de la viuda y del huérfano.
Durante el curso de mis estudios jurídicos he llevado á feliz término mi licenciatura en Letras. Ahora voy tras mi título de doctor en Derecho. Mis exámenes han sido sólidos, no brillantes: demasiado atildamiento literario: bien me lo ha dado á entender el señor Flamarán al decirme:
—Joven, la ciencia del Derecho es de carácter celoso; no admite dualismo en el corazón.
¿Dualismo en mi corazón? No lo creo; pero tampoco se lo digo al señor Mouillard, que no ha olvidado aquella calaverada mía de la licenciatura en Letras. Él funda en mí algunas esperanzas, y es natural que, á mi vez, funde yo algunas en él.
En verdad, mi pasado no es más que ése: dos pergaminos conquistados. Mi porvenir, un tercer título en perspectiva y un tío á quien heredar. ¿Puede imaginarse nada más vulgar, nada más ordinario?
Se comprende que hasta hoy, 10 de diciembre de 1884, no haya tenido nunca la tentación de tomar nota de nada. Ni un suceso, ni una crónica; y así hubiera muerto. Pero ¿quién es capaz de prever las transformaciones súbitas de la vida? ¿Quién puede predecir que esta madeja, hasta ahora tan pacíficamente devanada, no va á enredarse de repente? Hoy, después de mediodía, me ha acontecido algo grave que me ha conmovido en el primer momento, y más aún al reflexionar sobre ello. Secreta voz me dice que esta causa producirá numerosos efectos y que me encuentro en el principio de una época, o, como dicen los novelistas, en el principio de una crisis de la existencia. Me ha parecido que me debía á mí mismo el escribir memorias, y he ahí por qué acabo de comprar este cuaderno obscuro en las galerías del Odeón. Voy á consignar en él lo sucedido, con sus menores detalles, y después, si hay un después, las consecuencias que de él vayan goteando.
Gotear es la palabra apropiada, puesto que se trata de una mancha de tinta.
Apenas está seca mi mancha de tinta, y es ancha, de forma rara, y verdaderamente monstruosa, bien se la considere por su lado físico, bien se la estudie en su aspecto moral. Es algo más que un accidente: participa de la naturaleza del atentado. En la Biblioteca Nacional fue donde la eché, y sobre… Pero no anticipemos.
Voy á trabajar con frecuencia á la Biblioteca Nacional, no á la sala pública, sino á la de los impresos, abierta únicamente á los letrados provistos de un título y de una autorización. Nunca entro en ella sin sentir una ligera impresión que tanto participa del respeto como de la vanidad satisfecha, porque allí no entra el que quiere. Antes de llegar hasta el grave ujier sentado detrás del cancel de la puerta, he necesitado pasar por delante de la habitación del conserje, quien me ha guardado el paraguas: doble protección que atestigua la majestad del lugar. El ujier me conoce y ya no me pide el pase. Es indudable que aún no soy uno de esos antiguos conocidos á los cuales sonríe, no; pero tampoco soy uno de esos novicios á los cuales exige el documento para entrar. Una inclinación suya de cabeza me introduce en el templo, y aquella inclinación quiere decir, positivamente: «Aunque algo joven, es usted de la casa: entre usted, caballero».
Y entro, y admiro siempre las vastas proporciones de la nave; la severa decoración de los muros ornados de anchos follajes; los artesonados hechos con volúmenes usuales al alcance de la mano; al areópago de bibliotecarios y de conservadores, situado allá abajo en una especie de estrado tribunicio, al extremo de la avenida, cuya alfombra mata el ruido de los pasos, y detrás, más allá aún, aquel santuario en donde trabajan los privilegiados entre los privilegiados, aquéllos que, según yo supongo, pertenecen á dos o tres Academias. A derecha e izquierda de la avenida, se ven filas de mesas y de poltronas en las cuales se dispersa, siguiendo las leyes de la fantasía convertida en hábito, la población sabia de la Biblioteca. Los hombres están en mayoría. Vistos de espaldas e inclinados, dan motivo para que uno se fije en los estragos que causa el pensamiento en los dominios del cuero cabelludo. Por alguno que otro meridional hirsuto, cuyo cabello encanece y no cae, ¡cuánto calvo, señor! Aquella superficie monda y asolada es la única que los visitantes distinguen por las lumbreras de la puerta. A fe que es ingrata. Por casualidad encuentra uno, aquí o acullá, algunas mujeres entre aquellos hombres. Jorge Sand era una de ellas. Ignoro el nombre y la ocupación de sus sucesoras; solamente he notado que llevan traje obscuro, profusión de chales y un velito espeso: siente, comprende uno que el amor está alejado de ellas o lejos de allí.
Muchos de aquellos hombres doctos vuelven la cabeza cuando yo paso y me siguen con la mirada imbécil del lector fijo aún en el pensamiento escrito y no atento á lo que ve. Después, repentinamente, les entra el remordimiento de la distracción, me encuentran fastidioso, un débil rayo de impaciencia anima su mirada, y todos vuelven á sumergirse en el volumen abierto. Pero yo he tenido tiempo de adivinar sus exclamaciones mentales:
—¡Yo estudio el origen de los gremios de artesanos!
—¡Yo el reinado de Luis XII!
—¡Yo los dialectos romanos!
—¡Yo la condición civil de las mujeres en tiempo de Tiberio!
—¡Yo, yo limo una nueva traducción de Horacio!
—¡Yo, yo fulmino un séptimo artículo acerca de la servidumbre en Rusia!
Y me parece que todos añaden:
—Y tú, ¿qué vienes á hacer aquí, púber? ¿Qué es lo que se puede escribir á tu edad? ¿Por qué turbas la paz de este sitio venerable?
—¡Ah, señores!; ¿qué es lo que yo vengo á hacer? Mi tesis de doctorado. Mi tío y antiguo tutor, el señor Bruto Mouillard, abogado en Bourges, me apremia para que concluya; me llama á la provincia, y se indigna de la lentitud con que hago la composición.
«Basta de teorías —me escribe— ¡al asunto! Pase porque aspires á obtener ese título; pero ¿qué idea te ha dado de elegir semejante tesis?».
El hecho es que el asunto de mi tesis romana ha sido artísticamente excogitado para prolongar mi permanencia en París: De los Latinos Junianos. Sí, señores, un asunto nuevo; casi imposible de dilucidar; sin ninguna correlación, próxima ni lejana, con el ejercicio de una profesión cualquiera, y sin la menor utilidad práctica. No os podéis imaginar el trabajo que me cuesta.
Verdad es que yo intercalo en mis pesquisas algunas lecturas más atrayentes, algunas visitas á las exposiciones y más de una velada al teatro. Mi tío no sabe nada de esto: para calmarlo, me cuido de renovar todos los meses mi pase de lector y de remitirle mi pase prescrito, firmado por el señor Leopoldo Delisle. Con ellos debe de haber llenado ya una caja. Y con su ingenuo corazón, el señor Mouillard admira secretamente á este sobrino, nuevo benedictino que se pasa los días en la Biblioteca Nacional, y las noches con Gayo, ocupado únicamente en los Latinos Junianos, indiferente á todo lo que no sea Latín Juniano en este París que mi tío denomina aún la Babilonia moderna. Llegaba yo, pues, esta mañana en las más laboriosas disposiciones, cuando sobrevino la desgracia. Cerca del bufete en que toman asiento los bibliotecarios hay dos pupitres en los que se redactan los boletines de petición. Yo escribía en el de la derecha, al cual viene á apoyarse la primera fila de mesas: de ahí vino todo el mal. Si yo hubiese escrito en el de la izquierda, nada hubiese ocurrido. Pero no; yo acababa de consignar, lo menos ilegiblemente posible, el título, el autor y la forma de cierto volumen referente á las antigüedades de Roma, cuando, al dejar el portaplumas, que está sujeto por una cadenita de cobre, no sé si la distracción, si la imprudencia o si la mala suerte, que es lo más probable, me hizo colocar el instrumento en equilibrio inestable sobre el borde del pupitre. Cae; escucho el ruido de la cadenita al desarrollarse; sigue cayendo, y luego se detiene en seco. El mal está hecho. La brusca sacudida de la detención ha hecho saltar de los puntos de la pluma una enorme gota de tinta, y la gota… ¡Ah! Aún veo surgir de la sombra del pupitre á aquel hombre pequeño, blanco, delgado y furioso, exclamando:
—¡Torpe! ¡Manchar un incunable!
Me incliné. En la hoja de un infolio, cerca de una mayúscula titular, se había estampado la negra mancha de tinta. Alrededor de la esfera primitiva habían aparecido salpicaduras de todas formas, surcos, cohetes, líneas de puntos, moharras, todo lo imprevisto del caos: únase á esto la inclinación haciendo que se vaciaran las canales y que se formase un arroyo negro que se deslizaba serpenteando hasta la margen. Algunos vecinos se habían levantado y me miraban con ojos de juez de instrucción. Yo me esperaba un escándalo, y permanecía inmóvil, estúpido, murmurando palabras inútiles para la reparación del daño:
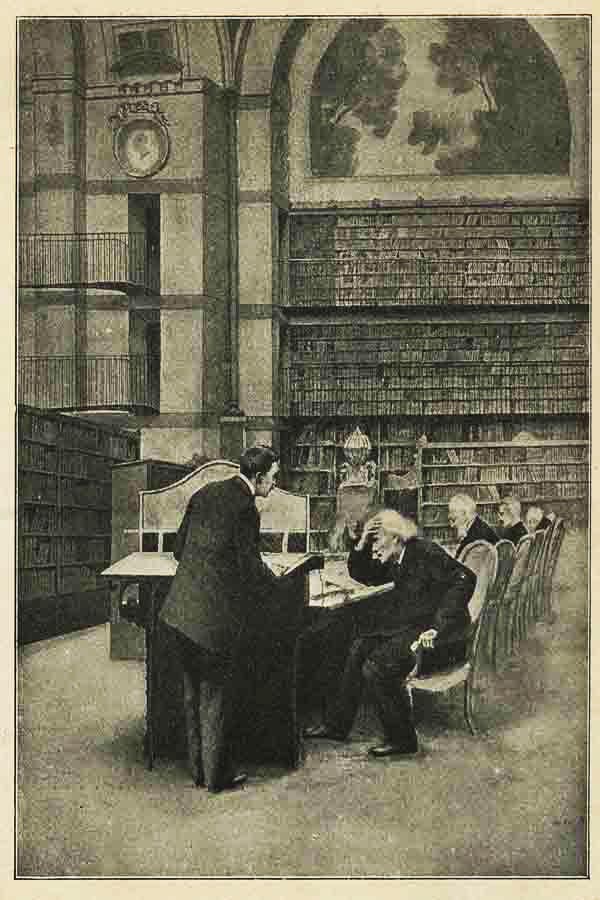
—¡Qué desgracia!… ¡Lo siento en el alma!… ¡Si yo hubiera sabido!…
El lector del incunable tampoco se movía: ambos veíamos cómo fluía la mancha. De repente, habiendo recobrado sus facultades intelectuales, escarbó con actividad febril en su cartera de tafilete; sacó de ella una hoja de papel secante y se puso á recoger la tinta con las mismas precauciones con que una hermana de la Caridad hubiese lavado una herida. Yo me aproveché de aquello para retirarme discretamente hasta la tercera fila de mesas, en donde el mozo acababa de colocar mis libros. ¡Es tan estúpido el miedo! ¿Sería posible que no diciendo nada, que desapareciendo, que ocultando la cabeza entre mis manos como un hombre agobiado por el peso de su responsabilidad, pudiera yo desarmar aquella cólera? Traté de creerlo así; pero comprendía bien que no había concluido todo. Apenas me hube sentado, levanté los ojos. Entonces distinguí, por entre mis dedos, al hombrecillo blanco que permanecía en pie y que gesticulaba junto á uno de los conservadores. Tan pronto golpeaba con el dedo índice la pieza de convicción, como me designaba volviéndose á medias, y yo adivinaba, sin oír, la aspereza de los términos que usaba contra mí. El conservador me pareció conmovido. Yo me sentía enrojecer.
«Debe de existir —pensé— una ley contra las manchas de tinta, un decreto, un reglamento, algo que proteja al incunable. Y la sanción penal debe de ser terrible, puesto que son los sabios los que la han dictado: la expulsión sin duda, amén de la multa, una multa enorme. Me parece que me van á desvalijar aquí. Ese cuaderno que compulsan es, evidentemente, el catálogo de la venta en que fue comprado ese tesoro. Voy á tener que pagar el incunable. ¡Oh, tío Mouillard!».
A tal punto llegaba en mis tristes pensamientos, cuando un mozo de sala, al cual no había visto acercarse, me tocó en la espalda.
—El señor conservador desea hablar á usted.
Me levanté y fui. El terrible lector había ocupado de nuevo su asiento.
—¿Es usted, caballero, quien ha manchado el infolio?
—Sí, señor.
—¿No lo ha hecho usted intencionadamente?
—Seguramente que no, caballero, y deploro mucho lo ocurrido.
—Tiene usted razón en deplorarlo: el volumen es de los más raros, y la mancha también; además, no se mancha de ese modo.
Iba yo á responderle: «Cada uno mancha como puede;» pero me contuve.
—Tenga usted la bondad de dejarme nota de su nombre, profesión y domicilio.
Yo escribí: Fabián-Juan-Jaime Mouillard, abogado, calle de Rennes, 91.
—¿Es esto todo? —pregunté.
—Sí, caballero: todo, por el momento; pero le advierto que el señor Charnot está muy disgustado y que no estaría de más que le presentase usted sus excusas.
—¿El señor Charnot?
—Sí; el miembro del Instituto que leía el incunable.
—¡Bondad divina! —murmuré suspirando al volver á mi asiento—; ¡debe de ser de él de quien me ha hablado mi presidente de tesis! El señor Flamarán es de la Academia de Ciencias morales y políticas; el otro de la de Inscripciones y Bellas Letras. ¿Charnot? Sí; me suena al oído. La última vez que vi al señor Flamarán me lanzó un «mi excelente amigo Charnot, de las Inscripciones». Son íntimos. ¡Bonita situación la mía, amenazada de no sé qué de parte de la Biblioteca, porque el conservador me ha dicho muy claramente que aquello era todo, por el momento, pero no para lo porvenir, y amenazada de un flaco servicio de la de mi presidente de tesis, por poco bilioso que sea este sabio!
Es necesario que presente mis excusas. Veamos: ¿qué le diré al señor Charnot? En realidad, á quien debiera presentárselas es al incunable. Yo no he manchado al señor Charnot: está inmaculado desde la cruz á la fecha: el borrón, las salpicaduras, todo ha sido para el incunable. Le diré: «Caballero, deploro con toda mi alma haberle distraído tan desgraciadamente de sus sabias investigaciones;» le halagará: será un poderoso lenitivo.
Iba á levantarme; pero se me anticipó el señor Charnot.
El período agudo del dolor no es el de los primeros instantes. Yo le vi avanzar más nervioso, más irritado que en el momento del accidente. Por encima de su barba enjuta y afeitada, un movimiento de cólera estiraba sus labios: su brazo temblaba contra su cartera: me lanzó una mirada trágica y pasó.
Y bien: vaya usted con Dios, señor Charnot: no se le presentan excusas á un hombre encolerizado. Las tendrá usted más tarde, cuando nos volvamos á ver…, si es que volvemos á vernos.
28 de diciembre de 1884
He ido hoy, después de mediodía, á casa del señor de Flamarán: hace ocho días que pensaba hacerlo, pero mis Latinos Junianos se encontraban en apuro inminente. Tan interesante orden de manumitidos empieza á apasionarme. Simpatía bien natural en verdad: los Latinos Junianos son pobres esclavos cuya manumisión no reconocía el anticuo derecho formalista de Roma, porque á sus señores les había parecido bien libertarlos de otro modo que por la vindicta, el censo o el testamento; desheredados, por consecuencia, y víctimas de la intolerancia legislativa de la orgullosa ciudad. ¿No es esto ya bastante conmovedor? Luego aparece Junio Norbano, un verdadero demócrata, cónsul de su Estado, que presenta una ley, la hace votar y les da la libertad. Ellos fueron libres gracias á él, y él vivirá gracias á ellos. En adelante, un esclavo que haya obtenido, después de beber, algunas palabras benévolas de su dueño, es Latino Juniano; que es llamado «hijo mío» en un acto público, Latino Juniano; que se encasqueta el gorro de libertad, el pileus, en el entierro de su señor, Latino Juniano; que abanica el cadáver, también Latino Juniano, por su fatiga.
¡Qué hermoso corazón el de Norbano! ¡Cómo pensaba en todo, hasta en los detalles de las pompas fúnebres, para encontrar en ellos motivos de manumisión! Y todo esto en medio de las guerras de Mario y de Sila, en las que tomaba parte. Me lo represento en una tarde de batalla, sentado delante de su tienda. Con los codos apoyados en el escudo, pensativo, fija su mirada en el esclavo que repara las mellas de su espada. Se le humedecen los ojos y murmura:
—Te preparo, ¡oh fiel Stychus!, una sorpresa agradable para cuando llegue la paz. Oirás hablar de la ley Junia Norbana: te respondo de ello.
¿No hay en lo dicho asunto bastante para un cuadro o para una estatua en un concurso del premio de Roma?
Hombre tan cuidadoso de los detalles, debió de dar un traje especial á los manumitidos especiales que creaba, porque en Roma hasta la libertad tiene su librea. ¿Cuál era aquel traje? Quizá no existiera. Cuestión es ésta que ningún texto puede esclarecerme. Pero me queda un recurso: el del señor Flamarán que tantas cosas sabe y que podría saber también ésta.
El señor Flamarán es del Mediodía, es de Marsella, según creo. No es un romanista; pero como es universal, viene á ser lo mismo: desde muy joven se ha hecho célebre, y con justicia: hay pocos jurisconsultos que sean tan netos, tan seguros, tan correctos en su lenguaje. Enseña o instruye maravillosamente. Sus consultas son muy buscadas. Pero ¡qué servicio le han prestado los libros que no ha escrito! Ya en tiempo de nuestros tíos se cuchicheaba al oído en las aceras de la escuela:
—¿Sabéis la noticia? Flamarán va á dar á luz la segunda parte de su gran obra; se decide á publicar las lecciones de su curso: tiene en prensa un tratado que prenderá fuego á las hipotecas por sus cuatro costados; hace veinte años que trabaja en él: es una obra maestra.
Pasan los días. Nada ve la luz; nada se imprime. La reputación del señor de Flamarán se agiganta, sin embargo. ¡Extraño fenómeno! Todos conocemos el áloe del Jardín de Plantas. Cuando el áloe florece, es un acontecimiento. «Fijaos bien —dicen los tontos—, es una flor que ha necesitado veinte primaveras, veinte veranos, veinte otoños y veinte inviernos para decidirse á abrir su capullo y á desplegarse». Todo París se olvida de las rosas. Pero el caso del señor Flamarán es mucho más curioso: anunciase todos los años que va á florecer de nuevo, y no florece, y su éxito no es menos considerable. Se le cuentan las obras que hubiera podido escribir: ¡dichoso autor!
El señor de Flamarán es de la vieja escuela profesoral: es austero, y en los exámenes el terror de los examinandos. Cuando está en funciones, desconocería á su propio hijo. Nada le hace mella. Las recomendaciones resultan contraproducentes. Los pacientes más rumanos, los japoneses más auténticos, no hallan mayor benevolencia en él que los falsos tartamudos, los sordos de conveniencia o las caras convalecientes improvisadas aquella mañana. El Oriente y el Occidente son iguales para él. Los escribanos cartularios retirados, los ujieres honorarios, aspirantes perpetuos á cualquier cargo en los juzgados de paz, no tienen el don de enternecerlo, y el voluntario de un año, por más que se ponga debajo de la toga del candidato el cuello del uniforme, no conseguirá obtener la patriótica indulgencia que se propone inspirar. Sus frases de examinador son célebres, y ha tenido bromas macabras, como lo es, por ejemplo, el siguiente apostrofe á una de sus víctimas:
—Caballero: estudia usted Derecho, y la agricultura carece de brazos.
En cuanto á mí, conquisté su favor en una circunstancia de la que me acordaré toda la vida. Celebraba mi primer examen. Hablábamos, o mejor dicho, le dejaba disertar sobre la tutela, opinando de coronilla en conformidad con sus doctas explicaciones. De pronto se interrumpe y me pregunta:
—¿Cuántas opiniones hay acerca de esto?
—Dos —le respondí.
—De las cuales una es absurda. ¿Cuál de ellas? Le plantifico á usted una R si se equivoca.
Reflexioné tres segundos, que fueron para mí tres instantes de agonía, y contesté al azar:
—La primera, caballero.
Tuve el acierto de adivinar. Éramos amigos. Por lo demás, este profesor es un excelente hombre; paternal en cuanto no se trata del honor del código ni de la fuerza de los estudios jurídicos, y de una rectitud proverbial y muy digna en la vida privada. Una vez dentro de su casa, se le puede ver en su ventana echándoles alpiste á los canarios, lo que no es, según dice, cambiar de ocupación.
Para ir á casa del señor de Flamarán, no tengo que hacer más que atravesar el Luxemburgo, camino que me gusta, el camino de los estudiantes talludos. Heme ya á su puerta.
—¿El señor de Flamarán?
La vieja que me abre, tose con seriedad. ¡Son tantos los estudiantes de primer año que, con el pretexto de ofrecerle sus respetos, importunan al señor! ¡Ofrecerle sus respetos! Se moriría si los hubiera de recibir á todos. Sin duda reconoce, por mis bigotes, que soy, por lo menos, un licenciado, y dice:
—Creo que está.
Y en efecto, está en su templado gabinete, envuelto en su bata. Guiña un ojo para ver mejor con el otro, vacila, me recuerda y me tiende los brazos.
—He aquí á mi Latino Juniano. ¿Cómo está usted?
—Muy bien, señor de Flamarán: mis Latinos Junianos son los que están mal.
—¡Imposible! Vamos á ver eso. Pero, ante todo, no me acuerdo ya de dónde es usted, y á mí me gusta saber de dónde son las personas.
—De la Chatre. Pero debo añadirle que paso las vacaciones en Bourges en casa de mi tío Mouillard.
—Sí, sí. Mouillart, terminado en t, ¿no es eso?
—No: terminado en d.
—Vea usted lo que son las cosas: conocí en otro tiempo un general Mouillart que había hecho la campaña de Crimea, un hombre encantador; pero no debe de pertenecer á la familia de usted porque su nombre acababa en t.
Y mi excelente profesor decía todo aquello, sencillamente, con el evidente deseo de serme agradable y de demostrarme algún interés.
—Joven, ¿es usted casado?
—No, señor Flamarán; pero no soy refractario al matrimonio.
—Cásese pronto: el matrimonio es la salvaguardia de la juventud. ¿En Bourges habrá algunas herederas bonitas?
—Herederas, seguramente que las hay: en cuanto á bonitas, á la distancia que estoy…
—Tiene usted razón: á la distancia á que está… Hará usted lo que yo: se toman informes, se va á ver. Yo he ido hasta Forez, caballero Mouillard, á buscar á la que es mi esposa.
—¡Ah! ¿Es de Forez?
—Sí, señor. Permanecí allí quince días; no, rectifico: permanecí catorce en pleno año escolar, y me traje á Sidonia. Bourges es una ciudad muy linda.
—Sí, en verano.
—Y bien edificada. Me acuerdo de un hermoso pleito que gané allí. Tenía por adversario á uno de mis sabios colegas. Fuimos ambos consultados, y, como es natural, nuestros dictámenes fueron diametralmente opuestos. Lo derroté; pero lo derroté…
—¿Por completo?
—En toda la línea, amigo mío. ¿No conoce usted el asunto?
—No.
—Un asunto magnífico. Aún debo conservar en alguna parte aquel trabajillo. Se lo voy á enseñar.
El excelente profesor estaba radiante. Se conoce que no había hablado en todo el día y que tenía necesidad de desquitarse y de ser amable con alguno: llegué á punto, y toda la ducha de agua de rosas fue para mí. Se levantó; se acercó á la estantería de la biblioteca; recorrió con la mirada los títulos de una fila de libros; tomó un volumen, y empezó á leer á media voz:
«La asociación es la inmensa palanca en que se apoya la vieja sociedad para soltar sus pañales y tomar un vuelo más elevado».
—¡Bah! ¡Qué diantre es lo que leo! Perdóneme usted. Esto es de uno de mis colegas de Ciencias morales. ¿Dónde diablo estará la consulta?
La encontró y me hizo el resumen del asunto, texto en mano, con los nombres, las fechas, las peripecias, y numerosas citas in extenso.
—Sí, amigo mío: doscientos diez y ocho mil francos que gané de un golpe para el señor Prebois de Bourges. ¿Conoce usted al señor Prebois el industrial?
—De nombre.
El borrador fue reintegrado á la biblioteca, y el señor Flamarán se dignó acordarse de que yo había ido á verlo por causa de los Latinos Junianos.
—¿Qué textos le tienen preocupado?
—La falta de textos, señor Flamarán. Quisiera saber si los Latinos Junianos tenían un traje especial para su uso.
—Es muy justo que lo quiera usted saber.
Y se rascó la oreja.
—¿No ha dicho nada Gayo acerca de eso?
—Nada.
—¿Ni Papiniano?
—Tampoco.
—¿Ni Justiniano?
—Menos.
—Entonces no veo más que un recurso.
—¿Cuál?
—Que vaya usted á ver á Charnot.
Debí palidecer, y balbuceé con acento compungido:
—Al señor Charnot, el de la Acad…
—El de la Academia de Inscripciones, mi amigo íntimo, que le recibirá como á un hijo. El pobre hombre no los tiene.
—Quizá no sea de tanta importancia la cuestión, para que yo vaya así…
—¡Cómo! ¿Qué no tiene bastante importancia? Todas las cuestiones son importantes cuando son nuevas. Charnot se ocupa en medallas y en trajes, y se trata de uno de éstos. Voy á escribirle para anunciarle su visita.
—Se lo agradeceré á usted mucho.
—Sí, sí: voy á escribirle esta misma noche. Tendrá una verdadera satisfacción en ver á usted. Es como yo: le gustan los jóvenes que trabajan.

El señor de Flamarán me tendió la mano.
—Hasta la vista, joven, y muy pronto, doctor: ¡casémonos!
No me repuse de la sacudida sino al hallarme en medio del jardín del Luxemburgo, cerca del juego de pelota, en donde me senté agobiado. ¡Tómate interés! ¡Ve á consultar con tu presidente de tesis! ¡Ah! ¡Y has cumplido veintitrés años! ¿Cuándo tendrás talento?
Nueve de la noche
Estoy decidido. Iré á ver al señor Charnot; pero antes pasaré por casa de su librero para adquirir algunos datos que ignoro, referentes á los trabajos científicos de ese hombre célebre.
31 de diciembre
Vive en la calle de la Universidad.
Vengo de allí. He sido recibido, y lo debo á una sorpresa, á un olvido de la consigna.
Cuando entré daban las cinco: hacía girar sobre el tubo del quinqué una espira de papel para divertir á su hija: él, todo un miembro del Instituto; ella, una joven de diez y ocho años. ¡He ahí en qué se ocupan estos pontífices fuera de las aulas!
Hallábanse en el gabinete de trabajo, lleno de librerías abiertas, acristaladas, altas, bajas, con columnas o sin columnas, de estatuitas amarillentas por efecto del humo, de veladores en los que abundaban los prensapapeles, los cortapapeles, los raspapapeles o raspadores y los tinteros llamados artísticos. Estaba sentado delante de la mesa, de espaldas al fuego, con un brazo levantado, sosteniendo entre los dedos una horquilla, eje de la espira que giraba con velocidad. Al otro lado, su hija, de pie, inclinada, apoyando la barba en sus manos, reía con la mejor gana del mundo, por necesidad de reír, de esparcir su juventud y de alegrar á su anciano padre, que la miraba encantado.

Debo confesar que el cuadro era lindo y que el señor Charnot se parecía muy poco, en aquel momento, al que yo había visto detrás del pupitre.
La contemplación duró poco.
Tan pronto como levanté el cortinón, la joven se incorporó vivamente y volvió hacia mí la cabeza con un airecito de altivez que, á mi juicio, ocultaba algo de confusión. Atendidas las naturales diferencias, Diana debió de tener el mismo aire cuando vio aparecer á Acteón. El señor Charnot continuó sentado; pero, al notar que alguien entraba, hizo girar á medias su sillón en tanto que sus ojos, deslumbrados aún por la luz del quinqué, buscaban al importuno en la penumbra del gabinete.
Me sentí doblemente mal ante aquel lector de incunables y ante aquella niña sonriente.
—Caballero —empecé diciendo—, debía á usted una satisfacción…
Me reconoció. La joven hizo un movimiento, como para retirarse.
—No, no te vayas, Juana —le dijo su padre—, no será cuestión larga: el señor viene á presentarme sus excusas.
El principio era cruel.
Ella lo pensó quizá y se retiró discretamente á un extremo obscuro, cerca de la librería del fondo.
—He sentido mucho, caballero, el accidente del otro día —le dije—; coloqué torpemente el portaplumas en equilibrio, en equilibrio inestable… Por otra parte, yo ignoraba que hubiese un lector detrás del pupitre. Es evidente que, de haberlo sabido, hubiera procedido de distinto modo.
El señor Charnot dejaba que me ahogase, con la satisfacción íntima del pescador que tiene un pez cogido con el anzuelo. Demostraba encontrarme tan estúpido como yo lo estaba en verdad. Y después, ni una respuesta, ni una palabra, nada. El silencio no es sólo una lección de los reyes, sino la de todo el mundo. Aún encontré e hice uso de dos o tres fórmulas tan vulgarmente desgraciadas como las anteriores, que escuchó con la misma sonrisa fina y con el mismo silencio.
Para salir de aquella situación embarazosa, le dije:
—Caballero: venía también á pedirle á usted un dato científico.
—Estoy á su disposición —me dijo.
—El señor de Flamarán le ha debido escribir apropósito de ello.
—¿Flamarán?
—Sí, hace tres días.
—No he recibido carta alguna suya, ¿no es cierto, Juana?
—Cierto, papá.
—No es la primera vez que mi excelente ofrece escribirme y no lo hace. Pero eso no importa, caballero; como si me hubiese sido usted presentado en toda regla.
—Muchas gracias. Acabo mi doctorado.
—¿En Letras?
—No, en Derecho; pero soy licenciado en Letras.
—Cursará usted luego Medicina, ¿no es verdad?
—¡Oh!
—¿Por qué no? Cuando se coleccionan títulos… ¿Tiene usted, pues, disposiciones literarias?
—Así me han dicho.
—Una inclinación muy viva á las composiciones poéticas, ¿no es así?
—Así es.
—Conozco el caso. Los padres obligan al estudio del Derecho; la naturaleza inclina al estudio de las Letras: oficialmente Cujas, en secreto las Musas; el Digesto abierto sobre la mesa, los versos en todos los cajones: ¿no es eso?
Yo me incliné: él miró hacia donde estaba su hija. Después añadió:
—Pues bien, caballero: confieso á usted que no comprendo en modo alguno esa manera de proceder. ¿Por qué no seguir las inclinaciones de la naturaleza? Ustedes los jóvenes no tienen voluntad, sea dicho esto sin ánimo de ofenderlo. Tenía yo diez y siete años cuando empecé á ocuparme en medallas. Mi familia me destinaba al registro de la propiedad; sí, señor, al registro. Tenía contra mí dos abuelos, dos abuelas, mi padre, mi madre y seis tíos, todos ellos furiosos. No cedí, y mi entereza me ha llevado al Instituto. ¿No es verdad, Juana?
La señorita Juana había vuelto á colocarse junto á la mesa en el mismo sitio en que estaba cuando yo llegué, y parecía estar muy ocupada, desde hacía un instante, en ordenar los libros esparcidos sin concierto sobre el verde tapete. Pero ocultaba un propósito: el de apoderarse de la espira, que permanecía en tortura y cuyo eje, o sea la horquilla, se erguía á lo largo del tubo del quinqué. Su mano ligera, vagando de acá para allá, había ocultado, merced á hábiles maniobras, el cuerpo del delito, escondiéndolo detrás de una pila de endozavos, y lo empujaba lentamente hacia el centro de los tinteros y prensapapeles.

El señor Charnot la interrumpió cuando se hallaba más ocupada en aquella pueril faena.
Ella le respondió gentilmente, moviendo al mismo tiempo la cabeza:
—Papá mío, es que no todos los hombres pueden ser miembros del Instituto.
—Es, Juana, que hacen falta muchos. El señor se dedica á un género de inscripciones sobre vitela, que no le hará nunca colega mío. ¡Doctor en Derecho y licenciado en Letras! ¿Será usted acaso notario?
—No, señor: abogado.
—Estaba seguro de ello. ¿Comprendes, Juana? En las familias provincianas hay establecido este dilema: ser abogado, caso de no ser notario; ser notario, caso de no ser abogado.
El señor Charnot hablaba con una semisonrisa exasperante. ¡Pardiez! Yo hubiera debido reírme también, harto lo sé; hubiera debido tener talento, por lo menos el de callarme, el de no contestar á las provocaciones de aquel sabio vengativo; pero, en vez de eso, cometí la tontería de picarme y de perder la cabeza.
—¡Qué quiere usted! —le respondí—, me hace falta una carrera lucrativa. ¿Qué importa que sea esta o que sea otra? No todos pueden ser miembros del Instituto, como ha dicho esta señorita; no todos pueden permitirse el lujo de publicar á sus expensas obras cuya venta alcanza á veintisiete ejemplares.
Esperaba yo ver fulminar el rayo y oír algo parecido á una explosión de dinamita; pero nada de eso: el señor Charnot sonrió de veras y de un modo extremadamente bondadoso.
—Veo —dijo— que tiene usted gusto en consultar con los libreros.
—Sí, señor: en ocasiones.
—No deja de tener mérito ser ya, á su edad, de esa fuerza en bibliografía. Sin embargo, me permitirá usted que añada algo á las nociones que posee. El gran éxito es un punto de vista, pero falso. Veintisiete ejemplares, cuando son leídos por veintisiete hombres de talento, dan popularidad. ¿Podría usted creer que uno de mis amigos ha hecho imprimir ocho ejemplares tan sólo de un estudio matemático? De ellos ha dado tres; los otros cinco quedan para la venta. El autor es el primer matemático de Francia, caballero.
La señorita Juana había tomado la cosa de otro modo. Con la cabeza alta y las mejillas teñidas de púrpura, me lanzó esta frase, haciendo con los labios una mueca soberana:
—Caballero, hay éxitos que, aun no siendo ruidosos, son estimables.
Demasiado convencido estaba yo de ello, y no necesitaba aquella lección para comprender toda la inconveniencia de mis palabras, para juzgarme grosero, absurdo, irremisiblemente comprometido en el concepto del señor y de la señorita Charnot. La lección me fue cruel, á pesar de eso. No me quedaba otro recurso que acelerar mi salida de allí. Me levanté.
—Pero me parece —dijo el señor Charnot en el tono más político que puede emplearse— que no hemos hablado aún de esa dificultad que le ha traído aquí.
—Caballero —le dije—, es que no quisiera abusar por más tiempo de su bondad ni de sus instantes.
—Déjese usted de eso. ¿De qué se trata?
—Del traje de los Latinos Junianos.
—Es una cuestión difícil, como la mayor parte de las que se refieren á indumentaria. ¿Ha consultado usted los diecisiete volúmenes del alemán Friedhenhausen?
—No, señor.
—¿Por lo menos habrá usted leído al inglés Woodsmith?, que se ocupa en adornos de la antigüedad.
—Tampoco; no sé más idioma que el italiano.
—Entonces proporciónese usted dos o tres tratados de numismática: el Thesattrus Morellianus, por ejemplo; los Praestantiora Numismata de Vaillant, de Banduri, de Pembrock o de Pellerin. Tendrá usted probabilidades de encontrar en ellos alguna pista.
—Gracias, caballero, muchas gracias.
Me acompañó hasta la puerta.
Al volverme divisé á la señorita Juana, inmóvil, con el mismo aire de Diana ofendida, teniendo entre sus dedos de rosa la espira reconquistada.
Y heme ya fuera de la casa.
He sido bastante torpe, sobradamente impolítico y harto desgraciado. ¡Haber ido para excusarme, y haber agravado la ofensa! Estas cosas no le ocurren á nadie más que á mí. Y el caso es que he herido la delicadeza de la joven. Y ella me había defendido, sin embargo; ella le había dicho á su padre: «todos los hombres no pueden ser miembros del Instituto,» frase que equivalía á decir: «¿Por qué atormenta usted á este joven, padre mío? Está confuso, cortado, y me inspira lástima». ¡Lástima!, ése es, precisamente, el sentimiento que desde luego he debido causarle. Después se me ocurrió aquella salida impertinente de los veintisiete ejemplares, y la señorita Juana me odia, en este momento, con seguridad; sí, me odia. Me agobia este pensamiento penoso. Por más que la señorita Charnot no haya sido para mí sino una extraña, una aparición fugitiva en mi existencia, su encono me pesa, de igual modo que me persigue su mueca desdeñosa.
Pocas veces he estado tan descontento de mí ni de nadie. Necesito divertirme, distraerme; necesito algo que me haga olvidar. Y para volver á mi casa empiezo por bajar hasta el Sena por la calle de Beaune.
¡Santo Dios! ¡Qué días de invierno más hermosos hay en París! El sol se ha puesto para las casas, en las que todas las lámparas están encendidas. Pero fuera de ellas, en el exterior, grandes rayos purpúreos cruzan el cielo teñido de azul pálido y deslavazado como de lluvia. Hiela; la helada es el diamante por todas partes; en la hojarasca de los árboles, en los ángulos de las piedras, en las techumbres de los edificios y hasta en las gorras de los cocheros que, al pasar, recolectan en la bruma penachos de piedras preciosas. El Sena arrastra témpanos de blanca espuma. No se ve en los barcos á nadie más que al timonel. ¡Pero qué gentío en el puente del Carrousel!, ¡cuántos cuellos de pieles y cuántos manguitos se cruzan en las aceras en tanto que los ómnibus de la línea Batignoles-Clichy y cien coches en fila hacen retemblar la calzada! Apresuramiento por doquiera. Los peatones van de prisa; los cocheros con diestra velocidad.
Los que corren se dan de lado; los grupos se mezclan sin chocar unos con otros, y se despliegan y se disipan como el humo de un cigarro. Hay en esta multitud innumerables resbalones y una agilidad inteligente que sólo allí se encuentra. Todas las caras están encarnadas y casi todas son jóvenes. Parece increíble el número de jóvenes de uno y de otro sexo que existen. ¿Dónde están los viejos? En su casa, sin duda, junto al fuego. Toda la juventud ha salido. Y toda ella corre; la sangre la impulsa. Todos, van con los ojos muy abiertos y se ve en ellos brillar la vida. Los mozos, sobre todo, tienen un aire saturado de porvenir: están seguros de la existencia. Cada uno, según su condición, sigue su carrera y considera realizado su prosaico sueño. En esto se parecen todos. Yo los tomo por subprefectos según lo importante y grave de su apostura y lo bien enguantados que van. Marchan de dos en dos, muy erguidos, hablan poco, van de prisa, dirígense hacia el viejo Louvre y pronto se internan y desaparecen en la bruma espesa en que brilla confusa y trémula la luz de los reverberos.
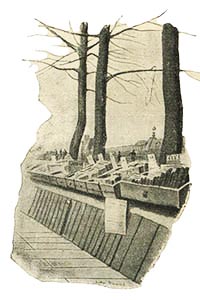
Todo aquel gentío va á comer á la orilla derecha.
Yo, yo como en la orilla izquierda, en casa de Carré, adonde van muchos valacos. ¡Conque hasta más ver, río Sena! ¡Buenas noches, señor Charnot! ¡Adiós, señorita Juana!
El mismo día á las ocho de la tarde
Heme ya en mi gabinete de trabajo. Hace frío. La señora Menín, que se cuida de mi habitación, ha dejado que se apague el fuego. ¡Calla! También se ha dejado olvidado el plumero sobre el manuscrito de mi tesis. ¿Es un emblema, un presagio del polvo en que yacerá mi obra aún no acabada? ¿Quién es capaz de comprender los caprichos del azar?
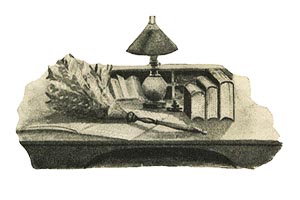
¡Son las ocho! El señor Mouillard, terminados sus trabajos judiciales, debe de estar comenzando su partida de whist con los señores Horlet y Hublette, abogados del tribunal de Bourges. Me esperan. Este pensamiento es horroroso. ¡Olvidemos, corazón, olvidemos! ¿Y el señor Charnot? Supongo que seguirá dándole tormento á la espira.
Los hombres graves se divierten, en verdad, con naderías. Quizá sea yo un hombre grave: todo me divierte… A propósito: ¿la señorita Juana es rubia o morena? Veamos; reunamos nuestros recuerdos… Seguramente que es rubia: veo de nuevo, por bajo de la pantalla del quinqué, los dorados reflejos de sus ligeros cabellos que flotan en torno de sus sienes. Por otra parte, tiene esta joven un rostro simpático, no del todo regular, pero sí franco y teñido con el color de las rosas: además tiene la viveza de que carecen tantas mujeres lindas…
De otra cosa se ha olvidado también la señora Menín, y es de cerrar la ventana. Quiere atentar contra mis días. La señora Menín cree en la metempsicosis. Si alguna vez renace, será en el cuerpo de algún estornino…
Acabo de cerrar la ventana: la noche está calmosa: las estrellas siguen veladas y tiritando de frío. El año acaba melancólicamente.
Recuerdo que otra noche semejante, cuando yo estaba en el colegio, me desperté súbitamente: un rayo de luna me había abierto los ojos. Se experimenta siempre una pequeña ansiedad al recobrar los sentidos en plena noche, en medio de este mundo inmóvil que no está hecho para ellos. Vi, ante todo, las dos líneas de camas del dormitorio, huyendo paralelamente según las leyes de la perspectiva, y á mis camaradas, ocultos debajo de sus cobertores y formando, ora masas grises, ora masas blancas, según que sus lechos estaban lejos o cerca de las ventanas; y vi luego la luz humeante del quinqué colocado sobre un pedestal en medio de la sala, y allá, en el fondo, en las profundidades de la sombra, la jaula formada por dos cortinas amarillas, en la que dormía el vigilante. Ningún ruido en torno mío. Todo estaba en reposo. Fuera, mi oído sobrexcitado por la ligera fiebre de la emoción, percibía un cántico extraño, muy dulce y cien veces repetido. Eran notas sueltas, sugestivas, tiernas y ansiosas; por momentos se alejaban, y ya no las oía sino como una débil esfumación del sonido; después volvían á acercarse, pasaban por encima de mi, y se alejaban de nuevo. Aquel luminoso rayo de luna me invitaba á descubrir el misterio. Salté del lecho y, en camisa, me fui á abrir la ventana. Podrían ser las once. El aire punzante de la noche y la luz me envolvieron á la vez y me produjeron una impresión deliciosa. El gran patio estaba desierto con sus álamos despojados de hojas y sus verjas rematadas en puntas de lanza. A trechos se veía brillar la arena. Alcé la vista, y por más que interrogué al profundo azul de los cielos llevándola de una en otra constelación, ni una corchea, ni una semínima se desprendía de ellos. Sin embargo, los gritos proseguían oyéndose, siempre tristes, siempre dulces, disolviéndose en el aire, cántico de un ser invisible que parecía querer algo de mí y que quizá me había despertado. Vínome al pensamiento que aquello era el alma de mi madre que me llamaba; de mi madre, cuya voz era también dulce y extraordinariamente armoniosa.
—Pienso en ti —decía—, pienso en ti: te veo —continuaba diciendo—, te veo: te amo —proseguía—, te amo.
—¡Déjate ver, madre mía —repuse yo—, déjate ver!
Y yo buscaba, con inquietud, investigando los círculos que ella recorría, y, al no descubrir nada, me eché á llorar.
De pronto me sentí brutalmente cogido por una oreja.
—¿Qué haces ahí, miserable arrapiezo? ¿Estás loco? El viento que entra llega hasta mi cama. ¡Quinientos versos!
El vigilante, en calzoncillos y zapatillas, me miraba de un modo terrible.
—Es verdad, caballero; tiene usted mucha razón; ¡pero escuche usted cómo habla! —le dije.
—¿Quién?
—Mi madre.
Me miró fijamente para ver si yo estaba despierto; prestó luego atento oído con la cabeza inclinada y de lado; cerró después la ventana coléricamente, y se alejó encogiéndose de hombros y murmurando:
—Son avefrías que dan vueltas al resplandor de la luna. ¡Quinientos versos!
Y los hice, sí: hice los quinientos versos que me han hecho conocer lo que de extralegal y peligroso tiene el ser soñador; pero que no me han convencido ni me han curado.
Creo, todavía, que existen, esparcidas en la naturaleza, voces que hablan y que pocos entienden, como existen millones de flores que abren sus pétalos lejos de toda mirada humana. ¡Desgraciados de aquéllos que adivinen algo! ¡Volverán invenciblemente á buscar esos manantiales ocultos; esparcirán en ilusiones vagas su fuerza y su juventud, y por la fugitiva impresión que hayan gozado, por la frase incompleta que haya llegado á sus oídos, habrán sacrificado el comercio de los hombres, y hasta su amistad! ¡Sí, desgraciados los escolares que abren su ventana para ver titilar la luna y que no se corrigen! Desde muy temprano se encontrarán aislados en la vida y reducidos á sí mismos, como lo estoy yo esta noche junto á mi chimenea apagada.
Ni un amigo vendrá á llamar á mi puerta, ni uno. Tengo algunos compañeros á los cuales doy aquel título. No nos queremos mal. En caso necesario, me prestarían algún servicio. Nos vemos de tarde en tarde. Pero ¿qué vendrían á hacer aquí? Los soñadores no se confían; se precaven; se remontan á las nubes; la política les fastidia; no les afecta noticia alguna; los dolores que á sí mismos se crean, no tienen otro lenitivo que las alegrías que ellos se inventan: no son naturales más que cuando se encuentran solos, y no hablan bien sino consigo mismos.
Solamente uno me ha perdonado esta extravagancia de espíritu, y ese uno es Silvestre Lamprón. Tiene cerca de veinte años más que yo. Por eso es indulgente. Por otra parte, entre un soñador como yo y un artista como él no media más que el oficio. Él traduce sus sueños: yo disipo los míos; pero ambos soñamos. ¡Querido Lamprón!, ¡buena y valiente naturaleza! Ha resistido á esta condensación moral y física que se apodera de tantos hombres al acercarse al octavo lustro. Al trabajo y á la vida les presenta buena cara. Es alegre; pero tiene la alegría viril de los hombres que unen la resignación á la honradez.
Casi siempre que voy á su casa lo encuentro sentado delante de una pequeña ventana con cristales esmerilados, en un extremo del estudio, inclinado sobre cualquier dibujo. Tengo permiso para entrar allí á toda hora, como él lo tiene para no distraerse. Sin levantar la vista, sin saber á ciencia cierta quién es el que acaba de entrar, dice: «Buenos días,» y continúa trazando líneas en el boceto comenzado. Yo me instalo entonces en el sofá del fondo, cubierto con una funda estropeada, y en tanto que á Lamprón se le ocurra darme audiencia, soy libre para dormir, fumar y ojear los maravillosos cartones apoyados á lo largo en la pared. Hay allí tesoros inestimables, porque Lamprón es un artista de genio, sin otra falta que la de vivir y ser modesto: por eso no le conceden aún más que un buen talento. Ninguno, entre los pintores y los grabadores de fama (es una cosa y otra), ha hecho un aprendizaje más concienzudo, ni ha llevado hasta el grado que él la probidad de su arte. Su dibujo es de una corrección irreprochable; un poco severo quizá, como el de los primitivos. Se adivina, al examinar sus obras, su preferencia por los maestros de la antigüedad, Perugino, Fray Beato, Botticelli, Memling, Holbein, que no son los maestros á la moda, pero que siguen siendo los del vigor de la línea, de la sencillez, de la gracia ingenua y de la emoción verdadera. Ha copiado al óleo, á la aguada, á la pluma o al lápiz casi todos los cuadros de esos pintores en el Louvre, en Alemania, en Holanda, y sobre todo en Italia, en donde ha residido mucho tiempo. Con tales gustos, ha adquirido la costumbre, o más bien, se ha formado el irrevocable propósito de no pintar ni grabar sino retratos o asuntos religiosos; con el horror á los reclamos y á los corrillos, con un ideal arcaico servido por nuevos procedimientos, apenas puede tener un artista semejante otra cosa que la estimación, á veces envidiosa, de las gentes del oficio y de los raros inteligentes que poseen algunos conocimientos en el arte. Deja á otros voluntariamente y con el más absoluto desdén los favores de la multitud, el triunfo dorado de la exportación americana y el derecho de llevar vuelos de encaje. En una palabra; en este tiempo en que el artista se inclina frecuentemente ante un industrial y á veces ante un charlatán, él continúa no siendo más que un artista.
Cuando es rico, lo cual ocurre á veces, no lo es mucho tiempo. Una parte de lo que recibe lo distribuye en limosnas; otra va á parar á las alforjas de los hermanos mendicantes. Todos acuden, con la mano extendida, al ruido del oro apenas contado: cada uno se halla en lo más cruel del infortunio; en vísperas de rodar por la pendiente fatal; irremisiblemente perdido, si la mano misericordiosa de Lamprón no lo socorre; todos se creen salvados si él les facilita los medios para comprar un bloque de mármol, para pagar el modelo o para cenar aquella noche. Y él presta, o dicho de otra manera, él da: son dos palabras sinónimas entre muchas clases de gentes. De todo cuanto ha ganado, no le queda más que la gloria, y de ella no toma sino la menor parte posible, por su humildad, por el retiro en que vive y por no concurrir á ninguna fiesta. Creo que no tendría á menudo con qué vivir, sin su madre á quien mantiene y que le presta el servicio de tener necesidad de algo. La excelente señora Lamprón no teoriza: representa el papel de las presas de musgo que los labradores construyen en primavera en los arroyos de nuestro Berry: el agua pasa por encima, por debajo, las atraviesa á veces; pero siempre queda algo para las grandes sequías.
Yo quiero á mi amigo Lamprón y tengo conciencia de su superioridad. Su energía me rehace; su consejo me anima: él puebla para mí la soledad profunda de la gran ciudad.
¿Iré á verlo? Pasar en vela esta noche es más triste que de costumbre. La muerte del año trae pensamientos tristes: 31 de diciembre, San Silvestre… ¡San Silvestre! ¡Calla, si es su santo! ¡Qué ingrato soy que no he pensado en ello! En seguida: toma tu gabán, tu bastón, tu sombrero, y corre antes que se hayan acostado, porque allí se levantan al amanecer.

El mismo día, á las once de la noche
Cuando entré en el estudio, estaba Lamprón tan embebido en su trabajo, que no me oyó.
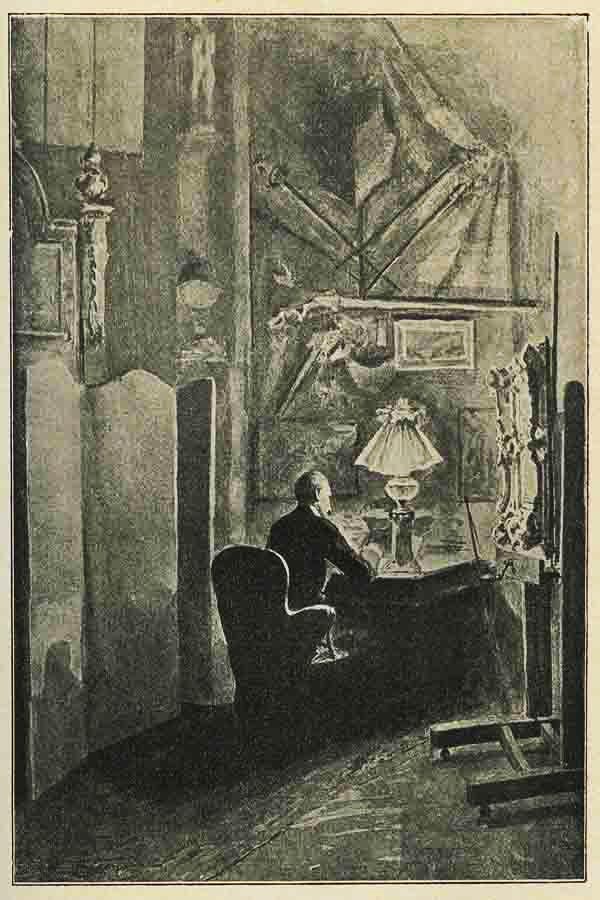
La vasta habitación, iluminada solamente en un ángulo, ofrecía un aspecto extraño. En rededor mío, los cuadros colgados á diferentes alturas; los caballetes, en pie á lo largo de las paredes; los ladrillos, llenos de antiguos colgajos acá y allá, sólo ofrecían la tonalidad de la ceniza y del humo, formas vagas que prolongaban y mezclaban sus sombras hasta la mitad del techo: un maniquí vestido, caído contra una puerta, escuchaba el silbido del viento: el hueco inmenso de la vidriera estaba abierto á las sombras de la noche. Nada vivía en aquella parte de la sala; nada brillaba en ella, á no ser algunas chispas sobre el oro de los cuadros y sobre las hojas de dos espadas colgadas en cruz. Únicamente en un rincón, allá en el fondo, á una distancia que exageraban las tinieblas, grababa Lamprón, solo, inmóvil bajo la luz de su lámpara, de espaldas á mí. La luz iluminaba fuertemente su delicada mano, la curva de su cabeza descubierta, ceñida por una aureola, y un retrato (una cabeza de mujer) que estaba copiando. Lo encontré soberbio en tal actitud, y juzgué que aquella escena íntima, por su profundo sentido y por su claroscuro, hubiera tentado doblemente á Rembrandt.
Golpeé en el suelo con el pie.
Lamprón se estremeció y se volvió á medias. Sus ojos se plegaron para investigar en la sombra.
—¡Ah! ¡Eres tú! —dijo.
Y levantándose, se adelantó rápidamente hacia mí como para impedir que me acercase á la mesa.
—¿No quieres que vea? —le pregunté.
Vaciló un instante.
—Después de todo, ¿por qué no?
La plancha de cobre apenas estaba rayada con algunas líneas de puntos.
Mi amigo hizo converger todas las haces luminosas del reflector hacia el modelo.
—¡Admirable cabeza, Lamprón! —dije.
Y en efecto, era adorable aquella cabeza de adolescente italiana, colocada á tres cuartos de luz, pintada á estilo de Leonardo, con líneas suaves y fuertes, con reflejos, con gradaciones de color de una dulzura infinita, teniendo, como los retratos de mujeres del maestro, una mirada hábil que va siempre más allá que la vuestra y á la cual se le interroga en vano. Los cabellos negros con centelleos de oro se modelaban en bandeaux sobre sus sienes. El cuello, un poco largo, surgía de un traje obscuro ampliamente indicado.
—¿No conocía yo esto, Silvestre?
—No, es una antigualla.
—¿Un retrato, sin duda?
—El primero que hice.
—Pues no has hecho otro mejor: el dibujo, el colorido, la vida, todo palpita en él.
—¡A quién se lo dices! Escucha: en las horas de la juventud hay verdaderos momentos de inspiración, momentos en que alguien nos habla al oído y conduce nuestra mano; en que se tiene una ligereza de toque, una inexperiencia atrevida, una audacia fecunda, que no se vuelven á encontrar en el curso de la existencia. ¿Creerás que he tratado diez veces de reproducir eso al agua fuerte y no lo he podido conseguir?
—¿Y por qué lo intentas de nuevo?
—Tienes razón: ¿qué por qué lo intento? Hay en esto algo de locura.
—No volverás á encontrar un modelo parecido, y eso tal vez sea una razón.
—Dices bien que no lo encontraré.
—¿Alguna italiana de alto rango, una princesa quizá?
—Casi, casi.
—¿Qué ha sido de ella?
—Ps…, indudablemente, lo que suele ser de todas las princesas. Fabián, amigo mío; tú que ves aún la vida á través de los cuentos de hadas, debes suponertela dichosa, figurártela rica, muy consentida, muy adulada, hablando con dulzura en la terraza de su villa, entre los altos pinos, mientras que las sombras de la noche envuelven á este bárbaro que del otro lado de los Alpes hizo á los veinte años su retrato y el del último traje que recibió de París, ¿no es verdad?
—Sí; la veo como dices, y la juzgo muy bella todavía.
—Adivinas admirablemente, Fabián. Esa mujer ha muerto, y su belleza ideal ha quedado reducida á algunos huesos blancos encerrados en el fondo de una tumba.
—¡Pobre joven!
Silvestre había tomado, al hablarme, un tono sarcástico que no era en él habitual. Miraba su obra con una emoción tan verdadera y tan triste, que me impresionó. Comprendí que en su vida pasada, de la que yo conocía muy poco, Lamprón ocultaba un dolor que yo había avivado sin querer.
—Amigo mío —le dije—, olvida eso. Vengo á felicitarte en tus días y á darte un abrazo.
—¡Mis días!, es verdad; mi pobre madre me ha felicitado por ellos esta mañana: después me he dedicado á trabajar y lo he olvidado todo. Has hecho bien en venir. Mi querida madre tendría un disgusto si hoy no pasara una pequeña parte de la noche á su lado. Vamos á verla.
—Con mil amores; pero he de advertirte que yo también he tenido un olvido.
—¿Cuál?
—El de traerle flores.
—Las hay, tranquilízate: hay flores del Mediodía, caprichosas, cuantas caben en una canasta, las suficientes para alimentar un enjambre de abejas y para matar á un hombre durante su sueño, á elegir. Es una atención anual de un acreedor desgraciado.
—De un deudor, querrás decir.
—No; he dicho bien: de un acreedor.
Cogió la lámpara. Las sombras, descentradas, corriéronse á lo largo de los muros como arañas gigantescas; las dos espadas relumbraron; la Venus de Milo nos lanzó una mirada altiva; Polimnia apareció y desapareció meditabunda. Al llegar á la puerta, cogí entre mis brazos al vestido maniquí.
—Permítame usted —le dije; y salimos del estudio para entrar en la salita de la señora Lamprón.
Hallábase esta sentada junto á un velador haciendo media, con los pies sobre su estufilla. Al vernos entrar sonrió, alegrando el viejo y arrugado rostro; clavó las agujas en la negra cofia de encaje que llevaba siempre puesta, y las volvió á quitar casi al mismo tiempo.
—Ha sido preciso que viniera usted, señor Mouillard —dijo la anciana—, para que dejase el estudio.
—En un día de San Silvestre, ¡eso es horroroso! El amor al arte ha desnaturalizado á su hijo, señora Lamprón.
Ella lo miró con ternura, en tanto que él, apenas hubo entrado, se inclinó hacia el fuego de la chimenea y sacudió su pipa, semi llena, en los morillos, cosa que no dejaba de hacer nunca al entrar en la habitación de su madre.
—¡Alma mía! —dijo ésta.
Después se dirigió á mí.
—Es usted un buen amigo, señor Fabián. No se ha celebrado aquí un día de San Silvestre sin usted desde que está en París.
—Y sin embargo, esta noche falto, señora, á mis tradiciones: no he traído un ramo; pero Silvestre me ha dicho que acababan ustedes de recibir flores del Mediodía, enviadas por un acreedor desgraciado.
No sé qué efecto le produjeron mis palabras; pero es el caso que ella, que nunca interrumpía su labor para escuchar ni para hablar, colocó la media sobre sus rodillas, y fijando en mí sus ojos llenos de inquietud, me dijo:
—¿Le ha contado?…
Lamprón, que con las piernas extendidas y los pies calzados en sus escarpines de trabajo atizaba el fuego, se volvió.
—No, madre: le he dicho únicamente que hemos recibido una cesta de flores. Ha sido una confidencia pueril; pero ¿qué importa que lo sepa todo? ¿No es bastante amigo nuestro para ello? Tiempo hace que lo sabría si no fuese una crueldad hacer que el peso de la tristeza que pueden sobrellevar dos, recayera en tres.
Nada objetó la anciana, quien volvió de nuevo á su trabajo, pero agitada y pensando en su interior en alguna cosa triste.
Para variar la conversación, les hice el relato de mi doble desventura, en la Biblioteca Nacional y en casa de Charnot. Traté de ser humorístico y creía conseguirlo. La anciana señora sonreía débilmente. Lamprón, sin embargo, continuaba sombrío y moviendo la cabeza con aire impaciente. Yo terminé diciendo:
—Resultado neto: dos enemigos, uno de ellos encantador.
—Los enemigos —dijo Silvestre— son una generación espontánea. No se puede nada contra ellos, y los grandes pesares no vienen de parte suya. Pero desconfía de los enemigos encantadores.
—Juana me detesta: te respondo de ello: ¡si la hubieras visto!
—¿Y tú?
—A mí me es indiferente.
—¿Estás seguro?
Me hizo esta pregunta con gravedad, sin mirarme y dándole vueltas entre sus dedos á un fósforo de cartón.
Me eché á reír.
—Señor misántropo: ¿qué mosca te ha picado hoy? Te aseguro que me es completamente indiferente; pero, aunque así no fuera, ¿qué delito habría en ello?
—¿Delito…?, ninguno; pero á la verdad que me inquietaría por ti; que tendría miedo. Escucha, mi querido amigo: te conozco: has nacido literato, soñador, artista á tu modo; pero no tienes, para engolfarte en la formidable aventura de un amor cualquiera, ni el talento de seguirla, ni sangre fría, ni resolución: te dejas llevar de las impresiones: ellas te abaten o te engrandecen: ¡no eres más que un niño!
—No me pesa; ¿y qué más?
—¿Qué más? —dijo levantándose y con una animación extraordinaria—. Conocí en otro tiempo á una que se parecía á ti, y cuyo primer cariño, inconsiderado, pero profundo, como sería el tuyo, hizo pedazos para siempre su corazón. Porque el corazón se rompe, querido amigo, y es una porcelana que no admite composturas, que no se suelda jamás.
Su madre le interrumpió diciéndole en tono de reconvención:
—Ten en cuenta que Fabián ha venido á felicitarte, hijo mío.
—Pues hoy es un día tan bueno como otro cualquiera para recibir un consejo, madre. Además, ¿no se trata de un amigo mío? La historia no es larga, pero sí instructiva, Fabián, y voy á referírtela compendiosamente. Mi amigo era muy joven y muy entusiasta. Recorría los museos de Italia pincel en mano y llevando en su alma la canción no interrumpida de su esplendorosa juventud. Ninguna desilusión, ningún desengaño sufridos. Acomodaba el porvenir á la fantasía de sus sueños. Apenas si descendía á la tierra desde las altas regiones en donde tantas obras maestras, sin cesar renovadas, mantenían su espíritu. Admiraba, copiaba, se impregnaba de la belleza luminosa de los paisajes y de las pinturas de Italia. Pero un día, sin reflexionar, sin saber, sin prever nada, cometió la imprudencia de amar á una joven noble, cuyo retrato pintaba, de decírselo y de hacerse amar por ella. Creyó entonces, en la sencillez estúpida de sus juveniles años, que el arte acorta las distancias y que el amor las borra. Nunca se ha dicho mayor ni más amarga necedad, amigo Fabián. Por más que vio, por más que trató de luchar contra la oposición de los padres, contra él, hasta contra ella, fue impotente para todo, vencido en todo… Y el fin… ¿Quieres conocer el fin? La joven arrancada de allí, llevada lejos y muerta al poco tiempo; él caído desde lo alto de sus sueños, herido de muerte, fugitivo también y tan débil aún contra aquel dolor, á pesar de los años transcurridos, que no puede pensar en él sin derramar lágrimas.
Lamprón lloraba al decir esto, ¡él, que tanta fortaleza demostraba habitualmente! Sus lágrimas rodaban por su barba rubia algo encanecida en el centro. Y al propio tiempo noté que la señora Lamprón había inclinado la cabeza mucho, pero mucho, sobre la media que estaba haciendo. Silvestre continuó:
—He conservado el retrato, ése que tú has visto, Fabián. Quisieran tenerlo ellos. Son ahora dos pobres viejos. Todos los años me piden esa reliquia de nuestros comunes dolores: todos los años me envían por esta época una canasta de flores blancas, de lilas sobre todo, que es la flor de la muerta, y esas flores quieren decir: «Cédanos usted lo que resta de ella, la obra maestra que la juventud de usted y la suya formaron de concierto». Pero yo soy egoísta, Fabián, yo soy avaro, como ellos, de todos los dolores que ese retrato me produce, y me niego… Diga usted, madre: ¿dónde están las flores? He prometido á Fabián enseñárselas.
Pero su anciana madre no podía responder. Habiendo llorado, sin duda, demasiado aquella desgracia para que no se hubiera agotado ya el raudal de sus lágrimas, observaba con inquieta compasión á su hijo, que buscaba, del lado de la ventana, por entre las sillas y las butacas, oprimidas entre sí en aquel lugar de la pequeña habitación.
Silvestre cogió y trajo una caja de madera blanca.
—¡Aquí tienes —dijo— la canastilla de bodas!
Y la vació sobre la mesa.

Violetas de Parma, lilas, camelias blancas y verde musgo rodaron sobre ella y la cubrieron, ligeramente marchitas, esparciendo un olor suave en el que parecían flotar no sé qué efluvios de muerte y de corrupción. Una violeta cayó sobre mis rodillas, y la cogí.
Silvestre contempló un instante aquellas grapadas de flores amontonadas, desbordándose de la mesa.
—No quiero guardarlas —dijo—, me sobra con mis recuerdos. ¡Ah, malditas flores!
Y las reunió en un brazado y las arrojó al fuego de la chimenea. Las flores se retorcieron, crepitaron, y luego, inertes, descoloridas, se fundieron y se disiparon en humo.
—Ahora, me vuelvo al agua fuerte. Hasta la vista, Fabián: hasta mañana, madre.
Después abandonó la sala sin volver la cabeza, y entró en su estudio.
Quise seguirlo y volverlo á traer; pero la señora Lamprón me lo impidió.
—Yo iré —dijo—, pero más tarde mucho más tarde.
Permanecimos silenciosos algún tiempo.
Cuando me vio algo repuesto de mi extrañeza y de mi emoción, me dijo:
—Nunca lo había usted visto así; pero yo, yo lo he visto con frecuencia. ¡Es tan cruel esto! He conocido, casi tan pronto como él, á la mujer que amaba, porque nunca me ha ocultado nada. Ahora puede usted juzgar, pues conoce su retrato, que era lo suficientemente hermosa para cautivar á un artista como Silvestre. Comprendí desde luego que mi hijo iba á pasar por una ruda prueba y que yo sería impotente para evitarlo. Ellos eran grandes señores, y nosotros no, como usted sabe.
—¿Se negaron al casamiento?
—No: Silvestre nada pidió y ellos no tuvieron, por lo tanto, nada que negarle. No, caballero: yo fui quien le dije: «Silvestre, lo que deseas, no lo alcanzarás nunca». Y él me creyó sin quererme creer. Entonces fue ella la que habló á sus padres; pero en nombre suyo… Sus padres se la llevaron y todo concluyó.
—¿No la volvió á ver más?
—Nunca: tampoco él lo hubiera querido, y después, que ella vivió poco tiempo. En cuanto á mí, he vuelto dos años después, cuando ellos me hicieron venir para comprar el cuadro. Aún estábamos en Italia. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Temía sus reconvenciones y no me juzgaba lo suficientemente dueña de mí misma. Pero no; ellos sufrían por su hija como yo por mi hijo, y el dolor nos acercó. Nos hemos perdonado mutuamente nuestros pesares. Sin embargo, no cedí el retrato: Silvestre lo tenía en mucho. Se ha empeñado en conservarlo, en contemplarlo, en abrir diariamente su herida… ¡Pobre muchacho! Olvide usted todo esto, señor Fabián; nada puede hacer usted en obsequio nuestro. Sea usted de su edad, y háblenos, como antes, del señor Charnot y de la señorita Juana.
¡Pobre y excelente señora Lamprón! He tratado de consolarla; pero como no he conocido á mi madre, no he tenido habilidad para ello. A pesar de todo, me ha dado las gracias y me ha asegurado que mis palabras le han hecho mucho bien.
1.º de enero de 1885
¡Primero de enero! Cuando uno no es tío ni siquiera ahijado, cuando no pertenece á ninguna administración y frecuenta poco la sociedad, el número de visitas de primero de año es bien reducido. Haré cinco o seis después de mediodía; no seré recibido en parte alguna…, y he aquí mis aguinaldos.
No, me engaño: he tenido aguinaldos… que dar, porque mi portera acaba de subir sonriendo y me ha dicho:
—Señor Mouillard: le deseo á usted buen año, buena salud, y el paraíso al fin de sus días.
Acababa de decir lo mismo á los vecinos del primero, del segundo y del tercer piso. Le contesté, como ellos le han contestado, deslizando en su mano, con un «Muchas gracias» de que ella se cuida poco, una monedita amarilla que la hizo sonreír. Luego una reverencia, y mutis.

Su sonrisa es anual y no se reproduce en ninguna otra época: es una renta en un solo plazo. Con una lágrima el día de difuntos cuando regresa del cementerio después de colocar un ramo de crisantemas en la tumba de su hija, es la única nota de sensibilidad, el único simulacro de emoción tierna que he sorprendido en ella. De 2 de noviembre, á 2 de noviembre es un ser humano colgado de un cordón, un semblante inmutablemente indigesto, y un lenguaje monosilábico, en el que la propiedad no reina sino por intermitencias.
Esta mañana, contra su costumbre, me ha subido el correo: dos cartas, la una de mi tío Mouillard, contestación, y la otra…, no sé de quién. Abramos desde luego la otra. Gran sobre; dirección mal escrita; sello, del correo interior. ¡Calla! Dentro, un segundo sobre más pequeño, y en él:
Antonio y María Plumet
Hace diez meses que la pequeña señora Plumet, que entonces no era más que señorita, se hallaba muy disgustada. Me acuerdo de nuestro primer encuentro á la extremidad de las calles del 4 de septiembre y de Richelieu, en un día de marzo. Yo iba de prisa con mi cartera debajo del brazo hacia el bufete de que era primer pasante. De pronto, una ardilla bajo la forma de una obrera modista coloca, interceptando precisamente mi camino, su gran caja de madera cubierta de tela encerada. A punto estuve de tropezar con el obstáculo, e iba á evitarlo, cuando aquella joven menudita, sofocada de tanto correr y sofocada por dirigirse á mí, me dijo:
—Perdone usted, caballero: ¿es usted abogado?
—Todavía no, señorita.
—Pero ¿conocerá usted á algunos que lo sean?
—Sin duda, y en primer término, á mi principal el señor Boule. Si quiere usted seguirme, vive ahí cerca.
—Tengo mucha prisa; pero aún tengo tiempo: le doy las gracias, caballero.

Y heme aquí escoltado por una modista portadora de una caja de trapos. Recuerdo que yo iba un poco delante de ella por el temor de que otro pasante de mi bufete me encontrase con aquella compañía, lo cual hubiera sido un perjuicio para mi reputación.
Llegamos: segunda colocación de la caja en el suelo. La modistilla me dice que es prometida del señor Plumet, constructor de marcos para cuadros. Me explica perfectamente su asunto: después de diez años de trabajo, tiene sus economías, como es natural; es inteligente, pero crédula; le ha prestado todos sus ahorros á un primo ebanista que deseaba establecerse, y ahora el primo no quiere restituir el préstamo: la dote está en peligro y el matrimonio en suspenso.
—No pase usted cuidado, señorita: vamos á requerir y luego á embargar á ese pícaro ebanista: no lo dejaremos hasta que haya restituido, y será usted la señora Plumet.
Le cumplimos la palabra: antes de dos meses, y gracias á mis cuidados, se había salvado la dote, habían corrido las amonestaciones y la pequeña modista se presentaba en el bufete con el señor Plumet, más cortado aún que ella.
—Oye, Antonio; aquí tienes al señor Mouillard que se ha ocupado de nuestro asunto. ¡Cuántas gracias le doy á usted por ello, señor Mouillard! Se ha portado usted en toda regla. ¿Qué le debo por su trabajo?
—Pídale usted al jefe la cuenta de los honorarios, señorita.
—Sí, pero en cuanto á usted, ¿qué es lo que yo puedo hacer?
Todo el personal, desde el recadero hasta el pasante, primer subordinado mío, tenían fijos sus ojos en mí. Fui digno y adopté el continente de mi tío para decir:
—Sea usted dichosa, señorita, y acuérdese de mí.
Estuvimos riéndonos de esto ocho días.
Ella ha hecho algo mejor: al cabo de ocho meses se ha acordado; pero no ha consignado su dirección, y lo siento. Hubiera tenido gusto en volverlos á ver á los dos. Estos recién casados son como los pájaros: se les oye cantar, pero no sabe uno dónde tienen el nido.
Ahora, con usted, querido tío.
He aquí esta carta indefectible, prevista como la vuelta de los cometas, pero menos rebelde al análisis que la substancia feroz de que estos están formados. Le escribo á usted todos los años el 28 de diciembre, y usted me contesta el 31 para que yo reciba la respuesta el 1.º de enero por la mañana. Es usted puntual, querido tío; es usted hasta atento, porque no carece de bondad tal exactitud. Pero no sé por qué sus cartas me dejan frío. Es su cabeza la que busca y encuentra las diez y ocho á veinticinco líneas de que consta cada una. ¿Por qué no me habla usted de mis padres, á quienes conoció, de su vida cotidiana, de la fábrica de que es tesorero, de Magdalena su vieja niñera que me meció de niño en la cuna, del angora casi tan viejo como ella, del gran jardín tan fresco y tan coquetón, cuyos árboles recorta usted mismo con tanto arte y que florece con tanto amor? ¡Me sería tan agradable, querido tío, ser algo de su familia!
En fin, veamos lo que escribe:
«Bourges, 31 de diciembre de 1884
»Mi querido sobrino: Yo no veo renovarse los años en igual forma que tú. Para mí empiezan en julio, y, por lo tanto, la llegada del 31 de diciembre la veo con la misma indiferencia que la de otro día cualquiera de este mes: tus palabras sentidas me denuncian al soñador.
»Y sin embargo, convendría que entrases en la vida práctica. Perteneces á una familia en que no se desvaría. Tres personas de ella, puedo asegurártelo, han honrado en Bourges la profesión de la abogacía. Tú serás la cuarta.
»Tan pronto como obtengas el doctorado, que supongo será en breve, te espero al siguiente día o al otro á más tardar, y te coloco bajo mi dirección.
»El estudio no rebaja, te respondo de ello. A pesar de mi edad, tengo aún buen ojo y buen diente: esto es lo principal en procedimientos jurídicos. Todo lo encontrarás en buen estado y en buen orden.
»Te agradezco el saludo y te lo devuelvo.
»Tu tío, que te quiere,
Bruto Mouillard,
Abogado licenciado cerca del tribunal civil
»P. S. Ha venido á verme la familia Lorinet. La señorita Berta es una linda muchacha. Acaban de heredar 751 351 francos.
»Yo he sido quien ha intervenido en un incidente relativo á esa herencia».
Sí, tío mío; da usted razón á la fórmula «por el presente y por el futuro». En el futuro tiene usted la bondad de contar con un enlace entre la señorita Berta Lorinet, sin profesión, y el señor Fabián Mouillard, abogado. Fabián Mouillard, abogado, quizá me resigne á serlo; Fabián Mouillard esposo Lorinet, jamás. Suelen pagarse muy caras las grandes dotes, tío mío. La señorita Berta tiene medio pie más que yo, que soy de mediana estatura.
Además aseguran que no tiene el talento en relación con su talla. La he visto de diez y siete años, en traje corto azul chillón, muy flaca entonces, con su finchado hermano en traje de liceísta, saliendo por vez primera solos, bermejos ambos, muy juntos, resbalando en el empedrado de Bourges. No hablemos más: ella tendrá siempre para mí aquel aire, aquel vestido y aquella torpeza. Los recuerdos tienen algo de la fotografía instantánea; tengo desde entonces un clisé poco favorable para vuestros proyectos.
3 de marzo
Pasan los días. Engruesa mi tesis. El Latino Juniano se desprende de las nieblas del Tíber.
Ha sido necesario volver á la Biblioteca Nacional. Los primeros días sentí emoción. Me parecía que el ujier estaba más frío y que los conservadores no separaban los ojos de mí, como si se tratase de un vigilado por la alta policía. Creí prudente cambiar de sitio. Ahora escribo mis peticiones en el pupitre de la izquierda y me siento en un sillón, á la izquierda también.
El señor Charnot permanece fielmente en su puesto bajo el tintero de la derecha.
Lo he observado. Llega ordinariamente de los primeros, ágil, saltando un poco. Sus cabellos, un tanto largos, hállanse partidos cuidadosamente por la mitad de la cabeza, y su barba está siempre afeitada. La costumbre que tiene de atestar de puñados de notas los bolsillos de su levita, la hincha por arriba y la curva en forma de canastillo. Lee pausadamente (con anteojos montados en un armazón de oro muy fino) pocos libros, pero todos ellos forrados en piel, lo que les da carácter de antiguos. En su modo de volver las hojas hay algo de litúrgico. Los empleados parece que le quieren. Algunos conservadores le veneran. Tiene buenas formas para con todo el mundo. En cuanto á mí, me evita. Yo lo encuentro, sin embargo, unas veces en el vestuario, y otras, con más frecuencia, en la calle de Richelieu, dirigiéndose hacia el Sena. Se detiene y yo me detengo también cerca de la fuente Moliére para comprar castañas. Tenemos esta común pasión. Él compra por valor de dos sueldos, y yo por valor de uno, y de esta suerte queda salvada la jerarquía.

Si llega después que yo, dejo que le sirvan á él primero: si él se me adelanta, espero mi vez con una paciencia que hace traición al respeto. Él nunca ha demostrado percatarse de ello. Algunas veces he creído sorprender en la comisura de sus labios una sonrisa y en el rabillo de sus ojos una mirada á hurtadillas; ¡pero estos viejos sabios tienen la sonrisa tan ligera!
Él debe sospechar que yo lo busco. Es un hecho incontestable: yo acecho la ocasión de reparar la tontería que hice y de aparecer á sus ojos en un sentido menos desfavorable que en aquella visita desastrosa.
Y la razón que me impulsa á ello es ella.
Desde que el señor Mouillard me ha amenazado con la señorita Berta de Lorinet, la graciosa silueta de Juana se destaca ante mí con una persistencia á la que no encuentro nada de enfadosa.
No es esto que yo la ame, no: hasta ese punto no llega mi cariño. Tengo que dejarla y dejar para siempre á París dentro de algunos meses. No; todo mi deseo se reduce á verla en la calle, en el teatro, en cualquier parte; á demostrarle con mi actitud y, si puede ser, con mis palabras, que yo lamento lo pasado y que imploro perdón. Entonces, basta de abismo entre ambos: la encontraré sin cortedad; podré evocar su imagen para combatir la de la señorita Lorinet sin que aquella mueca imperiosa me haga recordar ya mis torpezas. Ella simbolizará para mí la gracia parisiense unida á la piedad filial, y la llevaré á provincias como el perfume de una flor rara á la cual uno se ha acercado, y si alguna vez canto «¡Oh himeneo, oh himeneo!,» será para cualquiera otra que me la recuerde…
Me parece que mis sentimientos no rebasan de este límite. Sin embargo, no estoy absolutamente seguro de ello: pongo en mis pesquisas un celo y una constancia que me admiran, y el desagrado que sigue á mis gestiones infructuosas es algo más vivo de lo que permite la fría razón.
Analicemos un poco: hagamos el balance de mis cuentas.
Una tarde del mes de enero he zanqueado ocho veces seguidas la calle de la Universidad desde el número 1 al 107 y desde el número 107 al número 1. Juana no salió, á pesar de ser aquel uno de los días más límpidos y hermosos de este invierno.
El 19 del mismo mes he asistido á la representación de Andrómaca, por más que los clásicos, á los cuales tengo en mucho, no sean los que más me cautiven. El 27 renové la tentativa. Ni la primera ni la segunda noche he visto al señor Charnot.
Y, sin embargo, si el Instituto no encauza la teoría de sus vírgenes hacia el aplauso de Andrómaca, ¿hacia dónde las encamina?
Quizá á ninguna parte.
Cuantas veces atravieso las Tullerías, recorro con la vista los grupos esparcidos por entre los vendedores de castañas. Veo niños que juegan y que se caen; niñeras que los dejan caídos en el suelo: mamás que los levantan; una multitud que circula en diferentes sentidos. Pero no veo á Juana.
En fin, anteayer me he pasado cinco horas en el Bon Marché.
Era día de exposición primavera], una de las solemnidades del año, y yo suponía, no sin apariencias de razón, que una parisiense joven y linda no podía faltar á ella. Cuando yo llegué, á eso de la una, la multitud llenaba ya el inmenso bazar. No es fácil resistir á ciertas corrientes que rinden tributo á los resplandores privilegiados de la nueva estación. Indiferente como un alga en medio de aquel mar, obedecí á la primera que me arrastró, y fui llevado hasta las canastillas.
Allí me abandonó entre aquellas vendedorcitas que se reían del estudiante náufrago entre los objetos de la primera edad. Me encontré en situación embarazosa, y confiándome en la fortuna de una inglesa que manejaba los codos con una valentía enteramente británica, di la vuelta á veinte mostradores. En fin, cansado, aturdido, lleno de polvo como después de una larga caminata al sol, me refugié en la sala de lectura.
¡Pobre tonto! —me dije—, aún es demasiado temprano: has debido pensarlo. Vendrá con su padre; pero no antes de que se haya cerrado la Biblioteca Nacional. Admitiendo que tomen el ómnibus, llegarán aquí á las cuatro y media; pero no antes.

Preciso era ocupar el tiempo, bastante largo, que me separaba de aquel feliz instante. Escribí una carta á mi tío Mouillard. Sólo en escribir el sobre invertí siete minutos. No había escrito nunca tan bien desde la edad de nueve años. Tan pronto como la hube cerrado, busqué un periódico. Todos estaban en manos de los concurrentes. Lo único que estaba libre era el Bottín: lo tomé y lo abrí por la letra ch. Pude convencerme de que hay en París muchos Charnot, sin contar el mío. Charnot, droguero; Charnot, tapicero; Charnot, hernista; le adjudiqué toda una familia al miembro del Instituto, eligiendo, como es natural, las personas de su nombre que me parecieron más dignas de semejante parentesco. No recuerdo sino muy vagamente el tiempo que siguió luego: de lo que sí me acuerdo es de haber recibido por dos veces la impresión de que una persona indiscreta se inclinaba por encima de mis hombros. A la tercera vez salí de mi abstracción.
—Caballero —me dijo un empleado, con la mayor política—, hace tres cuartos de hora que esperan el Bottín. ¿Quiere usted tener la bondad de pasarlo al señor si ha terminado con él?
Eran las seis menos cuarto. Todavía esperé un poco y luego me fui, habiendo perdido el día.
¡Oh Juana!, ¿en dónde se oculta usted? ¿Será preciso ir á misa á San Germán de los Prados para encontrarla? ¿Es usted una de esas madrugadoras que, cuando apenas hay paseantes, van á buscar en los Campos Elíseos los primeros rayos de sol, y el aire que sopla por entre los árboles antes de sumirse en París? ¿Estudia usted algún curso en la Sorbona? ¿Canta usted?; y en tal caso, ¿quién es su profesor?
Usted debe de cantar, Juana. Hay en usted algo de pájaro. Tiene usted la gracia y la ligereza de las alondras. ¿Por qué no ha de tener también un poco de voz como ellas…?
Fabián, mucho cuidado, que te estás poniendo tísico.
8 de abril
Hace más de un mes que no he escrito nada en este obscuro cuaderno; pero hoy, ¡cuántas cosas tengo que anotar en él, y de qué importancia!
Desde luego, mi primera sorpresa.
Sobrecargada mi cabeza de textos latinos, apoyaba esta mañana mi frente en los cristales de mi ventana que da al jardín. El jardín, naturalmente, no es mío, puesto que habito en el cuarto piso; pero he visto á las nubes llorar de lo lindo sobre su gran sauce, sobre el piso encarnado de la avenida que lo limita en rededor, sobre los cuatro muros bordados de hiedra, uno de los cuales lo separa del huerto de los Carmelitas. Es un jardín casi abandonado. El primer inquilino del primer piso no ha tenido jamás la cabeza pesada y, por lo tanto, no pasea por él casi nunca. Su hijo, liceísta de diez y siete años, se encontraba en él esta mañana. A dos pasos del muro que da sobre la calle, inmóvil y con la cabeza alta, silbaba con ritmo monótono y en forma que me pareció una contraseña. Ante él, sin embargo, no había otra cosa que el musgo y la hiedra adosada á la pared. No se les silba á las piedras ni al musgo.
Más lejos, del otro lado de la calle, las ventanas de las casas de enfrente, huyendo, regularmente alineadas, y abiertas en su mayor parte. Yo pensé: El pájaro está allí: será alguna maritornes que aparecerá en breve con su blanca cofia.
¡La picara y mala idea! ¡Qué temerarios somos hasta en nuestros menores juicios! De repente el liceísta dio un paso hacia adelante; extendió el brazo; pasó la mano por el musgo describiendo una curva rápida, como si hubiese querido coger una mosca, y se volvió hacia su madre en actitud triunfal, desvanecida, imbécil, con un inocente lagarto gris entre los dedos.
—¡Ya lo tengo, ya lo tengo: tomaba el sol; lo he magnetizado!
¡Tomaba el sol! Ésta fue una revelación para mí. Abrí la ventana. Y, en efecto, por todas partes calor, por todas partes luz: en los tejados, humedecidos aún por el rocío de la noche; en el cielo, de un azul alegre, que no era ya el del invierno. Bajé la vista y vi lo que no había visto: el sauce lleno de brotes; las hepáticas en flor al pie de las camelias deshojadas; los perales del huerto de los Carmelitas enrojecidos por la savia, y sobre la rama seca de una higuera un mirlo escapado del Luxemburgo, que, estirado sobre sus patas, alegre y con el cuello extendido, respondiendo á algún llamamiento lejano traído por la brisa, cantaba, como en pleno bosque, el himno ardiente de la renovación. Entonces, ¡oh!, entonces no me pude contener: bajé de cuatro en cuatro los escalones, echando pestes contra París y contra los Latinos Junianos, que me habían ocultado la primavera.
¡Cómo! ¡Vivir separado del mundo creado para mí; caminar por un suelo artificial de piedra o de betún; tener un horizonte de chimeneas; no ver el cielo sino una taja irregular cortada por las techumbres, manchada por el humo, y dejar que se deslice esa estación hermosa sin aspirar los perfumes y la alegría que pródigamente esparce, y sin renovar en su juventud la juventud nuestra algo estropeada y oprimida por el invierno! ¡No, eso no puede ser; yo quiero ver la primavera!
Y la he visto, en efecto, pero truncada y en ramos, porque mi carrera irreflexiva me ha llevado á la plaza de San Sulpicio, y había en ella mercado de flores.

Muchas flores y poca gente: era ya tarde. Yo gozaba lo indecible ante aquellas plantas formadas por especies y por altura, desde el jacinto doble, delicia de los porteros, hasta las primeras clavellinas apenas abiertas y cuyas hojas, encendidas o blancas, empezaban á salir de su casquillo verde; luego ramos, manojos de una misma clase de flores y del mismo matiz, envueltos sus tallos en papel blanco; lilas, minutisas, reseda traído en cajas y cuya miel, no libada por las abejas, embalsamaba el aire. Todos tenían una mirada para aquellos desterrados reaparecidos. Las jóvenes les sonreían sin saber por qué. Hasta los cocheros de punto, estacionados á lo largo de las aceras, se complacían con aquella vecindad. Yo oí á uno, cuyo rostro se asemejaba á una asadura de ternera, rojo, con la nariz blanca, decir á uno de sus compañeros:
—¡Francisco, qué bien huele!… ¿Eh?
Yo iba despacio estudiando cada exposición, y al llegar á la última, di la vuelta.
¡Gran Dios! ¡A diez pasos, el señor Flamarán, el señor Charnot y la señorita Juana!
Estaban parados delante de uno de los puestos por donde yo acababa de pasar. Flamarán llevaba debajo del brazo una cineraria en maceta, cuya planta parecía salirle del vientre; el señor Charnot, inclinado, dirigía sus lentes á un soberbio clavel granadino; Juana vacilaba entre veinte manojos de flores, inclinando á unos y á otros su linda cabeza, peinada al uso de la estación.

—¿Cuál, papá?
—El que quieras, pero elige pronto; nos espera Flamarán.
Otro segundo de duda; después se dejó arrastrar por las afinidades electivas.
—Este manojo de reseda —dijo.
Lo hubiera yo apostado. Debía elegir el reseda, la planta rubia, fina, elegante como ella. Las camelias y los jacintos, para otras; para Juana, las flores delicadísimas.
Pagó, cogió el ramo, lo contempló un instante, lo apoyó en su pecho con un movimiento maternal, dejando caer sobre su brazo los rubios vástagos, y se unió á su padre, que no había hecho más que cambiar de clavel. Continuaron hacia San Sulpicio. A la derecha Flamarán, Charnot en medio y Juana á la izquierda. Ella se rozó conmigo sin verme. Yo los seguí de lejos. Los tres se reían. ¿De qué? Lo adivino: ella, por tener diez y ocho años; ellos, por el placer de acompañarla. Al extremo de la plaza tomaron á la izquierda; siguieron á lo largo las verjas de la iglesia y se inclinaron hacia la calle de San Sulpicio, sin duda para acompañar al señor de Flamarán, cuya cineraria se destacaba de los grupos. Iba á seguir yo el mismo camino. Un ómnibus de la línea Batignoles-Clichy se me interpuso. En un segundo me vi envuelto por la ola de viajeros que arrojó sobre la vía.
—¡Calla! ¿Eres tú? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que miras? ¿Mi tubo? Tuba mirum spargens sonum, querido amigo, la última creación de León, aeriforme, embolibomba, evaporador.
Era Larivé que bajaba del imperial.
¿Quién no conoce á Larivé, al jefe de los pasantes del bufete Machín? Por todas partes se le ve. Buen mozo, rubio, con las patillas pequeñas y recortadas, el bigote muy cuidado, vistiendo irreprochablemente, siempre de tubo, siempre enguantado, al corriente de todas las frases ingeniosas, que luego repite como si fueran suyas. A creer lo que dice, tiene acceso en todos los ministerios y con todos los ministros; invitaciones para todos los bailes, y billetes de autor para todos los estrenos. Únase á esto su gran exactitud para asistir á los entierros, su gran fuerza en Derecho y su gravedad en el Palacio de Justicia, superior á toda ponderación.
—¿Responderás, Fabián? ¿Qué es lo que miras?
Volvió la cabeza.
—¡Ah! ¡Ya lo veo: á la pequeña Charnot!
—¿La conoces?
—¡Pardiez! Y al papá también. ¡Gentilísima!
—De modo que la encuentras…
—Muy gentil, lo afirmo; pero no tiene la costumbre de la sociedad: baila mal.
—¿Es eso todo lo malo?
—Tiene algo más; los ojos.
—¿Qué les encuentras?
—Que son un poco pequeños: ¿no lo has notado?
—¿Qué le hace eso, si son amables e inteligentes?
—¿A mí? A mí no me importa nada. A ti es á quien creo que le importa algo. ¿Sois acaso parientes?
—No.
—¿Deudos?
—Tampoco.
—Tanto mejor. ¡Ah! ¡Y el viejo Mouillard!, ¡el tío Mouillard! ¿Siempre intrépido?
—Sí, y deseoso de sacarme de esta Babilonia.
—¿Le reemplazas tú?
—Lo más tarde posible.
—Bien me habían dicho que no eras entusiasta. Un bufete modesto, ¿no es verdad?
—No tanto. Veinticinco mil de producto.
—¿Neto?
—Sí.
—Es bastante atrayente. Pero ¡la provincia, amigo mío, la provincia!
—¿Tú te morirías allí?
—A las cuarenta y ocho horas.
—¿Cómo, pues, has podido nacer en ella? Eso me admira, Larivé.
—Y á mí también. Es una de las cosas que me hacen pensar. Conque hasta la vista.
Lo sujeto por las manos que me había tendido.
—Dime, Larivé. ¿Dónde has encontrado á la señorita Charnot?
—¡Ah, truhán! Ahora caigo. Dispensa, querido amigo. Siento extraordinariamente no haberte dicho que era un ángel. Si yo hubiera sabido…
—No es eso lo que te pregunto. ¿Dónde la has visto?
—¡Pardiez! En sociedad. ¿Dónde quieres tú que se vea á las jóvenes si no es en sociedad? ¡Qué cosas tiene este Fabián!
Y se marchó riéndose. Cuando estuvo á veinte pasos, se volvió; colocó ambas manos en la boca en forma de corneta, y gritó:
—¡Es un ángel!
Este Larivé es decididamente un aturdido, cuyas palabras pueden darle por un instante las apariencias de hombre de talento; pero es limitado, mero reproductor de efugios, y todo un egoísta, bajo su frívola apariencia. No me inspira confianza alguna. Es, no obstante, un amigo de colegio, el único de mis veintiocho compañeros de curso con quien he conservado relaciones: cuatro han muerto; otros veintitrés andan dispersos en la obscuridad de las provincias y presumiblemente perdidos, por carencia de noticias, para usar el lenguaje del bufete Véritas: el número veintiocho es Larivé. Yo lo admiraba, en el octavo año de su vida, á causa de sus largos pantalones, la notable audacia de su indisciplina y sus relaciones precoces con el cigarrillo. Lo prefería á otros buenos muchachos humildes. Los días de asueto compraba yo goma arábiga en casa del herborista de la Chatre, la machacaba con un martillo en el fondo de mi cuarto, lejos de los curiosos, y llenaba con ella tres saquitos, cada uno con una etiqueta que decía: «pedazos grandes, pedazos medianos, pedazos pequeños». Cuando regresaba al liceo, con los saquitos en el bolsillo, sacaba uno u otro para ofrecer el contenido según la importancia del caso y el grado de simpatía. Larivé atrapaba el mayor puñado que podía. No por eso se mostraba más reconocido ni dejaba de burlarse de mí por aquellas mismas atenciones de que era objeto. Mentía á toda hora, y, sin embargo, yo le consideraba. Todavía miente; pero ha pasado para mí la edad de la goma arábiga, y no creo ya en Larivé.
Si se imagina despoetizar á mis ojos esa niña encantadora, diciéndome que baila mal, se engaña. ¡Vaya una ganga, tener una mujer que sepa valsar bien! No es en su casa ni con su marido con quien valsa entre el armario de la ropa y la cuna, sino en casa extraña y con los extraños. Además, una joven que baila oye muchas necedades. Puede tomarles el gusto á los cuentecillos de los Larivé: dulces, suaves y malditas lenguas. ¿Qué acogida dará entonces al amor sencillo y tímido? Se reirá de él. Pero usted, Juana, no se reiría si yo le dijese que la amo. No; creo firmemente que no se reiría. Y si usted me amase, Juana, no frecuentaríamos la sociedad, y eso me haría feliz. La guardaría sin ocultarla. Encontraríamos la dicha en nuestra casa, en vez de ir á buscarla donde no está: en los salones y en los bailes. Imposible sería que ignorase usted el encanto que emana de su persona; pero no lo prodigaría á esa multitud, á esa turba de danzantes para no traer á casa sino los restos de su buen humor y de sus trajes, juana: estoy contentísimo de que baile usted mal.
¿Adónde vas, amigo Fabián, adónde vas? He ahí que te dejas arrastrar aún por tu imaginación. En cuanto ella se remonta, te vas por entero. Razona, razona un poco. Has vuelto á ver á esa joven, es verdad; te ha agradado: es la segunda vez. Pero ella, á quien te permites llamar Juana, como si fuese alguna cosa tuya, no te ha visto siquiera. Tú no conoces de ella más que su gracia virginal y veinte palabras de su boca. Ignoras si es o no libre, así como la acogida que daría á esos pensamientos que embargan tu espíritu, si tú se los expresaras. Y dices: «¡Iríamos, tendríamos!…». No pases del singular, mi buen amigo. Ese plural está lejos, muy lejos, caso de que sea posible alcanzarlo.
27 de abril
Fín de abril: ¡volad, estudiantes! Los primeros soplos templados hacen estallar los botones: Meudón ríe; Clamart gorjea; en el valle de Cheveuse, los campos de violetas embalsaman; llueven semillas de sauce en ambas márgenes del Ivette, y más lejos, allá abajo, á la sombra de las verdes bóvedas de la selva de Fontainebleau, los corzos enderezan las orejas al ruido de las primeras cabalgadas. ¡Volad! Las sendas están floridas, las landas cuajadas de rosas, los matorrales llenos de alas que huyen. Todo París emigra hacia el campo engalanado. Los más pobres tienen un rincón preferido, un recuerdo del año anterior que desean volver á encontrar, un abrigo en donde durmieron, una avenida cuya sombra era agradable, un sitio en la orilla del agua en que los peces mordían el anzuelo. Todos dicen: «¿Os acordáis?».
Cada cual busca su nido como la golondrina á su regreso. ¿Existirá? ¿Qué estragos habrán causado en él los vientos invernales, las lluvias y los hielos? ¿Será aún hospitalario?
También le he dicho yo á Lamprón: «¿Te acuerdas?,» porque ambos tenemos nuestro nido y días de sol que alegran nuestros recuerdos. Él estaba con deseos de trabajar y vacilaba. Pero murmuré: «El estanque de Merle,» y sonrió, y henos en marcha.

Por lo común, y ahora también, la cita es en San Germán; pero no en la ciudad, ni en el castillo italiano, ni en la terraza desde la que se ve el largo curso del Sena, y el campo esmaltado de villas, y Montmartre azuleando á lo lejos, sino la selva. Ella nos es más querida que á otros muchos, pues conocemos todas sus talas, todos sus árboles, todas sus grutas donde se internan todos los cazadores furtivos y todos los amantes. Iría, con los ojos cerrados, hasta el estanque de Merle, que nos fue descubierto por un corzo.
Figúrense ustedes, á treinta pasos de una alameda, no un estanque, porque el nombre es impropio, ni una balsa, sino una fuente cavada por la desaparición de alguna encina gigantesca. Después de la muerte del árbol rey, los abedules que sus extensas ramas habían tenido alejados no han vuelto á aproximarse, y la fuente forma el centro de un pequeño claro en que el musgo crece espeso en todo tiempo y esmaltado de claveles silvestres en el mes de agosto. El agua, por profunda que sea, no tiene menos deliciosa transparencia. A través de seis o siete pies de profundidad se distinguen en el fondo las hojas muertas, las hierbas, las ramas de árbol y algunas piedras de aristas irisadas. Todo aquello duerme allí: restos de pasados días que otros restos habrán de cubrir después. A veces, desde las profundidades de aquellas malezas acuáticas lánzase una salamandra; sube en espira agitando su cola listada de amarillo, toma una bocanada de aire y vuelve á bajar perpendicularmente. Fuera de aquellas incursiones, nada turba la placidez de la fuente. Ésta se halla protegida del viento por un enebro que un rosal silvestre ha tomado por tutor y al que todos los años cubre con un manto de rosas. Todos los años también anida allí un mirlo, cuyo secreto le guardamos: él, por su parte, sabe que no lo tocaremos. Cuando veo de nuevo aquel pequeño rincón del bosque, que la costumbre nos ha hecho amar, sólo con mirar el agua experimento una impresión fresca que me llega hasta el alma.

—¡Magnífico sitio para dormir! —exclama Lamprón—. Haz el cuarto, Fabián: en cuanto á mí, voy á descansar.
Habíamos ido muy de prisa. Apretaba de firme el calor. Se quitó la americana, la arrolló en forma de almohada y colocó en ella la cabeza al tenderse sobre la hierba.
Yo me eché boca abajo en plena alfombra de musgo y me entregué al estudio minucioso de un pie cuadrado del suelo que tenía ante mis ojos.
La multitud de tallos de hierba era prodigiosa. Algunos, ya espigados, rebasaban el nivel común y se balanceaban como palmeras, uca lanuda, grama de los prados, débiles cañas de trigos coronadas de espigas. Otras apuntaban á medio desarrollar, en el centro de las masas sombrías de musgo, henchidas de agua y encargadas, sin duda, de dársela á beber. Entre los innumerables tallos así elevados hacia el cielo se cruzaban sendas llenas de obstáculos, cortezas, bayas de enebro, fabucos de abedules y raíces enredadas por el curso de las aguas llovedizas. Pasaban por ellas hormigas y escarabajos atrafagados, subiendo y bajando hacia un hito misterioso. Sobre ellos; una linda araña roja ligaba un tallo de gramínea á una hoja de orquídea, columnas elegidas para la tela futura, y cuando por entre las hojas que el viento agitó, llegó hasta allí un rayo de sol, vi dibujada ya toda la trama.
Ignoro lo que duró aquella contemplación. La selva estaba en calma. Aparte de un enjambre de moscardones que zumbaban sobre Lamprón dormido, nada se movía, ningún ruido sonaba alrededor de nosotros. Todo bebía silenciosamente en la copa del sol esplendoroso.
Muy á lo lejos y en rumor confuso escuché el eco de dos voces. Me levanté y, á paso de lobo, me fui por entre los abedules y los nogales hasta la margen de la avenida.
En lo alto de la pendiente y hacia la parte á que daba sombra el arbolado, columbré dos paseantes marchando con lentitud. A la distancia á que aún se encontraban, sólo pude distinguir una cosa: el hombre vestía de levita, y la mujer traje gris; ésta debía de ser joven, á juzgar por el flexible movimiento que al andar imprimía á su cuerpo. Y, sin embargo de no ver más, tuve desde luego el presentimiento de que era ella.
Me oculté: se aproximaron, y la vi pasar, con efecto, del brazo de su padre, hablando tranquilamente, y feliz por haberse escapado de la calle de la Universidad. Miraba ante sí con los ojos muy abiertos. Él miraba á su hija, más ocupado de ella que de la primavera en pleno bosque, y se inclinaba á la derecha siempre que el sol mordía la línea de la sombra; de vez en cuando preguntaba:
—¿Estás cansada?
—No.
—Cuando te canses, hija mía, nos sentaremos. ¿No voy demasiado de prisa?
Ella le respondía que no, y se reía, y ambos se alejaban.
Pronto dejaron la avenida y tomaron por una senda. Los perdí de vista. Entonces me sobrevino súbitamente algo como un crepúsculo: el corazón se me llenó de inmensa tristeza: cerré los ojos, y Dios me perdone, pero lloré.
—¡Magnífico! —exclamó Lamprón detrás de mí—. ¿Qué papel es el que me haces representar?
—¿Cómo qué papel?
—Encuentro muy singular que me convides á tus citas.
—¡Una cita!… Pero si no hay tal cosa…
—¿Vas á decirme, tal vez, que has venido aquí por pura casualidad?
—Ciertamente.
—¿A la hora justa y al sitio preciso por dónde ella debía pasar?
—¿Quieres la prueba de ello? Esa joven es la señorita Charnot.
—Y bien, amigo mío.
Que yo no la he hablado después de mi única visita hecha á su padre, que no la he visto más que una vez en la calle y por un solo instante, y que, como comprenderás, no ha podido haber cita alguna para aquí. El primer sorprendido he sido yo. La casualidad, la bondadosa Providencia es la que se ha servido de la hermosura, de la luz, de la brisa, de todas las dulzuras y de todos los encantos de abril, para traerla á la selva como nos ha traído á nosotros.
—¿Y eso te hace llorar?
—No, eso no.
—¿Entonces, qué?
—No lo sé.
—¡Ah, niño!, porque aún lo eres; te lo voy á decir: la amas.
—A la verdad, creo que tienes razón, Silvestre. Te lo confieso sencillamente como á mi mejor amigo. Esto data ya de algún tiempo; quizá del primer día que la vi. Al principio, su imagen se presentaba en mi espíritu y yo encontraba placer en ello. Luego no me bastó la imagen. He deseado volverla á ver realmente: la he buscado en la calle, en las tiendas, en el teatro. Aún estaba ciego y suponía que sólo era para hacerme perdonar de ella, para no dejarle, cuando me fuera de París, la desagradable impresión de nuestra primera entrevista… Pero ahora, Silvestre, se desvanecen todas aquellas pueriles razones y veo la verdadera razón: ¡la amo!
—Sin la menor duda, amigo mío. He pasado por ello. No hay duda posible.
Y se calló: su mirada vaga erró por los confines del bosque, y quizá también por sus lejanos recuerdos. Una sombra parecía velar su triste semblante… Pero aquello duró poco: sacudió su tristeza y me dijo con su sonrisa habitual:
—¿De modo que eso es serio?
—Sí, muy serio.
—A fe mía, que no me admira: me gusta esa joven.
—¿No es verdad que es linda?
—Mejor que eso, amigo mío: es candorosa. ¿Qué datos tienes de ella?
—Que baila mal.
—Algo es algo.
—Es todo cuanto sé.
—Pues bien: toma informes de los demás: háblale; declárate á ella; pídela, y casaos.
—¡Por Dios, Silvestre, qué de prisa vas!
—Querido amigo, es el mejor y el más moral de los sistemas; es necesario encauzar rectamente esos vagos idilios, o para romperlos sin gran pena o para darles término al pie de los altares. Yo, en tu lugar, empezaría mañana mismo.
—¿Por qué no hoy?
—¿Cómo?
—Alcanzándolos, aunque no sea más que para volverla á ver.
Se echó á reír.
—¡A mi edad correr tras de las jóvenes! En fin; puesto que he dado el consejo, adelante.
Cruzamos la avenida y nos lanzamos á través de la selva.
Lamprón se había conquistado en otros tiempos reputación de ágil y de infatigable entre los cazadores de zorras de la campiña romana, y aún la merecía: en veinte saltos se colocó delante de mí. Yo lo veía salvar los matorrales, tronchar con su bastón los retoños de las encinas, y volverse para contemplarme, más apurado que él, arañado por los espinos y pinchado por los juncos. El vuelo de un faisán le detuvo. El ave saltó de sus pies y se elevó en alto.
—Está bien —dijo—; es un toque de atención: seamos más prudentes, pues de lo contrario espantaremos la caza. A doscientos pasos de aquí debemos encontrar el sendero que ellos han tomado.
En efecto, á los cinco minutos me hacía señas, oculto por el grueso tronco de una haya.
—Ahí están.
Juana y el señor Charnot se habían sentado en, el tronco de un árbol caído á lo largo del sendero que se deslizaba á lo lejos semioculto por la maleza. Ambos nos daban la espalda. El padre, encorvado, con su bastón de puño de oro clavado en la tierra, leía en un libro que no podíamos ver, y Juana, atenta, inmóvil y medio vuelta hacia él, escuchaba. El perfil de su rostro se destacaba de una hermosa franja de cielo. La profunda paz del bosque nos envolvía, y la voz del sabio anciano llegaba hasta nosotros.
—«En aquel punto, el divino Ulises dirigió á la nívea Nausica este hábil discurso:
»Diosa o mortal, reina ante la cual me arrodillo. Si eres una de las divinidades que pueblan la inmensidad de los cielos, reconozco en ti, por tu belleza, por tu gracia, por tu noble apostura, á Diana, la hija del gran Júpiter. Si eres una de las mortales que habitan en la tierra, tres veces dichosos tu buen padre y tu augusta madre; tres veces dichosos tus hermanos queridos. Sus almas se dilatarán constantemente á causa tuya, y más al ver á una virgen tan hermosa entrar en el coro de las danzas. Pero ¡cuánta mayor no será la dicha de aquél que te conduzca á su rica mansión, cargado de espléndidos regalos!».
Me volví hacia Lamprón, parado diez pasos delante de mí, un poco á la derecha. Había echado mano de su álbum y dibujaba apresuradamente. Pronto dio al olvido la prudencia y abandonó el haya protectora para acercarse al modelo. Por más señas que le hice y por más que intenté demostrarle que no habíamos ido allí para pintar ni para dibujar, nada conseguí. El artista se había engolfado en su arte. Sentado en una raíz recurvada, á la distancia que quiso, y al descubierto, trabajaba sin otra preocupación que el dibujo.
Sucedió lo que tenía que suceder. Impacientado por las dificultades del perfil, Lamprón hubo de mover sus dos pies á un mismo tiempo: una rama que se rompe; hierbas secas que crujen… Juana vuelve la cabeza y ve: á mí, que la miraba embebecido, y á él que la retrataba.
¿Cuáles pueden ser las impresiones de una joven que descubre repentinamente en plena selva cuatro ojos fijos en ella? Algún pavor en el primer momento, y después, cuando la idea del robo se ha disipado, cuando una segunda mirada le permite reconocer que se trata de su belleza y no de atentar á sus días, un movimiento de amor propio halagado, no exento de confusión.
Y eso fue, precisamente, lo que creímos notar en ella. En el primer instante, se echó ligeramente hacia atrás y frunció las cejas, dispuesta á lanzar un grito; después, sus cejas se dilataron, y el placer de ser admirada, el rubor de haber sido sorprendida y el deseo de no aparecer cortada, todo se reflejó en sus mejillas de rosa y en una vaga semisonrisa.
Yo la saludé; Silvestre se quitó la gorra.
Charnot no se movió.
—¿Es alguna otra ardilla? —preguntó.
—Creo que son dos, papá —le repuso ella en voz baja, y prosiguió la lectura.
—«¡Oh, huésped mío!, respondió la nevada Nausica, y te doy este nombre, porque no me pareces ni vil ni insensato. Júpiter distribuye por sí mismo la dicha á los mortales…».
Juana no escuchaba ya. Pensaba. ¿En qué? En muchas cosas quizá, pero, con seguridad, en retirarse. Lo adiviné en el movimiento de su sombrilla que trazaba febrilmente círculos sobre el musgo.
Le hice á Lamprón una seña y ambos nos fuimos retirando de espaldas.
Pero todo fue inútil; el encanto estaba roto; la paz estaba turbada.
Ella tosió dos veces de un modo leve, voluntario, armonioso.
El señor Charnot interrumpió la lectura y se mostró inquieto.
—¿Tienes frío, Juana?
—No, papá.
—Sí, sí, tienes frío. ¿Por qué no me lo has dicho antes? ¡Oh, las criaturas! ¡Siempre lo mismo! ¡Imprudentes!
Se levantó en seguida; metió el libro en el bolsillo, abotonó la levita y, apoyándose en el bastón, miró un instante la copa de las hayas.
Después ambos se alejaron por el sendero, el uno al lado del otro.
Juana marchaba con soltura, erguida, esbelta por entre la verde hojarasca, que la ocultó bien pronto.
Entretanto, Lamprón seguía fijando su atención en aquel recodo de la senda por donde habían desaparecido.
—¿En qué piensas? —le pregunté.
Se pasó la mano por la barba.
—Pienso, querido amigo, que la juventud nos abandona de la misma manera, con una leve sonrisa y sin decir dónde va, cuando, precisamente, más nos halaga. La mía me ha jugado esa mala pasada.
—¿Sabes que has tenido una buena idea al retratar á los dos? Enséñame el dibujo.
—¡No!
—¿Por qué no?
—No es ni siquiera un perfil: cuatro rayas de lápiz únicamente.
—No importa, enséñamelo.
—Querido Fabián, deberías saber que cuando me empeño en una cosa, es que tengo una idea, como la burra de Balaam. No verás mi álbum, ni hoy, ni mañana, ni pasado.
Le respondí neciamente:
—Me es igual.
En el fondo aquello me contrarió: cuando me despedí de Lamprón en el muelle de la estación, lo hice con alguna frialdad.
¿Es posible imaginar un capricho semejante? ¡No enseñarme un dibujo que ha hecho delante de mí, un dibujo que representa á Juana!
28 de abril, nueve de la mañana
Oculta tus dibujos, amigo Silvestre; mételos en los cartones o guárdalos en tus bolsillos: me importa poco. Tengo en el corazón la imagen de Juana, y la veo cuando quiero, y la amo, sí, la amo, la amo.
¿Qué será de ella y de mí? No lo sé. Yo espero sin saber qué espero, ni por qué, ni para cuándo, y eso es ya muy dulce para mí.
Nueve de la noche
A las dos de la tarde he encontrado á Lamprón en el bulevar de San Miguel. Iba de prisa, con un cartón debajo del brazo. Me acerco á él. Hállase contrariado y le disgusta que yo me ofrezca á acompañarle. La sangre se me sube á la cabeza.
—Está bien; hasta más ver, señor Lamprón, puesto que no me es permitido acercarme á ti; hasta más ver.
Reflexionó un instante.
—¡Bah! Sígueme si quieres; voy á casa de mi constructor de marcos.
—¿Un cuadro?
—Casi, casi.
—¡Vaya un misterio! Secreteas conmigo: ayer fue con un dibujo, hoy es con un cuadro. Eso no está bien, Silvestre, no está bien.
Me miró con aire de amistad compasiva.
—¡Pobre niño ingenuo! —dijo.
Y luego, recobrando su voz clara y firme, añadió:
—Tengo prisa; ven si quieres. Hubiera deseado más que lo hubieras hecho dentro de cuatro días; pero, en fin, la dicha nunca llega demasiado pronto.
Cuando Lamprón no quiere hablar, es inútil interrogarle. Me resigné, pues, á meditar sobre estas palabras: «la dicha nunca llega demasiado pronto».
Bajamos por el bulevar á lo largo de las cervecerías. Mi amigo Silvestre va con arrogancia: no se confunde con la multitud por medio de la cual atraviesa. Se adivina en este hombre, grave sin afectación, indiferente al ruido y á las curiosidades de la calle, un alma robusta y elevada. Es alguien superior á los demás. Al pasar, escucho en un grupo de estudiantes sentados á la puerta de un café este diálogo, que mi amigo pareció no entender.
—¡Calla! ¿Ves á ésos? Pues el más alto es Silvestre Lamprón.
—¿El gran premio del Salón hace dos años?
—Sí, todo un hombre, como tú sabes.
—Demuestra serlo.
—A la izquierda —dijo Lamprón.
Tomamos á la izquierda y llegamos á la calle de Hautefeuille ante una casa de mala apariencia, en cuyo soportal había un tarjetón anunciador de habitaciones desalquiladas: en aquella casa habita el constructor de marcos. El corredor es obscuro: sus paredes aparecen estropeadas y hendidas por los golpes de tantos muebles como han entrado y salido por él. Subimos. Un olor de cola y de moho esparcido en la meseta del cuarto piso, bastaba á indicar el oficio del inquilino, y, á mayor abundamiento, en un cartelón clavado en la puerta, se leía: Plumet, constructor de marcos.
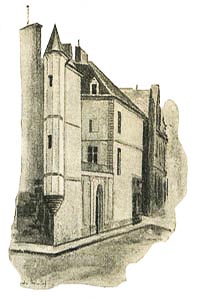
—¿Plumet, un matrimonio joven?
Pero la señora Plumet ha abierto ya: es ella, efectivamente, la menudita señora Plumet del bufete Boule. Me reconoce á pesar de la poca luz que había en la escalera.
—¿Cómo es eso, señor Lamprón? ¿Conoce usted al señor Mouillard?
—¿Y usted también, señora Plumet, según parece?
—¡Oh!, mucho: él es quien ganó el pleito que usted sabe.
—¿Contra el ebanista? Perfectamente. ¿Está su marido de usted?
—Sí, señor: está en el obrador. ¡Plumet!
Por una puerta entreabierta que da á otra habitación, vemos, en medio de sus operarios, amoldadores, doradores, bruñidores y encuadradores, un hombre pequeño, con perilla, que levanta la cabeza y se desata rápidamente los cordones de su mandil de trabajo.
—¡Voy, María, voy en seguida!
La pequeña señora Plumet hallábase algo contrariada por habernos tenido que recibir en traje descuidado y sin haber concluido aún de arreglar la casa. Lo conocí en lo colorada que se puso y en el movimiento instintivo que hizo al llevar la mano á los desordenados rizos de sus cabellos.
Apenas contestó su marido, nos dejó y se fue al fondo de la habitación, á la semioscuridad de una alcoba atestada de muebles. Al llegar allí se inclinó sobre un objeto cuadrado que, por el pronto, apenas distinguí y que se movía debajo de sus manos.
—¿Señor Mouillard? —dijo dirigiéndome la mirada.
Entonces me hice cargo de que yo la había seguido.
—Señor Mouillard, ¡es mi hijo Pedro!
¡Oh! ¡Qué orgullo más dulce en aquellas palabras y qué sonrisa más franca al proferirlas!
Separó con el dedo una de las cortinas. Bajó aquella tela de percal azul, descubrí entonces, entre la almohada y los blancos lienzos, dos ojitos negros y un mechoncito de cabello rubio.
—¡Vea usted qué picarón es! —dijo.
Y se puso á acariciar al niño, que empezaba á despertarse.
Entretanto, Silvestre hablaba con el señor Plumet en el otro extremo de la habitación.
—Imposible —decía éste—. Estamos agobiados de trabajo. Tengo veinte parroquianos que esperan.
—Lo que le pido á usted es un favor en obsequio á la amistad.
—Quisiera poderle complacer, señor Lamprón; pero no le podría cumplir mi palabra si se la diera.
—¡Lo siento! Todo está listo. El dibujo debía ser expuesto con mis dos grabados… ¡Pobre Fabián! Te preparaba una sorpresa: ¡ven á verla!…
Acudí. Silvestre abrió el cartón.
—¿Conoces esto?
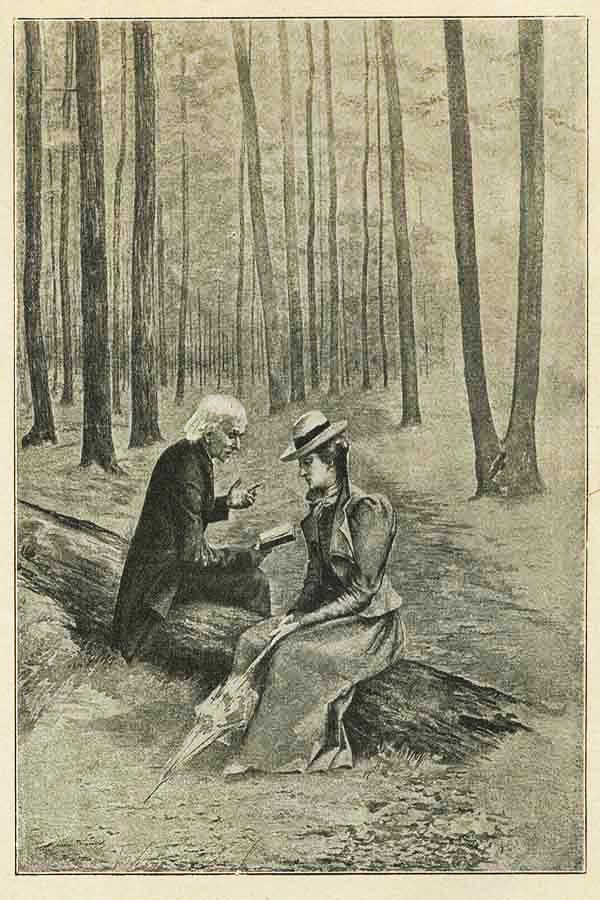
¿Qué si lo conocí? ¡Dios santo! El señor Charnot de espaldas; un rincón de la selva; la sombrilla en el suelo; el bastón clavado en tierra… Un cuadro de género de una finura y de una verdad perfectas.
—¿Cuándo has hecho eso?
—Anoche.
—¿Y quieres exponerlo?…
—En el Salón.
—Pero, Silvestre, debes saber que en el Salón no reciben ya nada. Hace mucho tiempo que pasó el 15 de marzo.
—Es verdad; pero he hecho una calaverada: toda la mañana me la he pasado intrigando. Si hubiera sido por un cuadro, nada hubiera conseguido; pero se trataba de un dibujo tan pequeño, veinte centímetros por treinta…
—¿Corrupción de funcionarios, según parece?
—Con substitución prohibida. Había yo colgado allí, precisamente entre dos grabados, mi paisaje al lápiz muy parecido á éste: se descuelga el uno, se cuelga el otro, y… todo se reduce á un pequeño acto misterioso de iniquidad de que estoy avergonzado todavía. Pasaba por ello en obsequio tuyo: confiaba en que ella fuese y se reconociese.
—Y seguramente que se reconocerá y que comprenderá; ¿cómo quieres que no adivine? ¡Ah, Silvestre, cuánto te lo agradezco!
Y eché mis brazos al cuello de Silvestre pidiéndole perdón por mis necias recriminaciones.
También estaba él algo enternecido, algo turbado por el placer que me había producido su sorpresa.
—Vea usted, Plumet —dijo á éste, que se había aproximado á la ventana con el dibujo y lo examinaba como hombre inteligente—; ahí tiene usted un joven más interesado aún que yo en el asunto; un aspirante á marido á quien le puede usted ser muy útil. Si no le pone usted marco al dibujo, desaparecerá toda su alegría.
Plumet meneó la cabeza.
—Vamos, Antonio —exclamó una vocecita zalamera.
Y la señora Plumet abandonó la cuna para venir en socorro nuestro.
Desde aquel momento consideré ganada la partida. Aunque Plumet repitió varias veces, acariciándose la perilla, que aquello era imposible, ella aseguró lo contrario: él hizo ademán de volverse al taller, pero ella lo retuvo por una manga, y le hizo reír y consentir, diciéndole:
—Antonio, el señor Mouillard nos ha casado: justo es que tú le pagues en la misma moneda.
Yo estaba enajenado. Sin embargo, me asaltó una duda.
—Silvestre —dije á Lamprón, que ya levantaba el picaporte de la puerta—, ¿crees tú que ella vaya?
—Hombre, yo creo que sí; pero no respondo de ello. Para tener esa seguridad, sería preciso que le dijesen: «Señorita Juana, en el Salón está expuesto el retrato de usted». Si conoces á alguien que se cuide de llevar el mensaje á la calle de la Universidad…
—Desgraciadamente, no.
—Entonces, vente, y confía en tu buena estrella.
—¿Calle de la Universidad han dicho ustedes? —exclamó la señora Plumet, quien decididamente se tomaba el más vivo interés por mi causa.
—Sí, ¿por qué?
—Porque tengo una amiga en ese cuartel, y quizá…
Yo me atreví á darle, á condición de que guardase el secreto, el número y el nombre, e hice bien.
En tres minutos combinó un plan: su amiga vivía precisamente junto al hotel de la calle de la Universidad…, una portera…, una persona de edad y de confianza… La señorita Juana podría ser advertida por ella de que su retrato, o algo parecido, figuraba expuesto en el Salón…, discretamente, de eso no hay que hablar, y con tal naturalidad que excluyese toda sospecha.
¡Qué lista y qué inteligente! Anduve acertado al servirla en otra ocasión. ¡Cuán ajeno estaba yo de que pudiera pagarme un día aquel servicio! Y sin embargo, heme ya pagado, capital e intereses.
A pesar de todo, aún vacilaba yo; pero ella me arrancó el consentimiento.
—Nada, nada —dijo—, déjeme usted hacer: yo le prometo, señor Mouillard, que la señorita será advertida, y á usted, señor Lamprón, que su dibujo no se quedará sin el marco.
Y nos acompañó hasta el primer escalón, satisfecha por haber ganado aquella partida contra su marido, por haber demostrado su sagacidad y por tomar parte en un complot en que el amor tendía sus alas protectoras.
Ya en la calle, Lamprón me estrechó la mano.
—Vete —me dijo—, las personas felices van solas; es una necesidad del corazón. Dentro de cuatro días, iré á buscarte á las doce, y haremos juntos nuestra primera visita al Salón.
Sí; yo era feliz. Caminaba de prisa, sin fijarme en nada, con los ojos puestos y perdidos en mi pensamiento, escuchando en mi corazón una música divina. Se me figuraba llevar una aureola, y estaba mortificado, porque es una insolencia ir diciendo á voz en grito: Mirad, soy yo, que la amo regocijadamente y á quien juana va á concederle su amor. La verdad es que estaba medio loco.
Cerca de la fuente del Luxemburgo, delante del viejo palacio del Senado, juegan dos niñas: la una empuja, la otra cae.
—¡Fea, Juana; eres una fea!
Corro; levanto del suelo á la niña que así se expresaba, y ante los ojos de su niñera, que se quedó estupefacta, la abrazo y le digo:
—No, señorita, es la joven más encantadora del mundo.
¡Y el señor Legrand! Aún me ruborizo cuando recuerdo mi conversación con él.
Hallábase en pie convenientemente en el dintel de su tienda: Especiería fina, comestibles, especialidad en géneros coloniales. Estamos en buenas relaciones: le compro naranjas, regaliz y ron para el ponche. Pero mantengo las distancias. Pues bien; le he llamado «Mi buen señor Legrand;» me he acercado á él sin tener nada que comprarle; le he pedido noticia del estado de sus asuntos, y le he dicho:
—¡Qué tiempo más delicioso, señor Legrand! ¡Henos de pronto en los días más hermosos del año!
Ha levantado los ojos hacia los tejados de las casas, los ha vuelto á bajar sobre mí, y se ha callado, por deferencia.
Luego he visto que, en efecto, reinaba una neblina muy desagradable.
En fin, hace un momento, al regresar de comer, me he cruzado en la calle de Bonaparte con una familia de obreros, y el marido ha dicho, señalándome:
—¡Calla, un poeta!
Ha visto bien: en mí se ha borrado el pasante de abogado; ha desaparecido el doctor futuro: no queda más que el poeta, es decir, el fondo de toda juventud desprendida de las plantas parásitas de la vida. Yo siento que se despierta y se conmueve. ¡Cuán dulce es la vida y qué instrumentos maravillosos somos para que la esperanza al tocarnos con la punta de su pequeño dedo, nos haga vibrar de este modo!
1.º de mayo
¡Cuán largos han sido estos cuatro días, sobre todo el último! En fin, henos ya que sólo faltan dos minutos para las doce. Dentro de dos minutos, si Lamprón no se retrasa… ¡Pam, pam!
—¡Adentro!
—Son las doce: ¿vienes?
Es Lamprón.
Hacía ya una hora que tenía yo puesto el sombrero, colocado el bastón sobre las rodillas y que hojeaba mi tesis con los guantes en la mano. Se burla de mí. Me tiene sin cuidado.
Salimos y fuimos á pie, gozando de un día límpido y templado. Todo el mundo está en la calle. ¿Quién permanece en su casa el día primero de mayo? En los alrededores del Cuerpo legislativo, desembocando por todas las calles vecinas, las pellizas blancas de los niños brillan y se orientan en dirección á las Tullerías. Lamprón tiene ganas de hablar. Está contento de su exposición y de su plan de ataque contra la señorita Juana.
—Está prevenida, seguramente, Fabián; de regreso quizá, ¿quién sabe?
—Diviértete, sí, búrlate. Pues sí, señor; posible es que se haya adelantado á nosotros. Todos estos días he tenido ese presentimiento.
—¿De veras?
—Me la he representado más de veinte veces subiendo las escaleras del palacio de la Industria, del brazo de su padre. Nosotros abajo, confundidos con la multitud. Su contorno cándido y delicado se levanta sobre los tapices de los gobelinos que la encierran en un marco de flores, y parece una virgen de los tiempos pasados que recobra la vida y abandona su paño escultural de alto relieve.
—Señores —dijo Lamprón haciendo un ademán circular como si se dirigiese á cuantos estaban en la plaza de la Concordia— presento á ustedes al sucesor eventual del señor Mouillard, abogado en Bourges: ¡un soberbio temperamento de hombre de negocios!

Nos acercamos. De todas partes afluyen grupos hacia la exposición: las mujeres visten trajes claros; muchos hombres van de americana, con una mano en el bolsillo, con el bastón en alto acariciando la oreja, lo que significa: rico, todavía gallardo y fuera de casa á impulsos del buen tiempo. Los remolinos dificultan el paso. Por fin entro.
No hacemos más que atravesar el enarenado jardín de la planta baja, dominio de la escultura, en donde tantos dioses antiguos, en toda clase de actitudes, ciñen con su corona mitológica los modernos bustos colocados en la avenida central. Pasamos: allí no está mi corazón. Saludamos con una mirada á un viejo galo herido, antepasado á quien rodean muy pocos, y subimos la escalera… sin que nos preceda Juana.
Henos en la primera sala de pintura. Silvestre está radiante. Se encuentra en su casa.
—Anda, Silvestre: ¿dónde está el dibujo? ¡Vayamos de prisa!
Pero me arrastra con él y visitamos muchas salas.
¿Habéis experimentado la embriaguez del color que se apodera de los profanos en el dintel de un museo? Tantos rayos convergen en los ojos y tantos pensamientos surgen y entrechocan en el espíritu, que los ojos se fatigan y el espíritu se turba. Flota sin detenerse, como los insectos en un prado cuajado de flores. La multitud que zumba y se cruza en todas direcciones, contribuye á aquel aturdimiento. Distrae la atención que empieza á fijarse, y la lleva consigo allí donde ella se detiene seducida por un nombre, por un cuadro, por las dimensiones de un lienzo, por algo llamativo: un fondo amarillo, una veintena de ahorcados con otros tantos cuervos, un viejo prehistórico, horrible cazador completamente desnudo, armado de una estaca rematada en una bola de plomo. Sepárase uno, y vuelve á empezar la lucha entre la mirada, atraída por cien cosas diversas, y el espíritu, que quisiera ver algo.
Con Lamprón no existe ese peligro. Abarca de una sola mirada toda la nave. Tiene el ojo experto del cazador que, al remontar las perdices su vuelo, elige instantáneamente la que le ha de servir de blanco. No vacila.
—Allí es donde debemos ir: ven.
Y vamos. Se coloca erguido ante el lienzo, con ambas manos en los bolsillos del gabán y la barba metida en el cuello sobrepuesto del mismo: nada dice, pero goza: se impregna de un pensamiento que ha surgido de lejos en su mente: compara la obra nueva del pintor con otra antigua de la que conserve el recuerdo. Fija allí toda su alma, y cuando calcula que yo lo he comprendido y penetrado todo, indica su sentir en una frase acertadísima, resumen de una larga serie de ideas que yo he debido compartir con él, toda vez que como él he visto.
Salimos de las salas de pintura.
En la abierta galería que flanquea interiormente aquel vasto cuadrilátero y que domina el jardín, duermen, abandonados, los grabados, las acuarelas, los dibujos. Lamprón se dirige en derechura á sus obras. Yo les adjudicaría la medalla de honor: un retrato de hombre al agua fuerte; un gran grabado al buril, La Virgen lactando á Jesús, del Salón cuadrado en el Louvre, y, por último, el dibujo que representa…
—¡Dios mío, qué encantadora está, y qué mal hará, Silvestre, si no viene á contemplarse!
—Vendrá, amigo mío; pero yo no estaré aquí ya.
—¿Me abandonas?
—Te dejo entregado al acecho: ten paciencia y no dejes de darme esta noche noticias tuyas.
—Te lo prometo.
Y Lamprón se fue.
El dibujo estaba colocado casi á la misma distancia de los dos huecos, guarnecidos de cortinones, que comunicaban con las salas de pintura. Me apoyé en el quicio de una de aquellas puertas, y esperé.
A mi izquierda tenía un verdadero desierto: apenas si algunos visitantes se aventuraban á penetrar de vez en cuando en el reino de los dos lápices, y parte de ellos lo hacían únicamente para respirar aire más fresco o para mirar, por encima de la balaustrada, la abigarrada multitud, que se agitaba abajo en rededor de las blancas estatuas.
A mi derecha, por el contrario, pasaban y volvían á pasar las confusas corrientes en las que se distinguía sin esfuerzo el elemento provinciano por la evidente fatiga de su talante. Las gruesas mamás, cansadas, y los padres, faltos de aliento, obstruían la circulación dirigiendo hacia las paredes una mirada desfallecida, mientras que en torno suyo se deslizaban y revolvían, infatigables como en un baile, legiones de parisienses, pisando fuerte y prestando igual atención á los cuadros que á su propia apostura y al prendido de las mujeres.
¡Oh celadores, personas pacíficas que tenéis á vuestro cargo el ejercicio de la policía sobre aquel torbellino!, si el incesante flujo y reflujo de aquellas olas humanas no extingue en vosotros todo sentido de la realidad, ¡cuántas tonterías debéis oír! En un cuarto de hora he escuchado yo más de veinte.
De repente siento menudos pasos en la galería. Son dos jovencitas que acaban de entrar, dos hermanas indudablemente, porque tienen los mismos ojos negros, los mismos vestidos de color de rosa y las mismas plumas blancas en los sombreros. Vacilantes, con el cuello extendido como las cabritas en el borde de un descampado, parecen contrariadas por el descubrimiento inesperado de aquellas galerías. Se miran y cuchichean. Una sonríe y otra también. Vuélvense mutuamente de espaldas. Luego avanzan la una por la derecha y la otra por la izquierda para examinar los dibujos que cubren las paredes, examen ligero que, con seguridad, no tiene por impulso el arte: buscan algo, y me imagino que bien pudiera ser el retrato de Juana. En efecto; la que se ha dirigido del lado en que yo estoy, se detiene pronto, extiende el dedo hacia la pared y exhala un pequeño grito. La otra acude y las dos baten las palmas.
—¡Bravo, bravo!
Y helas que salen escapadas y que desaparecen por la otra puerta.
Adivino lo que van á hacer.
Tiemblo de la cabeza á los pies y me oculto más detrás del cortinón.
No ha transcurrido un minuto cuando ya están de vuelta; pero no son dos, sino tres, y la tercera es Juana, á la que cada una trae asida de una mano.
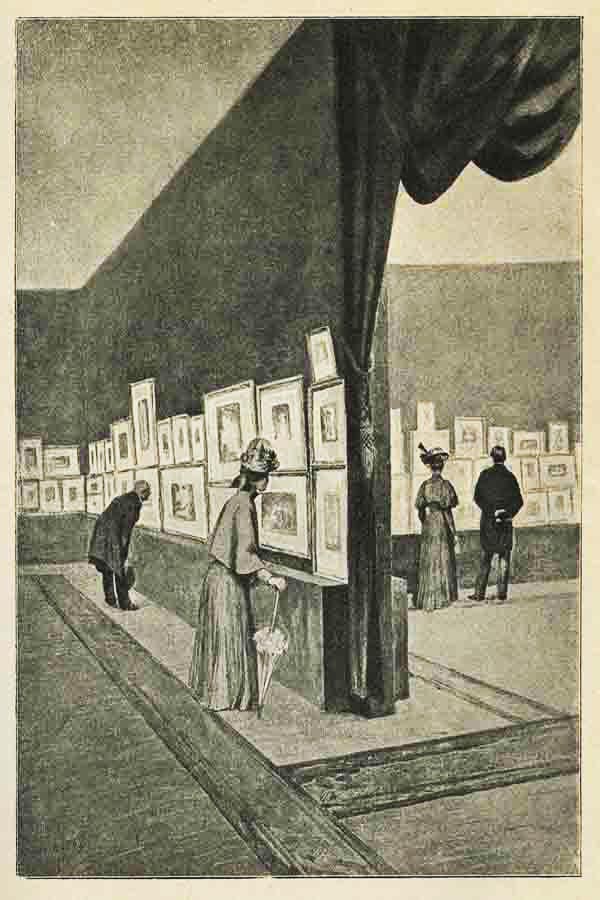
La conducen hasta colocarla enfrente del dibujo de Lamprón, al que hacen una gentil reverencia. Juana se inclina, sonríe y parece como que aprueba. Luego le asalta una duda, vuelve la cabeza y me ve. Apágase la sonrisa; pónese encarnada; cualquiera creería que de sus párpados iba á brotar una lágrima. ¡Qué felicidad! Juana: estás conmovida; sí: ¿has comprendido, Juana?
Invade mi alma una alegría tan profunda como no sentí jamás.
Pero ¡ay!, en aquel instante mismo óyese una voz que dice:
—¡Juana!
Ella se yergue, ase de la mano á las dos jovencitas y se va.
¡Qué bien hubiera hecho yo en irme también y en llevar conmigo aquella ilusión radiante!
Pero no: me inclino para seguirlas con la mirada. En el marco de la otra puerta descubro al señor Charnot. Le acompaña un joven. Éste se dirige á Juana, la cual le contesta. Algunas palabras llegan á mis oídos.
—No es nada, Jorge.
¡Maldición! ¡Ama á otro!…
2 de mayo
¡En qué disposición de ánimo he salido esta mañana para sostener mi tesis! Abatido, destrozado por una noche de lágrimas, indiferente á todo lo que pudiera ocurrirme, fuera próspero o adverso.
Me creía, y era en efecto, muy desgraciado; pero no sospechaba que hubiera de regresar más triste y más desgraciado todavía.

Hacía un tiempo espléndido cuando á las once de la mañana tomé el camino de la Escuela de Derecho con mi tesis anotada debajo del brazo, más preocupado de mis pesares y de los proyectos que había forjado durante la noche, que de la prueba á que iba á someterme. Encontré en el Luxemburgo á la niña que yo había abrazado la semana última: detuvo su aro para plantarse en mi camino, desgreñada, con los ojos muy abiertos, con aire zalamero y maligno que quería decir. ¡Te reconozco! Pasé con aire estúpido. Ella hizo una mueca, y comprendí que pensaba: «¿qué tendrá?».
¡Qué he de tener! Cuando seas mayor, querida rubita, quiera Dios que no lo conozcas más que hoy.
Subí por la calle de Soufflot y entré á mediodía en el templado patio de la Facultad.
Han terminado las clases de la mañana. Algunos, muy pocos estudiantes pasean bajo las arcadas. Procuro evadirlos, temeroso de encontrar entre ellos algún camarada y de tener que hablar con él. Acuden varios profesores convocados por la secretaría, con los colores algo encendidos, como el que acaba de comer: son mis examinadores.
Ya es tiempo de que vaya á vestirme, porque hay traje de candidato, como lo hay de presidiario. El viejo bedel, que me ha suministrado togas alquiladas no sé cuantas veces, se imagina, al verme triste, que sufro mal de exámenes, enfermedad especial que se parece á la del soldado joven que entra en fuego por primera vez.
Nos encontramos solos en el obscuro guardarropa: da vueltas en derredor mío y me infunde ánimos al mismo tiempo que me cepilla: los doctores tienen un derecho moral á aquellos golpes de cepillo.
—La cosa marcha hoy bien, señor Mouillard. No hemos reprobado á ninguno.
—No tengo miedo, padre Michú.
—Aunque he dicho que á ninguno, ha habido, sin embargo, un reprobado, una historia inapreciable. Figúrese usted. —Tenga usted la bondad de volverse un poco, señor Mouillard—. Figúrese usted un candidato que no sabía absolutamente una palabra de nada. Eso es cosa que se ve á menudo. Pero hete aquí que, al terminar el examen, él mismo se recomienda al jurado, diciendo:
—Sean ustedes indulgentes: no quiero ser más que juez de paz.
—¿Habrá usted visto cosa igual?
—Sí.
—¿Qué es lo que dice usted? Vamos: veo que no tiene usted ganas de reír hoy.
—No, padre Michú: cada cual tiene sus penas, como puede usted comprender.
—Eso me decía yo hace un momento al verlo á usted. El señor Mouillard debe de tener alguna pena. —Tenga usted la bondad de abotonarse hasta abajo: se trata de una tesis de doctorado, señor Mouillard—. Una pena del corazón, ¿eh?
—Quizá.
—¡Al grano, al grano! Es preciso, es indispensable que usted cambie, señor Mouillard: no hay en ello mal alguno.
—¿De corazón, padre Michú?
Se encogió de hombros y echó á andar delante de mí, luchando con una risa destemplada y con un ataque de asma, hasta la sala designada para el sostenimiento de mi tesis.
Era ésta la más pequeña y la más sombría de todas. Recibe la luz de una calle que tiene muy poca y que suministra la menos que puede. A la izquierda, adosada á la pared, hay una tribuna, una especie de púlpito para el candidato. En el fondo, sobre un estrado y detrás de una mesa, se sientan seis examinadores con togas encarnadas, gorro con triple franja de armiño y toca con cinta de oro. Entre la tribuna y la puerta, un pequeño espacio para los espectadores. Había una treintena de ellos cuando yo entré.
La discusión del tema, que hubiera podido ser brillante, ha sido cualquiera cosa.
Mis tres primeros jueces habían leído mi tesis, sobre todo el excelente señor Flamarán, que la poseía y había saboreado todos sus atrevimientos y todas sus novedades. En el momento de hacer su primera pregunta, hizo una mueca preparatoria, un movimiento de gourmet que chupa una fruta madura. Y cuando empezó á hablar en medio del silencio de los demás, fue para llevar de golpe la discusión á tan abstractas alturas, que una parte del auditorio, al no comprender nada de aquello, tomó furtivamente la puerta.
Cada contestación le animaba.
—Muy bien —murmuraba—, muy bien: prosigamos. Supongo que al presente…
Y el demonio de la lógica, hostigándolo sin cesar, hizo que ambos incurriésemos en plena locura, en un mundo de hipótesis en que nadie había entrado. Ya no examinaba, inventaba, se embriagaba en deducciones. Nadie tenía razón, ni nadie dejaba de tenerla. Discurríamos sobre quimeras, él radiante, yo sin fuego, ante aquellos colegas dulcemente regocijados. Hasta aquel momento no comprendí bien la imaginación de que es susceptible una cabeza de jurista.
Flamarán, sudoroso, me consignó un blanco, habiendo excedido en diez minutos el tiempo reglamentario de su interrogatorio.
El segundo juez fue menos ardiente. Supuso poco y empleó todo su arte en convencerme de que existía una contradicción entre la página 17 y la página 69, y no cesó de repetir:
—Eso es grave, caballero, muy grave.
Pero me gratificó, sin embargo, con un segundo blanco. No obtuve más que un blanco rojo del tercero. El resto del examen fue llevado á posiciones ajenas á los extremos de mi tesis, lucha ordinaria en la que respondí con argumentos gastados á objeciones mustias. Y se concluyó. Había durado el acto dos horas.
Salí de la sala en tanto que mis examinadores deliberaban.
Algunos amigos vinieron hacia mí.
—Te felicito, querido: apuesto á que tienes seis blancos.
—Dispensa, Larivé; no te había visto.
—Lo creo: no has mirado á nadie. Aun tienes el aire así… Se comprende: la emoción inseparable…
—Quizá.
—El candidato es invitado á entrar en la sala de exámenes —dijo el bedel.
Y el padre Michú añadió en voz muy baja:
—Está usted recibido. Bien se lo decía yo á usted. Tenga usted la bondad de no olvidarse del padre Michú.
El señor de Flamarán me proclamó doctor con una sonrisa paternal y una frase encomiástica por aquel trabajo concienzudo lleno de nuevas orientaciones sobre un tema delicado.
Saludé á mis jueces. Larivé me esperaba en el patio, y tomándome del brazo, me dijo:
—Papá Mouillard se va á poner contento.
—Así creo.
—¿Más contento que tú?
—Es muy posible.
—No es difícil. Eres verdaderamente extraordinario. Trabajar desde hace dos años como un centenar de negros para ser doctor, y ahora, que has sido recibido como tal, se creería que no te importaba serlo. ¿Has obtenido una sonrisa de Flamarán, y no te consideras como un privilegiado por la suerte? ¿Qué otra cosa necesitas? ¿Esperabas que el señor Charnot viniese personalmente? A…
—¡Larivé!
—¿A asistir á tu examen y á aplaudir con sus manos finas y enguantadas las respuestas que dieras á las objeciones de tus jueces? Sin embargo, sabes que eso no es posible ya, mi buen amigo, y que ella se casa.
—¿Qué ella se casa?
—Hazte el ignorante.
—Lo sospechaba desde ayer: la he encontrado en el Salón y he visto á un joven cerca de ella.
—¿Rubio?
—Sí.
—¿Grueso?
—Quizá.
—¿Bastante buen mozo?
—No lo sé.
—Dufilleul, querido; el amigo Dufilleul. ¿No conoces á Dufilleul?
—No.
—¿Cómo que no? Un cuarto de agente de cambio; muy fuerte en el ecarté; que ha hecho su carrera de abogado con nosotros; á quien se le encuentra siempre en la Opera con la pequeña Tigra, de los Bufos.
—¡Pobre muchacha!
—¿La compadeces?
—¡Es horroroso!
—¿El qué?
—Ver á una infortunada joven casarse con un vividor.
—No será la primera.
—Un jugador.
—En cuanto á eso no cabe duda.
—Un tonto, según todas las apariencias, que en cambio de tanta gracia, de tanta juventud y de tantos hechizos, no le llevará más que una colección de ruinas de todo género. ¡Ah! Las pobres jóvenes se ven á menudo chasqueadas, engañadas, víctimas de su propia virtud que les hace creer en la virtud de los demás.
—¡Estás gracioso! Chico: pues ésa es la vida. Si las jóvenes inocentes no se hubieran de casar más que con jóvenes virtuosos bajo la tutela de virtuosos padres, el mundo se acabaría muy pronto. Yo te aseguro que Dufilleul es un buen partido, un guapo mozo, desde luego.
—¡Hermosa garantía!
—Rico.
—¡Voto a!
—Y luego un nombre divisible.
—¿Divisible?
—Con maravillosa facilidad: nombre extraordinariamente apetecido. Al casarse, se le llama señor du Filleul. Al año es barón. Cuando su padre, que es un viejo rústico, deje de existir, será conde. Por poco linda que sea su mujer y por poco que ésta le dé tormento á su marido, tiene probabilidad de ser marquesa.
—¡Ya!
—Estás sombrío, mi querido Mouillard: te ofrezco un ajenjo, el único brebaje que está en relación con la amargura de tu alma.
—No: me voy á casa.
—Veo que no tienes jovial el doctorado. ¡Adiós!
—¡Adiós!
Giró sobre sus talones y descendió por el bulevar de San Miguel.
De modo que todo ha concluido entre ella y yo, y lo más triste es que más se la debe de compadecer á ella que á mí. ¡Pobre joven! La he amado mucho, pero con torpeza, como yo hago todas las cosas, sin haber sabido decírselo á tiempo. La muda declaración que me he arriesgado á hacerle, o mejor dicho, que un amigo se ha arriesgado á hacerle por mí, ha sido cuando ya estaba prometida á ese zopenco que ha sabido llevar las cosas con más habilidad; que no ha manchado nada en la Biblioteca nacional; que hubiera debido temerlo todo, y que á todo se ha atrevido.
Me había dejado cautivar por aquellos hechizos virginales. Mía es toda la culpa como toda la imprudencia. Ella no me ha incitado á nada, nada ha aprobado. Si en San Germán se sonrió, fue porque se vio sorprendida y se sintió halagada; si en el Salón ha estado á punto de llorar, ha sido porque ha tenido lástima de mí. No tengo que hacerle ni aun la sombra de una reconvención.
Eso es todo lo que tendré de ella: una lágrima y una sonrisa… ¡Todo! Pues bien: con eso viviré. Ella ha sido mi primer amor y tendrá en mis recuerdos un sitio de que ninguna otra mujer la arrojará. Voy á dedicarme ahora á cerrar este pobre corazón que ha tenido la simpleza de abrirse… Esta noche debiera ser yo feliz, y todo llora en torno mío… Creo que en adelante comprenderé mejor á Silvestre. Nuestras penas nos aproximarán… Iré á verlo en seguida y le diré eso…
Antes escribiré á mi tío para decirle que su sobrino es doctor. En cuanto á lo demás, proyectos, porvenir, lo dejaré para mañana o para pasado mañana, á menos que me disguste pensar en ello y me resuelva á tomar la vida en presente de indicativo, á lo que me siento fuertemente inclinado.
4 de mayo
Lamprón se ha marchado á provincias. Va á pasar quince días en el solitario retiro de un pariente viejo, como hace siempre que tiene necesidad de concluir algún grabado.
Pero encontré á la señora Lamprón. Después de vacilar un rato, se lo conté todo y me felicito de ello. La buena señora encontró, en su corazón sencillo y honrado, las palabras y los consejos que eran necesarios. Se comprende que ha prodigado muchos consuelos en su vida. Posee el secreto de ese arte femenino que es el gran desquite de la debilidad. Quizá sean débiles las mujeres, pero lo son menos que nosotros que nos tenemos por fuertes, puesto que nos levantan de nuestra postración. Ella me llamaba «mi querido señor Fabián,» y sólo la manera de decírmelo era un lenitivo para mí. La creía de pocos alcances y estaba en un error; no es más que una mujer falta de instrucción literaria, circunstancia que no excluye las mayores delicadezas y las más altas sublimidades. Nadie le ha enseñado ciertas maneras de expresarse, de que ha hecho uso.
—He aquí cómo hablaría á usted su madre, si viviera aún —me dijo.
Me hablaba de Dios, diciéndome que es el único que resuelve todas las pruebas, o por el sacrificio que prepara o por la resignación que inspira. Yo me sentía ascender á las regiones en que nuestros pesares disminuyen porque los horizontes se ensanchan en rededor suyo. Recuerdo que tuvo este magnífico pensamiento:
—Vea usted cuánto ha sufrido mi hijo. Es de creer, señor Fabián, que los mejores en este mundo son los que están sometidos á más duras pruebas, como las piedras que han de coronar un edificio son las más heridas por el escoplo y el martillo.
He vuelto de casa de la señora Lamprón menos disgustado, más tranquilo, más juicioso.
5 de mayo
Carta fulminante del señor Mouillard. Si yo no estuviese tan triste, me reiría de ella.
Mi tío hubiese querido que, hecho doctor á las dos de la tarde, hubiera yo tomado aquella misma noche el tren para Bourges, en donde me esperan él, el bufete y la dicha provinciana. Los amigos de mi tío, avisados previamente, hubieran ido á la estación á recibirme y estrechar mi mano. En pocas palabras: he sido un ingrato. Por lo menos, he debido indicar la fecha próxima de mi llegada, porque no se concibe que continúe yo en la capital siendo dueño de abandonarla cuando quiera. Pero, nada: ni una indicación ni un ofrecimiento de regreso: simplemente el anuncio de un examen afortunado. Eso traspasa los límites del aturdimiento y de la indiferencia. El señor Mouillard, desconcertado en sus más elementales nociones de la vida, concluye con estas palabras:
«Fabián, hace tiempo que lo sospecho; ¡te sujeta una cadena y yo voy ahí para romperla!
»Bruto Mouillard».
Conozco á mi tío: mañana estará aquí.
6 de mayo
Pues, señor, me engañé: mi tío no ha venido.
7 de mayo
Tampoco ha aparecido mi tío.
8 de mayo
Continúa él eclipse total. Ni la más pequeña noticia del señor Mouillard. ¡Es muy raro lo que pasa!
9 de mayo
Hoy á las siete de la tarde, en el momento en que yo salía de casa para ir á comer, distinguí á veinte pasos de distancia un sombrero de alta copa y anchas alas cubriendo una cabellera blanca y erizada; un cuello alto ceñido por una corbata blanca; una levita desabotonada, cuyos faldones azotaban dos piernas flacas, y exclamé:
—¡Mi tío!
Me abrió sus brazos y caí en ellos. Lo primero que me dijo fue:
—¿No habrás comido aún?
—No, querido tío.
—Entonces vayamos á casa de Foyot.
Esperar encontrarse con un hombre encolerizado y ser invitado por él á comer, produce una impresión rara, casi una decepción; porque está uno predispuesto, tiene sus argumentos preparados, y en el bolsillo la provisión de impertinencia necesaria; todo cuanto hace al caso.
Cuando me repuse de aquella impresión, le dije:
—Después de leer su carta, supuse, querido tío, que llegaría usted antes.
—Y supusiste bien. Hace dos días que estoy en París en el Gran Hotel. He parado allí por el comedor, del que mi amigo el señor Hublette, ya lo conoces tú, Hublette el de Bourges, me había dicho: «Mouillard, es preciso que lo veas antes de que cedas tu bufete».
—Si yo lo hubiera sabido, querido tío, hubiera ido á preguntar por usted.
—No me hubieras encontrado. Los negocios ante todo, Fabián. Tenía que ver á tres abogados y cinco notarios. Ya sabes que esas cosas no admiten espera. Los he visto. Después de los negocios, los sentimientos. Heme aquí. ¿Te place que vayamos á casa de Fayot?
—¿Por qué no?
—Pues en marcha, querido sobrino. Este París regocija.
Y en efecto, mi tío tenía el aire tan regocijado como provinciano. Su alta estatura y su levita á lo propietario hacían que los transeúntes volviesen la cabeza solicitados por tantas singularidades. Golpeaba con el bastón en el entarugado; admiraba la filantropía de Wallace; se detenía ante los planos esmaltados de las calles y se extasiaba con el «movimiento» de la calle de Vaugirard.
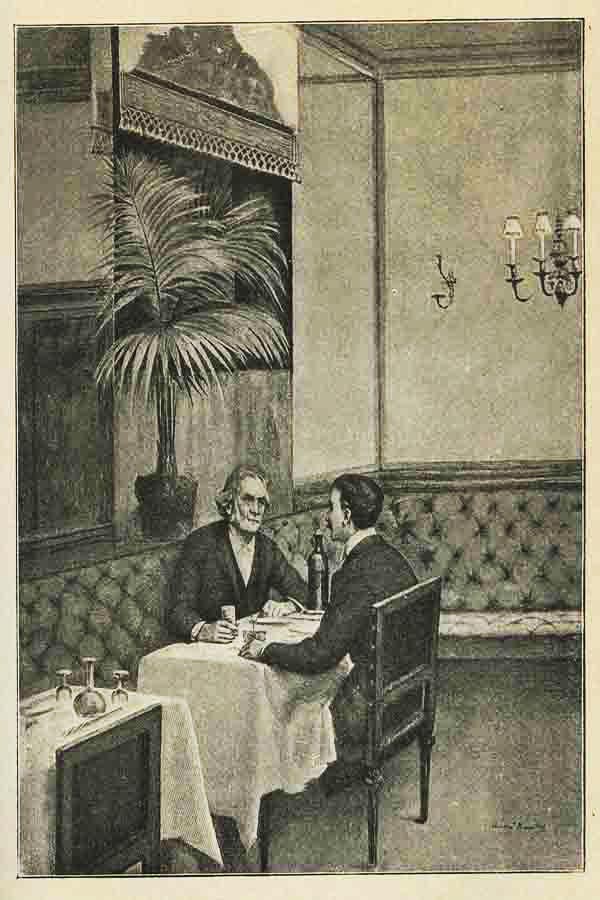
El menú fue excelente y tal como un tío generoso pudiera ofrecerlo á un sobrino irreprochable. El señor Mouillard, que tiene arraigada pasión por el Chambertín, hizo traer desde luego dos botellas. Se bebió la primera y parte de la segunda, comiendo en la misma proporción y hablando sin cesar en voz alta y firme, como tenía de costumbre. Me refirió dos de los mejores negocios que había hecho en el año: una separación de cuerpos (mi tío es terrible en esa clase de asuntos) y el rapto de una menor de edad. Por el pronto creí que era una alusión; pero no. Contaba el drama, como narrador solamente, sin omitir un juicio preparatorio ni una deliberación del juzgado, como hubiese podido referir el caso de Elena y de Paris, si él hubiese tenido intervención en aquel célebre asunto. Ni la más insignificante palabra respecto á mí.
Yo esperaba. Nada, sin embargo, á no ser la serie de procedimientos hasta la terminación del asunto.
Después del helado, el señor Mouillard pidió un cigarro.
—¿De cuáles tiene usted, mozo?
—Londres, conchas, regalías, cazadores, partagás, excepcionales: ¿qué desea usted?
—El nombre me es indiferente: uno grueso y largo, que tenga mucho que fumar.
Emilio encontró, en el fondo de una caja, algo así como un canuto de caña con una paja en medio, cigarro de exposición internacional sin duda, que nadie había querido por sus dimensiones. Mi tío lo tomó, lo colocó en la boquilla de ámbar verde que le he conocido toda la vida, lo encendió, y con el pretexto de que al empezar es preciso igualar la combustión del tabaco, salió dejando detrás de sí un penacho de humo parecido al que desprende por su chimenea una cañonera de vapor.
Dimos una vuelta por las galerías del Odeón, en las que mi tío se eternizó hojeando libros. Los tomaba todos, unos después de otros, desde las poesías de los decadentes hasta la Higiene del caballo; veía el título, se encogía de hombros, y volviéndose invariablemente hacia mí, me preguntaba:
—¿Conoces esto?
—Sí, tío.
—Debe ser de algún autor joven: no recuerdo este nombre.
Mi tío había olvidado que le separaban cuarenta y cinco años de la última visita que había hecho á las librerías del Odeón.
Volvía á creerse estudiante, divagando por las galerías al concluir de comer, curioseando novedades y sin dársele un bledo de las corrientes de aire. Poco á poco se sumió en lejanos sueños. El cigarro no se le caía de los labios. La ceniza se prolongaba desmesuradamente, una ceniza blanca, hermosa, algo tumefacta en el extremo, estriada, con pequeños puntos negros, sujeta al cigarro por un rodete rojo, unas veces ardiente, otras sombrío, según las alternativas de la respiración.
El señor Mouillard permanecía inmóvil y la ceniza se hacía tan larga, que un estudiante muy joven (en esa edad no se tiene misericordia) se fijó en aquella doble singularidad. Yo le vi dar con el codo á su compañero, liar apresuradamente un cigarrillo y acercarse á mi tío sombrero en mano.
—¿Tiene usted la bondad de darme fuego, caballero?
El señor Mouillard suspiró, volvióse con lentitud, fijó en el importuno una mirada terrible, sacudió la ceniza con ademán colérico, y alargando el brazo con el tizón inflamado, dijo:
—Con mucho gusto, caballero.
Dejó en seguida su último libro, un Musset, y me llamó.
—Vamos, Fabián.
Me tomó del brazo y nos fuimos á zanquear la calle de Médicis á lo largo de la verja del Luxemburgo.
Yo presentía que se acercaba el momento supremo. Mi tío profesa una máxima á la que siempre ha sido fiel:
«Cuando una cosa no está clara, voy sobre ella directamente, como sobre un tapir».
El tapir se conmovió.
—¿Y tu cadena, Fabián? ¿He adivinado?
—Sí, tío; tenía una.
—Bueno es que lo confieses, muchacho; pero es preciso que la rompas.
—Está rota.
—¿Desde cuándo?
—Desde hace unos días.
—¿Palabra de honor?
—Sí.
—Me alegro mucho, querido sobrino. Hubieras hecho mejor en no dejarte encadenar. Pero, en fin, sigues el consejo de tu tío: ves el abismo, y retrocedes. Has hecho bien.
—No quiero engañarlo á usted, querido tío. Su carta llego después. La causa de la rotura ha sido otra.
—¿Cuál?
—Que se ha desvanecido de repente la ilusión en que estaba.
—¡Todavía ilusionan esas criaturas!
—Se trata de una criatura excelente y digna de toda clase de atenciones, querido tío.
—¡Quita allá!
—No lo dude usted, se lo ruego. Yo la creía libre.
—¿Y estaba…?
—Prometida.
—He ahí una cosa chusca.
—No me ha parecido á mí así, querido tío; he sufrido cruelmente, se lo aseguro.
—Sí, sí, lo creo: la ilusión, como tú dices… Pero, en fin, ¿ha concluido todo?
—Completamente.
—Puesto que así es, querido Fabián, me propongo ayudarte. Háblame con franqueza. ¿Qué necesitas?
—¿Yo?
—Sí; tú tienes, tal vez, necesidad de arreglar una situación; de…, creo que con media palabra basta para que me comprendas, ¿no es cierto?, de… comprar lo que yo llamaría el velo del olvido: ¿cuánto necesitas?
—Nada, tío.
—Piénsalo, Fabián. He traído fondos para ello.
—Se equivoca usted, tío. El dinero no hace falta en este caso. Repito á usted que se trata de una joven honradísima.
—De una bribona, ¡qué diablo!, no sé decirlo de otro modo; ¡de una bribona!
—No, tío mío; le hablo á usted de la señorita Charnot.
—Es posible.
—Hija de un miembro del Instituto.
—¡Oh!
Mi tío se irguió y se detuvo.
—Sí, de la señorita Charnot, á quien quería para casarme con ella, para hacerla mi mujer; ¿comprende usted?
Se apoyó contra la verja y se cruzó de brazos.
—¡Tu mujer! ¿Sin contar conmigo? ¡Tu mujer!… ¡para casarte!…
—Sí, señor, ¿qué dice usted?
—¡Tu mujer!, ¡tu mujer! ¡No llego á concebir la idea! ¡Pasar aquí cosas tan graves y no saber yo nada! ¡Tu mujer! Es decir, que hoy hubieras podido anunciarme tu casamiento, si por ventura… En fin, ¿estás bien seguro de que se halle ya prometida?
—Larivé me lo ha dicho.
—¿Quién es Larivé?
—Un camarada.
—¡Ah! ¿Y no es más que por él por quien lo sabes?
—Por él únicamente; pero ¿cree usted, querido tío, que pueda dudar aún, que haya sido objeto de alguna broma?
—No, no; yo no dudo. Debe de estar prometida, sí, muy prometida, y hasta estoy encantado de que así sea. No es en París en donde los Mouillard toman sus mujeres, Fabián: no es una parisiense la que necesitamos para perpetuar las tradiciones de la familia y del bufete. ¡Una parisiense! Me estremezco al pensar en ello… Fabián, mañana te vienes conmigo á Bourges, ¿no es así?
—No ciertamente, tío.
—¿Por qué?
—Porque no puedo dejar á mis amigos sin despedirme de ellos, y porque necesito reflexionar antes de dedicar definitivamente mi vida al enjuiciamiento procesal civil.
—¡Reflexionar! ¿Qué necesitas reflexionar para aceptar un cargo hereditario que he destinado para ti desde tu infancia y para el cual has estudiado cinco años, un cargo que te he estado conservando yo, como si fueras hijo mío?
—¡Sí, querido tío!
—¡Quita allá! En Bourges se reflexiona lo mismo que aquí. ¡Lo que tú quieres es quedarte para volverla á ver!
—No.
—Para ir y venir como un alma en pena por el barrio en que habita. ¿Dónde vive?
—En la calle de la Universidad.
Mi tío sacó su libro de memorias y anotó en él:
«Charnot, calle de la Universidad».
Luego, su fisonomía recobró toda su serenidad: dibujó en sus labios una sonrisa cuyo sentido había adivinado yo en las vistas de la Audiencia de Bourges, y que quería decir. «El asunto está á punto de terminarse satisfactoriamente. Tengo cuanto necesito para ello».
Mi tío se limitó á decir sencillamente, al mismo tiempo que metía el lápiz en su estuche y se guardaba el libro de notas en el bolsillo:
—Desbarras esta noche, Fabián. Volveremos á hablar de eso. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez: son muy cómodas esas idas y venidas. No me marcharé hasta mañana por la noche y tú vendrás conmigo, hijo mío, te respondo de ello.
El señor Mouillard no habló ya sino de cosas indiferentes en el corto trayecto que recorrimos desde la calle de Soufflot hasta la parada de ómnibus del Odeón. Al llegar á ella me estrechó la mano y saltó con ligereza al interior del primer coche. Una señora vestida de negro, con el velito echado sobre una nariz pequeña e impertinente, recogió con viveza los pliegues del vestido extendido por el asiento, al ver á mi tío entrar como una bomba y tomar puesto al lado suyo. Éste, que notó la acción y que temió haber sido impolítico, se inclinó hacia ella y la dijo con amabilidad:
—Esté usted tranquila, señora. No voy hasta los Batignoles; me detengo en los bulevares. Unos minutos de molestia únicamente, señora, unos minutos.
Tuve tiempo de observar que la dama, después de dirigir á su vecino la mirada más olímpica de que pudo disponer, se volvió y fijó su mirada obstinadamente en las correas de la techumbre. Cayó la cadena de la lanza; chifló el conductor; los tres caballos, amartillando el pavimento con sus cascos, se debatieron un instante entre haces de chispas, y el inmenso vehículo se alejó por la calle de Vaugirard, conduciendo á mi tío con sus proyectos.
10 de mayo
Es una cosa terrible ser sobrino del señor Mouillard. Es innegable que yo sabía lo testarudo que era y la astucia y la audacia que tenía; pero estaba ajeno de sospechar en él semejantes intenciones cuando se separó de mí.
Mi negativa á seguirle y mi petición de un respiro, de una tregua, antes de encargarme de su bufete, lo han exasperado, lo han encolerizado. Ha jurado que me llevará consigo por fas o por nefas. Ha hecho, en su interior, un nuevo cálculo: Mouillard contra Mouillard, y helo ya en campaña, es decir, desenfrenado, salvaje, sin corazón y sin remordimientos.
Otros quizá hubieran cedido: yo he preferido romper. Estamos en mala inteligencia para toda la vida. Acabo de acompañarlo hasta la meseta de la escalera.
Había venido hace un cuarto de hora, fiero y hasta bravucón, como lo es con sus compañeros cuando ha descubierto alguna nulidad en sus actos.
—Y bien, sobrino.
—¿Qué hay, tío?
—Algo de nuevo.
—¿Si?…
El señor Mouillard colocó el sombrero sobre la mesa, dándole un furioso puñetazo.
—Sí, ya conoces mi sistema. Cuando una cosa no me parece clara…
—Se va usted sobre ella como sobre un tapir.
—Justo, y siempre me ha ido bien. Tu asunto no me pareció claro. Esa señorita Charnot, ¿estaba prometida o no lo estaba? ¿Hasta qué punto había permitido ella tus arrullos? Tú no me lo hubieras dicho nunca con entera verdad y yo no lo hubiera sabido jamás. He seguido, pues, mi sistema. Me he ido á ver á su padre.
—¿Ha hecho usted eso?
—Como lo oyes.
—¿Ha ido usted á casa del señor Charnot?
—Sí, á la calle de la Universidad: ¿no era eso lo más sencillo? No me disgustaba, por otra parte, ver de cerca á un miembro del Instituto. Debo confesar que ha estado conmigo muy atento y sin demostrar la menor altanería.
—¿Y le ha dicho usted?
—Ante todo, le he dicho mi nombre: Bruto Mouillard. Ha reflexionado un poco, un momento nada más; en seguida se ha acordado de ti, de un joven tímido, licenciado en Letras, que usa una lente.
—¿Fueron todas las señas?
—Sí. Se acordaba de haberte visto en la Biblioteca Nacional, y otra vez en su casa. Yo le dije:
—«Es sobrino mío, señor Charnot.
—»Lo celebro mucho por usted. Parece un joven de mérito.
—»Así creo; pero tiene el corazón inflamable.
—»A su edad, caballero, ¿quién no lo ha sentido arder?».
«Ése fue el principio. Tu señor Charnot es espiritual. Yo no quise quedarme en zaga y le repuse: “Para que vea usted lo que son las cosas, caballero: el fuego ha prendido en su casa de usted”. Tuvo un miedo de todos los diablos y miró en torno suyo con recelo: yo me eché á reír. Después nos hemos explicado. Le dije que estabas enamorado de su hija, sin consentimiento mío, pero que me sentía honrado con ello; que lo había adivinado en tus cartas y en el olvido incalificable de tus deberes para con la familia, y que había venido desde Bourges para formar juicio de la situación. Luego me callé y lo dejé venir. Hay momentos en que conviene ver venir á las personas. Yo no podía dispararle aquello de “Caballero, deseo saber si su hija está o no prometida á otro”. ¿Me comprendes? Él creyó probablemente que yo iba á pedirle á su hija, así es que se pasó una mano por la frente y me repuso:
—»Caballero, el paso que usted da me honra mucho y lo tomaría, ciertamente, en seria consideración si mi hija no estuviera en este momento solicitada por el hijo de un amigo mío, de un compañero de colegio; como usted comprenderá, esta situación no me permite acoger unas indicaciones que, en otras circunstancias, hubieran sido objeto de un minucioso examen.
»Sabía cuanto quería saber, sin haber arriesgado nada. Confieso que no le oculté que yo, personalmente, prefería para ti una provinciana á la más encantadora parisiense, y que los Mouillard, de padres á hijos, se casaban siempre en Bourges. Comprendió perfectamente, y nos separamos los mejores amigos del mundo. Ahora, querido sobrino, el hecho no admite duda: la señorita Charnot se va á casar con otro, y es preciso acompañarte en el sentimiento y hacer que te vengas esta noche conmigo á Bourges. Llegaremos allí mañana, y yo te garantizo que te reirás muy pronto de tus fantasías parisienses; sí, te reirás de ellas».
Había escuchado á mi tío sin interrumpirle; la cólera, el estupor y la costumbre de respetar al señor Mouillard luchaban juntos en mi espíritu. Me fue preciso hacer uso de toda mi energía para contestarle con aparente calma:
—Querido tío: anoche no estaba aún decidido: ahora ya lo estoy.
—¿Te vienes?
—Me quedo. No sé, tío, si usted se dará cuenta exacta de lo que ha hecho; pero… lo que ha hecho usted es una cosa de tal naturaleza, que yo no puedo admitirla; que coloca entre usted y yo doscientos kilómetros de vía férrea, y que los coloca para siempre: ¿lo ha entendido usted bien? Se ha permitido usted revelar un secreto que no era suyo; un amor que, no teniendo esperanzas de que fuese aceptado, tenía el deber de no salir á la superficie para no exponerse á ninguna humillación. Usted ha ido á casa del señor Charnot sin darse cuenta de que podía llevar cierta perturbación á ella y sin tratar de discernir tampoco si tales procedimientos, muy en uso tal vez entre la gente de negocios con quien usted vive, serían de mi agrado. Tal vez piense usted de la misma manera que yo. No ha hecho usted más que acabar una prueba ya empezada, á saber: que no comprendemos la vida del mismo modo, y que nos conviene, tanto á usted como á mí, seguir viviendo, usted en Bourges y yo en París.
—¡Ah! ¿Conque lo tomas así?, ¿conque te niegas?, ¿conque amenazas?
—Como usted lo ve.
—Reflexiona mucho antes de dejarme partir solo. Ya sabes en qué consiste tu fortuna. Mil cuatrocientos francos de renta al año. ¡La miseria en París!
—Lo sé.
—Pues bien. Fíjate bien en lo que voy á decirte. Te he guardado durante muchos años mi bufete, es decir, una posición hecha, honrosa, lucrativa. Pero me he cansado ya de tus melindres y de tus desdenes. Si dentro de quince días no has ido á Bourges á establecerte, antes de tres semanas el bufete Mouillard habrá cambiado de nombre.
Mi tío me miraba, aspirando con fuerza por efecto de la emoción y esperando verme alicaído por el peso de la amenaza.
No le contesté por el pronto. Después le dije, obedeciendo á un pensamiento que bullía en mi cabeza desde el principio de la conversación:
—Quisiera pedirle á usted un favor, señor Mouillard.
—Un mayor plazo, ¿no es eso?, ¿tiempo para reflexionar y para seguir manteándome? No, no, y mil veces no; basta ya de manteo: quince días, ni uno más.
—No, caballero; no es un plazo lo que deseo.
—Tanto mejor, porque te lo negaría. ¿Qué es lo que deseas?
—Supongo, señor Mouillard, que Juana no habrá asistido á la entrevista, que nada habrá oído, que no habrá tenido que ruborizarse…
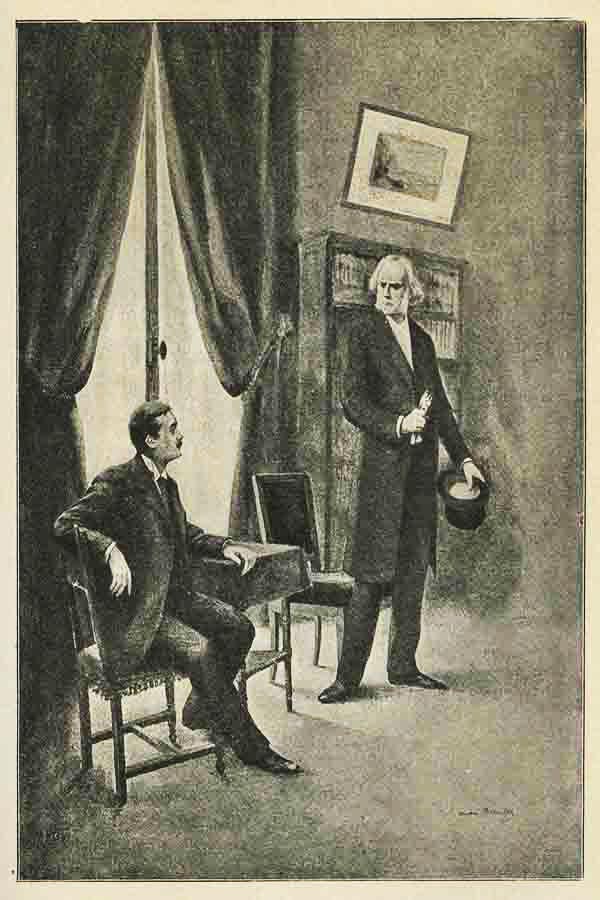
Mi tío se ha levantado de un salto; ha recogido sus guantes tendidos á lo largo sobre la mesa; los ha arrojado coléricamente dentro de la copa del sombrero; se ha encasquetado éste, y con paso rápido y las piernas rígidas, ha desfilado hacia la puerta.
Le he seguido. No se ha vuelto. No me ha contestado cuando le he dicho: «Adiós, tío».
Únicamente, al llegar al sexto escalón, en el momento de desaparecer por el recodo de la escalera, se ha detenido un instante, ha levantado el bastón, ha dado con él un fuerte golpe sobre el pasamanos á riesgo de hacerlo astillas, y ha seguido descendiendo y exclamando al propio tiempo:
—¡Brrr…, Dios de Dios!
20 de mayo
He ahí cómo nos hemos separado el señor Mouillard y yo: echando un voto. ¡He ahí cómo me he separado del último pariente que me queda! Hace ya diez días de eso. Aún me quedan cinco para reanudar el roto hilo de la tradición de los Mouillard y ser abogado. Pero nada me anuncia semejante conversión. Al contrario, me siento libre de un gran peso y contento de ser libre, de no ser nada. Experimento esa sensación de placer que debe experimentar el fugitivo que acaba de transponer la frontera.
Quizá tuviera yo condiciones para seguir distinto camino que el que se me ha hecho tomar. He sido educado, desde muy niño, en la veneración del bufete Mouillard, en la idea fija de que aquella profesión era la única que podía convenirme, especie de delfín[1] de la basoche[2], nacido para ella, formado para ella, y sin tener idea, en mucho tiempo por lo menos, de que fuera posible substraerse á la tradición sagrada del oráculo. He vuelto en mí. El Palacio de Justicia, que he frecuentado, me ha parecido que está lleno de hombres aventajados que empequeñecen y sutilizan el talento en el embrollo. Nada se gasta tan pronto como los nobles atributos, la generosidad, el entusiasmo, la sensibilidad, la emoción pronta y sincera: los negocios los aniquilan, los extinguen. Quedan hábiles actores que lo firman todo sin sentir nada. Y esa comedia que representando obstante ser pagada en forma solemne y espléndida, me disgusta extraordinariamente.
Lamprón no es así. En su pecho se encuentran desarrolladas todas las noblezas nativas. Admiro su desinterés, su amplio conocimiento del mundo, su fe en el bien á pesar del mal, su creencia en la poesía á pesar de la prosa, esa potencia de impresión y de ilusión que nada ha disminuido y que en el torbellino en que los hombres envejecen del espíritu antes de envejecer del cuerpo, lo mantiene tan joven y tan niño. Me parece que yo hubiera tenido verdadera afición al oficio que él tiene, o á las letras, o á cualquiera otra cosa que no sea los procedimientos jurídicos.
Veremos. Por el momento tomo un baño de lo desconocido, de disponibilidad universal, de libertad completa, y eso me agrada.
Nada de esto le he ocultado á Lamprón. Bien conozco que su amistad se alegra de una decisión que me retiene y me fija en París, pero que su razón protesta de ella.
—Rehusar es fácil —me ha dicho—, pero compensar lo es menos. ¿Qué vas á hacer?
—No lo sé.
—Querido amigo: creo que te lanzas en plena aventura. Eso podrá ser lícito á los dieciséis años, pero á los veinticuatro es una falta.
—Tanto peor, pero la cometo. Si es preciso vivir con poco, ¡qué demonio!, tú has pasado por ello y yo haré lo que tú.
—Es verdad; he pasado por la penuria y aún sufro algunos accesos de ella, como se sufre el de una de esas fiebres agudas y crónicas que no abandonan de una vez al que las padece; pero es muy duro, yo te lo afirmo, carecer de lo necesario, porque, en cuanto á lo superfluo…
—Sí; lo superfluo es aquello de que nadie se priva.
—¡Niño incorregible! —me ha dicho riendo.
Después se ha callado.
El silencio de Lamprón es el único argumento que lucha dentro de mí en favor del bufete de Bruto Mouillard. ¡Vaya usted á adivinar de dónde soplará el viento!
5 de junio
Está echada la suerte: no seré abogado. La tradición de los Mouillard se ha roto definitivamente, Silvestre ha sido definitivamente vencido, y yo me encuentro definitivamente libre… e incierto respecto al porvenir.
He escrito á mi tío una carta mesurada, política y clara, confirmándole mis resoluciones. No me ha contestado, ni yo esperaba contestación.
En cambio, yo esperaba alguno de esos ligeros disgustos, alguna de esas pequeñas nieblas que envuelven espontáneamente nuestras más firmes voluntades, y nada de eso ha sucedido.
Pero se ha vengado el procedimiento judicial. Abandonado en Bourges, me ha asaltado temporalmente en París. He comprendido que me es imposible vivir con mil cuatrocientos francos de renta. Los amigos á quienes he preguntado, discretamente y sin decirles para qué protegido mío, acerca de los medios de ganar dinero, me han dado diversas contestaciones. He aquí la nota casi completa de las mismas:
«Si tu amigo tiene talento, que escriba un libro».
«Si carece de talento, al catálogo de la Biblioteca nacional: diez horas al día».
«Si es ambicioso, que se haga tratante en vinos».
«No: tratante en trajes: se dan sombreros».
«Muy feo y con poca voz, puede ser corista en la Ópera».
«Estenógrafo, al Senado: es la paz».
«Pasante de inglés: eso es el porvenir».
«Que se haga telefonista».
«¿Quiere ganar dinero? Aconséjale, ante todo, que no lo pierda».
El más sensato de todos, que adivinó quién era el protegido por el cual me interesaba yo, me ha dicho:
«Tú has sido primer pasante, vuélvelo á ser».
Y como el cargo se hallara vacante, por casualidad, he vuelto á casa de mi antiguo jefe y he ocupado de nuevo mi mesa y mi sillón de pasante principal entre la sala común de los pasantes y el despacho del señor Boule. Reviso los actos de los pasantes inferiores; recibo á los clientes y les informo acerca del estado de sus asuntos, cuyos clientes me toman con frecuencia por el mismo señor Boule; voy al Palacio de Justicia casi diariamente á tomar notas en las escribanías y relatorías, y asisto al teatro una vez por semana con los billetes gratuitos del bufete.
¿Es esto una profesión? No, es un expediente que me permite vivir y esperar. Algunas veces me figuro que estaré esperando siempre de tal modo algo que no llegará nunca; que lo provisional pudiera muy bien ser definitivo.
Hay en el bufete un pasante viejo que no ha tenido otra carrera, y cuya figura me parece un presagio: rostro encendido, por la influencia de la chimenea, según creo; cabellos blancos enteramente lisos; cuando se le habla parece un carnero espantado, dulce, admirado, ligeramente aturdido. Sus espaldas flacas se han combado por el nacimiento del cuello. Apoya una mano sobre otra para que no tiemblen. Su rúbrica es producto del estudio. Puede permanecer seis horas sentado sin levantarse. Mientras nosotros almorzamos en el restauran, él come en el estudio no sé qué clase de provisiones que todas las mañanas lleva envueltas en un papel, y los domingos, para descansar, pesca, reemplazando la pluma con la caña, y el tintero de algodones con los gusanos de tierra.
Ambos tenemos ya un punto de semejanza. El viejo pasante tuvo un amor desgraciado con una florista, con la señorita Elodia. Me ha contado aquel único drama de su vida. En otro tiempo me parecían tontos y pueriles esos amores de treinta años fecha: hoy comprendo al señor Jupille y siento como él. Se me ha hecho simpático. No le hago dejar su silla cercana á la chimenea para pedirle datos: voy á buscarlos yo donde él está. Los domingos lo veo en los muelles del Sena entre la multitud aficionada á la captura de tencas y de barbos, sentado siempre sobre su pañuelo de bolsillo. Me acerco á él y hablamos.
—¿Cómo va la pesca, señor Jupille?
—No quiere picar.
—Cada vez hay menos peces, ¿no es eso?
—¡Ah, señor Mouillard, si usted hubiese conocido, esto hace treinta años!
Aquella fecha surge siempre á propósito de todo. ¿No tenemos cada uno la nuestra, meses, días, una hora quizá de felicidad completa que la mitad de nuestra vida ha estado preparando y que en la otra mitad nos sirve de recuerdo?
6 de junio
—Señor Mouillard, una demanda de citación á breve plazo en un asunto nuevo.
—Traiga usted.
«Al señor presidente del tribunal civil del Sena.
»Antonio Plumet, constructor de marcos para cuadros, domiciliado en París, calle de Hautefeuille, núm. 27, teniendo por abogado al señor Boule, tiene la honra de exponer…».
Se trata de una cuenta no pagada; el asunto más trivial del mundo.
—¿Señor Massinot?
—Servidor.
—¿Quién ha traído esta demanda?
—Una señora bajita y muy guapa la trajo esta mañana en ocasión en que usted había salido.
—Señor Massinot: fuese o no guapa, no incumbe á usted hacer apreciaciones acerca de los clientes.
—No he tenido intención de molestar á usted.
—No me molesto, pero repito que no corresponde á usted calificar á los clientes. En los procedimientos jurídicos no son admisibles esas calificaciones, y por eso se lo he dicho á usted. ¿Volverá esa señora?
—Así ha dicho.
Efectivamente, la señora Plumet, bien peinada, calzando guantes y vestida á la moda, volvió al bufete. Al entrar en la sala de los pasantes, gente de buen humor, lo hizo con timidez. Luego, con los ojos bajos y guiada por Massinot, que ya no levantaba los suyos del suelo, llegó á mi despacho. Cerré la puerta y entonces me reconoció.
—¡Ah! ¡Qué felicidad, señor Mouillard!
Me tendió la mano tan francamente y con tal gentileza, que le alargué la mía, y comprendí, en la presión enérgica y habladora de aquella mano, que la señora Plumet estaba verdaderamente contenta. Con sus mejillas de rosa y sus ojos vivos, se parecía á la primera impresión que conservaba de ella, á la modistilla que entró en el bufete cuando salió del taller, con el alma llena de amor hacia Plumet y de agravios hacia el ebanista.
—¡Cómo! ¿Ha vuelto usted á entrar en casa del señor Boule? ¡Si lo hubiera yo sabido!
—Tampoco lo sabía yo, señora Plumet. Cosas de la vida. ¿Y qué tal Pedrito, progresa?
—¡Pobre chiquitín! Algo menos desde que le he quitado el pecho. He tenido que destetarlo, señor Mouillard, porque he vuelto á ejercer mi antiguo oficio.
—¿Modista?
—Sí, pero ahora por mi cuenta. He amueblado la habitación contigua á la nuestra en el mismo piso. Plumet construye marcos y yo ando con telas. Ya tengo tres operarías y la clientela suficiente para empezar. No llevo demasiado caro: como usted comprende, al principio… Por cierto que una de las primeras que me han ocupado ha sido una señorita muy amable á quien usted conoce… No le hablé de usted, pero buenas ganas se me pasaron de hacerlo. A propósito, señor Mouillard. ¿Realizaron bien el encargo?
—¿Qué encargo?
—Aquél tan delicado; el referente al retrato expuesto en el Salón.
—¡Ah! Sí, muy bien, y le doy á usted las gracias por ello.
—¿Fue?
—Sí, con su padre.
—¡Debió quedar contenta! ¡Es tan lindo aquel dibujo! Plumet, que casi no habla, no se cansaba de elogiarlo. Le advierto á usted que no nos hemos violentado ni él ni yo. Él puso algunos reparos antes de aceptar. ¡Tenía tanto trabajo, tanto! Pero cuando vio que yo estaba tan interesada en ello, dijo que sí. No es la primera vez que esto sucede. Es muy bueno Plumet, señor Mouillard. Cuando usted lo conozca más, verá cuán bueno es. Pues bien: mientras que él cortaba los listones, yo corrí á casa de la portera. Fue una gran cosa. Celebro con toda mi alma que diera buen resultado.
—Es usted demasiado buena, señora Plumet; pero aquello concluyó: se casa con otro.
—¿Qué se casa con otro? ¡Imposible!
Creí que la señora Plumet se iba á poner mala. Si le hubieran dicho que su hijo Pedro iba á tener el crup, no se hubiera afligido tanto. Su pecho se agitaba con violencia. Juntó las manos y me miró con dolor y con lástima.
—¡Pobre señor Mouillard!
Dos lágrimas, pero dos lágrimas verdaderas rodaron por sus mejillas. Yo hubiera debido recogerlas: son las únicas que criatura humana ha vertido por mí desde la muerte de mi madre.
Me fue preciso contárselo todo, hasta el nombre de mi rival. Cuando supo que éste era el barón Dufilleul, su indignación no tuvo límites. Dijo que el barón era un ser abominable; ¡qué sabía de él cosas!, (lo conocerá acaso); que aquel matrimonio no podía celebrarse; que no se celebraría; que Plumet sería de su misma opinión…
—Señora Plumet —la dije—. Estamos muy lejos del asunto que la ha traído á usted aquí. Hablemos de él. Los míos son muy tristes y nada puede usted hacer en ellos.
Se levantó nerviosa, con los ojos encendidos, casi ofendida.
—¿Mi asunto?… Dejémoslo. No me ocuparé en él hoy. No tengo la cabeza para tratar de asuntos míos. Lo que acaba usted de decirme me ha causado mucha pena. ¡En otra ocasión, señor Mouillard, en otra ocasión!
Y se marchó con aire misterioso y dándome un apretón de manos que quería decir: ¡Cuente usted conmigo!
¡Pobre mujer!
En el tren, 10 de junio
Han quedado atrás las fortificaciones. Casas pintadas de los suburbios, fábricas, tabernas, ruinas siniestras en los terrenos baldíos, todo ello no es ya más que una serie de puntos brillantes que va quedando á retaguardia muy lejos. El tren corre á toda velocidad. Los campos, verdes o dorados, se deslizan á mis ojos como cintas que se despliegan. En algunos momentos ruido de hierros, fantasmas, postes y pregones: es que pasamos por una estación, envueltos en torbellinos de polvo: una claridad que corta el camino: es un brazo de río. Marcho, marcho á satisfacción y nadie me detendrá, ni Lamprón, ni el señor Boule, ni Plumet: voy á realizar mi antiguo sueño; ¡voy á ver Italia!
Una parte tan sólo, pero ¡qué alegría, sin embargo!, ¡qué fortuna más inesperada!
Hace ocho días que el señor Boule me dijo en su gabinete:
—Señor Mouillard: usted habla correctamente el italiano, ¿no es cierto?
—Sí, señor.
—¿Quiere usted hacer un viaje á expensas de un cliente?
—Con mucho gusto, sea adonde fuere.
—A Italia.
—Con más placer aún.
—Así creía yo y no he vacilado en proponerlo á usted al tribunal antes de obtener su consentimiento. Se trata de una información que hay que hacer en Milán, de una comprobación de actas referentes al estado civil y de algunas otras piezas citadas por un pretendido heredero italiano para establecer su derecho á una gran herencia. ¿Recordará usted el asunto Zampini contra Veldon y consortes?
—Perfectamente.
—Pues los títulos de Zampini son los que debe usted confrontar con los originales, en unión de un empleado de los Archivos nacionales y de un intérprete traductor. Puede usted ir por Suiza o por Corniche, como le plazca. Tiene seiscientos francos para los gastos y, por mi parte, quince días de vacaciones. ¿Le conviene á usted?
—Desde luego.
—Pues haga usted la maleta, y en marcha. Ha de encontrarse usted en Milán el 18 por la mañana.
Me faltó tiempo para anunciar la noticia á Lamprón, quien se admiró mucho y se conmovió algo al nombre de Italia, y heme en camino, mecido por el tren rápido de Lyón, sin el menor sentimiento por París. Mi corazón va delante de mí, hacia Suiza, en donde entraré mañana. He elegido ese camino verde para trasladarme al país azul.
Hasta el último instante he temido que surgiera algún obstáculo, que la mala sombra que tengo me detuviese, y estoy admirado de que me haya dejado partir. En poco estuvo que perdiese el tren, es verdad, y preciso fue que el caballo del coche número 7382 fuese un antiguo premio de Longchamp para poder recobrar el tiempo perdido á causa del señor Plumet.
Una hora antes de partir me envió el señor Boule á hacer una correría para asuntos del bufete. Al regresar, en el momento en que atravesaba la plaza de la Opera en el carruaje susodicho, oí que me llamaban.
—¡Señor Mouillard!
Miro á derecha e izquierda, y allí, en el refugio[3], vi al constructor de marcos que esgrimía el gesto y la voz para llamar mi atención. Ordené al cochero que parase. En el semblante de Plumet brilló una sonrisa de satisfacción. Abandonó el refugio. Yo, por mi parte, abrí la portezuela; pero pasa otro coche, y su caballo me hace retroceder dándome con el morro. Abro de nuevo, y viene un segundo y luego un tercero; por último, dos filas apretadas de coches me separan del señor Plumet, que me dice algo á gritos. El ruido de las ruedas y de la multitud me impide oírlo. Yo telegrafío mi desesperación á Plumet. Éste se empina sobre la punta de los pies. No por ello lo entiendo mejor.
¡Cinco minutos perdidos! Imposible esperar más tiempo. Y después, ¿quién sabe? Quizá no sea más que un obstáculo que allí me acecha bajo la apariencia de un rostro amigo. Me horroriza tal pensamiento y exclamo:
—¡Cochero, á la estación de Lyón y lo más derecho posible!
El cochero ha cumplido la consigna. Hemos llegado cuando el tren, formado, iba ya á partir: yo he sido el último que ha tomado billete.
Supongo que Plumet habrá podido abandonar ya su refugio.