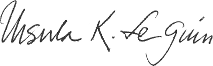Érase una vez un editor que me preguntó si escribiría una novela para adolescentes. «¡Oh, no!», respondí. «No. Muchísimas gracias, pero no podría».
La idea de escribir con un público específico en mente o para un lector de una edad determinada me echaba para atrás. Quería publicar fantasía y ciencia ficción, pero estaba interesada en el genero per se, no en quién lo leería o en cuántos años tendría. Pero, tal vez, mi verdadero problema era que había pasado tantos años escribiendo novelas, enviándolas a editores y recibiéndolas de vuelta con un ruido sordo en mi felpudo, que no acababa de enterarme de que un auténtico editor me había pedido que escribiera un libro…
Él era Herman Schein de Parnassus Press, en Berkeley, la editorial de los libros infantiles de mi madre. Quería empezar a publicar novelas para niños más mayores. Cuando dije «¡Oh, no!» él simplemente me respondió: «Bueno, piénsatelo. Fantasía, tal vez… cualquier cosa que te guste».
Reflexioné sobre el tema. Lentamente la idea fue calando. ¿Escribir para chicos mayores sería tan distinto de, simplemente, escribir? ¿Por qué? A pesar de lo que algunos adultos parecen pensar, los adolescentes son completamente humanos. Y algunos de ellos leen de forma tan intensa y entusiasta que se diría que su vida depende de ello. En ocasiones tal vez incluso sea así.
Y fantasía… fantasía pura, a la antigua usanza, sin mezclarse con la ciencia ficción. Me gustó la idea. Toda mi vida había leído sobre magos, dragones, hechizos…
En aquella época, 1966, todos los magos eran, básicamente, Merlín o Gandalf. Hombres viejos, con sombreros puntiagudos y barbas blancas. Pero éste iba a ser un libro para gente joven. Bien, Merlín y Gandalf tenían que haber sido jóvenes alguna vez, ¿verdad? Y cuando eran jóvenes, cuando eran unos críos estúpidos, ¿cómo aprendieron a ser magos?
Y ahí estaba mi libro.
Bueno, no instantáneamente, claro. Escribir una novela lleva su tiempo. Aunque ésta fue bastante rápida y fácil. No tenía una trama detallada cuando comencé, pero sabía cual era la historia. Sabía quien era mi Gavilán, y de una forma general sabía hacia donde se encaminaba —adonde debía ir, no solo para aprender a ser un mago, si no para aprender a ser Ged—. Entonces, mientras escribía su historia, lo que hacía y decía, donde iba y la gente que conocía, me mostraba qué tenía que hacer y donde tenía que ir a continuación.
Pero el donde es tan importante en los reinos de la imaginación pura como lo es aquí en nuestro mundo cotidiano. Antes de empezar a escribir la historia cogí un gran trozo de cartulina y me dibujé el mapa. Dibujé todas las islas de Terramar, el Archipiélago, las Tierras de Kargad, los Confines. Y les puse nombre: Havnor, la gran isla en el centro del mundo; Selidor, en el oeste lejano, y el paso de los Dragones y Hur-at-Hur… y todos los demás. Pero sólo mientras navegaba con Ged desde Gont empecé a conocer las islas, una por una. Con él llegué por primera vez a Roke, y a las Nueve Islas, y a Osskil, y más al este de Astowell. Y con él fui por primera vez a las oscuras y áridas tierras, al lugar más allá del muro donde deben ir los muertos. Un viaje lo suficientemente largo y extraño, un gran viaje suficiente para un libro.

Hoy en día la fantasía es una franquicia más de la industria editorial, con muchos títulos, multitud de secuelas y grandes expectativas de éxitos espectaculares y adaptaciones cinematográficas. En 1967 era prácticamente nada. Cosa de críos. La única novela adulta de fantasía sobre la que la mayoría de la gente acaso había oído hablar era El señor de los anillos. Había otras, algunas maravillosas, pero mayormente vivían arrinconadas en pequeñas librerías de segunda mano, oliendo a gato y moho. Ahora echo de menos esas librerías, a los gatos y el moho, y la emoción de descubrirlas. La fantasía entendida como una cadena de montaje me deja fría.
Pero me alegro cuando la veo escrita como lo que siempre fue —literatura— y reconocida como tal.
Cuando apareció Un mago de Terramar, no había otro libro parecido. Era original, algo nuevo. Sin embargo era lo suficientemente convencional como para no asustar a los críticos. Fue bien recibida. El premio Boston Globe-Horn Book ayudó a ello. Y también ayudó el hecho de que la fantasía no es «para» una edad concreta, sino una literatura accesible a cualquiera que lea. Mi mago nunca entró en las listas de bestsellers, pero continuó encontrando lectores un año tras otro. El libro nunca ha dejado de editarse.
El convencionalismo de la historia y su originalidad reflejan la existencia, y un trastrocamiento parcial, de una tradición reconocida y aceptada, una con la cual yo me crie. Es la tradición de los cuentos fantásticos y las historias heroicas, que llegan a nosotros como un gran río desde fuentes en las altas montañas del mito. Una confluencia de las historias populares y los cuentos de hadas, la épica clásica, los romances medievales, renacentistas y orientales, la balada romántica, los cuentos imaginativos victorianos y los libros de aventuras fantásticas del siglo XX, como el ciclo artúrico de T. H. White o la gran obra de Tolkien.
La mayor parte de este maravilloso flujo de literatura fue escrito para adultos, pero la ideología modernista en la literatura los relegó a todos ellos como infantiles. Y los niños pudieron nadar en ellos felizmente, en su propio elemento, al menos hasta que algún profesor o catedrático les dijera que tenían que salir de allí, secarse y respirar modernismo para siempre.
La parte de esta tradición que mejor conocía fue escrita (o reescrita para niños) principalmente en Inglaterra y el norte de Europa. Los personajes protagonistas eran hombres. Si la historia era heroica, el héroe era un hombre blanco; la mayor parte de la gente con piel oscura eran inferiores o malvados. Si había una mujer en la historia, era un objeto pasivo de deseo y rescate (una bella princesa rubia); o mujeres activas (oscuras, brujas) habitualmente causa de destrucción o tragedia. En cualquier caso, las historias no eran sobre mujeres. Eran sobre hombres, sobre qué hacían y qué era importante para los hombres.
Es en este sentido que Un mago… es completamente convencional. Sus elementos subversivos apenas atrajeron la atención, sin duda porque fui deliberadamente sutil con ellos. En 1967 una gran cantidad de lectores blancos no estaban preparados para aceptar un héroe de piel marrón. Pero tampoco lo estaban esperando. No lo convertí en un tema principal y tienes que haberte adentrado bastante en el libro para darte cuenta de que Ged, como la mayoría de los personajes, no es blanco.
Su pueblo, los archipelágicos, son de distintos tonos cobrizos y marrones, alcanzando el negro en los Confines Sur y Este. La gente que entre ellos tiene la piel clara tienen ancestros del lejano norte o de Kargad. Los jinetes kargos del primer capítulo son blancos. Serret, quien tanto de niña como de mujer acaba traicionando a Ged, es blanca. Ged es de un marrón cobrizo y su amigo Algarrobo es negro. Estaba yendo en contra de la tradición racista, «comprometiéndome», pero lo hice silenciosamente y pasó prácticamente desapercibido.
Desafortunadamente en ese momento no tenía poder para luchar contra el rechazo de muchos departamentos artísticos a poner gente de color en la cubierta de un libro. Así que, tras tantos Geds paliduchos y envejecidos, la pintura de Ruth Robbins para la primera edición —que mostraba el marcado perfil de un joven con piel marrón-cobriza— fue, para mí, la auténtica portada del libro.
Mi historia comenzaba a su propio modo, alejado de la tradición, también con respecto al asunto de qué define a héroes y villanos. Los cuentos heroicos y aventuras fantásticas tradicionalmente colocan al héroe honrado en una guerra contra enemigos corruptos, la cual (habitualmente) termina ganando. Esta convención era y es tan dominante que se toma por garantizada: «por supuesto» que la fantasía heroica consiste en los buenos peleando contra los malos, la Guerra del Bien contra el Mal.
Pero no hay guerras en Terramar. No hay soldados, ni ejércitos, ni batallas. No hay nada de ese militarismo que proviene de la saga artúrica y otras fuentes y que, actualmente, por la influencia de los «wargames» de tono fantástico, se ha convertido casi en obligatorio.
No pensaba ni pienso de ese modo; mi mente no funciona en términos bélicos. Mi imaginación rechaza limitar a un campo de batalla todos los elementos que forman una historia de aventuras y la hacen excitante —el peligro, el riesgo, el reto, el valor—. Un héroe cuyo heroísmo consiste en matar personas me resulta poco interesante, y odio las orgías de guerras de hormonas en nuestros medios visuales, la carnicería mecánica de interminables batallones de demonios con armaduras negras, dientes amarillos y ojos rojos.
La guerra presentada como una metáfora moral es limitada, y peligrosa. Al reducir el campo de acción a «una guerra contra» lo que sea que toque, se divide el mundo entre Nosotros y Yo (bueno) contra Ellos o Ello (malo) y se reduce la complejidad ética y la riqueza moral de nuestra vida a Sí/No, Encendido/Apagado. Esto es pueril, engañoso y degradante. En las historias esquiva cualquier solución excepto la violencia y ofrece al lector un simple consuelo infantil. Demasiado a menudo los héroes de ese tipo de fantasía se comportan exactamente como lo harían los villanos, actuando con una violencia sin sentido; pero el héroe está en el lado «bueno» y por lo tanto terminará ganando. Los buenos terminan triunfando.
¿O quizá los triunfadores terminan siendo «los buenos»?
Si la guerra es lo único a lo que se juega, sí, los triunfadores acaban siendo «los buenos». Por eso no practico juegos de guerra.
Para ser el hombre que puede llegar a ser, Ged tiene que averiguar quién y qué es su verdadero enemigo. Tiene que averiguar lo que significa ser él mismo. Eso no requiere una guerra sino una búsqueda y un descubrimiento. La búsqueda lo conduce a través de peligros mortales, pérdidas y sufrimiento. El descubrimiento le trae la victoria, esa clase de victoria que no es el final de una batalla sino el comienzo de una vida.